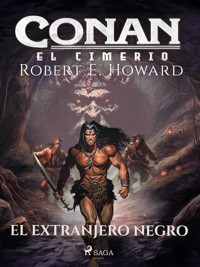
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Conan el cimerio
- Sprache: Spanisch
Un tesoro imposible de alcanzar, un demonio guardián, un pacto entre ladrones y mucha sangre. Estos son los ingredientes de esta notable aventura de nuestro cimerio favorito: Conan el bárbaro. Mientras huye del pueblo picto por el desierto de sus tierras, Conan tropieza con una cueva secreta que alberga un tesoro que nadie ha conseguido recuperar. Dispuesto a conseguir lo imposible, Conan tendrá que hacer extraños aliados que quizá tengan un as guardado en la manga...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROBERT E. HOWARD
Conan el cimerio - El extranjero negro
Translated by Rodolfo Martínez
Saga
Conan el cimerio - El extranjero negro
Translated by Rodolfo Martínez
Original title: The Black Stranger
Original language: English
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728322901
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
1 Los hombres pintados
El claro estaba vacío; de pronto, alguien asomó con precaución al borde de los arbustos. No había hecho el menor ruido que alertara a las ardillas de su llegada, pero los pájaros multicolores que revoloteaban bajo el sol en el espacio abierto se asustaron ante la repentina aparición y escaparon en una nube ruidosa. El recién llegado frunció el ceño y echó un rápido vistazo al lugar por donde había venido, como si temiera que el vuelo de los pájaros hubiera traicionado su posición a algún perseguidor invisible. Luego se aventuró al interior del claro, pisando con precaución. Pese a su cuerpo enorme y musculoso se movía con la seguridad elegante de una pantera. Estaba desnudo excepto por un trapo enrollado en torno a las caderas, y tenía los brazos cubiertos de barro seco y cruzados de arañazos producidos por los brezos. Llevaba una venda cubierta de una costra marrón anudada alrededor de su musculoso brazo izquierdo. Bajo la enmarañada melena negra, el rostro estaba demacrado y macilento y los ojos ardían como los de una pantera herida. Cojeaba ligeramente mientras seguía el borroso sendero que cruzaba el claro.
A mitad de camino se detuvo de repente y dio media vuelta con un salto felino, quedando encarado al lugar del que había salido; en ese momento, una llamada prolongada y temblorosa cruzó la jungla. Para cualquier otro habría sido simplemente el gañido de un lobo, pero él sabía que no se trataba de lobo alguno. Era cimerio y conocía las voces de la selva tan bien como un urbanita habría conocido las de sus amigos.
La rabia ardió rojiza en sus ojos inyectados en sangre mientras se daba media vuelta de nuevo y echaba a correr por el sendero que, una vez dejado atrás el claro, bordeaba un denso matorral que formaba un sólido manchón de verdor entre árboles y arbustos. Un enorme leño, medio enterrado en la tierra cubierta de hierba, corría paralelo al matorral, entre este y el sendero. Al verlo, el cimerio se detuvo y miró hacia atrás en dirección al claro. Cualquier otro no habría visto rastro alguno de que nadie hubiera pasado por allí, pero había indicios que saltaban a sus ojos fieros y aguzados y los habría, por tanto, para aquellos igualmente agudos que lo perseguían. Maldijo en voz baja y la roja rabia se intensificó en sus ojos, la furia enloquecida de una bestia acosada que está preparada para lo que sea. Recorrió el sendero de un modo descuidado, aplastando aquí y allá las hierbas con el pie. Luego, una vez hubo alcanzado el extremo más alejado del enorme leño, saltó sobre él, dio media vuelta y corrió con ligereza por encima. La corteza había sido arrancada por los elementos, así que ni el ojo más agudo de la selva habría visto en la superficie huella alguna de que hubiera desandado el camino. Cuando llegó al punto más denso del matorral se desvaneció en su interior como una sombra y sin que ni siquiera una hoja temblorosa diera señales de su paso.
Los minutos pasaron arrastrándose. Las ardillas grises parloteaban de nuevo en las ramas, pero se detuvieron de repente y enmudecieron. De nuevo alguien invadía el claro. Tan silenciosamente como lo había hecho el primer hombre, otros tres aparecieron por el extremo oriental. Eran bajos y de piel morena, de pecho y brazos densamente musculados. Vestían taparrabos de piel de gamo y cada uno llevaba una pluma de águila en el pelo. Tenían el cuerpo pintado con aterradores diseños e iban armados hasta los dientes.
Habían examinado cuidadosamente el claro antes de salir con extrema cautela, pues aparecieron entre los arbustos de repente, sin vacilar, en fila de a uno. Caminaban silenciosos como leopardos e iban inclinados con la mirada fija en el sendero. Seguían el rastro del cimerio, tarea nada fácil ni siquiera para aquellos sabuesos humanos. Fueron cruzando el claro muy despacio y, de pronto, uno de ellos se puso rígido y señaló con su lanza de ancha hoja una brizna de hierba aplastada allí donde el sendero se internaba de nuevo en la selva. Todos se quedaron quietos al instante, los ojos entrecerrados clavados en el muro de árboles. Pero su presa estaba bien oculta y no vieron nada que despertase sus sospechas, así que siguieron su camino, ahora más rápido, en pos de las débiles marcas que parecían indicar que su presa se iba volviendo más descuidada a causa de la debilidad o la desesperación.
Acababan de pasar el lugar donde el camino se acercaba más al matorral cuando el cimerio saltó justo tras ellos y clavó el cuchillo entre los hombros del último. El ataque fue tan veloz e inesperado que el picto no tuvo la menor posibilidad de salvarse. La hoja le había atravesado el corazón antes de que fuera consciente de que estaba en peligro. Los otros dos se volvieron al instante con la velocidad increíble de los salvajes, pero sin haber acabado siquiera de clavar el cuchillo, el cimerio lanzó un golpe bestial con el hacha de combate que empuñaba en la mano derecha. El segundo picto se había vuelto a medias cuando el hacha golpeó y le abrió el cráneo hasta los dientes. El picto que quedaba, un caudillo a juzgar por la punta escarlata de su pluma de águila, se lanzó feroz al ataque. Tiró una puñalada al pecho del cimerio mientras este arrancaba el hacha de la cabeza del muerto. El cimerio lanzó el cadáver contra el caudillo y embistió con la furia y la desesperación de un tigre herido. El picto, que se tambaleó ante el impacto del muerto, no hizo ningún intento de detener el hacha goteante. El instinto de matar superaba incluso al de supervivencia y empujó con rabia la lanza contra el amplio pecho de su enemigo. El cimerio tenía a su favor una inteligencia superior y un arma en cada mano. El hacha, en un barrido descendente, partió el asta de la lanza, y el cuchillo en la mano izquierda del cimerio se enterró en el vientre pintado.
Un bramido terrible se escapó de los labios del picto mientras se tambaleaba, eviscerado. No era un grito de miedo o dolor, sino de una rabia bestial, desconcertada, el aullido de muerte de una pantera. Le respondió un coro salvaje de gritos a cierta distancia al este del claro. El cimerio se puso en pie con un estremecimiento y dio media vuelta, agachándose como un animal acorralado y mostrando los dientes. Se sacudió el sudor del rostro. La sangre manaba del vendaje y le goteaba por el antebrazo.
Con una imprecación incoherente y jadeante dio media vuelta y huyó hacia el oeste. No se molestó en elegir un camino, sino que corrió a la máxima velocidad que le permitían las largas piernas, sacando fuerzas de ese depósito profundo pero inagotable de resistencia con que la naturaleza compensa la existencia salvaje. A su espalda, la selva quedó en silencio por un instante. De repente, un aullido demoniaco se alzó desde el lugar que acababa de dejar, y el cimerio supo que sus perseguidores habían encontrado los cuerpos de sus víctimas. No tenía aliento para malgastarlo en maldecir las gotas de sangre que salpicaban el suelo desde la herida reabierta y que dejaban un rastro que hasta un niño habría podido seguir. Había pensado que tal vez aquellos tres pictos eran todo lo que quedaba de la gran hueste que llevaba persiguiéndolo más de veinte leguas, pero debería haber supuesto que aquellos lobos humanos jamás abandonarían un rastro de sangre.
La selva guardaba silencio otra vez, lo que implicaba que estaban de nuevo tras su rastro, marcado por las traicioneras gotas de sangre que no podía contener. Un viento del oeste le llegó al rostro, cargado de una humedad salada que le era familiar. Sorprendido, comprendió que, si estaba tan cerca de la costa, la larga cacería había durado incluso más de lo que había creído. Pero estaba a punto de terminar; incluso su lobuna vitalidad empezaba a agotarse tras tanto esfuerzo. Jadeó en busca de aire y sintió un agudo dolor en el costado. Las piernas le temblaban, cada vez más débiles, y la que tenía herida protestaba como si le cortasen los tendones cada vez que la posaba en el suelo. Había seguido sus instintos salvajes y había sacado fuerzas de cada nervio y músculo, aguantando más allá del límite con tal de sobrevivir. Ahora, tan cerca del final, era otro instinto el que lo guiaba, uno que buscaba un lugar donde plantar cara y vender la vida a un precio sangriento.
No abandonó el sendero ni se internó en los profundos matorrales que había a cada lado. Sabía de la futilidad de intentar evadir a sus perseguidores. Siguió el camino, la sangre bombeando más y más en sus oídos, cada aliento que tomaba convertido en un sorbo atroz entre los labios resecos. Tras él se oía un aullido enloquecido, indicativo de que casi le pisaban los talones y esperaban caer enseguida sobre su presa. Atacarían como una manada de lobos hambrientos, aullando a cada zancada.
De pronto salió de entre los densos matorrales y vio que, frente a él, el suelo se elevaba y el antiguo sendero ascendía hacia un saliente rocoso rodeado de rocas melladas. A su alrededor todo giraba en medio de una niebla rojiza, pero comprendió que había llegado a una colina, una peña desigual que se alzaba en medio del bosque, y que el sendero seguía casi hasta la cima.
Aquella repisa sería un lugar para morir tan bueno como cualquier otro. Cojeó por el camino, trepando con manos y rodillas en los tramos más empinados, con el cuchillo entre los dientes. Aún no había alcanzado la prominente cima cuando unos cuarenta salvajes pintarrajeados salieron de entre los árboles aullando como lobos. Al ver su presa, los gritos se alzaron en un crescendo diabólico, y echaron a correr hacia el pie de la colina mientras lanzaban flechas. Los proyectiles cayeron alrededor del individuo que se arrastraba hacia lo alto, y uno de ellos se le clavó en el tobillo. Sin detener su ascenso, se lo arrancó y lo lanzó a un lado, sin prestar atención a otros proyectiles menos precisos que rebotaban en las rocas a su alrededor. Ceñudo, se arrastró hacia el borde de la repisa, dio media vuelta y desenvainó el hacha y el cuchillo. Contempló a sus perseguidores desde lo alto, convertido para ellos en una melena alborotada y un par de ojos centelleantes. El pecho le temblaba mientras tomaba aire a grandes bocanadas y apretaba los dientes intentando evitar las arcadas.
Tan solo unas pocas flechas silbaron a su alrededor. La horda sabía bien que su presa estaba acorralada. Los guerreros llegaron aullando, saltando ágilmente por las rocas a los pies de la colina, las hachas de guerra empuñadas. El primero en alcanzar la repisa fue un bravo de piel morena cuya pluma de águila estaba teñida de escarlata, indicativo de caudillaje. Se detuvo un instante, se posó en el resbaladizo sendero, el arco preparado para disparar, la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta a punto de lanzar un grito de triunfo. Sin embargo, no lanzó la flecha. Se quedó completamente inmóvil y el ansia de sangre en sus ojos dio paso a un brillo asombrado de reconocimiento. Retrocedió con un alarido y abrió los brazos de par en par para contener el impulso de sus rabiosos guerreros. El hombre que los esperaba en el borde entendía la lengua picta, pero estaba demasiado lejos para comprender el significado de las frases entrecortadas que el caudillo de pluma ensangrentada gritaba a sus bravos.
Todos dejaron de aullar y se quedaron inmóviles con la vista clavada en lo alto. No tanto en él, le pareció, como en la propia colina. Luego, sin más preámbulos, destensaron los arcos y los depositaron en las aljabas de ante que llevaban a la cintura. Dieron media vuelta, echaron a correr de vuelta a la selva y desaparecieron en ella sin mirar atrás ni una vez. El cimerio parpadeó, confuso. Conocía el carácter picto demasiado bien y sabía que su marcha era definitiva. No volverían. Se dirigían a sus aldeas, a un centenar de leguas al este.
Pero no lo entendía. ¿Qué tenía su refugio que había llevado a una horda picta a abandonar una cacería que habían seguido durante tanto tiempo con la pasión de lobos hambrientos?
Sabía que existían lugares sagrados, zonas consideradas santuarios para diversos clanes, y que un fugitivo, si se refugiaba en uno de ellos, estaba a salvo del clan que lo hubiera erigido. Pero las distintas tribus rara vez respetaban los santuarios de las demás, y estaba claro que los que lo perseguían no tenían lugares sagrados propios en aquella región. Eran del Clan del Águila, cuyas aldeas estaban muy lejos, al este, cerca del país del Clan del Lobo. Eran estos últimos los que lo habían capturado durante un ataque a uno de los poblados aquilonios establecidos a lo largo del río Trueno, y se lo habían entregado las Águilas a cambio de un jefe Lobo capturado por aquellos. Las Águilas tenían una sangrienta cuenta pendiente con el enorme cimerio, cuenta que se había engrosado después de que su fuga causase la muerte de otro caudillo de guerra. Aquel era el motivo por el que lo habían perseguido sin tregua ni pausa a través de amplios ríos, elevadas colinas e inacabables leguas de bosque tenebroso, sin que les importara cruzar el territorio de caza de tribus hostiles. Y de pronto, los supervivientes de aquella larga persecución se daban la vuelta cuando tenían al enemigo acorralado y al alcance de la mano. Meneó la cabeza, incapaz de comprenderlo.
Se puso en pie muy despacio, mareado y agotado, apenas consciente de que todo había acabado. Tenía las piernas rígidas y las heridas le ardían. Escupió, aunque tenía la boca seca, y lanzó una maldición mientras se frotaba los ojos enrojecidos con el dorso de la mano. Parpadeó y examinó los alrededores. A sus pies, la salvaje espesura verde se ondulaba hasta donde alcanzaba la vista en una masa sólida, y por encima de su borde occidental asomaba una neblina azul acero que sabía que pendía sobre el mar. La brisa le agitó la negra melena y el sabor salado en el aire lo hizo revivir. Hinchó el enorme pecho y lo colmó.
Luego, envarado y dolorido, dio media vuelta, lanzó un gruñido al sentir una punzada en su sangrante pantorrilla, y exploró la repisa en la que se encontraba. A su espalda se alzaba un afilado acantilado que iba hacia la cima del risco, a unas diez varas de altura. En la roca había excavados varios nichos para las manos que formaban una especie de escalera. A pocos pasos de la base había una grieta en la pared, lo bastante ancha para que pasara un hombre.
Cojeó hacia la grieta, echó un vistazo y lanzó un gruñido. El sol, por encima del bosque occidental, cayó sobre la hendidura, reveló un túnel con aspecto de cueva y dejó caer un rayo en el arco que remataba el túnel. Bajo él se veía una pesada puerta de roble ribeteada de acero.
Aquello era asombroso. Estaba en una región totalmente salvaje. El cimerio sabía que, a lo largo de más de doscientas leguas, la costa estaba deshabitada, salvo por las aldeas de las feroces tribus del litoral, menos civilizadas aún que sus hermanos del bosque.
Los asentamientos civilizados más cercanos eran los puestos fronterizos a lo largo del río Trueno, a cientos de leguas al este. El cimerio sabía que era el único hombre blanco que había cruzado la selva que había entre el río y la costa. Pero aquella puerta no la habían instalado los pictos.
Al no tener explicación, el objeto resultaba sospechoso, y Conan se acercó con cautela, el hacha y el cuchillo dispuestos. Luego, a medida que los ojos inyectados en sangre se fueron acostumbrando al tenue resplandor que asomaba a cada lado del estrecho tallo de luz solar, se dio cuenta de algo más. A lo largo de las paredes se amontonaban pesados cofres de hierro. Un brillo de comprensión asomó a sus ojos. Se inclinó sobre uno, pero la tapa se resistió a sus esfuerzos. Alzó el hacha para romper la cerradura antigua, luego cambió de idea y cojeó hacia la puerta en arco. Se movía con más confianza, las armas colgando a los costados. Empujó la ornamentada puerta y esta se hizo a un lado sin oponer resistencia.
De un modo abrupto, casi a la velocidad del rayo, retrocedió y lanzó una maldición asombrada, mientras cuchillo y hacha trazaban un arco en el aire al adoptar la posición de defensa. Permaneció inmóvil un instante, como una estatua amenazadora, el enorme cuello estirado, tratando de ver qué había al otro lado de la puerta. Contemplaba una amplia cámara natural, más oscura que el túnel salvo por el tembloroso resplandor que emanaba de la enorme joya que descansaba en una pequeña peana de marfil en el centro de una gigantesca mesa de ébano. Alrededor de la mesa se sentaban varias figuras silenciosas, y su aparición era lo que había sobresaltado al intruso.
No se movieron ni giraron el rostro hacia él.
—¿Qué pasa? —preguntó con aspereza—. ¿Estáis borrachos?
No hubo respuesta. No era fácil desconcertarlo, pero así se sentía ahora.
—Al menos podríais ofrecerme una copa de ese vino que estáis trasegando —gruñó, su truculencia habitual enervada por lo absurdo de la situación—. Por Crom, poca cortesía mostráis con alguien que ha formado parte de vuestra hermandad. ¿Vais a...?
Guardó silencio de repente, y en silencio examinó aquellas figuras grotescas que se sentaban inmóviles alrededor de la enorme mesa de ébano.
—No están borrachos —murmuró al fin—. Ni siquiera están bebiendo. ¿Qué demonios es esto?
Cruzó el umbral y de pronto se encontró luchando por su vida contra la presa asesina e invisible que le aferraba la garganta.





























