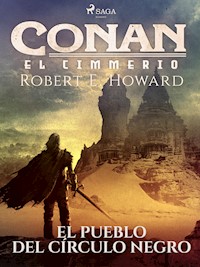
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Conan el cimerio
- Sprache: Spanisch
Una aventura de Conan el cimerio repleta de intrigas, secretos, traiciones, juegos de poder y mucho acero. El rey de Vendhia ha sido asesinado y su hermana ha ascendido al trono. Por desgracia, su camino se cruzará con Conan, en plena lucha contra los Adivinos Negros. Quizá la nueva reina y el bárbaro puedan ayudarse mutuamente... o quizá se conviertan en enemigos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert E. Howard
El pueblo del círculo negro
Traducción de Rodolfo Martínez
Saga
El pueblo del círculo negro
Translated by Rodolfo Martínez
Original title: The People of the Black Circle
Original language: English
Copyright © 1934, 2022 Robert E. Howard and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728322918
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
1 La muerte abate a un rey
El rey de Vendhya se moría. Los gongs del templo resonaban a través de la noche calurosa y sofocante y las caracolas rugían. Su clamor era poco más que un eco distante en la habitación de cúpula dorada en la que Bhunda Chan se debatía sobre el diván de cojines de terciopelo. Perlas de sudor destellaban en su piel morena; sus dedos se crispaban en el tejido hilado en oro bajo él. Era joven: no lo había herido lanza alguna ni habían vertido veneno en su vino. Pero las venas se le marcaban como cuerdas azules en las sienes y tenía los ojos abiertos de par en par ante la cercanía de la muerte. Al pie del diván se arrodillaban varias esclavas temblorosas, y su hermana, la Devi Yasmina, se inclinaba hacia él con apasionada intensidad. A su lado estaba el wazam, un noble anciano de la corte real.
La joven alzó bruscamente la cabeza en un ademán de ira y desesperación cuando el trueno distante de los tambores le llegó a los oídos.
—¡Condenados sacerdotes con su estrépito! —exclamó—. No son más sabios que las sanguijuelas y resultan igual de inútiles. Va a morir y nadie sabe por qué. Agoniza y no hay nada que pueda hacer. ¡Quemaría la ciudad entera y derramaría la sangre de miles con tal de salvarlo!
—Cualquier habitante de Ayodhya moriría gustoso en su lugar de ser posible, Devi —respondió el wazam—. El veneno...
—¡Te digo que no es veneno! —gritó ella—. Desde su nacimiento ha estado vigilado tan de cerca que ni el más hábil envenenador de oriente habría podido acercársele. Los cinco cráneos que se blanquean en la Torre de las Cometas son testigos de cuántas veces lo intentaron... y fallaron. Sabes bien que diez hombres y diez mujeres tienen como única tarea probar su comida y su vino y que cincuenta guerreros vigilan sus aposentos, igual que ahora. No, no es veneno sino hechicería. Magia negra e impía...
Guardó silencio cuando el rey empezó a hablar. Los amoratados labios no se movieron y no había el menor indicio de reconocimiento en los ojos vidriosos, pero la voz se alzó de repente en un gemido espeluznante, impreciso y lejano, como si la llamase desde vastos abismos asolados por el viento.
—¡Yasmina! ¡Yasmina! Hermana mía, ¿dónde estás? No puedo verte. ¡Me rodean las tinieblas y el rugido del vendaval!
—¡Hermano! —gimió Yasmina mientras le agarraba la mustia mano de un modo convulso—. ¡Estoy aquí! ¿No me reconoces?
Enmudeció ante el aspecto totalmente ausente y vacío del rostro del rey. Un quejido confuso se escapó de su boca, y las esclavas a los pies del diván gimieron de terror mientras Yasmina se golpeaba el pecho transida de dolor.
En otra parte de la ciudad, un hombre se asomaba a un balcón enrejado y contemplaba la larga calle; las antorchas desprendían un humo acre e iluminaban rostros oscuros de ojos brillantes que miraban hacia lo alto. Un gemido profundo surgió de la multitud.
El hombre se encogió de hombros y volvió al interior de la habitación decorada con arabescos. Era alto, de cuerpo recio, y vestía ropajes lujosos.
—El rey aún no ha muerto, pero ya ha empezado la endecha —le dijo a otro individuo que estaba sentado con las piernas cruzadas en una estera en la esquina. Vestía sandalias y túnica de pelo de camello y un turbante verde coronaba su cabeza. La expresión de su rostro era calma; su mirada, impersonal.
—El pueblo sabe que no verá otro amanecer —respondió. El primero que había hablado le lanzó una larga mirada escrutadora.
—Lo que no entiendo es por qué he tenido que esperar tanto a que tus amos atacasen —dijo—. Si han herido de muerte al rey ahora, ¿por qué no han podido hacerlo meses atrás?
—Hasta las artes que calificas de hechicería caen bajo el imperio de las leyes cósmicas —respondió el del turbante—. Las estrellas gobiernan tales actos, como todo lo demás. Y ni siquiera mis amos pueden alterar las estrellas. Mientras los cielos no estuvieran en el orden adecuado, no se podía ejecutar esta nigromancia. —Con una uña larga y sucia trazó las constelaciones en el suelo de losas de mármol—. La inclinación de la luna presagiaba peligro para el rey de Vendhya; las estrellas estaban inquietas y la Serpiente entraba en la Casa del Elefante. Durante esa conjunción se pudo eliminar a los guardias invisibles que velaban el espíritu de Bhunda Chan. Se abrió un camino hacia los reinos ignotos y una vez se estableció un punto de contacto, pudieron entrar en juego los poderes a través de dicho camino.
—¿Un punto de contacto? —preguntó el otro—. ¿Te refieres a ese mechón del pelo de Bhunda Chan?
—Sí. Cualquier parte descartada del cuerpo humano sigue siendo parte de él, permanece ligada a él por conexiones intangibles. Los sacerdotes de Asura entrevén a medias esa realidad y por eso todos los recortes de uñas, el pelo y otros productos de desecho de las reales personas se reducen cuidadosamente a cenizas que luego se esconden. Pero ante la insistente petición de la princesa de Khosala, enamorada sin esperanza de Bhunda Chan, este le dio un bucle de su cabello como recuerdo. Cuando mis amos decidieron el destino del rey, hicieron que el cabello fuera sustraído de su cofre dorado con pedrería y sustituido por otro tan parecido que ella nunca notó la diferencia. El mechón auténtico fue llevado por caravana de camellos a través de la larga carretera de Peshkhauri, cruzó el paso de Zhaibar y al fin llego a manos de quien debía llegar.
—¡Un simple mechón de pelo! —murmuró el noble.
—Por virtud del cual un alma se arrastra fuera del cuerpo y cruza los abismos reverberantes del espacio—añadió el hombre sobre la estera.
El noble lo escrutó con interés.
—No sé si eres hombre o demonio, Khemsa —dijo al fin—. Pocos somos lo que parecemos. Yo mismo, a quien los kshatriyas conocen como Kerim Shah, príncipe de Iranistán, no soy más impostor que otros. Todos mienten y fingen, de un modo u otro, y la mitad de ellos ni saben a quién sirven. Al menos a mí no me caben dudas al respeto: sirvo al rey Yezdigerd de Turán.
—Y yo a los Videntes Negros de Yimsha —dijo Khemsa—. Y mis amos son más poderosos que el tuyo, pues han conseguido con sus artes lo que Yezdigerd no pudo con cien mil espadas.
En el exterior, el gemido de miles de gargantas torturadas ascendió tembloroso hacia las estrellas que tachonaban la noche de Vendhya y las caracolas bramaron como un buey en agonía.
En los jardines del palacio, las antorchas arrancaban destellos de los yelmos pulidos, las espadas curvas y las armaduras bañadas en oro. Todos los guerreros de la nobleza de Ayodhya se reunían en el palacio o sus alrededores, y en cada portón y puerta, cincuenta arqueros permanecían de guardia, los arcos dispuestos. Pero la muerte se deslizaba por el palacio real y nada se interponía a su paso.
En el diván bajo la cúpula dorada, el rey gritó de nuevo, asaltado por horribles temblores. Una vez más se oyó su voz débil y remota y la Devi volvió a inclinarse hacia él, temblando de un miedo mucho más terrible que el temor a la muerte.
—¡Yasmina! —Otra vez sonó aquel grito lejano y estremecedor que llegaba de reinos ignotos—. ¡Ayúdame! ¡Estoy lejos de mi morada mortal! Los magos han arrastrado mi alma a través de tinieblas sacudidas por el viento. Tratan de cortar el hilo de plata que me une a mi cuerpo agonizante. Se arremolinan a mi alrededor. Sus manos son como garras y sus ojos como llamas rojas en medio de la oscuridad. ¡Sálvame, hermana! Sus dedos queman como el fuego. ¡Destrozarán mi cuerpo y condenarán mi alma! ¿Qué es eso que me traen...? ¡Ahhh!
Ante el terror que había en aquel llamamiento desesperado, Yasmina se puso a gritar sin control y se arrojó sobre el rey, abandonada a su dolor. Sacudido por una terrible convulsión, la espuma saltó de sus labios contraídos y los dedos engarfiados dejaron marcas en los hombros de la joven. De pronto, los ojos se le aclararon y miró a su hermana como si en verdad la reconociera.
—¡Hermano! —sollozó ella—. Hermano...
—¡Rápido! —susurró él, con voz desmayada pero racional—. Al fin sé qué me lleva a la pira. He viajado por tierras lejanas y por fin comprendo. He sido hechizado por los magos de las Himelias. Han sacado mi alma del cuerpo y la han mandado lejos, a una habitación de piedra. Allí intentan cortar el hilo plateado de la vida y arrojar mi alma dentro de un diablo nocturno que han invocado desde el infierno. ¡Ali! Siento cómo tiran de mí. Tu grito y el tacto de tus dedos me han traído de vuelta, pero no durará mucho. Mi alma se aferra a mi cuerpo, pero está demasiado débil para aguantar. ¡Rápido, mátame antes de que atrapen mi alma para siempre!
—¡No puedo! —gimió ella sin dejar de golpearse el desnudo pecho.
—¡Rápido, te lo ordeno! —Había un tono imperioso y familiar bajo el agotado susurro—. Nunca me has desobedecido. ¡Cumple mi última orden! Envía mi alma limpia hacia Asura. Apresúrate, a menos que quieras condenarme a pasar la eternidad como un lúgubre engendro de las tinieblas. ¡Mátame! ¡Es una orden! ¡Mátame!
Sin dejar de sollozar violentamente, Yasmina sacó un puñal enjoyado de su faja y lo clavó hasta la empuñadura en el pecho de su hermano. Este se puso rígido de repente, y luego el cuerpo se relajó mientras una sonrisa siniestra curvaba los muertos labios. Yasmina se arrojó boca abajo al suelo y golpeó las esterillas con las manos engarfiadas.
En el exterior, los gongs y las caracolas resonaron y atronaron mientras los sacerdotes se sajaban la carne con cuchillos de bronce.
2 Un bárbaro de las montañas
Chunder Shan, gobernador de Peshkhauri, posó la pluma dorada y examinó cuidadosamente lo que había escrito en el pergamino que lucía su sello oficial. Si llevaba todo aquel tiempo gobernando Peshkhauri era porque sopesaba cada palabra, ya fuera hablada o escrita. La cautela medraba en el peligro y solo los más precavidos llegaban a una edad avanzada en aquella comarca salvaje donde las llanuras de Vendhya se encuentran con los riscos de las montañas Himelias. Una hora a caballo al norte o al oeste eran suficientes para cruzar la frontera y llegar a las colinas, donde se vivía bajo la ley del cuchillo.
El gobernador estaba solo en sus aposentos y se sentaba en una ornamentada mesa con incrustaciones de ébano. A través del amplio ventanal, abierto al frescor, asomaba un retal de azulada noche himelia, punteada de enormes estrellas blancas. Un parapeto junto al ventanal dibujaba una línea oscura, y más allá, almenas y troneras se distinguían con dificultad bajo la tenue luz de las estrellas. La fortaleza del gobernador, bien fortificada, estaba fuera de las murallas de la ciudad que guardaba. La brisa que movía ligeramente los tapices de las paredes transportaba un débil murmullo procedente de las calles de Peshkhauri; retazos ocasionales de alguna canción o el repiqueteo de una cítara.
El gobernador leyó con calma lo que había escrito. Se escudaba con una mano del resplandor de la lámpara de sebo mientras silabeaba en silencio. Mientras leía le pareció oír de refilón el repiqueteo de los cascos de los caballos más allá de la barbacana y el afilado staccato del «¡quién va!» de los guardias. No les prestó atención, absorto en la carta. Iba dirigida al wazam de Vendhya, en la corte real de Ayodhya, y, tras los acostumbrados parabienes, decía:
Que tu Excelencia no dude de que he llevado a cabo con fidelidad las instrucciones recibidas. Los siete tribeños están a buen recaudo en prisión y he enviado varias veces a las colinas mensajeros que han dejado claro que es su caudillo quien debe venir en persona a negociar su liberación. Pero aún no ha hecho el menor movimiento, más allá de hacerme saber que si no son liberados enseguida quemará Peshkhauri y tapizará su silla de montar con mi pellejo, pido el perdón de tu Excelencia por tales palabras. Es muy capaz de intentarlo, así que he triplicado el número de alabarderos de guardia. El individuo en cuestión no es nativo de Gulistán. No tengo la menor idea de cuál será su reacción. Pero, dado que es la voluntad de la Devi...
De pronto se puso en pie y se volvió hacia la puerta en arco, casi en un solo movimiento. Agarró la espada curva que descansaba en la ornamentada vaina sobre la mesa y luego examinó la entrada.
Era una mujer la que cruzaba el umbral sin molestarse en ser anunciada; una mujer cuyo vestido de gasa no ocultaba ni los ricos adornos bajo él ni la flexibilidad y belleza de su alta y esbelta figura. Un delicado velo se extendía hasta su pecho, sujeto a un turbante trenzado en tres vueltas doradas y adornado con un creciente también de oro. Sus ojos oscuros miraban al atónito gobernador por encima del velo; de repente, con un gesto imperioso de su delicada mano, se descubrió el rostro.
—¡Devi! —El gobernador se postró de hinojos ante ella, aunque la sorpresa y la confusión disminuyeron de algún modo lo regio de su homenaje.
Ella le indicó con un gesto que se pusiera en pie, y él se apresuró en llevarla hasta la silla de marfil sin dejar de hacer reverencias. Sin embargo, sus primeras palabras fueron de reproche.
—¡Majestad! ¡Esto no es nada prudente! La frontera está inquieta y las incursiones desde las colinas se suceden. ¿Has traído un séquito numeroso?
—Una comitiva bastante amplia me siguió a Peshkhauri — respondió ella—. Dejé allí a mi gente y he venido al fuerte solo con mi doncella, Gitara.
Chunder Shan gimió horrorizado.
—¡Devi! No eres consciente del peligro que corres. A una hora a caballo de este puesto, las colinas hierven de bárbaros sin más oficio ni beneficio que el asesinato y la rapiña. Se rapta a mujeres y se apuñala a hombres entre el fuerte y la ciudad. Peshkhauri no es como tus provincias meridionales...
—Pues heme aquí, y no he sufrido daño —lo interrumpió ella con un deje de impaciencia—. Le mostré mi sello al guardia de la entrada y al que hay junto a tu puerta y ambos me dejaron pasar sin anunciarme. Está claro que no sabían quién soy y que me tomaron por un correo secreto de Ayodhya. No perdamos más tiempo. ¿No te han llegado más noticias del caudillo de los bárbaros?
—Tan solo amenazas y maldiciones, Devi. Es precavido y suspicaz. Piensa que es una trampa y no puedo culparlo por ello. Los kshatriyas no siempre han cumplido su palabra con la gente de las colinas.
—¡Debemos llegar a un acuerdo! —lo interrumpió Yasmina apretando los puños, los nudillos totalmente blancos.
—No lo entiendo. —El gobernador meneó la cabeza—. Cuando apresé a los siete montañeses informé de su captura al wazam, tal como dicta el protocolo, pero antes de que pudiera colgarlos llegó una orden diciéndome que los mantuviera con vida y me pusiera en contacto con su caudillo. Así lo he hecho, pero él se mantiene a distancia, como he dicho. Los cautivos son de las tribu de los afgulis, pero su caudillo es un extranjero del oeste, de nombre Conan. He amenazado con colgar a sus hombres al amanecer si él no accede a venir.
—¡Bien! —exclamó la Devi—. Has hecho lo que debías. Te voy a explicar por qué te di esas órdenes. Mi hermano...
Titubeó y carraspeó y el gobernador inclinó la cabeza, el gesto habitual de respeto ante un soberano muerto.
—El rey de Vendhya fue asesinado con magia —dijo ella al fin—. He empeñado mi vida en la destrucción de sus asesinos. Al morir me dio una pista y la he seguido. He leído el Libro de Skelos y he hablado con los ermitaños sin nombre de las cuevas del subsuelo de Jhelai. He averiguado cómo y quién lo mató. Sus enemigos eran los Videntes Negros del Monte Yimsha.
—¡Asura! —susurró Chunder Shan, palideciendo.
La reina clavó la mirada en él.
—¿Les tienes miedo?
—¿Y quién no, Majestad? —respondió—. Son demonios negros y tienen bajo su poder infernal las colinas desiertas más allá del Zhaibar. Pero los sabios dicen que rara vez interfieren en la vida de los mortales.
—No sé por qué atentaron contra mi hermano —dijo ella—. Pero he jurado en el altar de Asura que los destruiría. Y necesito la ayuda de alguien de más allá de frontera. Un ejército kshatriya nunca llegaría a Yimsha por sí solo.
—Es cierto —murmuró Chunder Shan—. No te falta razón. Tendrían que abrirse paso por la fuerza de las armas a cada paso que dieran, les saltarían montañeses hirsutos de cada peñasco y los acosarían con sus cuchillos en cada valle. Los turanios se abrieron paso una vez hasta las Himelias, pero ¿cuántos volvieron a Khurusun? Y pocos de los que escaparon de las espadas de los kshatriyas, después de que tu hermano el rey derrotase su ejército en el río Jhumda, vivieron para ver Secunderam de nuevo.
—Por ello debo controlar a esa gente del otro lado de la frontera —dijo ella—, gente que sabe cómo llegar al monte Yimsha...
—Pero las tribus temen a los Videntes Negros y rehúyen la montaña impía —repuso el gobernador.
—¿Los teme su jefe, Conan?
—Esa es otra cuestión —dijo el gobernador—. Dudo que haya algo a lo que ese diablo le tenga miedo.
—Eso me han dicho. Por tanto, es con él con quien debo tratar. Quiere que liberemos a sus hombres. Muy bien, su rescate serán las cabezas de los Videntes Negros.
La voz le tembló de odio al pronunciar las últimas palabras, con las manos engarfiadas a los lados del cuerpo. Parecía la imagen misma de la pasión, allí de pie, la cabeza erguida y el pecho agitado.
De nuevo el gobernador se postró, pues sabía bien que una mujer atrapada en aquella tormenta emocional era más peligrosa que una cobra ciega.





























