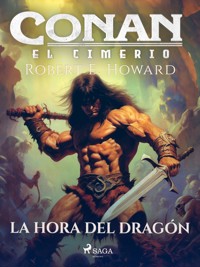
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Conan el cimerio
- Sprache: Spanisch
Única novela considerada como tal del autor Robert E. Howard, La hora del dragón es una joya del género fantástico de Espada y Brujería protagonizada por su caristmático personaje Conan el Cimmerio. En ella, Conan ya ha llegado a ser rey de Aquilonia, pero ha de enfrentarse a la mayor amenaza de su vida: la invasión del reino vecino Nemedia. Aventuras, acción, piratas y muchas emociones esperan a Conan a sus lectores en esta obra capital del género.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert E. Howard
Conan el cimerio - La hora del dragón
Traducción de Rodolfo Martínez
Saga
Conan el cimerio - La hora del dragón
Translated by Rodolfo Martínez
Original title: The Hour of the Dragon
Original language: English
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728322833
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
1 DESPIERTA, ¡OH, DURMIENTE!
La llama de los largos cirios vaciló y cubrió los muros de sombras negras; los tapices de terciopelo ondularon a pesar de que no soplaba brisa alguna en la sala. Cuatro individuos, cada uno con una extraña vela negra de llama verdosa en la mano, se reunían alrededor de una mesa de ébano en la que reposaba un sarcófago verde con brillos de jade. En el exterior caía la noche y un viento extraviado gemía entre los árboles cubiertos de sombras.
Los cuatro pares de ojos ardían con intensidad en medio del tenso silencio plagado de sombras inciertas. No se apartaban del largo féretro verde cruzado de crípticos jeroglíficos que parecían cambiar de forma ante cada capricho de la luz. El individuo al pie del sarcófago se inclinó hacia adelante, movió la vela como si escribiera y trazó un símbolo místico en el aire. Depositó después la vela en una oscura palmatoria dorada junto al féretro y, tras murmurar en dirección a sus compañeros un exordio ininteligible, metió la mano, grande y pálida, en un pliegue de sus ropajes de piel de armiño. Cuando la sacó de nuevo llevaba en la palma lo que parecía una bola de fuego.
Los otros tres contuvieron de pronto el aliento.
—¡El Corazón de Arimán! —exclamó el individuo fuerte y moreno situado a la cabecera del sarcófago.
El que estaba frente a él reclamó silencio con un gesto seco. A lo lejos, un perro empezó a aullar lastimeramente, y se oyeron pasos sigilosos más allá de la sólida puerta. Pero nadie apartó la vista del sarcófago sobre el que el hombre vestido de piel de armiño movía la enorme joya resplandeciente mientras murmuraba un encantamiento que ya era antiguo antes de la caída de la Atlántida. El brillo de la gema los deslumbraba y no estaban muy seguros de lo que veían, pero les pareció que la tapa del sarcófago reventaba y se astillaba como si estuviera sometida a una presión irresistible. Luego, los cuatro vieron al ocupante del féretro: una silueta encorvada, marchita, arrugada, de miembros resecos como madera muerta que asomaban entre las vendas que los cubrían.
—¿Vas a traer de vuelta esa... cosa? —murmuró el hombrecillo menudo de la derecha—. Se deshará en cuanto la toques. Nos hemos dejado...
—Shhh —lo interrumpió con un siseo imperativo el portador de la joya.
El sudor le caía por la frente pálida y tenía los ojos muy abiertos. Se inclinó de nuevo hacia adelante y, sin tocar la momia con la mano, dejó la resplandeciente joya sobre su pecho. Se echó luego hacia atrás y miró frente a él con intensidad mientras sus labios se movían en muda invocación.
Fue como si una bola de fuego viviente consumiera y quemara el pecho muerto y marchito de la momia. Los tres espectadores dejaron escapar el aliento sibilante a través de los dientes apretados. Mientras miraban dio inició una horrible transmutación. La forma marchita del sarcófago creció y se alargó; las vendas estallaron en llamas y cayeron convertidas en polvo parduzco, los miembros apergaminados se abultaron y enderezaron. Su tonalidad oscura empezó a aclararse.
—¡Por Mitra! —susurró el rubio que estaba a la izquierda—. No era estigio, después de todo. Al menos esa parte es cierta.
De nuevo un dedo tembloroso reclamó silencio. Afuera, el perro había dejado de ladrar. Ahora gañía, como si tuviera una pesadilla, pero enseguida hasta aquel sonido se desvaneció. En medio del silencio, el rubio se dio cuenta de que la pesada puerta crujía como si algo poderoso empujara desde el exterior. Se volvió a medias con la mano en la espada, pero el hombre con ropajes de armiño le susurró:
—¡Alto! ¡No rompas la cadena! —Había apremio en la voz—. Y, por tu vida, ni se te ocurra ir hacia la puerta.
El rubio se encogió de hombros y volvió a girarse, solo para quedar parado en seco. Lo que había en el sarcófago estaba vivo: era un hombre alto, vigoroso, de piel blanca y pelo y barba negros. Estaba desnudo y yacía inmóvil, con los ojos abiertos de par en par y vacíos como los de un recién nacido. En su pecho la joya brillaba y lanzaba chispas.
El hombre con ropas de armiño se tambaleó como quien acaba de pasar por una tensión extrema.
—¡Por Istar! —jadeó—. ¡Es Xaltotun! ¡Y está vivo! ¿Lo veis, Valerius, Tarascus, Amalric? ¿Lo veis? Dudasteis de mí, pero no os he fallado. Hemos rozado las puertas abiertas del infierno esta noche y los habitantes de las tinieblas se han reunido a nuestro alrededor. Sí, nos han seguido hasta la misma puerta. Pero hemos devuelto a la vida al gran hechicero.
—Y hemos condenado nuestras almas al purgatorio por toda la eternidad, no me cabe duda —murmuró el más bajo, Tarascus.
Valerius, el rubio, lanzó una carcajada áspera.
—¿Hay purgatorio peor que la vida misma? Todos estamos condenados desde el día en que nacemos. Además, ¿quién no vendería su alma miserable a cambio de un trono?
—No hay inteligencia alguna en su mirada, Orastes —dijo el más alto de los cuatro.
—Ha estado muerto mucho tiempo —respondió el aludido—. Es como un recién nacido. Su mente ha quedado vacía tras el largo sueño... No, nada de sueño; estaba realmente muerto. Hemos traído su espíritu a través del vacío y las simas de la noche y el olvido. Hablaré con él.
Se inclinó al pie del sarcófago y clavó la mirada en los grandes ojos oscuros de su ocupante.
—¡Despierta, Xaltotun! —dijo muy despacio.
Los labios del otro se movieron de un modo mecánico.
—¡Xaltotun! —repitió, en un susurro tembloroso.
—¡Eres Xaltotun! —exclamó Orastes. Parecía un hipnotizador que va guiando a su víctima hacia donde quiere— . Eres Xaltotun de Pitón, Xaltotun de Aqueronte.
Una llama vacilante brilló en los ojos del ocupante del sarcófago.
—Era Xaltotun —susurró—. Pero estoy muerto.
—¡Eres Xaltotun! —gritó Orastes—. ¡Y no estás muerto! ¡Estás vivo!
—Soy Xaltotun. Pero estoy muerto. Morí en mi casa de Jemi. En Estigia.
—Sí, y los sacerdotes que te envenenaron momificaron tu cuerpo con sus artes oscuras y mantuvieron intactos tus órganos —afirmó Orastes—. Pero estás vivo. El Corazón de Arimán ha restaurado tu vida y ha invocado tu espíritu a través del espacio y la eternidad.
—¡El Corazón de Arimán! —La llama de la memoria se avivó en sus ojos—. Me lo robaron los bárbaros.
—Al fin recuerda —murmuró Orastes—. Sacadlo del sarcófago.
Los demás obedecieron a regañadientes, como si temieran tocar al hombre al que acababan de resucitar. No se tranquilizaron demasiado al sentir bajo sus manos el tacto firme de la carne, llena de sangre y vida. Pero lo pusieron de pie y Orastes lo cubrió con una extraña túnica de terciopelo negro, cuajada de estrellas doradas y lunas crecientes. Le ciñó a la frente una diadema de oro y echó para atrás los largos cabellos negros que le caían sobre los hombros. Xaltotun se dejó hacer sin decir nada incluso cuando lo sentaron en un trono tallado de alto respaldo de ébano, amplios brazos dorados y pies como garras de oro. Se sentaba totalmente inmóvil y poco a poco la inteligencia empezó a asomar a sus ojos, que parecieron volverse profundos y sorprendentemente luminosos, como hondas luces de hechicería que brillaran en el fondo de un pozo a medianoche.
Orastes lanzó una mirada furtiva a sus compañeros, que contemplaban fascinados a su sorprendente invitado. Sus nervios de acero habían pasado por un calvario que habría vuelto locos a hombres más débiles. Sabía que sus compañeros de conspiración no eran alfeñiques, sino individuos cuyo coraje corría a la par de su ambición y su capacidad para la perversidad. Volvió su atención a la figura sobre el trono de ébano, que por fin arrancó a hablar.
—Sí, ya lo recuerdo —dijo con una voz poderosa, resonante. Hablaba el nemedio con un acento curiosamente arcaico—. Soy Xaltotun, que fue sumo sacerdote de Set en Pitón, ciudad de Aqueronte. He soñado que recuperaba el Corazón de Arimán. ¿Dónde está?
Orastes se lo puso en la mano y Xaltotun lanzó un hondo suspiro mientras escrutaba las profundidades de la terrible joya que ardía en sus garras.
—Me lo robaron hace mucho tiempo —dijo—. El rojo corazón de la noche, poderoso para salvar y para condenar. Llegó de muy lejos, hace mucho tiempo. Mientras lo tuve, nada podía hacerme frente. Pero me lo robaron y Aqueronte cayó y hui al exilió en la oscura Estigia. Recuerdo muchas cosas, pero he olvidado otras muchas. He estado en una tierra distante, rodeado de espacios vacíos cubiertos de niebla, varado en las bahías de un mar de tinieblas. ¿En qué año estamos?
—Estamos a final del Año del León, tres mil después de la caída de Aqueronte —respondió Orastes.
—¡Tres mil años! —murmuró Xaltotun—. ¿Tanto? ¿Quién eres?
—Soy Orastes, y fui sacerdote Mitra. Este es Amalric, barón de Tor, en Nemedia, y este otro es Tarascus, hermano menor del rey de Nemedia. El más alto es Valerius, legítimo heredero al trono de Aquilonia.
—¿Por qué me habéis devuelto a la vida? —quiso saber Xaltotun—. ¿Qué esperáis de mí?
Estaba totalmente despierto y alerta y a sus ojos agudos asomaba una mente activa y afilada. No había duda o vacilación en su comportamiento; iba directamente al punto a tratar, conocedor de que nadie da nada a cambio de nada. Orastes le habló con la misma sinceridad.
—Esta noche hemos abierto las puertas del infierno para liberar tu alma y devolverla a su cuerpo porque necesitamos tu ayuda. Queremos poner a Tarascus en el trono de Nemedia y ganar para Valerius la corona de Aquilonia. Con tus artes oscuras puedes ayudarnos.
La mente de Xaltotun era tortuosa y llena de recovecos inesperados.
—Tú mismo debes ser un hábil adepto de las artes, Orastes, si has sido capaz de devolverme a la vida —dijo—. ¿Cómo es que un sacerdote de Mitra sabe del Corazón de Arimán y de los conjuros de Skelos?
—Ya no soy sacerdote de Mitra —respondió Orastes—. Fui expulsado de mi orden por mi inclinación a la magia negra. De no haber sido por Amalric me habrían quemado por nigromante.
»Pero me salvó y pude seguir con mis estudios. He estudiado en Zamora, en Vendhya, en Estigia, incluso en los bosques encantados de Khitai. He leído los volúmenes de Skelos, encuadernados en hierro, y he hablado con las criaturas invisibles que moran en lo más profundo y con las formas sin rostro que viven en junglas apestosas. En cierta ocasión vi tu sarcófago en las criptas custodiadas por demonios bajo el gran templo amurallado de Set en lo más profundo de Estigia y decidí aprender las artes que podrían devolver la vida a tu cadáver marchito. Supe del Corazón de Arimán a través de manuscritos polvorientos y durante un año busqué su escondite hasta dar con él.
—En ese caso, ¿para qué molestarse en devolverme la vida? —quiso saber Xaltotun, los ojos fieros clavados en los del sacerdote—. ¿Por qué no usaste tú mismo el Corazón para incrementar tu poder?
—Porque en la actualidad no hay nadie que conozca los secretos del Corazón —respondió Orastes—. Ni siquiera las leyendas han transmitido cómo desencadenar todo su poder. Sé lo suficiente para devolver una vida, pero sus secretos más profundos me están vedados. Así que lo usé para resucitarte. Es tu sabiduría lo que buscamos. En lo que se refiere al Corazón, eres el único que conoce sus terribles secretos.
Xaltotun meneó la cabeza y escrutó pensativamente las llameantes profundidades de la joya.
—Mi conocimiento de las artes oscuras es mayor que la suma del de todos los hombres —dijo al fin—. Sin embargo, no conozco todo el poder de la joya. No intenté invocarlo en los viejos tiempos; la guardé solo para que no se usara contra mí. Pero la robaron, y un chamán emplumado de los bárbaros la usó contra mi magia más poderosa. Desapareció después y, antes de poder dar con su paradero, fui envenenado por los sacerdotes de Estigia, celosos de mi conocimiento.
—Estaba oculto en una caverna bajo el templo de Mitra, en Tarantia —dijo Orastes—. Lo descubrí por medios un tanto tortuosos, poco después de haber dado con tus restos en los subterráneos del templo de Set en Estigia.
»Fueron ladrones zamorios, protegidos por encantamientos que aprendí de fuentes de las que es mejor no hablar, los que robaron el sarcófago con tu momia bajo las mismas narices de los que lo custodiaban en la oscuridad. Me lo trajeron por caravana primero, galera después y carro de bueyes finalmente.
»Y aquellos que sobrevivieron a la primera empresa robaron el Corazón de Arimán de la caverna hechizada bajo el templo de Mitra. No fue tarea fácil. Eran hábiles y estaban protegidos por fuertes encantamientos, pero a punto estuvieron de fracasar. Solo uno sobrevivió lo suficiente para llegar a mí y entregarme la joya, antes de morir babeando y farfullando sobre lo que había visto en aquella cripta maldita. Los ladrones zamorios son los más fiables del mundo. Incluso con mis encantamientos, son los únicos que podrían haber robado el Corazón del lugar donde yacía, protegido por demonios desde la caída de Aqueronte, hace tres mil años.
Xaltotun alzó la cabeza leonina y miró a lo lejos, como si pudiera divisar todos aquellos siglos perdidos.
—¡Tres mil años! —murmuró—. ¡Set! Dime lo que ha ocurrido en el mundo.
—Los bárbaros que asolaron Aqueronte han establecido nuevos reinos —dijo Orastes—. Allí donde se extendía el imperio están ahora los reinos de Aquilonia, Nemedia y Argos, llamados así por las tribus que los fundaron. Los viejos reinos de Ofir, Corintia y Koth Occidental, antiguos vasallos de Aqueronte, consiguieron su independencia con la caída del imperio.
—¿Y qué pasó con los aquerontios? —quiso saber Xaltotun—. Cuando hui a Estigia, Pitón estaba en ruinas y las grandes ciudades de Aqueronte engalanadas de torres moradas no eran más que escombros cubiertos de barro pisoteados por las sandalias de los bárbaros.
—Aun quedan en las colinas pequeños grupos que dicen descender de Aqueronte —dijo Orastes—. En cuanto al resto, la marea de mis bárbaros ancestros los barrió como arena. Mis antepasados sufrieron cruelmente a manos de los reyes de Aqueronte.
Una sonrisa siniestra y torcida curvó los labios de Xaltotun.
—¡Cierto es! A muchos bárbaros, hombres y mujeres, hizo morir esta mano entre aullidos en el altar. He visto sus cabezas apiladas en una pirámide en la gran plaza de Aqueronte cuando los reyes volvían del oeste con botín y esclavos.
—Por eso cuando llegó el momento de saldar cuentas, la espada no fue clemente. Aqueronte dejó de existir y Pitón, de moradas almenas, se convirtió en un recuerdo de días olvidados. Nuevos reinos se crearon sobre las ruinas del antiguo imperio y crecieron vigorosos. Te hemos traído de vuelta para que nos ayudes a gobernar esos reinos; quizá no tan extraordinarios y magnificentes como la Aqueronte de antaño, pero igualmente ricos y poderosos, una presa merecedora de ser disputada. ¡Mira!
Orastes desenrolló frente a Xaltotun un mapa pintado en vitela. El aquerontio lo contempló y menó la cabeza, desconcertado.
—Hasta la forma de las tierras ha cambiado. Es como ver en sueños algo conocido, distorsionado de forma incomprensible.
—En cualquier caso —dijo Orastes, señalando con el dedo—, he aquí Belverus, capital de Nemedia. Aquí es donde estamos. Y estos son los límites del reino. Al sur y al sureste están Ofir y Corintia. Al este, Britunia y al oeste, Aquilonia.
—El mapa de un mundo que no conozco —murmuró Xaltotun, pero a Orastes no se le escapó el vívido brillo de odio que llameó en los ojos oscuros.
—Es un mapa que puedes ayudarnos a cambiar. Queremos poner a Tarascus en el trono de Nemedia y queremos hacerlo sin lucha, de modo tal que no caiga la menor sospecha sobre él. No deseamos que el país se vea desgarrado en una guerra civil; necesitamos toda nuestra fuerza para conquistar Aquilonia.
»Si el rey Nimed y sus hijos murieran de forma natural, en una peste, por ejemplo, Tarascus podría tomar el trono como heredero legítimo, en paz y sin oposición.
Xaltotun asintió en silencio y Orastes continuó:
—La siguiente empresa será más difícil. No podemos poner a Valerius en el trono de Aquilonia sin guerra y ese reino es un formidable enemigo. Sus habitantes son duros, hechos para la guerra, fortalecidos por conflictos interminables con los pictos, los zingarios y los cimerios. Aquilonia y Nemedia han estado en guerra de forma intermitente durante los últimos quinientos años y la ventaja final siempre ha estado del lado de Aquilonia.
»Su rey actual es el guerrero de más renombre de las naciones occidentales. Es un extranjero, un aventurero que tomó la corona por la fuerza durante la última guerra civil y que estranguló al rey Namedides con sus propias manos al pie del trono. Se llama Conan y nadie le puede hacer frente en la batalla.
»Valerius es el heredero legítimo al trono. Fue exiliado por su pariente real, Namedides, y ha pasado años fuera de su patria, pero es de la sangre de la vieja dinastía y son muchos los barones que en secreto ansían librarse de Conan, que es un donnadie sin sangre noble, no digamos ya real. Es cierto que los comunes le son leales, así como la nobleza de las provincias exteriores, pero si pudiéramos derrotar a sus tropas en una batalla y matar al propio Conan, no creo que nos costara mucho poner a Valerius en el trono. De hecho, con Conan muerto no quedaría nadie para gobernar el reino; no es más que un aventurero solitario, no ha iniciado una dinastía.
—Quisiera ver a ese rey —musitó Xaltotun.
Miró de refilón el espejo plateado que había en una de las paredes. No había reflejo alguno en su superficie, pero la expresión de Xaltotun indicaba que conocía su propósito. Orastes asintió con el orgullo de un buen artesano al que un maestro le hace un cumplido por su trabajo.
—Intentaré mostrártelo —dijo.
Se sentó frente al espejo y sumergió la vista en sus profundidades. Poco a poco una forma imprecisa empezó a tomar cuerpo.
Los presentes sabían que se trataba tan solo del reflejo del pensamiento de Orastes embotellado en el espejo, igual que los pensamientos de un hechicero fluyen en un cristal mágico. Al principio era impreciso, pero luego se aclaró de repente.
Todos pudieron ver un hombre alto, de hombros poderosos y pecho amplio, con un cuello enorme y tenso y miembros fuertes y musculosos. Vestía de seda y terciopelo, con los leones reales de Aquilonia bordados en el rico jubón. La corona de Aquilonia reposaba sobre una cabeza rematada por una melena negra. Pero más propia de él que los ornamentos reales parecía la gran espada que llevaba a un costado. Las cejas, bajas y espesas, enmarcaban dos ardientes y fieros ojos de un azul volcánico. Su rostro moreno, cruzado de cicatrices y casi siniestro, era el de un guerrero; las prendas de terciopelo no podían ocultar la línea precisa y peligrosa de sus miembros.
—¡Ese hombre no es hibóreo! —exclamó Xaltotun.
—No; es un cimerio, uno de esos salvajes que habitan en las grises colinas septentrionales.
—Luché contra sus antepasados —murmuró Xaltotun—. Ni siquiera los reyes de Aqueronte pudieron conquistarlos.
—Aun causan terror entre las naciones del sur —respondió Orastes—. Conan es digno representante de su salvaje raza y hasta ahora ha demostrado ser indómito.
Xaltotun no respondió. Siguió sentando, contemplando el pozo de fuego que brillaba en su mano. En el exterior, el perro aulló de nuevo, ahora de un modo prolongado y estremecedor.
2 SOPLA UN VIENTO NEGRO
El año del dragón comenzó con guerra, enfermedad y descontento. La peste negra asoló las calles de Belverus y atacó por igual al comerciante en su establecimiento, al esclavo en su jaula y al caballero en su salón de banquetes. Se dijo que había sido enviada por el infierno como castigo por el orgullo y la lujuria de los hombres. Era veloz y mortal como el ataque de una víbora: el cuerpo de la víctima pasaba rápidamente del amoratado al negro y la muerte llegaba en cuestión de minutos. El cadáver empezaba a heder casi antes de que la muerte hubiera tenido tiempo de reclamar el alma del fallecido. Un viento cálido y seco soplaba sin cesar desde el sur y con él las cosechas se agostaban en los campos y el ganado moría en medio de los caminos.
Se imploró ayuda a Mitra y se murmuró contra el rey, pues de algún modo se había extendido de un confín a otro del reino el rumor de que ejercía en secreto prácticas repugnantes y se entregaba al desenfreno nocturno en lo más recóndito de palacio. No tardó en llegar allí la muerte, caminando sonriente sobre los monstruosos vapores de la peste. En una sola noche murieron el rey y sus tres hijos, y los tambores que tocaban a luto ahogaron el tintineo macabro de las campanillas de los carros que recorrían las calles recogiendo cadáveres podridos.
Aquella misma noche, justo antes del amanecer, el viento cálido que había estado soplando en las últimas semanas dejó de susurrar malignamente a través de las ventanas con cortinas de seda. Un poderoso viento del norte rugió entre las torres y con él vinieron la lluvia y el trueno y el rayo. El alba brilló limpia y clara en la mañana y todos pudieron ver que las cosechas resecas reverdecían y la peste se iba para siempre, sus miasmas lavadas por la tormenta.
Se dijo que los dioses se habían dado por contentos con la muerte del rey y su progenie, y cuando Tarascus, el hermano menor del fallecido, fue coronado en el gran salón del trono, el populacho gritó de éxtasis y hasta las torres se estremecieron ante el prolongado rugido de aclamación al monarca bendecido por los dioses.
Tales olas de entusiasmo y regocijo suelen ser indicios de una próxima guerra o conquista. Así que nadie se sorprendió cuando el rey Tarascus declaró rota la tregua que el fallecido rey había firmado con sus vecinos occidentales y reunió sus huestes para invadir Aquilonia. Los razonamientos del rey no podían sonar más sinceros y sus motivos, aireados a los cuatro vientos, daban a sus actos el atractivo de una cruzada. Abrazó la causa de Valerius, «legítimo heredero al trono», y se presentó, no como un enemigo de Aquilonia, sino como un amigo dispuesto a liberar al pueblo de la tiranía del usurpador extranjero.
Quizá hubo sonrisas cínicas en algunos círculos, y rumores acerca del buen amigo del rey, Amalric, cuya vasta riqueza personal parecía ir directa al exhausto tesoro real. Pero de ser así, pasaron desapercibidos entre el fervor, el entusiasmo y la popularidad de Tarascus. Si alguien sospechaba que tras bambalinas el verdadero rey de Nemedia era Amalric, se cuidó mucho de decirlo en voz alta. Y la guerra siguió su curso entusiasta.
El rey y sus aliados se dirigieron al oeste a la cabeza de cincuenta mil hombres: caballeros de brillante armadura con pendones ondeantes sobre los yelmos, alabarderos cubiertos de mallas de acero, ballesteros con jubones de cuero. Cruzaron la frontera, tomaron un castillo fronterizo y quemaron tres aldeas de montaña hasta que, finalmente, en el valle de Valkia, a dos leguas de la frontera, se encontraron con las huestes de Conan, rey de Aquilonia: cuarenta y cinco mil jinetes, arqueros y soldados, la flor y nata del poderío y la caballería de Aquilonia. Faltaban por llegar los jinetes de Poitain, comandados por Próspero, pues tenían que venir de la parte meridional del reino.
Tarascus había atacado sin previo aviso; su invasión casi se había solapado con su proclamación como rey, y no había habido declaración formal de guerra.
Los dos ejércitos se dispusieron a ambos extremos de un valle amplio y llano, rodeado de accidentados despeñaderos y cruzado por una corriente poco profunda que serpenteaba entre grupos de cañas y sauces. Los seguidores de ambos ejércitos se acercaban al arroyo a por agua y se lanzaban insultos y piedras desde la orilla.
Los últimos rayos del sol caían sobre el estandarte dorado de Nemedia con el dragón escarlata, desplegado por la brisa sobre el pabellón del rey Tarascus, en una loma de las colinas orientales. Pero la sombra de las occidentales caía como una mortaja de terciopelo morado sobre las tiendas y el ejército de Aquilonia, y sobre la bandera negra con el león dorado que tremolaba por encima del pabellón del rey Conan.
Los fuegos se mantuvieron encendidos durante toda la noche a lo largo del valle, y el viento trasladaba de un lado a otro la llamada de las trompetas, el estrépito de las armas y los agudos desafíos de los centinelas que marcaban el paso a caballo a cada lado del arroyo flanqueado por sauces.
En la hora oscura que precede al alba, el rey Conan se agitó en el lecho, poco más que una pila de sedas y pieles sobre una tarima, y despertó de repente. Se puso en pie, lanzando un grito agudo y aferrando la espada. Pallantides, su comandante, que había acudido presto al oír el grito, vio a su rey sentado muy erguido, con la mano en la empuñadura del arma mientras el sudor le perlaba el rostro sorprendentemente pálido.
—¡Majestad! —exclamó—. ¿Pasa algo malo?
—¿Qué ocurre en el campamento? —quiso saber Conan— . ¿Han salido las patrullas?
—Quinientos jinetes patrullan el río, Majestad — respondió el general—. Los nemedios no intentarán atacarnos en la oscuridad. Esperarán al alba, como nosotros.
—Por Crom —musitó Conan—. He despertado con la sensación de que un destino aciago reptaba hacia mí en medio de la noche.
Se quedó mirando la lámpara dorada que arrojaba un brillo tenue sobre los tapices y las alfombras de la enorme tienda. Estaban solos; no había esclavos o pajes durmiendo en el suelo alfombrado, pero los ojos de Conan brillaban como acostumbraban a hacer en presencia del peligro y la espada le temblaba en la mano. Pallantides, intranquilo, no apartaba la mirada de él. Conan parecía estar escuchando algo.
—¿No lo oyes? —susurró de pronto—. ¡Esos pasos furtivos!
—Siete caballeros guardan la tienda, Majestad —dijo Pallantides—. Nadie se puede acercar sin que lo vean.
—No es fuera —gruñó Conan—. Sonó como si fuese dentro de la tienda.
Pallantides echó un rápido y perplejo vistazo a su alrededor. Los tapices de terciopelo se fundían con las sombras en las esquinas, pero de haber habido alguien en el pabellón aparte de ellos mismos, lo habría visto. Meneó la cabeza.
—Aquí no hay nadie. Estás rodeado de un ejército, Majestad.
—He visto a la muerte atacar a un rey entre la multitud — murmuró Conan—. Caminando con pies invisibles, desapercibida para todos...
—Quizá estabas soñando, Majestad —dijo Pallantides, incómodo.
—Y lo estaba, en efecto. Un sueño maligno. Recorría de nuevo el largo y accidentado camino que me ha llevado al trono.
Guardó silencio y Pallantides lo contempló sin decir palabra. El rey era un enigma para el general, como lo era para la mayor parte de sus civilizados súbditos. Pallantides sabía que Conan había recorrido muchos senderos extraños en una vida salvaje y pintoresca y que había sido muchas cosas antes de que un vuelco del destino lo sentara en el trono de Aquilonia.
—Veía de nuevo el campo de batalla en el que nací —dijo Conan, con la barbilla apoyada en el enorme puño—. Me veía a mí mismo con un taparrabos de piel de pantera, arrojando mi lanza contra las fieras de las montañas. Volvía a ser una espada mercenaria, un corsario que saqueaba las costas de Kush, un pirata de las islas Barachas, un ladrón entre los montañeses himelios. He sido todas esas cosas, y todas las he soñado esta noche. Todo lo que he sido pasó ante mí en una procesión interminable, entonando una endecha con los pies sobre el polvo.
»Pero en el sueño percibí también figuras torcidas, veladas, sombras fantasmales, y una voz que se burlaba de mí. Hacia el final, me pareció verme sobre la tarima de la tienda y algo se inclinaba sobre mí, velado y encapuchado. No podía moverme y de pronto el encapuchado desapareció y una calavera descarnada me sonreía. Desperté en ese momento.
—Es un sueño maligno, Majestad —dijo Pallantides, conteniendo un escalofrío—. Pero solo un sueño.
Conan meneó la cabeza de un modo que indicaba duda, antes que negación. Procedía de una raza bárbara y la superstición y los instintos de su herencia se agazapaban justo al borde del pensamiento consciente.
—He soñado muchos sueños malignos —dijo—, y la mayoría de ellos no significaban nada. Pero, por Crom, este no era como la mayoría. Ojalá hubiera tenido lugar ya la batalla y hubiéramos ganado. Tengo un presentimiento macabro desde que el rey Nimed murió durante la peste negra. ¿Por qué la peste desapareció en cuanto hubo muerto?
—Se dice que era un pecador...
—Se dicen muchas tonterías —gruñó Conan—. Si la peste atacase a todos los pecadores, nadie se contaría entre los vivos, por Crom. ¿Y por qué los dioses, que son justos según me dicen los sacerdotes, iban a matar a quinientos campesinos, comerciantes y nobles antes de atacar al rey, si él era el objetivo desde el principio? ¿O es que golpeaban a ciegas como un espadachín entre la niebla? Por Mitra, si mi puntería fuera tan mala, hace tiempo que Aquilonia tendría un nuevo rey.
»No, la peste negra no fue una plaga común y corriente. Ha surgido de las profundidades de las criptas estigias y han sido magos quienes la han invocado. Serví como espadachín en el ejército del príncipe Almuric cuando invadió Estigia, y de los treinta mil hombres que llevaba, quince mil perecieron bajo flechas estigias y el resto por la plaga negra que cayó sobre nosotros como un viento del sur. Fui el único superviviente.
—Pero en Nemedia solo han muerto quinientos —arguyó Pallantides.
—Quien quiera que llamase a la peste sabía cómo librarse de ella —respondió Conan—. Había un plan tras aquello, un plan astuto y diabólico. Alguien la llamó y alguien la hizo desaparecer en cuanto completó su tarea, en cuanto Tarascus se sentó en el trono y fue aclamado como el salvador del pueblo de la ira de los dioses. Por Crom, hay una inteligencia tras todo esto, oscura y retorcida. ¿Y quién es ese extraño individuo que aconseja a Tarascus?
—Lleva un velo —respondió Pallantides—. Dicen que es un extranjero, un estigio.
—¡Un estigio! —repitió Conan con el ceño fruncido—. Un nativo del infierno, más bien. ¡Ja! ¿Qué es eso?
—Las trompetas de los nemedios —exclamó Pallantides— . Escucha como les responden las nuestras. Está amaneciendo y los capitanes están preparando las tropas para el ataque. Que Mitra los acompañe, porque serán muchos los que no verán ponerse el sol tras las colinas.
—¡Que vengan mis escuderos! —exclamó Conan, mientras se ponía en pie de golpe y se quitaba las ropas de cama. Parecía haber olvidado sus presentimientos ante la perspectiva del combate—. Ve donde los capitanes y asegúrate de que todo está listo. Estaré con ellos en cuanto me haya puesto la armadura.
Buena parte del comportamiento de Conan resultaba incomprensible para las gentes civilizadas sobre las que gobernaba, incluyendo su insistencia en dormir a solas en su cámara o en la tienda. Pallantides se apresuró a cumplir sus órdenes entre los tintineos de la armadura que se había puesto a medianoche, tras unas pocas horas de sueño. Lanzó una rápida mirada al campamento, que empezaba a hervir de actividad; a lo largo de la línea de tiendas, las cotas de malla repiqueteaban y los hombres iban de un lado para otro a la luz incierta del amanecer. Aun brillaban pálidas las estrellas en el cielo occidental, pero largas flámulas rosadas asomaban por el este en el horizonte, y recortado contra él, el estandarte del dragón de Nemedia ondeaba al viento.
Pallantides fue hacia una tienda cercana, donde dormían los escuderos reales. Ya estaban en pie, despertados por las trompetas. En el mismo momento en que Pallantides les decía que se apresuraran, se quedó paralizado al oír un fiero grito y el impacto de un fuerte golpe en la tienda del rey, seguido del sonido de un cuerpo que caía. Se oyó justo después una risa que heló la sangre en las venas del general.
Soltando un grito, dio media vuelta y echó a correr hacia el pabellón. Volvió a gritar al ver el poderoso cuerpo de Conan tendido en la alfombra. El enorme mandoble del rey yacía junto a su manto y un poste astillado de la tienda parecía señalar dónde había golpeado. Con la espada desenvainada, Pallantides examinó la tienda, sin encontrar nada. Más allá del rey y de él mismo, estaba tan vacía como cuando la había dejado.
—¡Majestad!
Pallantides se puso de rodillas junto al gigante caído.
Conan abrió los ojos y miró al general, del todo consciente y alerta. Abrió los labios, pero ningún sonido salió de ellos. Parecía incapaz de moverse.
Se oyeron voces en el exterior. Pallantides se incorporó y se acercó a la entrada. Vio a los escuderos reales y a uno de los caballeros que guardaban la tienda.
—Oímos un ruido —dijo el caballero en tono de disculpa—. ¿Se encuentra bien el rey?
Pallantides lo examinó con atención.
—¿No ha entrado nadie en pabellón esta noche?
—Nadie salvo tú, excelencia —respondió el caballero, y Pallantides no dudó de que decía la verdad.
—El rey ha tropezado y ha soltado la espada —dijo—. Vuelve a tu puesto.
Mientras el caballero se iba, el general se volvió discretamente hacia los cinco escuderos reales y les indicó que lo siguieran. En cuanto hubieron entrado, cubrió con cuidado la entrada. Los escuderos se quedaron pálidos al ver al rey tirado sobre la alfombra, pero un rápido gesto de Pallantides ahogó cualquier posible exclamación.
Se inclinó sobre Conan de nuevo y este intentó hablar. Se le hincharon las venas de las sienes y los tendones del cuello se tensaron por el esfuerzo, mientras luchaba por alzar la cabeza del suelo. Al fin pudo hablar, en un murmullo casi ininteligible.
—Esa cosa... en la esquina...
Pallantides giró el rostro y examinó con aprensión cuanto lo rodeaba. Vio las caras pálidas de los escuderos iluminadas por la lámpara y las sombras de terciopelo que acechaban las paredes de la tienda. Y nada más.
—Ahí no hay nada, Majestad —dijo.
—Estaba allí, en la esquina —musitó el rey, mientras sacudía la cabeza leonina en un esfuerzo por incorporarse—. Era un hombre... o lo parecía... Un hombre envuelto en vendas, como una momia, con una capa raída y una capucha. Solo pude ver sus ojos mientras se agazapaba en las sombras. Creí que él mismo era una sombra hasta que vi los ojos. Brillaban como joyas negras.
»Lo golpeé con la espada, pero fallé... No me explico cómo... En lugar de a él le di al poste. Mientras luchaba por recuperar el equilibro, me agarró de pronto la muñeca. Sus dedos ardían como hierro al rojo. Perdí las fuerzas y el suelo me golpeó como si fuera un garrote. Desapareció y me quedé tendido en el... ¡Maldición! ¡No puedo moverme! ¡Estoy paralizado!
Pallantides alzó la mano del coloso y se estremeció. En la muñeca del rey se veían las marcas azuladas de varios dedos largos y delgados. ¿Qué mano podía agarrar tan fuerte para dejar esas marcas en la gruesa muñeca? Recordó la risa grave que había oído al ir hacia la tienda y un sudor frío bañó su piel. No había sido la risa de Conan.
—Es diabólico —susurró un tembloroso escudero—. Dicen que los hijos de las tinieblas hacen la guerra con Tarascus.
—¡Silencio! —ordenó Pallantides con severidad.
Afuera, el amanecer ocultaba las estrellas. Una brisa ligera soplaba desde las colinas y traía con ella la fanfarria de mil trompetas. Al oírlo, un temblor convulso recorrió el poderoso cuerpo del rey. De nuevo las venas de las sienes se le hincharon mientras luchaba por romper los grilletes invisibles que lo habían humillado.
—Ponme la armadura y átame a la silla del caballo — susurró—. ¡Aun puedo dirigir la carga!
Pallantides meneó la cabeza.
—Mi señor, estamos perdidos si el ejército se entera de que el rey está herido —dijo uno de los escuderos mientras estrujaba nervioso su faldón—. Es el único que puede guiarnos a la victoria.
—Ayudadme a ponerlo en la tarima —dijo el general.
Obedecieron y depositaron al gigante sobre los cojines, y después le pusieron un manto de seda encima. Pallantides se volvió a los cinco escuderos y escrutó sus rostros antes de hablar.
—Vuestros labios están sellados ante lo que pase en esta tienda —dijo finalmente—. El reino de Aquilonia depende de ello. Uno de vosotros, que me traiga al oficial Valannus, el capitán de los piqueros pellianos.
Uno de los escuderos inclinó la cabeza y echó a correr fuera de la tienda. Pallantides contemplaba al rey caído mientras en el exterior sonaban las trompetas, atronaban los tambores y crecía el rugido del ejército en medio de la naciente mañana. El escudero volvió enseguida con el oficial que había nombrado Pallantides; un hombre alto, ancho y fuerte, muy parecido físicamente al rey. Como él, tenía una espesa melena negra, pero sus ojos eran grises y sus facciones no se parecían a las de Conan.
—Una extraña enfermedad ha dejado impedido al rey — dijo Pallantides—. Se te ha concedido un gran honor: llevarás su armadura y cabalgarás su caballo al frente del ejército. Nadie debe saber que no es el rey quien nos dirige.
—Por un honor así, un hombre daría gustoso la vida— balbució el capitán, sobrecogido por las noticias—. ¡Que Mitra me conceda ser digno de tal confianza!
Mientras el rey caído lo contemplaba todo con ojos ardientes de rabia y la humillación le roía el pecho, los escuderos le quitaron a Valannus la cota de malla, el yelmo y las grebas y lo vistieron con la armadura de placas negras, la celada y el negro penacho de plumas de Conan. Le pusieron encima una sobreveste de seda con el león real bordado en oro en el pecho y lo ciñeron todo con un amplio cinturón dorado del que pendía una espada con la empuñadura cubierta de gemas en una vaina trenzada de hilo de oro. Mientras trabajaban, las trompetas no dejaban de clamar y las armas resonaban en el exterior. Más allá del río se alzó un profundo rugido mientras escuadra tras escuadra ocupaban sus posiciones.
Totalmente armado, Valannus hincó la rodilla en tierra y humilló la cabeza empenachada ante la figura que yacía en la tarima.
—Mi rey, que Mitra tenga a bien que no deshonre el atuendo que visto este día.
—¡Tráeme la cabeza de Tarascus y te haré barón!
La tensión y la angustia habían borrado la delgada capa de civilización que cubría a Conan. Sus ojos centelleaban mientras apretaba los dientes, rabioso y bárbaro como cualquier nativo de las colinas cimerias.
3 EL DESPEÑADERO SE ESTREMECE
La hueste aquilonia ya estaba preparada, formada en apretadas y aceradas filas de piqueros y jinetes, cuando una masiva figura vestida con armadura negra salió del pabellón real. Mientras subía a la silla del semental negro, ayudado por cuatro escuderos, un rugido que estremeció las montañas salió del ejército. Agitaron las espadas y aclamaron a su rey guerrero; caballeros de armadura dorada, piqueros con cota de malla y yelmo, arqueros con jubón de cuero y el largo arco en la mano izquierda.
El ejército al otro lado del valle ya se había puesto en movimiento e iba a buen paso en dirección a la suave pendiente que desembocaba en el río; su acero brillaba entre la niebla matutina que se arremolinaba alrededor de los cascos de los caballos.
El ejército aquilonio se movió sin prisa en su dirección. El paso acompasado de los caballos acorazados hacía temblar la tierra. Los banderizos ondeaban largos estandartes de seda en la brisa temprana. Las lanzas se balanceaban como un bosque afilado, con los gallardetes tremolando alrededor.
Guardaban el pabellón real diez soldados, veteranos taciturnos y sombríos capaces de contener la lengua. Uno de los escuderos estaba en la entrada de la tienda y atisbaba por un resquicio. Nadie más en todo el inmenso ejército sabía que no era Conan quien cabalgaba el enorme semental al frente del ejército.
Los aquilonios se desplegaron en su formación acostumbrada: el centro era la parte más nutrida y se componía por completo de caballería pesada; las alas estaban formadas por grupos más pequeños de jinetes, soldados a caballo respaldados por piqueros y arqueros. Por último, estaban los bosonios de las marcas occidentales, hombres corpulentos de estatura media con jubones de piel y yelmos de metal.
El ejército nemedio mostraba una formación similar, y los dos se movieron hacia el río, las alas más avanzadas que el centro. En medio del ejército aquilonio ondeaba el estandarte del león junto a la figura vestida de acero que cabalgaba el semental negro.
Pero en el pabellón real, tendido sobre la tarima, Conan gemía de angustia y lanzaba maldiciones bárbaras.
—Los ejércitos se aproximan —narraba el escudero desde la entrada—. ¡Resuenan las trompetas! El sol arranca fuego de las puntas de lanza y de los yelmos y tiñe de escarlata el río. Sí, y escarlata será en verdad antes de que acabe el día.
»El enemigo ha llegado al río. Las flechas vuelan entre ambos ejércitos y oscurecen el sol como nubes afiladas. ¡Ah! ¡Bien tirado, arqueros! ¡Los bosonios se han llevado la mejor parte! ¡Cómo rugen!
A los oídos del rey, más allá del estruendo de las trompetas y el resonar del acero, llegó apagado el fiero grito de los bosonios mientras soltaban las cuerdas y volvían a tensarlas al unísono.
—Sus ballesteros intentan mantener ocupados a nuestros arqueros mientras sus jinetes galopan hacia el río —dijo el escudero—. Las orillas no son empinadas, se deslizan con suavidad hasta el borde del agua. Ahí llegan los jinetes, a través de los sauces. ¡Por Mitra, cómo se cuelan las flechas de los arqueros por las junturas de sus armaduras! Los caballos caen y los hombres con ellos. Patalean y forcejean en el agua. No es profunda y la corriente es suave, pero se están ahogando por el peso de la armadura, aplastados por los caballos. ¡Ahora avanzan los jinetes de Aquilonia! Cabalgan hacia el agua y se enzarzan con los de Nemedia. El agua parece que hierva junto a los vientres de los caballos y el estruendo de las espadas es ensordecedor.
—¡Crom! —estalló Conan, desesperado.
La vida volvía poco a poco a sus venas, pero aún no podía ponerse en pie.
—Las alas se cierran —dijo el escudero—. Los piqueros y espadachines entran en el cuerpo a cuerpo en medio de la corriente y tras ellos los arqueros preparan las flechas.
»Por Mitra, los ballesteros nemedios están recibiendo una buena, los arqueros bosonios no les dan cuartel. El centro de su ejército no avanza ni un palmo y las alas retroceden fuera del río.
—¡Crom, Ymir y Mitra! —rugió Conan—. ¡Por todos los dioses y demonios, debería estar ahí luchando, aunque fuera para caer al primer golpe!





























