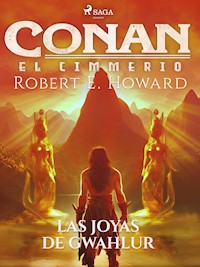
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Conan el cimerio
- Sprache: Spanisch
Mítico relato perteneciente a las aventuras de Conan en Cimerio, a quien esta vez acompañamos al África hibórea en una aventura mitológica. Conan acude al país de Keshan en busca de las legendarias joyas llamadas "Dientes de Gwahlur". Allí entrenará al ejército local para asaltar la ciudad de Alkmeenon, donde se supone que están las joyas. Sin embargo, dos pícaros bribones y el sumo sacerdote de Kesha intentarán frustrar sus planes. La aventura está servida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert E. Howard
Las joyas de Gwahlur
Translated by Antonio Rivas
Saga
Las joyas de Gwahlur
Translated by Antonio Rivas
Original title: Jewels of Gwalhur
Original language: English
Copyright © 1935, 2022 Robert E. Howard and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728322871
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
1
Senderos de intriga
Los acantilados se alzaban en vertical desde la jungla: imponentes murallas de piedra de un rojo apagado con reflejos azulados de jade a la luz del sol naciente, y se alejaban sin aparente fin hacia el este y el oeste sobre el ondulante océano esmeralda de frondas y hojas. Aquella empalizada gigante de cortinas verticales de roca sólida en la que destellaban bajo el sol cegadores fragmentos de cuarzo parecía insalvable. Pero el hombre que escalaba lenta y trabajosamente ya estaba a mitad de camino de la cima.
Era nativo de una raza de montañeses, acostumbrado a escalar riscos implacables, y poseía una fuerza y una agilidad inusuales. Su única indumentaria eran unos pantalones cortos de seda roja; llevaba las sandalias colgando de la espalda para que no lo entorpecieran, al igual que la espada y el puñal.
Tenía una figura poderosa y era flexible como una pantera. Su piel estaba bronceada por el sol, y un aro de plata a la altura de las sienes sujetaba su melena de corte recto. Los músculos de hierro, la mirada rápida y los pies firmes le eran de gran ayuda allí, pues aquella escalada pondría a prueba hasta el límite todas esas cualidades. La selva se ondulaba a más de cincuenta varas por debajo. A la misma distancia hacia arriba, el borde del acantilado se recortaba contra el cielo matinal.
Se esforzaba como alguien impulsado por la urgencia, pero se veía obligado a avanzar a paso de caracol, aferrándose como una mosca a una pared. Sus manos y sus pies encontraban huecos y salientes, sujeciones precarias en el mejor de los casos, y a veces colgaba prácticamente de las uñas. Pero siguió su ascenso clavando los dedos, retorciéndose y luchando por cada palmo. A veces se detenía para dar un descanso a sus músculos doloridos; sacudiéndose el sudor de los ojos, volvía la cabeza para escrutar por encima de la selva y recorría con la mirada la gran extensión verde en busca de cualquier señal de vida o movimiento humanos.
La cumbre no estaba muy lejos sobre él, y observó, apenas unos palmos por encima de la cabeza, una grieta en la roca vertical del acantilado. La alcanzó un instante después: una pequeña caverna justo debajo del borde superior. Cuando su cabeza sobrepasó el extremo de la cornisa soltó un gruñido. Se quedó allí colgado, con los codos enganchados en el borde. La cueva era tan pequeña que parecía más bien un nicho excavado en la piedra, pero tenía un ocupante: una momia arrugada y marrón, con las piernas cruzadas y los brazos doblados sobre el pecho marchito, en el cual se había hundido la cabeza encogida, estaba sentada en la pequeña cueva. Las extremidades estaban sujetas en su lugar por cordeles de cuero crudo que se habían convertido en meros hilillos podridos. Si la figura había estado vestida alguna vez, los estragos del tiempo habían reducido las prendas a polvo hacía mucho. Pero entre las piernas cruzadas y el pecho marchito estaba encajado un rollo de pergamino, amarilleado por el tiempo hasta adquirir el color del marfil viejo.
El escalador extendió un largo brazo y recogió aquel cilindro. Sin pararse a investigar, lo encajó en el cinturón y se aupó hasta quedar de pie en la abertura del nicho. Dio un salto hacia arriba y su mano se enganchó en el borde del acantilado, y desde ahí se impulsó por encima casi con el mismo movimiento.
Se detuvo, jadeando, y miró hacia abajo.
Era como mirar al interior de un enorme cuenco bordeado por un muro circular de piedra. El fondo del cuenco estaba cubierto de árboles y vegetación más densa, aunque en ninguna parte alcanzaba la densidad selvática de la jungla exterior. Los acantilados lo rodeaban sin ninguna alteración en su altura uniforme. Era un fenómeno de la naturaleza, quizá sin paralelo en el resto del mundo: un gran anfiteatro natural, un pedazo circular de llanura selvática, de una legua o legua y media de diámetro, separada del resto del mundo y confinada dentro de la empalizada circular que formaban los acantilados.
El escalador no dedicó sus pensamientos a maravillarse ante el fenómeno topográfico. Con tenso afán escrutó las copas de los árboles que tenía a sus pies, y exhaló un impetuoso suspiro cuando captó el destelló de unas cúpulas de marfil entre el verdor brillante. No era un mito, pues; por debajo de él yacía el fabuloso y desierto palacio de Alkmeenon.
Conan el cimerio, anteriormente de las islas Baracha, de la Costa Negra y de muchos otros climas donde la vida era salvaje, había llegado al reino de Keshan siguiendo el señuelo de un tesoro de cuento que hacía palidecer las riquezas de los reyes de Turán.
Keshan era un reino bárbaro situado en las tierras interiores orientales de Kush, donde las grandes praderas se mezclaban con la selva que se extendía desde el sur. Lo habitaba una mezcla de razas: una nobleza de piel morena gobernaba una población formada en su mayor parte por negros puros. Los gobernantes, príncipes y altos sacerdotes, afirmaban descender de una raza blanca que en tiempos míticos había gobernado un reino cuya capital era Alkmeenon. Leyendas contradictorias intentaban explicar el motivo de la caída de la raza y el abandono de la ciudad por parte de los supervivientes. Igual de nebulosas eran las historias sobre los Dientes de Gwahlur, el tesoro de Alkmeenon. Pero aquellas nebulosas leyendas habían bastado para traer a Conan a Keshan, recorriendo enormes distancias a través de llanuras, junglas ribereñas y montañas.
Había encontrado Keshan, que en sí misma era considerada mítica por muchas naciones norteñas y occidentales, y había oído lo suficiente para confirmar los rumores sobre el tesoro que los hombres llamaban los Dientes de Gwahlur. Incapaz de descubrir el lugar donde se escondía, se vio en la necesidad de explicar su presencia en Keshan. Los forasteros sin ataduras no eran bienvenidos allí.
Aquello no lo pilló por sorpresa. Con tranquilidad presentó su oferta a los imponentes, emplumados y desconfiados peces gordos de la magnífica corte bárbara. Se presentó como un guerrero profesional y afirmó haber ido a Keshan en busca de empleo. Entrenaría a los ejércitos de Keshan por el precio adecuado y los capitanearía contra Punt, su enemigo ancestral, cuyos éxitos recientes en el campo de batalla habían despertado la furia del irascible rey de Keshan.
La propuesta no era tan audaz como podría parecer. La fama de Conan lo había precedido, incluso en el lejano Keshan; sus gestas como jefe de los corsarios negros, aquellos lobos de las costas del sur, habían hecho que su nombre fuera conocido, admirado y temido en los reinos negros. No se negó a pasar las pruebas ideadas por los señores de piel morena. Las escaramuzas en la frontera eran incesantes, lo que proporcionó al cimerio numerosas oportunidades para demostrar su habilidad en el combate. Su ferocidad temeraria impresionó a los señores de Keshan, ya conscientes de su reputación como líder de hombres, y las perspectivas parecían favorables. Todo lo que Conan deseaba en secreto era un empleo que le proporcionase una excusa legítima para permanecer en Keshan el tiempo suficiente para encontrar el lugar donde se escondían los Dientes de Gwahlur. Entonces se produjo una interrupción. Thutmekri llegó a Keshan a la cabeza de una embajada de Zembabwei.
Thutmekri era estigio, un aventurero y un vagabundo cuyo ingenio lo había recomendado a los reyes gemelos del gran reino comercial híbrido situado muchos días de viaje al este. Él y el cimerio se conocían desde hacía mucho tiempo, y su relación no era precisamente cordial. Thutmekri tenía también una propuesta para el rey de Keshan, relacionada igualmente con la conquista de Punt, cuyo reino, al este de Keshan, había expulsado a los mercaderes de Zembabwei e incendiado sus fortalezas.
La oferta de Thutmekri superaba el prestigio de Conan. Este se había comprometido a invadir Punt desde el este con un ejército de lanceros negros, arqueros shemitas y espadachines mercenarios, y a ayudar al rey de Keshan a anexionarse aquel reino hostil. Los benévolos reyes de Zembabwei solo deseaban el monopolio del comercio con Keshan y sus tributarios, y como prueba de buena fe, algunos de los Dientes de Gwahlur. Estos no se emplearían en el comercio, se apresuró a explicar Thutmekri a los desconfiados caciques; serían colocados en el templo de Zembabwei junto a los ídolos de oro de Dagón y Derketo, huéspedes sagrados en el santuario del reino, para sellar el acuerdo entre Keshan y Zembabwei. Aquella declaración provocó una sonrisa salvaje en los labios de Conan.
El cimerio no intentó participar en el juego de ingenio e intriga de Thutmekri y su socio shemita, Zargheba. Sabía que si Thutmekri salía victorioso insistiría en la inmediata eliminación de su rival. Conan solo podía hacer una cosa: encontrar las joyas antes de que el rey de Keshan se decidiera, y escapar con ellas. Para entonces ya estaba seguro de que no las ocultaban en Keshia, la ciudad real, que era un enjambre de chozas de paja apelotonadas en torno a un muro de barro que encerraba un palacio de piedra, barro y bambú.
Mientras Conan ardía de nerviosa impaciencia, el sumo sacerdote Gorulga anunció que antes de que se pudiera llegar a cualquier decisión, había que conocer la voluntad de los dioses acerca de la propuesta de alianza con Zembabwei y la entrega de objetos considerados sagrados e inviolables desde hacía mucho tiempo. Había que consultar el oráculo de Alkmeenon.





























