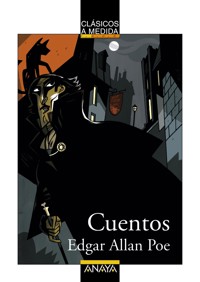
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Clásicos a Medida
- Sprache: Spanisch
Edgar Allan Poe, huérfano a muy temprana edad, fue criado por una familia adinerada del sur de EEUU. Tras una vida complicada y trágica, llena de excesos, murió a los cuarenta años sin poder imaginar la gloria y el prestigio que llegaría a alcanzar en todo el mundo. Hoy es reconocido por lectores y estudiosos como el rey del relato de terror, y el padre de la novela moderna de detectives. Este volumen recoge una adaptación de cuatro de sus relatos, representativos de ambos géneros. Por un lado, "El escarabajo de oro", una original historia de intriga, y, por otro, dos de sus relatos de terror más conocidos ("El corazón delator" y "El gato negro") junto a "Hop-Frog", escrito el mismo año de su prematura y misteriosa muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Introducción
Cuentos
El corazón delator
El escarabajo de oro
El gato negro
Hop-Frog
Apéndice
Créditos
¿Qué es un cuento?
Dentro del género narrativo, el cuento se presenta como un relato breve, generalmente de ficción, desarrollado por un grupo reducido de personajes.
Su brevedad determina buena parte de las características de este subgénero, que enumeramos a continuación:
1. Suceso único. La narración cuentística comprende un único acontecimiento o suceso, habitualmente de carácter sorprendente, que capta la atención del receptor, a diferencia de la narración novelística, que suele incluir varias tramas.
2. Tensión. El cuento ha de mantener una tensión constante, sin perderse en descripciones o digresiones que relajen la atención del lector. Todos los elementos del cuento deben estar justificados en relación con el resto, de modo que ninguno quede suelto. Esta tensión se debe desencadenar exclusivamente en un final efectista.
3. Narrador y tiempo de la narración. El cuento narra generalmente un suceso del pasado ya acabado, pero que influye en el presente desde el que se cuenta, pues es en este momento cuando se explica o se comprende la razón de ese suceso o se abre una interrogación sobre el mismo ante la imposibilidad de su comprensión. El narrador, aun habiendo podido participar en el acontecimiento, se sitúa ahora fuera de él, aparentemente distanciado.
4. Personajes. La concentración que exige el cuento determina que el número de personajes de un cuento sea reducido (a veces solo uno) y que estén siempre en función del suceso central, sin ser objeto de una caracterización psicológica o social compleja.
El cuento tradicional
Los cuentos más antiguos que han llegado a nosotros son de origen oriental, desde donde se han difundido por Occidente. Las mil y una noches es la colección principal que recoge buena parte de esta tradición oriental y que fue objeto de imitaciones y versiones varias en Europa a partir de la Edad Media. Aunque el texto definitivo de Las mil y una noches es del siglo XVI, en realidad es el resultado escrito de una tradición folclórica ancestral de pueblos árabes, persas, judíos y egipcios, que fue difundida oralmente por Europa desde el siglo X por mercaderes, esclavos y piratas.
Esta corriente popular de cuentos tradicionales proporcionará argumentos, personajes y motivos a numerosos escritores cultos, desde don Juan Manuel (El conde Lucanor, del siglo XIV) hasta el anónimo autor del Lazarillo de Tormes (siglo XVI) o el propio Cervantes (siglos XVI-XVII), por ceñirnos a la literatura española.
Con la llegada de la modernidad, algunos autores, como Charles Perrault (siglo XVII) y los hermanos Grimm (siglos XVIII-XIX), se dedicaron a recopilar cuentos de la tradición oral para salvarlos de su desaparición y a ponerlos por escrito en versiones suavizadas y con final feliz adaptadas a la mentalidad de la época. Se constituye así el cuento fantástico infantil que ha llegado hasta nuestros días (en versiones cinematográficas o televisivas en las últimas décadas), destinado a entretener y enseñar a las nuevas generaciones, como «Caperucita roja», «La bella durmiente», «La Cenicienta», «Blancanieves», «Hansel y Gretel» o «Pulgarcito».
El cuento moderno
Al llegar el siglo XIX, el cuento se emancipa absolutamente de la tradición y se convierte en uno de los géneros más cultivados por los escritores hasta nuestros días. Perderá, por tanto, totalmente el carácter oral, popular y tradicional, así como la intención didáctica que solía tener anteriormente. Destinado a un lector adulto, aprovecha los nuevos cauces de publicación que ofrece, por un lado, el periodismo del siglo XIX y comienzos del XX, y, por otro, la proliferación de editoriales dedicadas a la literatura durante el siglo XX.
Se tiene con frecuencia a Edgar Allan Poe como el creador de este cuento moderno, caracterizado muy destacadamente por la concentración, la tensión narrativa y el final sorprendente de los que hemos hablado anteriormente. A la «unidad de efecto o impresión» se refería él como rasgo más destacado de estas creaciones, cuya lectura debía realizarse, en su opinión, de una sola vez:
Un hábil artista ha construido un relato. Si es prudente, no habrá elaborado sus pensamientos para ubicar los incidentes, sino que, después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes, combinándolos de la manera que mejor lo ayuden a lograr el efecto preconcebido. Si su primera frase no tiende ya a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al designio preestablecido. Y con esos medios, con ese cuidado y habilidad, se logra por fin una pintura que deja en la mente del contemplador un sentimiento de plena satisfacción.
Se presentan, a continuación, cuatro cuentos representativos de la obra de Poe y de distintas variedades del cuento moderno, en los que podrán apreciarse las características definidas.
«El corazón delator» fue publicado por primera vez en 1843 en la revista literaria The Pioneer. Escrito en primera persona, es una obra maestra de terror psicológico, donde la atención se centra en la fuerza que arrastra al protagonista a cometer un crimen que se describe cuidadosamente. La confesión del asesino desde la primera línea del relato atrapa la atención del lector y la defensa de su cordura, que no de su inocencia, revela, en realidad, una oscura pulsión destructiva sobrecogedora.
«El escarabajo de oro» (1843), por el contrario, es una muestra del cuento de detective (aunque sin detective propiamente dicho), en el que el rigor analítico del protagonista consigue desentrañar el enigma encerrado en un criptograma. Refleja, por otra parte, de manera realista el ambiente sureño de Estados Unidos en la época en la que se crio el autor y trasluce un cierto aire de relato de aventuras, que inspirará a Robert L. Stevenson para escribir La isla del tesoro.
«El gato negro» está reconocido como uno de los cuentos más terroríficos de la historia de la literatura y fue publicado por primera vez en el Saturday Evening Post de Filadelfia en 1843. Contiene motivos autobiográficos en la caracterización del torturado protagonista y una escena final aterradora.
Por último, «Hop-Frog» fue publicado por el autor el mismo año de su muerte (1849) en The Flag of our Union, periódico de Boston. Se trata de un cuento con venganza, tema presente en varios de los cuentos de nuestro autor, originado probablemente por el deseo de venganza literaria del autor contra algunas personas del círculo literario neoyorquino que se habían burlado de él por ciertas relaciones amorosas. Además, presenta otros elementos que pueden considerarse autobiográficos, como el efecto del alcohol o la orfandad.
Esta edición
Los cuatro cuentos han sido traducidos directamente de las ediciones originales inglesas y se presentan íntegros, con una muy ligera adaptación del lenguaje utilizado a los criterios generales de esta colección dirigida a jóvenes lectores.
El corazón delator
El arte es duradero y la vida, fugaz, y aunque nuestros corazones son fuertes y valientes, aun así, como tambores sordos, golpean marchas fúnebres hacia la tumba.
LONGFELLOW
Es verdad! Siempre he sido, y sigo siendo, nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o debilitarlos. Por encima de los demás, el sentido del oído era el más agudo. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra. Oía muchas cosas del infierno. ¿Cómo, entonces, voy a estar loco? Prestad atención y observad con qué sensatez, con qué calma os puedo contar toda la historia.
Es imposible explicar cómo entró la idea en mi cabeza por primera vez; pero una vez concebida, me perseguía noche y día. Motivo no había ninguno ni sentía odio alguno. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Nunca me había ofendido. No ambicionaba sus riquezas. ¡Creo que era su ojo! ¡Sí, eso era! Uno de sus ojos parecía el de un buitre, un ojo celeste con una catarata. Cada vez que lo fijaba en mí, se me helaba la sangre; y así, poco a poco, muy gradualmente, me decidí a quitarle la vida al viejo y así librarme del ojo para siempre.
Ahora viene lo principal. Imagináis que estoy loco. Pero los locos no saben nada. Tendríais que haberme visto. Tendríais que haber visto con cuánta sabiduría actué, con cuánta precaución, con cuánta previsión, con cuánto disimulo me puse a la tarea.
Nunca fui más amable con el viejo que durante toda la semana anterior al asesinato. Y todas las noches, a medianoche, giraba el picaporte de su puerta y la abría, ¡tan suavemente! Y cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda1, cerrada, completamente cerrada, de manera que no saliera ninguna luz, y entonces metía la cabeza. ¡Os habríais reído de ver con qué astucia la metía dentro! La movía despacio, muy, muy despacio, de forma que no fuera a perturbar el sueño del viejo. Tardaba una hora en pasar la cabeza entera a través de la abertura hasta que podía verlo tendido en la cama. ¿Eh? ¿Habría sido tan prudente un loco?
Y entonces, cuando mi cabeza estaba completamente dentro de la habitación, abría la linterna con cuidado, sí, muy cuidadosamente (por el chirrido de las bisagras), la abría hasta que únicamente un fino rayo de luz caía sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches (siempre a medianoche), pero encontraba el ojo siempre cerrado; y así era imposible llevar a cabo la tarea, pues no era el viejo quien me irritaba, sino su maldito ojo.
Y cada mañana, al amanecer, entraba con decisión en su habitación y hablaba con él con valentía, llamándolo por su nombre en un tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Así que ya veis que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada noche, exactamente a las doce, yo lo observaba mientras dormía.
En la octava noche, fui más cauteloso de lo habitual al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con mayor rapidez de lo que se movía mi mano. Nunca antes de aquella noche había sentido el alcance de mis propias habilidades, de mi sagacidad. A duras penas podía contener mi sensación de triunfo. ¡Pensar que yo estaba allí, abriendo la puerta, poco a poco, y él no podía ni soñar con mis secretas acciones y pensamientos! Me reía entre dientes pensando en eso; y quizás me oyó, porque se movió en la cama de pronto, como si se hubiese asustado. Quizás penséis que retrocedí, pero no lo hice. La habitación estaba tan negra como el alquitrán, sumida en una completa oscuridad (pues las persianas estaban totalmente cerradas por miedo a los ladrones); así que yo sabía que no podía ver la abertura de la puerta, por lo que seguí empujándola sin parar, sin parar.
Tenía ya la cabeza dentro y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre metálico y el viejo se incorporó en la cama gritando: «¿Quién está ahí?».
Me quedé completamente inmóvil, sin decir nada. Durante una hora entera no moví ni un músculo y durante ese tiempo no oí que volviera a tenderse. Seguía sentado en la cama, escuchando, exactamente igual que había hecho yo, noche tras noche, escuchando las carcomas2 de la pared.
De repente oí un débil gemido, y supe que era el gemido de un terror mortal. No era un gemido de dolor o de pena, ¡oh, no!, era el sonido ahogado que brota del fondo del alma cuando está sobrecogida por el espanto. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, exactamente a las doce, mientras el mundo entero dormía, había surgido de mi propio pecho, intensificando con su terrible eco los terrores que me alteraban. Ya digo que lo conocía bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo, y me daba lástima, aunque en el fondo me reía entre dientes. Sabía que se había mantenido despierto desde el primer leve ruido, cuando se había movido en la cama. El terror había estado allí desde entonces creciendo en su interior. Había intentado imaginar que eran temores infundados, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo «es solo el viento en la chimenea» o «es solo un ratón corriendo por el suelo» o «es simplemente un grillo que ha chirriado una sola vez». Sí, había estado intentando tranquilizarse con estas suposiciones; pero todo era en vano. Todo en vano, porque la Muerte al acercarse había desplegado su sombra negra delante de él y había envuelto a la víctima. Y era la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible lo que le hacía sentir, aun sin verme ni oírme, sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.
Tras esperar mucho tiempo, con grandísima paciencia, sin oírle tenderse, decidí abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así que lo hice (no podéis imaginar con cuánto cuidado) hasta que, finalmente, un único rayo tenue, como un hilo de araña, salió de la ranura y cayó sobre el ojo de buitre.
Estaba abierto, completamente abierto, y me puse furioso al contemplarlo. Lo veía con toda precisión, con su azul apagado y con el horrible velo que lo cubría, y me heló los huesos hasta la médula; pero no podía ver nada más de la cara o del cuerpo del viejo, pues instintivamente había proyectado el rayo con precisión sobre ese maldito punto.
Y entonces (¿no os he dicho que lo que erróneamente tomáis por locura no es más que hipersensibilidad de los sentidos?), entonces, digo, llegó hasta mis oídos un sonido leve, apagado, apresurado, como el que haría un reloj envuelto en algodón. También conocía ese sonido. Eran los latidos del corazón del viejo. Se incrementó mi furia, de la misma manera que los redobles del tambor estimulan el valor del soldado.
Pero incluso entonces me contuve y me quedé inmóvil. Apenas respiraba. Sostenía la linterna sin moverla. Trataba de mantener el rayo de la interna fijo sobre el ojo. Mientras tanto el infernal tic-tac del corazón se incrementaba. Se hacía más y más rápido y más y más alto a cada instante. ¡El terror del viejo debía de ser extremo! ¡Se hacía más alto, digo, más alto a cada momento!, ¿me oís bien? Os he dicho que soy nervioso; sí, lo soy. Y entonces, en plena noche, en medio del terrible silencio de aquella vieja casa, un sonido tan extraño como ese me producía un horror incontrolable. Sin embargo, durante unos pocos minutos más, me contuve y permanecí inmóvil. Pero los latidos sonaban cada vez más, ¡cada vez más! ¡Pensé que el corazón podía estallar! Y entonces una nueva ansiedad se apoderó de mí: ¡los vecinos podrían oír el sonido! ¡Había llegado la hora del viejo!
Con un gran alarido, abrí totalmente la linterna y me lancé dentro de la habitación. Chilló una vez, solo una vez. Lo arrastré hasta el suelo en un instante y le tiré encima la pesada cama. Me senté entonces en la cama y sonreí con alegría al considerar tan avanzado el trabajo. Pero, durante muchos minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Esto, sin embargo, no me preocupaba: no se podría oír a través de las paredes. Por fin, cesó. El viejo estaba muerto. Retiré la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, muerto como una piedra. Coloqué la mano sobre su corazón y la dejé allí unos minutos. No latía. Estaba muerto, bien muerto. Su ojo no me molestaría nunca más.
Si todavía me consideráis un loco, no seguiréis pensando así cuando os describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. Avanzaba la noche, así que me puse a trabajar apresuradamente, pero en silencio. En primer lugar, descuarticé el cuerpo. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Entonces levanté tres tablas del entarimado de la habitación y lo deposité bajo el suelo de madera. Después volví a colocar los tablones tan hábilmente, tan astutamente que ningún ojo humano —ni siquiera el suyo— habría podido detectar algo anormal. No había nada que limpiar, ninguna marca, ninguna mancha de sangre. Había sido muy cuidadoso. Un cubo fue suficiente…, ¡jaja!





























