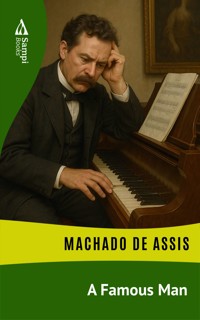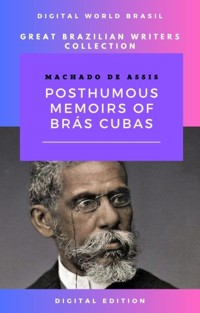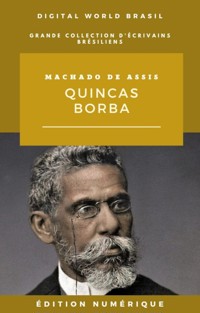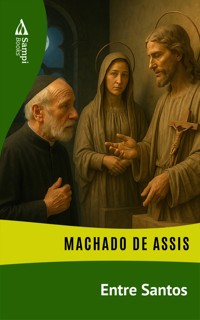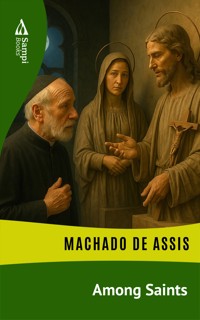Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En "Cuentos de Río de Janeiro", Machado de Assis explora el amor, la ambición y las convenciones sociales en el Brasil del siglo XIX. Los relatos muestran emociones humanas, ironía y profundidad psicológica, abordando temas como la traición, el destino y la hipocresía social. Con una prosa elegante y observaciones agudas, Machado crea personajes inolvidables y críticas mordaces a la burguesía de Río de Janeiro, convirtiendo esta colección en una introducción fascinante a su obra. Los cuentos que componen esta colección son: Miss Dollar, Luís Soares, La Mujer de Negro, El Secreto de Augusta, Confesiones de una Viuda Joven, Línea Recta y Línea Curva y Fray Simón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cuentos de Río de Janeiro
Machado de Assis
SINOPSIS
En “Cuentos de Río de Janeiro”, Machado de Assis explora el amor, la ambición y las convenciones sociales en el Brasil del siglo XIX. Los relatos muestran emociones humanas, ironía y profundidad psicológica, abordando temas como la traición, el destino y la hipocresía social. Con una prosa elegante y observaciones agudas, Machado crea personajes inolvidables y críticas mordaces a la burguesía de Río de Janeiro, convirtiendo esta colección en una introducción fascinante a su obra. Los cuentos que componen esta colección son: Miss Dollar, Luís Soares, La Mujer de Negro, El Secreto de Augusta, Confesiones de una Viuda Joven, Línea Recta y Línea Curva y Fray Simón.
Palabras clave
Sociedad, Ironía, Psicología
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Miss Dollar
I
Era conveniente para la novela que el lector no supiera quién era la señorita Dollar durante mucho tiempo. Pero, por otra parte, sin presentar a la señorita Dollar, el autor se vería obligado a largas digresiones que llenarían el papel sin hacer avanzar la acción. No puede haber dudas: voy a presentarles a la señorita Dollar.
Si el lector es joven y dado a la melancolía, se imagina a la señorita Dollar como una inglesa pálida y esbelta, escasa de carne y hueso, con dos grandes ojos azules que se abren en el centro de la cara y largas trenzas rubias que se agitan al viento. La chica en cuestión debe ser tan vaporosa e ideal como una creación de Shakespeare; debe ser el contraste del roastbeef británico del que se nutre la libertad del Reino Unido. Una Miss Dollar así debería conocer de memoria al poeta Tennyson y leer a Lamartine en el original; si sabe portugués, debería deleitarse leyendo los sonetos de Camões o los Cantos de Gonçalves Dias. El té y la leche deberían ser la dieta de una criatura así, con algunos dulces y galletas añadidos para satisfacer las urgencias del estómago. Su habla debería ser el murmullo de un arpa eolia; su amor, un desvanecimiento, su vida, una contemplación, su muerte, un suspiro.
La figura es poética, pero no es la heroína de la novela.
Supongamos que el lector no es dado a tales ensueños y melancolías, en cuyo caso imagina a una Miss Dollar totalmente distinta. Esta vez será una americana robusta, con la sangre corriéndole por las mejillas, las formas redondeadas, los ojos vivos y ardientes, una mujer hecha, rehecha y perfecta. Amiga de la buena mesa y de la buena bebida, esta Miss Dollar preferirá un cuarto de cordero a una página de Longfellow, cosa muy natural cuando el estómago lo pide a gritos, y nunca entenderá la poesía del atardecer. Será una buena madre de familia según la doctrina de algunos maestros de la civilización, es decir, fértil e ignorante.
El lector que haya pasado su segunda juventud y vea ante sí una vejez sin recursos ya no sentirá lo mismo. Para ellos, la Miss Dollar verdaderamente digna de ser contada en pocas páginas sería una buena inglesa de unos cincuenta años, dotada de algunos miles de libras esterlinas, que, llegando a Brasil en busca de un tema sobre el que escribir una novela, realizaría un verdadero romance casándose con el mencionado lector. Tal Miss Dollar estaría incompleta si no tuviera gafas verdes y un gran rizo de pelo gris en cada extremo. Guantes de encaje blanco y un sombrero de lino en forma de calabaza serían el último abrigo de este magnífico tipo de ultramar.
A una lectora, más lista que las demás, se le ocurrió que la heroína de la novela no es ni era inglesa, sino brasileña, y que el nombre de Miss Dollar significa simplemente que la chica es rica.
Este descubrimiento sería excelente si fuera exacto; por desgracia, ni él ni los demás lo son. La Miss Dollar de la novela no es la chica romántica, ni la mujer robusta, ni la anciana literata, ni la rica brasileña. Esta vez el proverbial ingenio de los lectores les falla; la señorita Dollar es un galgo.
Para algunos, la calidad de la heroína les hará perder el interés por la novela. Error evidente. La señorita Dollar, a pesar de no ser más que un galgo, tuvo el honor de ver su nombre en los periódicos públicos antes de entrar en este libro. El Jornal do Comércio y el Correio Mercantil publicaron las siguientes reverberantes líneas de promesa en sus columnas de anuncios:
Una perrita galgo se extravió anoche, día 30. Se llama Miss Dollar. Quien la haya encontrado y quiera llevarla a la Rua de Mata-cavalos no... recibirá doscientos mil reales de recompensa. Miss Dollar tiene un collar alrededor del cuello con un candado que dice: De tout mon coeur.
Todas las personas que necesitaban urgentemente doscientos mil réis, y tuvieron la suerte de leer aquel anuncio, recorrieron aquel día las calles de Río de Janeiro con extrema precaución, para ver si divisaban a la fugitiva Miss Dollar. Cualquier galgo que aparecía a lo lejos era perseguido con tenacidad hasta que resultaba no ser el animal que buscaban. Pero toda esta caza de los doscientos mil réis fue completamente inútil, pues el día en que apareció el anuncio, la señorita Dollar ya estaba alojada en casa de un tipo que vivía en Cajueiros y coleccionaba perros.
II
Nadie podría decir qué indujo al Dr. Mendonça a coleccionar perros; algunos pensaban que era simplemente una pasión por este símbolo de fidelidad o servilismo; otros pensaban que, lleno de una profunda aversión hacia los hombres, Mendonça pensaba que era una buena guerra adorar a los perros.
Fueran cuales fuesen las razones, lo cierto es que nadie poseía una colección más hermosa y variada que él. Los tenía de todas las razas, tamaños y colores. Los cuidaba como si fueran sus propios hijos; si uno moría, sentía melancolía. Casi podría decirse que, en la mente de Mendonça, el perro pesaba tanto como el amor, según una famosa expresión: quita al perro del mundo y el mundo será un erial.
El lector superficial podría concluir de ello que nuestro Mendonça era un hombre excéntrico. No lo era. Mendonça era un hombre como los demás; le gustaban los perros como a los demás les gustan las flores. Los perros eran sus rosas y sus violetas; las cultivaba con el mismo esmero. También le gustaban las flores, pero le gustaban en las plantas en las que crecían: cortar un jazmín o atrapar un canario le parecían la misma ofensa.
El doctor Mendonça era un hombre de unos treinta años, bien peinado, de modales francos y distinguidos. Se había graduado en medicina y llevaba algún tiempo tratando pacientes; su práctica ya estaba avanzada cuando estalló una epidemia en la capital; el Dr. Mendonça inventó un elixir contra la enfermedad; y tan excelente era el elixir que el autor ganó un buen par de contos de réis. Ahora ejercía la medicina como aficionado. Tenía suficiente para él y su familia. La familia estaba formada por los animales antes mencionados.
En la memorable noche en que la señorita Dólar se extravió, Mendonça regresaba a casa cuando tuvo la suerte de encontrarse con la fugitiva de Rocío. La perrita lo acompañó y, al darse cuenta de que era un animal sin dueño visible, la llevó consigo a los Cajueiros.
Nada más entrar en la casa, examinó detenidamente a la perrita, la señorita Dólar era una verdadera delicia; tenía las formas esbeltas y gráciles de su noble raza; sus ojos marrones aterciopelados parecían expresar la felicidad más completa de este mundo, tan felices y serenos eran. Mendonça la contempló y la escrutó minuciosamente. Leyó el nombre en el candado que cerraba el collar y acabó por convencerse de que la perrita era una gran mascota para quien fuera su dueño.
- Si su dueño no aparece, se quedará conmigo -dijo, entregando a Miss Dollar al chico encargado de los perros.
El chico intentó alimentar a Miss Dollar, mientras Mendonça planeaba un buen futuro para la nueva huésped, cuya familia iba a seguir viviendo en la casa.
El plan de Mendonça duró lo que duran los sueños: el espacio de una noche. Al día siguiente, leyendo los periódicos, vio el anuncio transcrito más arriba, en el que se prometían doscientos mil réis a quien entregara al perro fugitivo. Su pasión por los perros le hizo comprender el dolor que debió de sufrir la dueña de la señorita Dollar, ya que llegó a ofrecer doscientos mil réis como recompensa a quien entregara al galgo. En consecuencia, decidió devolverla, con gran pena en el corazón. Dudó unos instantes, pero al final vencieron los sentimientos de probidad y compasión que caracterizaban a aquella alma. Y, como le resultaba difícil despedirse del animal, que aún era nuevo en la casa, decidió llevárselo él mismo, y se preparó para ello. Almorzó, y después de asegurarse de que la señorita Dollar había hecho lo mismo, ambos salieron de la casa en dirección a Matacavalos.
En aquella época, el barón de Amazonas aún no había salvado la independencia de las repúblicas platinas mediante la victoria de Riachuelo, nombre con el que el ayuntamiento bautizó más tarde la Rua de Mata-cavalos. El nombre tradicional de la calle, que en realidad no significaba nada, siguió vigente.
La casa con el número indicado en el anuncio era de aspecto hermoso e indicaba cierta opulencia en las posesiones de quienes la habitaban. Incluso antes de que Mendonça diera las palmas en el vestíbulo, la señorita Dollar, al reconocer su tierra natal, empezó a dar saltos de alegría con sonidos guturales que, si había literatura entre los perros, debían de ser un himno de acción de gracias.
Un chico se acercó para saber quién estaba allí; Mendonça dijo que había venido a devolver al galgo fugitivo. La cara del chico se ensanchó y corrió a anunciar la buena nueva. La señorita Dollar, aprovechando un hueco, subió corriendo las escaleras. Mendonça estaba a punto de bajar, una vez cumplida su tarea, cuando el chico regresó diciéndole que subiera y entrara en el salón.
No había nadie en el salón. Algunas personas que tienen habitaciones elegantemente dispuestas suelen dejar tiempo para que sus visitantes las admiren antes de ir a recibirlas. Es posible que ésa fuera la costumbre de los dueños de la casa, pero esta vez no le dieron importancia, porque en cuanto el doctor entró por la puerta del pasillo, de otra habitación salió una anciana con la señorita Dollar en brazos y alegría en el rostro.
- Tenga la bondad de sentarse -dijo, asignándole una silla a Mendonça.
- No tardaré -dijo el médico, sentándose-. He venido a traerle el perrito que me acompaña desde ayer...
- No se imagina la inquietud que ha causado en la casa la ausencia de la señorita Dollar...
- Puedo imaginarlo, señora; yo también soy amante de los perros, y si me faltara uno lo sentiría profundamente. Su señorita Dollar...
- Perdone -interrumpió la anciana-, no es mía; la señorita Dollar no es mía, es de mi sobrina.
- ¡Ah!
- Ya viene.
Mendonça se levantó justo cuando la sobrina en cuestión entraba en la habitación. Tendría unos veintiocho años, en pleno esplendor de su belleza, una de esas mujeres que anuncian una vejez tardía e imponente. Su vestido de seda oscura resaltaba el color inmensamente blanco de su piel. El vestido tenía volantes, lo que aumentaba la majestuosidad de su figura y estatura. El corpiño del vestido le cubría todo el cuello, pero bajo la seda se podía ver un hermoso torso de mármol modelado por un divino escultor. Su cabello castaño, naturalmente ondulado, estaba peinado con esa sencillez casera que es la mejor de todas las modas conocidas; adornaba graciosamente su frente como una corona donada por la naturaleza. La extrema blancura de su piel no tenía ni la más mínima pizca de rosa para añadir armonía y contraste. Su boca era pequeña y tenía cierta expresión imperiosa. Pero la gran distinción de aquel rostro, lo que más llamaba la atención, eran los ojos; imagínense dos esmeraldas nadando en leche.
Mendonça no había visto ojos verdes en toda su vida; le habían dicho que existían, se sabía de memoria algunos versos famosos de Gonçalves Dias; pero hasta entonces los ojos verdes eran para él lo mismo que el ave fénix de los antiguos. Un día, hablando de esto con unos amigos, dijo que si alguna vez se encontraba con un par de ojos verdes huiría despavorido de ellos.
- ¿Por qué? preguntó uno de sus asombrados vecinos.
- El color verde es el color del mar, respondió Mendonça; evito las tormentas de uno; evitaré las tormentas de los otros.
Dejo al lector la tarea de reconocer la singularidad de Mendonça, preciosa en el sentido de Molière.
III
Mendonça saludó respetuosamente al recién llegado, y con un gesto le invitó a sentarse de nuevo.
- Le estoy infinitamente agradecida por haberme devuelto este pobre animal, al que tengo en gran estima -dijo Margarida al sentarse-.
- Y doy gracias a Dios por haberlo encontrado; podría haber caído en manos que no lo hubieran devuelto.
Margarida hizo un gesto a la señorita Dollar, y la perrita, saltando del regazo de la anciana, fue hacia Margarida; levantó las patas delanteras y las puso sobre sus rodillas; Margarida y la señorita Dollar intercambiaron una larga mirada de afecto. Durante este tiempo, una de las manos de la muchacha jugaba con una de las orejas del galgo, lo que permitía a Mendonça admirar sus hermosos dedos armados de afiladísimas uñas.
Pero aunque Mendonça estaba encantado de estar allí, notó que su retraso era extraño y humillante. Parecía estar esperando su recompensa. Para escapar a esta interpretación poco halagüeña, sacrificó el placer de la conversación y la contemplación de la muchacha; se levantó y dijo:
- Mi misión está cumplida...
- Pero... interrumpió la anciana.
Mendonça comprendió la amenaza de la interrupción de la vieja.
- La alegría, dijo, que he devuelto a esta casa es la mayor recompensa que podía esperar. Ahora les pido que me disculpen...
Las dos damas comprendieron la intención de Mendonça; la muchacha correspondió a su cortesía con una sonrisa; y la anciana, haciendo acopio de cuantas fuerzas le quedaban en todo el cuerpo, estrechó la mano del muchacho en señal de amistad.
Mendonça se marchó impresionado por la interesante Margarida. Además de su belleza, que era de primer orden, notó cierta triste severidad en su mirada y en sus modales. Si éste era el carácter de la muchacha, se llevaría bien con el carácter del médico; si era el resultado de algún episodio de su vida, era una página de novela que debía ser descifrada por ojos hábiles. De hecho, el único defecto que Mendonça encontraba en ella era el color de sus ojos, no porque fuesen feos, sino porque desconfiaba de los ojos verdes. El prejuicio, hay que decirlo, era más literario que otra cosa; Mendonça se aferraba a una frase que había pronunciado una vez, citada más arriba, y era la frase que producía el prejuicio. No me acusen sin más; Mendonça era un hombre inteligente, educado y dotado de sentido común; también tenía una gran tendencia a los afectos románticos; pero a pesar de ello, ahí estaba nuestro talón de Aquiles. Era un hombre como los demás, hay otros Aquiles por ahí que son un enorme talón de los pies a la cabeza. Ese era el punto vulnerable de Mendonça; el amor de una frase era capaz de violentar sus afectos; sacrificaba una situación a una frase redonda.
Refiriéndose al episodio de la galga y a la entrevista de Margarida con un amigo, Mendonça dijo que podría gustarle si no tuviera los ojos verdes. Su amigo se rió con cierto aire de sarcasmo.
- Pero, doctor -le dijo-, no entiendo esa prevención; incluso he oído decir que los ojos verdes suelen ser precursores de un alma buena. Además, el color de los ojos no tiene importancia, lo que cuenta es la expresión. Pueden ser tan azules como el cielo y tan pérfidos como el mar.
La observación de este amigo anónimo tenía la ventaja de ser tan poética como la de Mendonça. Por eso tuvo un profundo efecto en el ánimo del doctor. No se quedó como el burro de Buridán entre una silla de agua y un cuarto de cebada; el burro habría dudado, Mendonça no dudó. Inmediatamente le vino a la mente la lección del casuista Sánchez, y de las dos opiniones tomó la que le pareció probable.
Algún lector serio encontrará pueril esta circunstancia de los ojos verdes y esta polémica sobre su probable cualidad. Esto demostrará que tiene poca experiencia del mundo. Los almanaques pintorescos citan hasta la saciedad mil excentricidades y defectos de los grandes hombres a quienes la humanidad admira, tanto por sus conocimientos de letras como por su valor en las armas, y nunca dejamos de admirarlos. El lector no quiere hacer una excepción para encajar en ella a nuestro médico. Aceptémosle con su ridículo; ¿quién no? El ridículo es una especie de lastre para el alma cuando entra en el mar de la vida; algunos llegan hasta el final sin ningún otro tipo de carga.
Para compensar estas debilidades, ya he dicho que Mendonça tenía algunas cualidades inusuales. Adoptando la opinión que le parecía más probable, que era la de su amigo, Mendonça se dijo a sí mismo que en las manos de Margarida estaba tal vez la clave de su futuro. Para ello, ideó un plan de felicidad: una casa en el monte, mirando al mar, al oeste, para poder contemplar la puesta de sol. Margarida y él, unidos por el amor y la Iglesia, beberían allí, gota a gota, toda la copa de la felicidad celestial. El sueño de Mendonça contenía otras particularidades que sería ocioso mencionar aquí. Mendonça pensó en ello durante algunos días; incluso pasó algunas veces por Mata-cavalos, pero era tan infeliz que nunca vio a Margarida ni a su tía; al final, renunció a la empresa y volvió con los perros.
La colección de perros era una verdadera galería de hombres ilustres. El más estimado de ellos se llamaba Diógenes; había un galgo que respondía al nombre de César; un perro de aguas que se llamaba Nelson; a Cornelia la llamaban perrita rata, y Calígula era un galgo enorme, una verdadera efigie del gran monstruo que había producido la sociedad romana. Al encontrarse entre toda esta gente, ilustre por diferentes títulos, Mendonça dijo que pasaba a la historia; así se olvidó del resto del mundo.
IV
Una vez estaba Mendonça a la puerta del Carceller, donde acababa de terminarse un helado en compañía de un amigo suyo, cuando vio pasar un coche y en él a dos señoras que le parecieron las damas de Mata-cavalos. Mendonça hizo un movimiento de sobresalto que no escapó a su amigo.
- ¿Qué era aquello?
- Nada; creía conocer a esas señoras. ¿Las viste, Andrade?
- No.
El coche había entrado en la Rua do Ouvidor; los dos subieron por la misma calle. Justo encima de la Rua da Quitanda, el coche se detuvo delante de una tienda, y las señoras salieron y entraron. Mendonça no las vio salir, pero vio el coche y sospechó que era el mismo. Se apresuró a seguir sin decir nada a Andrade, que hizo lo mismo, movido por esa curiosidad natural que siente un hombre cuando se da cuenta de algún secreto oculto.
Unos instantes después estaban en la puerta de la tienda; Mendonça se dio cuenta de que eran las dos señoras de Mata-cavalos. Entró corriendo, como si fuera a comprar algo, y se acercó a las señoras. La primera en recibirle fue su tía. Mendonça las saludó respetuosamente. Ellas recibieron el saludo con afabilidad. Junto a Margarida estaba la señorita Dollar, que, debido a ese admirable sentido del olfato que la naturaleza ha otorgado a los perros y a los cortesanos de la fortuna, saltó de alegría en cuanto vio a Mendonça, llegando a tocarle el estómago con las patas delanteras.
- Parece que la señorita Dólar tenía buenos recuerdos de usted, dijo la señora Antonia. Antonia (así se llamaba la tía de Margarida).
- Creo que sí -respondió Mendonça, jugando con el galgo y mirando a Margarida.
En ese momento entró Andrade.
- Acabo de reconocerlas -dijo dirigiéndose a las señoras.
Andrade estrechó la mano de las dos señoras, o mejor dicho, estrechó la mano de Antônia y los dedos de Margarida.
Mendonça no había contado con este incidente, y se alegró de que le proporcionase los medios para hacer más íntimas sus relaciones superficiales con la familia.
- Sería bueno, le dijo a Andrade, que me presentaras a estas señoras.
- ¿No las conoces? preguntó Andrade con asombro.
- Nos conoces sin conocernos, sonrió la vieja tía; por el momento fue la señorita Dollar quien se las presentó.
Antonia le contó a Andrade la pérdida y el hallazgo del perrito.
- Bueno, en ese caso, respondió Andrade, ahora te lo presento.
Después de la presentación oficial, el dependiente trajo a Margarida los artículos que había comprado, y las dos señoras se despidieron de los chicos, pidiéndoles que fueran a verlos.
No he citado ninguna de las palabras de Margarida en el diálogo anterior porque, en realidad, sólo dijo dos palabras a cada uno de los chicos.
- Pasadlo bien", les dijo, les dio la punta de los dedos y se fue al coche.
Cuando se quedaron solos, los dos chicos también se marcharon y subieron por la Rua do Ouvidor, ambos en silencio. Mendonça pensaba en Margarida; Andrade pensaba en formas de ganarse la confianza de Mendonça. La vanidad tiene mil maneras de manifestarse, como el fabuloso Proteo. La vanidad de Andrade era ser confidente de los demás; le parecía que podía obtener de la confianza lo que sólo podía obtener de la indiscreción. No le fue difícil atrapar el secreto de Mendonça; antes de llegar a la esquina de la Rua dos Ourives, Andrade ya lo sabía todo.
- Te das cuenta ahora -dijo Mendonça- de que necesito ir a su casa; necesito verla; quiero ver si puedo...
Mendonça se detuvo.
- Acaba! dijo Andrade; si es que se te puede querer. ¿Por qué no? Pero ahora te digo que no será fácil.
- ¿Por qué no?
- Margarida ha rechazado cinco matrimonios.
- Claro que no amaba a sus pretendientes, dijo Mendonça con el aire de un geómetra que encuentra una solución.
- Amó apasionadamente al primero, replicó Andrade, y no le fue indiferente el último.
- Había, naturalmente, intriga.
- No, tampoco la había. ¿Le sorprende? Es lo que me pasa a mí. Es una chica extraña. Si crees que tienes fuerzas para ser el Colón de ese mundo, zarpa con la armada; pero ten cuidado con la revuelta de las pasiones, que son las fieras marineras de estos viajes de descubrimiento.
Excitado por esta alusión, histórica en forma de alegoría, Andrade miró a Mendonça, que, esta vez abandonado a los pensamientos de la muchacha, no escuchó la frase de su amigo. Andrade se contentó con su propio sufragio, y sonrió con el mismo aire de satisfacción que debe tener un poeta cuando escribe el último verso de un poema.
V
Pocos días después, Andrade y Mendonça fueron a casa de Margarida y pasaron allí media hora en ceremoniosa conversación. Las visitas se repitieron, pero fueron más frecuentes por parte de Mendonça que de Andrade. La señora Antônia era más familiar que Margarida; sólo después de un tiempo Margarida bajó del Olimpo del silencio en el que solía encerrarse.
Era difícil no hacerlo. Mendonça, aunque poco dado a las relaciones sociales, era un caballero apto para entretener a dos damas que parecían mortalmente aburridas. El doctor sabía tocar el piano y lo tocaba agradablemente; su conversación era animada; sabía mil cosas que suelen entretener a las damas cuando no les gusta o no pueden entrar en las altas esferas del arte, la historia y la filosofía. No fue difícil para el muchacho establecer una relación íntima con la familia.
Tras las primeras visitas, Mendonça supo por Andrade que Margarida era viuda. Mendonça no contuvo su gesto de asombro.
- Pero hablabas de tal manera que parecía que tratabas con una mujer soltera", le dijo a su amigo.
- Es cierto que no me expliqué bien; los matrimonios rechazados fueron todos propuestos después de su viudez.
- ¿Cuánto tiempo lleva viuda?
- Tres años.
- Todo se puede explicar, dijo Mendonça después de algún silencio; ella quiere permanecer fiel hasta la tumba; es una Artemisa del siglo.
Andrade era escéptico respecto a las Artemisas; sonrió ante la observación de su amigo y, cuando éste insistió, replicó:
- Pero si ya te he dicho que amó apasionadamente a su primer pretendiente y no le fue indiferente el último.
- Entonces no lo entiendo.
- Yo tampoco.
A partir de ese momento, Mendonça intentó cortejar a la viuda con asiduidad; Margarida recibió las primeras miradas de Mendonça con un aire de desdén tan supremo que el muchacho estuvo a punto de abandonar la empresa; pero la viuda, aunque parecía rechazar el amor, no le negaba estima, y le trataba con la mayor dulzura del mundo cada vez que la miraba como a todo el mundo.
Amor repelido es amor multiplicado. Cada repulsa de Margarida aumentaba la pasión de Mendonça. Ni el feroz Calígula ni el elegante Julio César eran dignos de su atención. Los dos esclavos de Mendonça empezaron a notar la profunda diferencia entre las costumbres de hoy y las de otro tiempo. Inmediatamente supusieron que algo le preocupaba. Se convencieron de ello cuando una vez Mendonça entró en la casa y golpeó a Cornelia en el hocico con la punta de la bota, justo cuando esta interesante perrita, madre de dos Gracos rateiros, celebraba la llegada del médico.
Andrade no fue insensible al sufrimiento de su amigo e intentó consolarlo. Todo consuelo en estos casos es tan deseable como inútil; Mendonça escuchó las palabras de Andrade y le confió todas sus penas. Andrade recordó a Mendonça una excelente manera de detener la pasión: tenía que salir de casa. Mendonça respondió citando a La Rochefoucauld:
"La ausencia disminuye las pasiones mediocres y aumenta las grandes, como el viento apaga las velas y aviva los fuegos".
La cita tuvo el mérito de taparle la boca a Andrade, que creía tanto en la constancia como en Artemisas, pero que no quería contradecir la autoridad del moralista ni la resolución de Mendonça.
VI
Pasaron tres meses. La corte de Mendonça no dio un paso adelante, pero la viuda nunca dejó de ser amable con él. Esto era lo que principalmente mantenía al médico a los pies de la insensible viuda; nunca perdía la esperanza de conquistarla.
Algún lector conspicuo habría deseado que Mendonça no frecuentase tanto la casa de una dama expuesta a las calumnias del mundo. El médico reflexionó y consoló su conciencia con la presencia de un individuo, hasta entonces anónimo por su nulidad, que no era otro que el hijo de doña Antonia y la niña de sus ojos. El muchacho se llamaba Jorge, y gastaba doscientos mil réis al mes sin ganárselos, gracias a la longanimidad de su madre. Frecuentaba peluquerías, donde pasaba más tiempo que una romana decadente a manos de sus sirvientes latinos. Nunca faltaba a un papel importante en el Alcázar; montaba buenos caballos y enriquecía los bolsillos de algunas damas famosas y de varios parásitos oscuros con gastos extraordinarios. Llevaba guantes de la letra E y botas del número 36, dos cualidades que echaba en cara a todos sus amigos que no bajaban del número 40 y de la letra H. La presencia de este tierno niño, pensó Mendonça, salvó la situación. Mendonça quiso dar esta satisfacción al mundo, es decir, a la opinión de los ociosos de la ciudad. Pero, ¿bastaba eso para callar las bocas de los ociosos?
Margarida parecía tan indiferente a las interpretaciones del mundo como a la asistencia del muchacho. ¿Era tan indiferente a todo lo demás en el mundo? No; quería a su madre, sentía afecto por la señorita Dollar, le gustaba la buena música y leía novelas. Vestía bien, sin ser estricta con la moda; no bailaba el vals; a lo sumo bailaba una cuadrilla en las veladas a las que la invitaban. Hablaba poco, pero se expresaba bien. Su gesto era grácil y vivo, pero sin pretensiones ni descaro.
Cuando apareció Mendonça, Margarida le saludó con visible alegría. El doctor siempre se hacía ilusiones, aunque estaba acostumbrado a tales demostraciones. En efecto, Margarida disfrutaba inmensamente de la presencia del muchacho, pero no parecía darle ninguna importancia que halagase su corazón. Le gustaba verle como a uno le gusta ver un día hermoso, sin enamorarse del sol.
No era posible sufrir mucho tiempo la posición en que se encontraba el doctor. Una noche, con un esfuerzo del que antes no se hubiera creído capaz, Mendonça le hizo a Margarida esta indiscreta pregunta:
- ¿Eras feliz con tu marido?
Margarida frunció el ceño, asombrada, y miró fijamente a los ojos del médico, que parecía continuar la pregunta en silencio.
- Lo era -dijo al cabo de unos instantes.
Mendonça no dijo nada; no esperaba aquella respuesta. Confiaba demasiado en la intimidad que reinaba entre ellos, y quería averiguar de algún modo la causa de la insensibilidad de la viuda. Su cálculo falló; Margarida se puso seria por un tiempo; la llegada de la señora Antonia salvó a Mendonça de una mala situación. Poco después, Margarida se recuperó y la conversación volvió a ser tan animada e íntima como siempre. La llegada de Jorge llevó la conversación a mayores alturas; la señora Antônia, con los ojos y los oídos de su madre, pensaba que su hijo era el chico más gracioso del mundo; pero la verdad era que no había espíritu más frívolo en toda la Cristiandad. La madre se reía de todo lo que decía su hijo; el hijo solo llenaba la conversación de anécdotas y dichos de Alcázar y sestros. Mendonça veía todos estos rasgos del muchacho y lo soportaba con evangélica resignación.
La entrada de Jorge, animando la conversación, aceleró las horas; a las diez salió el médico, acompañado del hijo de doña Antonia, que iba a cenar. Mendonça rechazó la invitación de Jorge y se despidió de él en la Rua do Conde, esquina a la Rua do Lavradio.
Esa misma noche Mendonça decidió dar un golpe decisivo; decidió escribir una carta a Margarida. Era una temeridad para cualquiera que conociese el carácter de la viuda, pero con los precedentes ya mencionados, era una locura. Sin embargo, el médico no dudó en utilizar la carta, confiando en que diría las cosas mucho mejor sobre el papel que de palabra. La carta fue escrita con febril impaciencia; al día siguiente, justo después de comer, Mendonça deslizó la carta en un volumen de George Sand y se la envió a Marguerite.
La viuda arrancó el envoltorio de papel y dejó el libro sobre la mesa del comedor; media hora después regresó y lo cogió para leerlo. Nada más abrirlo, la carta cayó a sus pies. La abrió y leyó lo siguiente:
Cualquiera que sea la causa de tu evasión, la respeto, no me rebelo contra ella. Pero si no puedo rebelarme, ¿no puedo quejarme? Ella habrá comprendido mi amor, como yo he comprendido su indiferencia; pero por grande que sea esa indiferencia, está lejos de igualar el amor profundo e imperioso que se apoderó de mi corazón cuando más lejos estaba de esas pasiones de mis primeros años. No le hablaré de los insomnios y de las lágrimas, de las esperanzas y de los desengaños, de las tristes páginas de este libro que el destino pone en manos del hombre para que dos almas lo lean. A ella no le importa.
No me atrevo a interrogarla sobre la evasión que ha mostrado hacia mí, pero ¿por qué esta evasión se extiende a tantos otros? En la era de las pasiones fértiles, adornadas por el cielo con una rara belleza, ¿por qué quiere esconderse del mundo y defraudar a la naturaleza y al corazón de sus derechos indiscutibles? Perdóname por la audacia de la pregunta; me encuentro ante un enigma que mi corazón quisiera descifrar. A veces pienso que algún gran dolor la atormenta, y quisiera ser el médico de su corazón; quisiera, lo confieso, devolverle alguna ilusión perdida.
No parece haber ofensa en esta ambición.
Si, por el contrario, esta evasión denota simplemente un sentimiento de legítimo orgullo, perdóname si me atreví a escribirte cuando tus ojos me lo prohibían expresamente. Rompe la carta que no puede ser ni un recuerdo ni un arma.
La carta era toda reflexión; la frase fría y medida no expresaba el fuego del sentimiento. Sin embargo, al lector no le habrá pasado desapercibida la sinceridad y sencillez con que Mendonça pedía una explicación que Margarida probablemente no podría dar.
Cuando Mendonça le dijo a Andrade que había escrito a Margarida, el amigo del médico se echó a reír.
- ¿Lo he hecho mal? preguntó Mendonça.
- Lo has estropeado todo. Los otros pretendientes también empezaron por carta; era el certificado de defunción del amor.
- Paciencia, si pasa lo mismo, dijo Mendonça, levantando los hombros con aparente indiferencia; pero me gustaría que no hablarais siempre de pretendientes; yo no soy un pretendiente en ese sentido.
- ¿No te gustaría casarte con ella?
- Sin duda, si fuera posible, respondió Mendonça.
- Porque eso es exactamente lo que querían los demás: que te casaras con ella y tomaras posesión de los bienes que ha compartido, que ascienden a bastante más de cien contos. Mi rico, si menciono pretendientes no es porque te ofenda, porque uno de los cuatro pretendientes desechados fui yo.
- ¿Fuiste tú?
- Es cierto, pero tenga la seguridad de que no fui el primero, ni siquiera el último.
- ¿Escribiste?
- Como los demás; como ellos, no obtuve respuesta; es decir, sí obtuve una: me devolvió la carta. Así que, ya que le has escrito, espera el resto; verás si lo que te digo es exacto o no. Estás perdido, Mendonça; lo has hecho muy mal.
Andrade tenía ese rasgo característico de no omitir ninguno de los colores oscuros de una situación, con el pretexto de que a los amigos se les debe la verdad. Después de hacer el dibujo, se despidió de Mendonça y siguió su camino.
Mendonça se fue a su casa, donde pasó la noche.
VII
Andrade se equivocaba; la viuda había respondido a la carta del médico. Su carta se limitaba a esto:
Te perdono todo; no te perdonaré si vuelves a escribirme. Mi evasión no tiene causa; es una cuestión de temperamento.
El sentido de la carta era aún más lacónico que su expresión. Mendonça la leyó muchas veces para ver si podía completarla, pero fue un trabajo inútil. Concluyó enseguida una cosa: que había algo oculto que alejaba a Margarida de la boda; luego concluyó otra: que Margarida le perdonaría una segunda carta si se la escribía.
La primera vez que Mendonça fue a Mata-cavalos, se avergonzó de cómo iba a hablar con Margarida; la viuda le sacó de dudas, tratándole como si no hubiera nada entre ellos. Mendonça no tuvo ocasión de mencionar las cartas por la presencia de la señora Antônia, pero lo agradeció, porque no sabía qué le diría si se quedasen los dos solos.
Pocos días después, Mendonça escribió una segunda carta a la viuda y la envió por el mismo conducto que la otra. La carta fue devuelta sin respuesta. Mendonça se arrepintió de haber abusado de la orden de la muchacha y decidió de una vez por todas no volver a casa de Mata-cavalos. No le apetecía ir allí, ni creía conveniente estar con alguien a quien amaba sin esperanza.