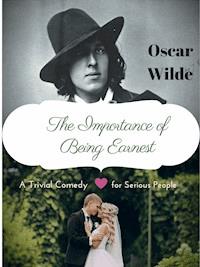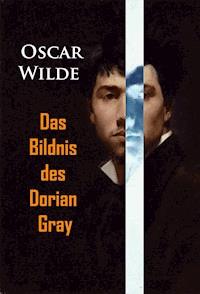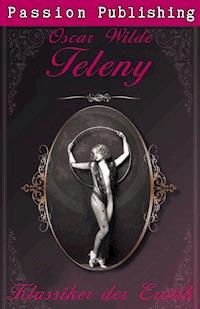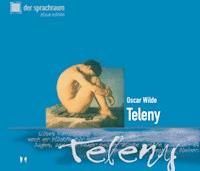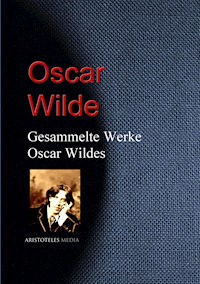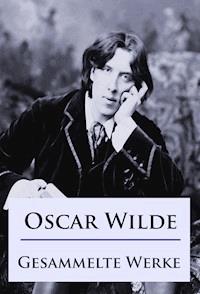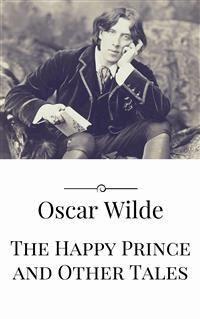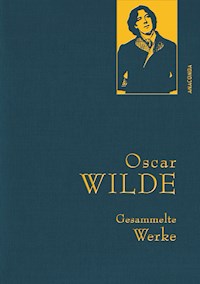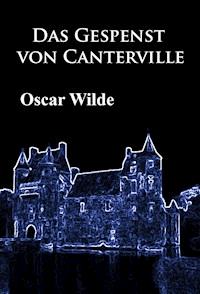Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universitaria de Chile
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"El artista es el creador de cosas bellas", dice Oscar Wilde, en aquella suerte de declaración de principios que acompaña las primeras páginas de su famosa novela El retrato de Dorian Gray. Quizás no hay mejor muestra de la belleza que él mismo pretendió a lo largo de su vida y obra, que en los cuentos seleccionados por Editorial Universitaria para esta edición. Magia, encanto, amor y dolor, gracia y vuelo poético, en fin, todos los elementos que constituyen el más alto concepto estético de armonía están aquí. El lector podrá sumergirse en su mundo maravilloso, y apreciar hasta qué grado una pluma es capaz de brillar. La presente edición contiene los siguientes cuentos: El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Famoso Cohete, El Cumpleaños de la Infanta, El Gigante Egoísta, El Modelo Millonario, La Esfinge sin Secreto, Ego te Absolvo y El Fantasma de Canterville.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cuentos
823W672c Wilde, Oscar, 1854-1900. Cuentos / Oscar Wilde. –6a ed.– Santiago de Chile: Universitaria, 2016. 170 p.; 11,5 x 18,2 cm. – (El mundo de las letras)
ISBN edición impresa: 978-956-11-2507-0ISBN Digital: 978-956-11-2738-8
1. Cuentos ingleses. I. t.
© 1994, EDITORIAL UNIVERSITARIA.Inscripción N° 91.329, Santiago de Chile.
Derechos de edición reservados para todos los países por© Editorial Universitaria, S.A.Avda. Bernardo O’Higgins 1050. Santiago de Chile.
Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada,puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea porprocedimientos mecánicos, ópticos, químicos oelectrónicos, incluidas las fotocopias,sin permiso escrito del editor.
Texto compuesto en tipografía ITC New Baskerville 10/12
DISEÑO DE PORTADA Y DIAGRAMACIÓNYenny Isla Rodríguez
www.universitaria.cl
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Oscar Wilde
Cuentos
EDITORIAL UNIVERSITARIA
ÍNDICE
El Príncipe Feliz
El Ruiseñor y la Rosa
El Famoso Cohete
El Cumpleaños de la Infanta
El Gigante Egoísta
El Modelo Millonario
La Esfinge sin Secreto
Ego te Absolvo
El Fantasma de Canterville
Oscar Wilde. Propiedad de Library of Congress, Estados Unidos.
EL PRÍNCIPE FELIZ
A Carlos Blacker
En lo más alto de la ciudad se alzaba sobre un pedestal la estatua del Príncipe Feliz.
Estaba enteramente cubierta de madreselva de oro fino. En lugar de ojos tenía dos brillantes zafiros y un gran rubí escarlata resplandecía en el puño de su espada.
Por eso era muy admirada.
–Es tan bello como una veleta –observó uno de los concejales que deseaba granjearse fama de experto en arte–. Aunque no es tan útil –añadió, temiendo pasar por hombre poco práctico.
Y, realmente, no lo era.
–¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz? –preguntaba una madre solícita a su hijito, que quería la luna–. El Príncipe Feliz no hubiera pedido nunca nada a gritos.
–Me satisface saber que hay alguien en el mundo completamente feliz –murmuró un hombre desilusionado al contemplar la maravillosa estatua.
–En verdad, parece un ángel –dijeron los pequeños del hospicio al salir de la catedral, vestidos con sus soberbias capas rojas y sus lindas chaquetas blancas.
–¿En qué lo notas –replicó el profesor de matemática– si no has visto nunca a ninguno?
–¡Oh! Los hemos visto en sueños –contestaron los niños.
Y el profesor de matemática frunció el entrecejo, adoptando un aire de severidad porque no podía aceptar que unas criaturas se permitieran soñar.
Una noche, una pequeña golondrina voló velozmente hacia la ciudad.
Seis semanas antes sus compañeras se habían marchado a Egipto, pero ella se quedó rezagada. Estaba locamente enamorada del más hermoso de los juncos. Lo vio al iniciarse la primavera, mientras revoloteaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla oro, y su esbelto talle la sedujo de tal modo que se posó para hablarle.
–Te amaré –decidió la golondrina, que no se andaba nunca con rodeos.
El junco le hizo una profunda reverencia. Entonces la golondrina voló a su alrededor, rozando el agua con sus alas y dejando estelas plateadas. Era su manera de cortejar. Y así fue pasando el verano.
–Es un absurdo enamoramiento –chirriaban las otras golondrinas–. Ese junco es un pobretón con demasiada familia.
En efecto, el río estaba entero poblado de juncos. Al llegar el otoño todas las golondrinas alzaron el vuelo. Una vez que se fueron, su compañera se sintió muy sola y empezó a cansarse de su amante.
–Ni siquiera sabe hablar –se decía ella–. Temo, además, que sea infiel, porque coquetea con la brisa sin cesar.
Realmente, siempre que soplaba la brisa aquel junco multiplicaba sus más gentiles saludos.
–Por lo que veo, es muy casero –murmuraba la golondrina–; a mí me encantan los viajes y, por tanto, al que me ame debe gustarle viajar.
–¿Quieres venir conmigo? –le preguntó, finalmente, la golondrina al junco.
Pero este se negó moviendo su cabeza; estaba demasiado arraigado a su hogar.
–¡Te has estado burlando de mí! –le chilló la golondrina–. Así es que me voy a las Pirámides. ¡Adiós!
Y la golondrina emprendió el vuelo. Voló durante todo el día y al anochecer llegó a la ciudad.
–¿Dónde encontraré un lugar para cobijarme? –se preguntó–. Espero que la ciudad haya hecho preparativos para recibirme.
Y entonces vio la estatua sobre su pedestal
–Me refugiaré ahí –gritó–. Es un sitio bonito, muy ventilado.
Y se posó justamente entre los pies del Príncipe
Feliz.
–Tengo un salón dorado –musitó, mirando a su alrededor. Y se dispuso a dormir. Pero al ir a meter su cabeza debajo del ala le cayó encima una gruesa gota de agua.
–¡Es curioso! –exclamó–. El cielo está completamente despejado, y las estrellas brillan con toda claridad. ¡Y, sin embargo, está lloviendo! El clima del norte de Europa es realmente muy extraño. Recuerdo que al junco le encantaba la lluvia; pero en él era puro egoísmo.
Y entonces le cayó una nueva gota.
–¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? –dijo la golondrina–. Buscaré una buena caperuza de chimenea.
Y se disponía a volar más allá cuando, al abrir sus alas, le cayó una tercera gota. La golondrina miró entonces hacia arriba, y vio... ¡Ah, lo que vio!... Los
ojos del Príncipe Feliz estaban anegados de lágrimas, que se deslizaban por sus mejillas de oro. Su rostro se veía tan bello bajo la luz de la luna, que la golondrina se sintió acongojada de piedad.
–¿Quién sois? –le preguntó.
–Soy el Príncipe Feliz.
–¿Por qué lloráis, entonces? –volvió a preguntar la golondrina–. Casi me habéis empapado.
–Cuando yo vivía y palpitaba en mi corazón de hombre –replicó la estatua– ignoraba lo que era el llanto, porque moraba en el Palacio de Sans-Souci1 donde le está prohibida la entrada a la pena. De día yo jugaba con mis compañeros en el jardín, y de noche bailaba en el amplio vestíbulo. En torno a ese jardín se levantaba un muro altísimo, pero no me preocupó nunca lo que había detrás de él, porque todo cuanto me rodeaba era maravilloso. Mis súbditos me llamaban el Príncipe Feliz, y en verdad yo lo era, si el placer constituye la felicidad. Así viví y así morí, y ahora que estoy muerto me han elevado tanto que puedo contemplar todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad. Y aun siendo de plomo mi corazón, no me queda otro remedio que llorar.
–¡Cómo! ¿No es de oro de buena ley? –se dijo la golondrina para sus adentros, pues estaba demasiado bien educada para hacer ninguna observación en voz alta sobre nadie.
–Allí abajo –continuó la estatua con su voz baja y musical– en una calleja, hay una pobre vivienda. Está abierta una de sus ventanas, y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su cara
está enflaquecida y ajada y sus manos, hinchadas y rojas, llenas de pinchazos de aguja, porque es costurera. Borda pasionarias sobre un vestido de seda que lucirá en el próximo baile de corte la más bella de las camareras de la reina. Allí, en un rincón del cuarto, yace sobre un camastro su hijito enfermo. Está muy afiebrado y pide naranjas; su madre no tiene para darle más que agua del río. Por eso está llorando. Golondrina, golondrina, golondrinita, ¿no querrás llevarle el rubí de la empuñadura de mi espada? Mis pies están sujetos al pedestal, y no puedo moverme.
–Me esperan ya en Egipto –respondió la golondrina–. Mis compañeras vuelan de un lado para otro sobre el Nilo y conversan con los esbeltos lotos. Pronto irán a dormir a la tumba del Gran Rey, que está allí en su féretro de madera, vendado con un lienzo amarillo y embalsamado con sustancias aromáticas. Lleva un collar de jade verde pálido en torno al cuello, y sus manos parecen hojas secas.
–Golondrina, golondrina, golondrinita –repitió el Príncipe–. ¿No querrás quedarte conmigo una noche y ser mi mensajera? ¡Tiene tanta sed el niño y está tan triste la madre!
–No me agradan mucho los niños –contestó la golondrina–. El pasado invierno, cuando yo vivía a la orilla del río, dos chicos mal educados, hijos del molinero, estaban siempre tirándome piedras. No me alcanzaban, porque nosotras las golondrinas volamos muy bien y, además, yo pertenezco a una familia famosa por su agilidad; pero, a pesar de todo, era una falta de consideración.
Mas la mirada del Príncipe Feliz era tan triste, que la golondrinita se sintió conmovida.
–Mucho frío hace aquí –le dijo–; pero me quedaré una noche acompañándoos y llevaré vuestro mensaje.
–Gracias, golondrinita –respondió el Príncipe.
Y entonces la golondrina arrancó el soberbio rubí de la espada del Príncipe y, sosteniéndolo en su pico, voló sobre los tejados. Pasó por encima de la torre de la catedral en la que había unos ángeles de mármol blanco. Cruzó sobre el Palacio Real y llegaron hasta ella las músicas del baile.
Una linda muchacha se asomó a un balcón con su prometido.
–¡Qué hermosas son las estrellas y qué maravillosa es la fuerza del amor! –le dijo él.
–Quisiera tener mi vestido para el baile de la corte –replicó ella–. He mandado bordar en él unas pasionarias; pero ¡son tan perezosas las costureras!
Voló sobre el río y vio los fanales colgados en las puntas de los mástiles de las embarcaciones. Pasó sobre el ghetto y vio allí a los viejos judíos, comerciando entre ellos y pesando monedas en balanzas de metal.
Llegó, por último, a la pobre vivienda y miró hacia adentro: el niño se removía febrilmente en su camastro, y la madre se había quedado dormida de fatiga. La golondrina penetró en la habitación y dejó el gran rubí sobre la mesa, dentro del dedal de la costurera. Luego revoloteó sin armar ruido alrededor del lecho, abanicando con sus alas la carita del niño.
–¡Qué fresco más dulce siento! –murmuró el niño–. Debo de estar mejor.
Y se quedó dormido, deliciosamente tranquilo. Entonces la golondrina voló rápidamente hacia el Príncipe Feliz y le contó lo que había hecho.
–¡Qué raro! –observó ella–. Ahora tengo casi calor, a pesar del frío que hace.
–Eso es porque has hecho una buena acción –dijo el Príncipe.
Y la golondrina se puso a meditar sobre aquello y se quedó dormida. Cuantas veces se ponía a meditar, se dormía. En cuanto amaneció emprendió el vuelo hacia el río y se dio un baño.
–¡Notabilísimo fenómeno! –exclamó el profesor de ornitología, que cruzaba por el puente–. ¡Una golondrina en esta época!
Y escribió sobre ello un extenso artículo destinado a un diario local. Todo el mundo lo citó, pues estaba lleno de palabras incomprensibles.
–Esta noche partiré hacia Egipto –se decía la golondrina, y solo de pensarlo se ponía contentísima. Recorrió todos los monumentos públicos, y estuvo descansando un buen rato sobre la aguja del campanario de la catedral. Y por todos los lugares donde pasaba los gorriones piaban, diciéndose unos a otros:
–¡Qué extranjera más distinguida!
Esto la hinchaba de satisfacción. En cuanto salió la luna volvió a todo vuelo hacia el Príncipe Feliz.
–¿Queréis algo para Egipto? –le chilló–. Hoy emprenderé la marcha.
–Golondrina, golondrina, golondrinita –dijo el Príncipe–. ¿Quieres quedarte otra noche conmigo?
–Me esperan en Egipto –contestó la golondrina–. Mañana mis hermanas y mis compañeras volarán ha
cia la segunda catarata. Allí el hipopótamo reposa entre los cañaverales y el dios Memnón se alza sobre un enorme trono de granito. Vigila a las estrellas durante la noche, y en cuanto brilla Venus lanza un grito de alegría y vuelve a enmudecer. A la hora del mediodía los rojizos leones bajan a beber a la ribera del río. Sus ojos son como verdes aguamarinas y sus rugidos más atronadores que los de la catarata.
–Golondrina, golondrina, golondrinita –volvió a decir el Príncipe–. Allá abajo, en aquel otro lado de la ciudad, veo a un joven en una buhardilla, inclinado sobre una mesa llena de papeles; a su lado hay un vaso con unas violetas marchitas. Tiene el pelo negro y ondulado, los labios rojos como granos de granada, y unos grandes ojos soñadores. Debe terminar una obra para el director del teatro; pero siente tal frío, que no puede escribir más. No arde ningún fuego en su cuartucho y el hambre lo ha dejado extenuado.
–Me quedaré otra noche acompañándoos –accedió la golondrina, que tenía realmente buen corazón–. ¿Queréis que le lleve otro rubí?
–¡Ay, no tengo más rubíes! –exclamó el Príncipe–. Solo me quedan mis ojos. Son unos zafiros magníficos traídos de la India hace mil años. Arráncame uno y llévaselo. Él lo venderá a algún joyero. Comprará alimentos y combustible y podrá terminar su obra.
–Mi querido Príncipe –dijo la golondrina–, no tendría valor para hacer eso.
Y se echó a llorar.
–¡Golondrina, golondrina, golondrinita! –dijo el Príncipe–. ¡Haz lo que te mando!
Y entonces la golondrina arrancó el ojo del Príncipe y fue volando hasta la buhardilla del escritor.
Entró fácilmente en ella porque había un agujero en el techo. La golondrina penetró por allí como una flecha en el cuarto. El joven tenía la cabeza hundida en sus manos; no oyó el aleteo del pájaro y al alzar los ojos vio el soberbio zafiro entre las violetas marchitas.
–Empiezan a reconocer mi valía –se dijo–. Esto es un presente de algún rico admirador. Ahora ya podré concluir mi obra.
Y se sintió completamente feliz.
Al día siguiente la golondrina voló hacia el puerto. Se posó sobre el mástil de un gran navío y estuvo viendo cómo los marineros extraían enormes cajas de la cala tirando de unos cabos.
–¡Iza! –gritaban a cada caja que elevaban hasta el puente.
–¡Marcho a Egipto! –les chilló la golondrina.
Pero no le hicieron caso, y en cuanto salió la luna voló de nuevo hacia el Príncipe Feliz.
–He venido únicamente para despedirme de vos –le dijo.
–¡Golondrina, golondrina, golondrinita! –exclamó el Príncipe–. ¿No quieres quedarte acompañándome una noche más?
–Ya es invierno –replicó la golondrina–. Pronto lo cubrirá todo la nieve glacial. En Egipto calienta el sol sobre las verdes palmeras. Los cocodrilos, tendidos en el légamo, contemplan indolentes las palmeras, a orillas del río. Mis amigas y mis compañeras hacen sus nidos en el Templo de Baalbec. Las palomas blanquirrosadas las siguen con la mirada mientras se arrullan... Mi querido Príncipe, no tengo más remedio que dejaros; pero nunca os olvidaré, y la primavera próxima os traeré de allá dos bellas piedras preciosas a cambio de las que habéis regalado. Un rubí que será más rojo que la rosa más roja, y un zafiro tan azul como el mar.
–Allá abajo, en aquella plaza –dijo el Príncipe Feliz– ha instalado su puesto una niña que vende fósforos; pero se le han caído al arroyo y se le han estropeado todos. Su padre le pegará mucho si no lleva unas monedas a casa y por eso está llorando. Va sin medias ni zapatos y tiene la cabeza descubierta. Anda, arráncame este otro ojo, llévaselo y así su padre no le pegará.
–Pasaré también esta noche con vos –contestó la golondrina–; pero no puedo arrancaros este ojo, porque entonces os quedaríais ciego.
–¡Golondrina, golondrina, golondrinita! –exclamó el Príncipe–. ¡Haz lo que te mando!
Y entonces la golondrina arrancó el otro ojo del Príncipe y alzó el vuelo llevándolo en su pico. Se posó sobre un hombro de la pequeña vendedora de fósforos y dejó caer la piedra preciosa en la palma de la manita.
–¡Qué bonito trozo de vidrio! –exclamó la chiquilla. Y se marchó corriendo muy alegre a su casa. Entonces la golondrina volvió volando hacia el Príncipe.
–Como ahora estáis ciego, me quedaré con vos para siempre.
–No, golondrinita –dijo el Príncipe–. Debes marchar a Egipto.
–Me quedaré con vos para siempre –repitió la golondrina.
Y se quedó dormida entre los pies del Príncipe. Al día siguiente se posó sobre el hombro de aquel,
y le contó todo lo que había visto en remotos países. Le habló de los ibis rojizos alineados en largas filas a orillas del Nilo, que pescan a picotazos peces de oro; de la gran Esfinge, que es tan vieja como el mundo, habita en el desierto y lo sabe todo; de los mercaderes, que caminan lentamente junto a sus camellos, mientras pasan las cuentas de unos grandes rosarios de ámbar entre sus dedos; del Rey de las Montañas de la Luna, que es más negro que el ébano y que adora un enorme bloque de cristal; de la gran serpiente verde que dormita entre las ramas de una palmera y a quien veinte sacerdotes tienen la misión de alimentar con pastelillos de miel, y de los pigmeos que navegan por un amplio lago sobre anchas hojas y están siempre guerreando con las mariposas.
–Golondrinita querida –dijo el Príncipe–, todo eso que me has contado es realmente maravilloso; pero lo son más aún las penas que sufren los hombres y las mujeres. El mayor misterio es la miseria. Vuela sobre mi ciudad, pequeña golondrina, y dime luego lo que hayas visto.
Entonces la golondrina voló sobre la enorme ciudad, y vio a los ricos festejándose en sus soberbios palacios mientras los mendigos se agrupaban, sentados a sus puertas. Voló sobre los barrios más miserables y vio las exangües caritas de los niños que morían de hambre contemplando tristemente las oscuras callejuelas. Bajo el arco de un puente estaban tendidos dos pequeñuelos harapientos, abrazados el uno al otro para calentarse.
–¡Cuánta hambre tenemos! –decían.
–¡Está prohibido tumbarse aquí! ¡Largo! –les gritó un guardia. Y tuvieron que alejarse bajo la lluvia. En
tonces la golondrina prosiguió su vuelo y fue a contar al Príncipe lo que acababa de ver.
–Me cubre una capa de oro fino –dijo el Príncipe–. Vete quitándolo hoja por hoja y repártelo entre mis pobres, ya que los hombres creen que el oro proporciona la felicidad.
Hoja a hoja fue la golondrina desprendiendo el oro fino que cubría la estatua hasta que el Príncipe Feliz se quedó sin brillo ni belleza. Y hoja a hoja lo repartió entre los necesitados, con lo cual las caritas infantiles recobraron sus colores sonrosados y los niños rieron y jugaron por las calles.
–¡Ya tenemos pan! –gritaban alegremente.
Al poco tiempo llegó la nieve y después el hielo. Las calles parecían pavimentadas de plata por lo blancas y relucientes. Afilados carámbanos como puñales de cristal colgaban de los aleros; toda la gente iba envuelta en pieles; los niños llevaban gorritos rojos y patinaban ágilmente sobre el hielo. La pobre golondrina sentía cada vez más frío, pero no quería dejar solo al Príncipe porque lo amaba tiernamente. Picoteaba las migas que quedaban en la puerta del panadero, procurando que este no la viese, e intentaba entrar en calor agitando sus alas. Pero, finalmente, comprendió que iba a morir. Ya solo tuvo fuerzas para volar hasta el hombro del Príncipe.
–¡Adiós, mi querido Príncipe! –musitó–. Permitidme que os bese la mano.
–Me da la mayor alegría que marches al fin a Egipto, pequeña golondrina –dijo el Príncipe–. Has estado aquí demasiado tiempo. Bésame en los labios, porque te amo.
–No voy a Egipto –murmuró la golondrina–. Voy a la Morada de la Muerte... La Muerte es la hermana del Sueño, ¿verdad?...–. Y besando al Príncipe Feliz en la boca, cayó muerta a sus plantas.
Y en aquel mismo instante se oyó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se hubiera roto algo. En realidad, la capa de bronce se acababa de partir, pues hacía verdaderamente un frío tremendo.
A las primeras horas de la mañana siguiente cruzó el alcalde la plaza, acompañado de los concejales de la ciudad. Al pasar ante el pedestal alzó los ojos hacia la estatua.
–¡Dios mío! –exclamó–. ¡Qué harapiento parece el Príncipe Feliz!
–¡Qué harapiento está! –dijeron los concejales a coro, pues eran siempre de la misma opinión que el alcalde. Y se pusieron a contemplar la estatua.
–Se ha desprendido el rubí de su espada, le faltan los ojos y el oro de su traje –observó el alcalde–. En fin, está hecho un pordiosero.
–¡Un pordiosero! –repitieron a coro los concejales.
–Y a sus pies hay un pájaro muerto –añadió el alcalde–. Tengo que dictar un bando que prohíba a los pájaros que vengan a morir aquí.
Y el secretario del Ayuntamiento tomó nota de la iniciativa. Entonces acordaron derribar la estatua del Príncipe Feliz.
–Lo que carece de belleza es inútil –afirmó el profesor de estética de la universidad.
En vista de esto fundieron la estatua, y el alcalde reunió al Concejo en sesión extraordinaria para decidir lo que se debía hacer con el metal.
–Podríamos hacer otra estatua– propuso aquel–. La mía, por ejemplo.
–O la mía –dijeron sucesivamente cada uno de los concejales. Y terminaron disputando acaloradamente. La última vez que tuve noticias de ellos seguían disputando.
–¡Qué cosa tan rara! –dijo el oficial primero de la fundición–. No hay manera de fundir este corazón de plomo. Habrá que tirarlo como chatarra.
Los fundidores lo arrojaron a un montón de basura, donde estaba la golondrina muerta.
–Tráeme las dos cosas más preciadas de la ciudad –ordenó Dios a uno de los ángeles.
Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pajarillo muerto.
–Has elegido perfectamente –dijo Dios– pues en mis jardines del Paraíso este pajarillo gorjeará eternamente, y en mi ciudad de oro el Príncipe Feliz entonará mis alabanzas.