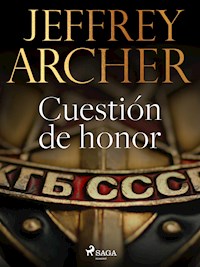
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Parece algo de lo más inocente. Un coronel británico caído en desgracia le lega una misteriosa carta a su único hijo. Sin embargo, en el momento en que Adam Scott abre el sobre amarillento, se pone en marcha una cadena de acontecimientos que podría llegar a sacudir los cimientos del mundo libre. En pocos días, Adam se encontrará en plena huida por las principales ciudades de Europa tras el brutal asesinato de su amante. No solo lo persigue el KGB, sino también la CIA y sus propios compatriotas. El objetivo de todos ellos es matarlo antes de que la verdad salga a la luz. Mientras hombres poderosos en cuartos llenos de humo de tabaco trazan planes cada vez más ingeniosos para acabar con su vida, Adam se verá traicionado y abandonado incluso por sus seres más queridos. Cuando por sin llegue a comprender el alcance de lo que tiene entre manos, solo le restará la determinación de protegerlo, pues se trata de algo más que una cuestión de vida o muerte: se trata de una cuestión de honor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Cuestión de honor
Translated by Blanca Rodríguez
Saga
Cuestión de honor
Translated by Blanca Rodríguez
Original title: A Matter of Honour
Original language: English
Copyright © 1986, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491708
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRIMERA PARTE
EL KREMLIN
MOSCÚ
19 de mayo de 1966
CAPÍTULO UNO: EL KREMLIN, MOSCÚ 19 de mayo de 1966
—Es falso —dijo el dirigente ruso, contemplando la exquisita miniatura que tenía en las manos.
—Eso es imposible —replicó su colega del Politburó—. El icono del zar de San Jorge y el dragón lleva cincuenta años a buen recaudo en el Palacio de Invierno de Leningrado.
—Cierto, camarada Zaborski —concedió el anciano—, pero hemos estado custodiando una falsificación durante cincuenta años. Seguramente, el zar retiró el original antes de que el Ejército Rojo entrase en San Petersburgo y tomase el Palacio de Invierno.
Aquel incómodo juego del gato y el ratón tenía al jefe de seguridad del estado agitándose inquieto en la silla. Tras años de dirigir el KGB, Zaborski sabía a quién le había tocado el papel de ratón desde el momento en que había sonado su teléfono a las cuatro de la mañana y le habían informado de que el secretario general solicitaba su presencia inmediata en el Kremlin.
—¿Cómo puede estar tan seguro de que es falso, Leonid Ilich? —inquirió el hombrecillo.
—Porque, querido Zaborski, durante los ocho meses pasados hemos realizado a todos los tesoros del Palacio de Invierno la prueba de datación por radiocarbono, un proceso científico moderno irrefutable —dijo Brézhnev, alardeando de sus recientes conocimientos—. Y lo que siempre hemos tenido por una de las obras maestras de nuestra Patria —continuó— resulta que se pintó quinientos años después que el original de Rublev.
—¿Quién lo hizo y con qué fin? —preguntó el director de seguridad, incrédulo.
—Los expertos me han informado de que probablemente se tratase de un pintor de la corte a quien le habrían encargado una copia tan solo unos meses antes del inicio de la Revolución. El conservador del Palacio de Invierno siempre había mostrado cierta preocupación porque en el reverso no lleva la tradicional corona de plata del zar, como en todas las obras de arte que fueron de su propiedad.
—Pero yo siempre había creído que la corona de plata se la habría llevado algún coleccionista de recuerdos antes incluso de que entrásemos en San Petersburgo.
—No —replicó, arisco, el secretario general. Sus pobladas cejas se levantaban cada vez que terminaba una frase—. No se habían llevado la corona de plata del zar, sino el propio cuadro.
—Entonces, ¿qué puede haber hecho el zar con el original? —El director pareció formular la pregunta para sí mismo.
—Eso es exactamente lo que quiero averiguar, camarada. —Las manos de Brézhnev descansaban a ambos lados del pequeño cuadro que seguía ante él—. Y usted es el elegido para encontrar la respuesta.
Por primera vez, al director del KGB pareció faltarle seguridad en sí mismo.
—¿Puede darme algo por donde empezar?
—Muy poco —admitió el secretario general, abriendo un archivador que había sacado del cajón superior de su escritorio.
Contempló las notas mecanografiadas que se apretaban bajo el encabezamiento La importancia del icono en la historia de Rusia. Alguien se había pasado la noche en vela para preparar aquel informe de diez páginas que el dirigente solo había tenido tiempo de ojear por encima. Para Brézhnev, no se ponía interesante hasta la página cuatro. Pasó las tres primeras con rapidez y luego leyó en alto:
—«Es evidente que, en la época de la Revolución, el zar Nicolás II vio en la obra maestra de Rublev su pasaporte a la libertad en Occidente. Debió de encargar una copia que dejó en la pared de su estudio donde había estado colgado el original». —El dirigente ruso levantó la vista—. Más allá de esto, no hay mucho a qué agarrarse.
El jefe de la KGB parecía perplejo. Seguía atónito ante el deseo de Brézhnev de implicar a la seguridad del estado en el robo de una obra de arte menor.
—¿Cómo de importante es encontrar el original? —preguntó, intentando desvelar alguna otra pista.
Leonid Brézhnev bajó la vista y la clavó en su colega.
—Es de la máxima importancia, camarada —fue la inesperada respuesta—. Y pondré a su disposición todos los recursos humanos y económicos que considere usted necesarios para descubrir el paradero del icono del zar.
—Pero si le tomase la palabra, camarada secretario general —dijo el director del KGB, tratando de ocultar su incredulidad—, podría acabar gastando mucho más de lo que vale el cuadro.
—Eso no sería posible —replicó Brézhnev. Hizo una pausa dramática—... Porque no es el icono en sí lo que persigo.
Le dio la espalda a su camarada y miró por la ventana. Siempre le había molestado no tener vistas de la plaza Roja por encima de la muralla del Kremlin. Esperó un instante antes de declarar:
—El dinero que el zar podría haber obtenido de la venta de una obra como esa solo habría sido suficiente para mantener unos meses el estilo de vida al que Nicolás estaba acostumbrado. Un año, como máximo. No. Lo que creemos que había ocultado dentro del icono es lo que habría garantizado la seguridad para él y su familia durante el resto de sus días.
Se formó un pequeño círculo de condensación en el cristal de la ventana ante el secretario general.
—¿Qué podría tener semejante valor? —preguntó el director.
—¿Recuerda, camarada, lo que el zar le prometió a Lenin a cambio de su vida?
—Sí, pero resultó ser un engaño porque el documento no estaba oculto... —Hizo una pausa antes de añadir—: En el icono.
Zaborski se quedó en silencio, sin ver la sonrisa de triunfo de Brézhnev.
—Por fin me sigue, camarada. Como ve, el documento sí estaba oculto en el icono; lo que pasa es que teníamos un icono falso.
El dirigente ruso esperó un poco antes de girarse y entregar a su colega una única hoja de papel.
—Este es el testimonio del zar en el que indica lo que encontraríamos oculto en el icono de San Jorge y el dragón. Entonces no se encontró nada en el cuadro, lo que convenció a Lenin de que aquello no había sido más que un lamentable farol de Nicolás II para salvar a su familia de la ejecución.
Zaborski leyó con detenimiento el testimonio manuscrito firmado por el zar horas antes de su ejecución. Las manos empezaron a temblarle y la frente se le perló de sudor mucho antes de llegar al último párrafo. Miró la diminuta pintura, no más grande que un libro, que seguía en el centro del escritorio del presidente.
—Desde la muerte de Lenin —continuó Brézhnev— nadie había creído la afirmación del zar. Pero ahora no hay duda de que si lográsemos localizar la pieza original, estaríamos también en posesión del documento prometido.
—Y con la autoridad de quienes firmaron ese documento, nadie podría cuestionar nuestra legítima reclamación —añadió Zaborski.
—Así sería sin duda alguna, camarada director. Y también confío en que tendríamos el respaldo de las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia si los estadounidenses intentasen negarnos nuestro derecho. Pero temo que el tiempo juegue en nuestra contra.
—¿Por qué? —preguntó el director de seguridad del estado.
—Fíjese en la fecha de caducidad recogida en el testimonio del zar y verá cuánto tiempo nos queda para cumplir nuestra parte del acuerdo —respondió Brézhnev.
Zaborski bajó la vista para comprobar la fecha garrapateada con la letra del zar: el 20 de junio de 1966. Devolvió la declaración mientras analizaba la enormidad de la tarea que su líder le había confiado. Leonid Ilich Brézhnev continuó su monólogo:
—Así pues, camarada Zaborski, ya ve que solo nos queda un mes hasta el cumplimento del plazo, pero si consigue descubrir el paradero del icono original, la estrategia de defensa del presidente Johnson quedaría prácticamente inservible y los Estados Unidos pasarían a ser un peón en el tablero de ajedrez ruso.
CAPÍTULO DOS: APPLESHAW, INGLATERRA Junio de 1966
—Y a mi único hijo adorado, el capitán Adam Scott, Conducta Distinguida, le lego la suma de quinientas libras.
Pese a que Adam ya esperaba una cantidad lamentable, se quedó tieso como un palo en la silla mientras el letrado lo observaba por encima de sus gafas de lectura.
Sentado tras su gran escritorio de socio, el anciano abogado levantó la vista y miró, parpadeando, al apuesto joven ante él. Adam se pasó una mano nerviosa por el espeso cabello negro, consciente de pronto de la mirada del abogado. En ese momento, los ojos del señor Holbrooke volvieron a los papeles que tenía delante.
—Y a mi adorada hija, Margaret Scott, le lego la suma de cuatrocientas libras. Adam no pudo evitar que una sonrisita le cruzase el rostro. Su padre se había mantenido igual de machista hasta en los pequeños detalles de su última voluntad.
—Al Club de Cricket del Condado de Hampshire —continuó la salmodia del señor Holbrooke, imperturbable ante el relativo infortunio de la señorita Scott—, veinticinco libras, en concepto de afiliación vitalicia.
«Una deuda saldada al fin», pensó Adam.
—A los Old Contemptibles, quince libras. Y a la iglesia parroquial de Appleshaw, diez libras.
«Afiliación mortuoria», murmuró Adam.
—A Wilf Proudfoot, nuestro leal jardinero a media jornada, diez libras; y a la señora Mavis Cox, nuestra sirvienta, cinco libras.
»Y, por último, a mi adorada esposa, Susan, nuestro hogar conyugal y el resto de mi hacienda.
Este anuncio le dio ganas a Adam de reírse a carcajadas porque dudaba de que el resto de la hacienda de «pa», aun vendiendo sus bonos del estado y sus palos de golf de antes de la guerra, ascendiese a más de mil libras.
Pero su madre era una hija del regimiento y no se quejaría, como siempre. Si fuera Dios quien nombrase a los santos y no el papa de Roma, Santa Susan de Appleshaw estaría en lo más alto, con Santa María y Santa Isabel. Durante toda su vida, «pa», como siempre lo llamaba Adam, había puesto un listón muy alto para toda su familia. Tal vez por eso Adam seguía admirándolo por encima de todos los hombres. A veces, pensar en él lo hacía sentirse extrañamente fuera de lugar en los frenéticos sesenta.
Adam empezó a removerse en la silla, suponiendo que el proceso llegaba a su fin. Tenía la sensación de que cuanto antes salieran de aquella oficina fría y anodina, mejor sería para todos.
El señor Holbrooke volvió a levantar la vista y carraspeó, como si estuviera a punto de anunciar quién heredaría el Goya o los diamantes de los Habsburgo. Se recolocó las gafas sobre el puente de la nariz y fijó de nuevo la atención en los últimos párrafos del testamento de su difunto cliente. Los tres supervivientes de la familia Scott permanecieron en silencio. «¿Qué le queda por añadir?», pensó Adam.
Fuera lo que fuese, era evidente que el letrado había reflexionado varias veces sobre el último legado, porque pronunció las palabras como un actor experimentado sin bajar los ojos al guión más que una vez.
—También dejo a mi hijo... —El señor Holbrooke hizo una pausa—. El sobre adjunto —continuó, mostrándolo—. Solo deseo que le traiga más felicidad de la que me ha traído a mí. Si decidiera abrirlo, será bajo la condición de no divulgar jamás su contenido a ninguna otra persona viva.
Adam miró a su hermana por el rabillo del ojo, pero esta se limitó a un leve movimiento de cabeza que no dejaba dudas de que estaba tan desconcertada como él. Volvió la vista hacia su madre, que parecía en estado de shock. ¿Era miedo o angustia? No logró discernirlo. Sin decir otra palabra, el señor Holbrooke le pasó el sobre amarillento al único hijo del coronel.
Todos los presentes en la estancia permanecieron sentados, sin saber bien qué hacer a continuación. Por fin, el señor Holbrooke cerró el fino archivador rotulado «Coronel Gerald Scott, Orden del Servicio Distinguido, Orden del Imperio Británico, Conducta Distinguida», echó hacia atrás la silla y se acercó despacio a la viuda. Se estrecharon la mano y la señora Scott dijo:
—Gracias.
Una cortesía algo ridícula, en opinión de Adam, ya que la única persona de la sala que había sacado algún provecho de la transacción era el señor Holbrooke, en representación de Holbrooke, Holbrooke y Gascoigne.
El joven se puso en pie y se apresuró a ayudar a su madre.
—¿Nos acompañará a tomar el té, señor Holbrooke? —preguntó ella.
—Me temo que no, querida señora... —empezó a excusarse el abogado, pero Adam no se molestó en seguir escuchando. Estaba claro que la minuta no había sido suficiente para que Holbrooke emplease su tiempo en tomar el té con ellos.
Una vez hubieron salido del despacho y se hubo asegurado de que su madre y su hermana estuvieran cómodamente instaladas en el asiento de atrás del Morris Minor familiar, se sentó al volante. Había aparcado a la puerta del bufete del señor Holbrooke, en plena calle mayor. En las calles de Appleshaw no había líneas amarillas. «Todavía», pensó. Aún no había arrancado el motor cuando su madre dijo, como si tal cosa:
—Tendremos que deshacernos de él, claro. Ahora no me puedo permitir mantenerlo, con la gasolina a seis chelines el galón.
—No te preocupes por eso hoy —la consoló Margaret, aunque su voz daba a entender que su madre tenía razón—. Me pregunto qué habrá en ese sobre, Adam —añadió, tratando de cambiar de tema.
—Instrucciones detalladas sobre cómo invertir mis quinientas libras, sin duda —respondió el hermano, tratando de levantar los ánimos.
—¡Más respeto a los muertos! —Aquella mirada de miedo había vuelto al rostro de su madre—. Le rogué a tu padre que destruyese ese sobre —añadió, casi en un susurro.
Adam apretó los labios al darse cuenta de que aquel debía de ser el famoso sobre al que se refería su padre en la única pelea entre sus progenitores que había presenciado, tantos años atrás. Todavía recordaba a «pa» levantando la voz y sus palabras furiosas, solo unos días después de su regreso de Alemania.
—Tengo que abrirlo, ¿no lo entiendes? —insistía «pa».
—¡Jamás! —había respondido su madre—. Después de todos los sacrificios que he hecho, al menos me debes esto.
Habían pasado más de veinte años de aquella disputa y no se había vuelto a hablar del tema. La única vez que se lo había mencionado a su hermana, Margaret no había arrojado ninguna luz sobre el posible motivo de la discusión.
Adam pisó el freno al llegar a la bifurcación del final de la calle mayor.
Giró a la derecha y continuó cosa de una milla por la sinuosa carretera rural que salía del pueblo antes de detener el viejo Morris Minor. Bajó del coche y abrió el portón enrejado que daba paso al camino, rodeado de un césped impecable, que conducía a una casita con el tradicional tejado de paja inglés.
—¿No deberías estar saliendo ya para Londres? —fueron las primeras palabras de su madre en cuanto entraron en el salón.
—No tengo prisa, mamá. No hay nada tan urgente que no pueda esperar hasta mañana.
—Como gustes, querido, pero no tienes que preocuparte por mí. —La madre levantó la vista para contemplar al alto joven que tanto le recordaba a su Gerald. Habría sido tan apuesto como su marido de no ser por la leve curva del puente de la nariz. El mismo pelo oscuro y los mismos ojos castaños profundos, el mismo rostro franco, sincero... Hasta tenía su trato amable con todo el que se encontraba. Pero, sobre todo, compartía los elevados valores morales que los habían llevado a todos a su lamentable estado actual—. Además, tengo a Margaret para cuidarme.
Adam miró a su hermana y se preguntó qué tal se las apañaría con Santa Susan de Appleshaw.
Margaret se había comprometido hacía poco con un corredor de bolsa de la City y, aunque la boda se había pospuesto, pronto querría iniciar la vida por su cuenta. Gracias a Dios, su prometido ya había dado la entrada para una casita a solo catorce millas de allí.
Después del té y de un monólogo triste e ininterrumpido de su madre sobre las virtudes e infortunios de su padre, Margaret recogió la mesa y los dejó solos. Ambos habían querido al coronel de maneras muy distintas, aunque Adam tenía la sensación de que su padre nunca había llegado a saber de verdad lo mucho que lo respetaba.
—Ahora que has dejado el ejército, querido, espero que encuentres un buen trabajo —dijo su madre, preocupada, recordando lo difícil que le había resultado a su padre.
—Estoy seguro de que no habrá ningún problema, mamá. El Ministerio de Exteriores ha vuelto a convocarme para una entrevista —explicó, tratando de tranquilizarla.
—Aun así, tener quinientas libras propias debería ponerte las cosas más fáciles.
Adam sonrió a su madre con cariño, preguntándose cuándo habría pasado un día en Londres por última vez. Solo su parte del piso de Chelsea suponía cuatro libras a la semana y, además, tenía que comer de vez en cuando. Su madre levantó la vista y, mirando al reloj de la repisa de la chimenea, dijo:
—Vale más que te vayas, querido. No me gusta que conduzcas esa motocicleta por la noche.
El joven se inclinó para besarla en la mejilla.
—Mañana te llamo. —Al salir, asomó la cabeza por la puerta de la cocina y le gritó a su hermana—: Me marcho. Te mandaré un cheque de cincuenta libras.
—¿Por qué? —preguntó Margaret, levantando la vista del fregadero.
—Digamos que es mi aportación a los derechos de la mujer. —Y cerró enseguida la puerta de la cocina para esquivar el trapo que llegaba volando en su dirección.
Aceleró su BSA y cogió la A303 en dirección a Londres por Andover. Casi todo el tráfico salía de la ciudad hacia el oeste, así que no tardó demasiado en llegar al piso de Ifield Road.
Había decidido esperar hasta disfrutar de la intimidad de su habitación antes de abrir el sobre. En los últimos tiempos había tan pocas emociones en su vida que pensó que no podía permitirse negarse cierta ceremoniosidad. Al fin y al cabo, podría decirse que llevaba esperando casi toda la vida para descubrir qué había en el sobre que acababa de heredar.
Su padre le había contado mil veces la historia de la tragedia familiar: «Es una cuestión de honor, campeón», repetía, levantando la barbilla y cuadrando los hombros. El coronel Scott no era consciente de que había pasado toda la vida oyendo de pasada los comentarios despectivos de hombres inferiores y soportando las miradas de reojo de oficiales que habían tenido buen cuidado de que no se los viera en su compañía con demasiada frecuencia. Hombres mezquinos de mentes mezquinas. Adam conocía demasiado bien a su padre para creer ni por un momento que hubiera tenido algo que ver en las traiciones de las que lo acusaban las habladurías. Soltó una mano del manillar y palpó el sobre que llevaba en el bolsillo interior de la cazadora, como un niño al día antes de su cumpleaños tantea la forma del paquete de un regalo, esperando descubrir alguna pista de su contenido. Estaba seguro de que, fuera lo que fuese, no le serviría de nada a nadie ahora que su padre había muerto, pero eso no menguaba su curiosidad.
Intentó cuadrar los pocos datos que le habían dado a lo largo de los años. En 1946, un año antes de cumplir los cincuenta, su padre había renunciado a su cargo en el ejército. The Times había descrito a «pa» como un oficial táctico brillante con un historial de guerra brillante. Su decisión de dimitir había sorprendido al corresponsal de The Times, asombrado a su familia cercana y pasmado a su regimiento, pues todos cuantos lo conocían habían dado por sentado que era cuestión de meses que se añadieran unos sables cruzados y un bastón a su charretera.
La súbita e inexplicable marcha del coronel del regimiento hizo que la ficción superase la realidad. Cuando le preguntaban por ello, Scott no tenía más respuesta que había visto más que suficiente guerra y que había llegado el momento de ganar algo de dinero con el que Susan y él pudieran retirarse, antes de que fuera demasiado tarde. Incluso entonces muy pocos creyeron aquella explicación y el hecho de que el coronel solo pudiera conseguir trabajo de secretario del club de golf local tampoco contribuyó demasiado a su verosimilitud.
Fue la generosidad del difunto abuelo de Adam, el general sir Pelham Westlake, lo que le permitió continuar sus estudios en el Wellington College, proporcionándole así la oportunidad de seguir la tradición militar de la familia.
Al graduarse, le ofrecieron una plaza en la Real Academia Militar de Sandhurst. Durante el tiempo que pasó en ella, demostró su diligencia en el estudio de historia militar, tácticas y procedimiento de combate, mientras los fines de semana se centraba en el rugby y el squash; sus mayores éxitos, sin embargo, le llegaron en las distintas carreras de cross a las que se presentó. Durante dos años, los jadeantes cadetes de Cranwell y Dartmouth no pudieron más que mirar la espalda salpicada de barro de Scott, que se proclamaría campeón interservicios. También había sido campeón de boxeo en la categoría de peso medio, pese a que un cadete nigeriano le había roto la nariz en el primer asalto de la final. El nigeriano cometió el error de dar el combate por terminado.
En 1956, cuando se graduó en Sandhurst, lo hizo con el número nueve de su promoción, por orden académico, pero su liderazgo y el ejemplo que daba fuera de las aulas eran tales que a nadie le sorprendió que le concedieran la Espada de Honor. A partir de aquel momento no le cupo ninguna duda de que seguiría los pasos de su padre y comandaría el regimiento.
El Real Regimiento de Wessex no tardó en aceptar al hijo del coronel, una vez que se le hubo concedido su destino definitivo. Adam se ganó enseguida el respeto de la soldadesca y la popularidad entre los oficiales que no se dedicaban a traficar con rumores. No tenía igual como oficial táctico en el campo y era evidente que había heredado el valor en combate de su padre. Pese a todo, cuando, seis años después, la Oficina de Guerra publicó en el London Gazette los nombres de los subalternos que habían sido ascendidos a capitán, el teniente Adam Scott no se encontraba en la lista. Para sus compañeros de quinta fue una auténtica sorpresa; los oficiales de mayor graduación del regimiento, sin embargo, guardaron silencio. A Adam empezaba a hacérsele más que evidente que no le iban a permitir reparar el agravio de lo que fuera que creyeran que había hecho su padre.
Al final acabó llegando a capitán, pero no hasta que se hubo distinguido en las junglas malayas, luchando mano a mano contra las interminables oleadas de soldados chinos. Los comunistas lo capturaron y lo enviaron a prisión, donde sufrió confinamiento en solitario y técnicas de tortura para las que no podría haberlo preparado ningún entrenamiento. Al cabo de ocho meses de cautividad, escapó para descubrir, al regresar al frente, que le habían concedido la Cruz Militar póstuma. Cuando, a la edad de veintinueve años, el capitán Scott aprobó el examen de ascenso y, ni aun así le ofrecieron plaza regimental en la universidad, acabó por aceptar que jamás podría aspirar a mandar el regimiento. Semanas después dimitió de su puesto. No es necesario aclarar que el motivo por el que lo hizo fue la necesidad de ganar más dinero.
Durante sus últimos meses de servicio, su madre le hizo saber que a «pa» solo le quedaban unas semanas de vida. Adam tomó la decisión de no informar a su padre de su dimisión. Sabía que se echaría la culpa, y al menos se sentiría agradecido de que hubiera muerto sin saber que su estigma también había afectado a la vida cotidiana de su hijo.
Estaba llegando a las afueras de Londres cuando su mente regresó, como tantas veces le ocurría en los últimos tiempos, al problema acuciante de encontrar un empleo lucrativo. En las siete semanas que llevaba sin trabajo ya se había entrevistado más veces con el director de su sucursal bancaria que con posibles empleadores. Si bien era cierto que estaba pendiente de una segunda entrevista con el Ministerio de Exteriores, el nivel de los demás candidatos con los que se había encontrado por el camino lo había impresionado de tal manera que era más que consciente de su falta de formación universitaria. Sin embargo, tenía la sensación de que la primera entrevista había ido bien y le habían informado enseguida del gran número de antiguos oficiales que se habían incorporado al servicio. Cuando descubrió que el presidente del comité de selección tenía una Cruz Militar, Adam supuso que no optaba a un trabajo de despacho.
Cuando su motocicleta enfilaba King's Road, volvió a palpar el sobre que llevaba dentro de la cazadora con la nada caritativa esperanza de que Lawrence no hubiera vuelto todavía del banco. No es que tuviera quejas: su viejo compañero de estudios había sido generoso en extremo al ofrecerle una habitación tan agradable en su espacioso piso por solo cuatro libras a la semana.
—Ya me pagarás más cuando te nombren embajador —le había dicho.
—Empiezas a recordarme a Rachmann —había replicado Adam, sonriendo al hombre que tanto había admirando en sus días de Wellington. Lawrence, al contrario que Adam, parecía conseguirlo todo con facilidad: los exámenes, los empleos, los deportes y las mujeres. Sobre todo las mujeres. Cuando entró en Balliol, nadie se sorprendió de que se especializase en filosofía, política y economía. Pero ninguno de sus compañeros de quinta fue capaz de ocultar su incredulidad al enterarse de que había elegido la banca como profesión. Parecía que, por primera vez, se había embarcado en algo común y corriente.
Adam aparcó la motocicleta al lado de Ifield Road, consciente de que, si la oferta del Ministerio de Exteriores no se materializaba, tendría que venderla, igual que el viejo Morris Minor de su madre. De camino a casa se cruzó con una chica que le echó un buen vistazo, pero no se dio ni cuenta. Subió los escalones de tres en tres, y ya había llegado al quinto piso y estaba metiendo la llave de serreta en la cerradura cuando una voz gritó desde dentro:
—No está cerrada.
—Mierda —dijo Adam, sin aliento.
—¿Cómo ha ido? —Fueron las primeras palabras de Lawrence en cuanto Adam entró en el salón.
—Muy bien, teniendo en cuenta las circunstancias —respondió, sonriendo a su compañero de piso, sin saber a ciencia cierta qué otra cosa podría haber dicho.
Lawrence ya se había cambiado la ropa que usaba para ir a la City por una chaqueta y una camisa de franela. Era un poco más bajo y más robusto que Adam, tenía el pelo claro y ensortijado, una frente enorme y unos ojos grises y reflexivos que siempre parecían interrogantes.
—Admiraba mucho a tu padre. Siempre pensaba que los demás estaban a la altura que esperaba de ellos. —Adam recordaba el día de los discursos de fin de curso en que había presentado a Lawrence y a su padre: se habían hecho amigos al instante. Pero es que Lawrence no era la clase de hombre que da pábulo a rumores—. Entonces, ¿ya te puedes retirar con la fortuna de la familia? —preguntó, con tono más ligero.
—Solo si ese banco fullero en el que trabajas ha encontrado la manera de convertir quinientas libras en cinco mil en cuestión de días.
—Ahora mismo no va a poder ser, compañero, Harold Wilson acaba de anunciar la congelación de salarios y precios.
Adam miró a su amigo, sonriendo. Aunque ahora era más alto, todavía recordaba los días en que Lawrence le parecía un gigante.
«Llegas tarde otra vez, Scott», le decía cuando se lo cruzaba por los pasillos, corriendo a toda prisa. ¡Cómo deseaba que llegase el día en que fuera capaz de hacerlo todo con su mismo estilo relajado, superior! ¿Tal vez sencillamente Lawrence fuera superior? Sus trajes siempre estaban bien planchados, los zapatos, siempre brillantes, y nunca llevaba un cabello fuera de sitio. Adam todavía no había llegado a comprender cómo hacía todo aquello sin el más mínimo esfuerzo.
Oyó que se abría la puerta del baño y le lanzó una mirada interrogativa a su amigo.
—Es Carolyn —susurró Lawrence—. Se queda a dormir..., creo.
Cuando entró en la estancia, Adam le dedicó una sonrisa tímida. Era una mujer alta y hermosa cuyo largo cabello rubio le rebotaba en los hombros al caminar hacia ellos, pero era su figura impecable lo que hacía que la mayoría de los hombres no pudiera apartar los ojos de ella. ¿Cómo se las apañaba Lawrence para conseguirlo?
—¿Te apetece venir a cenar con nosotros? —le preguntó, rodeándole el hombro con un brazo, en un tono que de pronto resultó un poco demasiado entusiasta—. He descubierto un restaurante italiano que acaba de abrir en Fulham Road.
—A lo mejor me apunto después, pero todavía tengo algo de papeleo sin resolver de esta tarde y me gustaría echarle un vistazo.
—Olvídate de los pormenores de tu herencia, amigo. ¿Por qué no nos acompañas y te gastas todo el dineral que te acaba de caer del cielo en una bacanal de espaguetis?
—¿Te han dejado un montón de dinerito rico? —preguntó Carolyn, en un tono de voz tan agudo y estridente que a nadie le habría sorprendido que la hubieran acabado de nombrar Debutante del Año.
—No —respondió Adam—, sobre todo si lo comparamos con mi descubierto actual.
Lawrence se echó a reír.
—Bueno, pásate luego si descubres que te queda suficiente para un plato de pasta.
Le guiñó un ojo a Adam, la señal acostumbrada para decir: «Deja el piso libre para cuando volvamos, o al menos quédate en tu cuarto y hazte el dormido».
—Sí, ven, por favor. —El tono de Carolyn, como un arrullo, parecía sincero y sus ojos color avellana permanecieron fijos en él mientras Lawrence la guiaba con brazo firme hacia la puerta.
Adam no se movió hasta que estuvo seguro de que había dejado de oír el eco de su voz penetrante en la escalera. Satisfecho, se retiró a su dormitorio y se encerró en él. Se sentó en una de las cómodas butacas y sacó el sobre de su padre del bolsillo de la chaqueta. Era el tipo de papel que siempre había usado «pa». Lo compraba en Smythson, en Bond Street, casi al doble de precio que habría pagado en el W. H. Smith's del barrio. Con su impecable letra casi de imprenta, su padre había escrito: Capitán Adam Scott, Conducta Distinguida.
Abrió el sobre con cuidado y un leve temblor en las manos, y extrajo el contenido: una carta escrita con la caligrafía inconfundible de su padre y un sobre más pequeño, a todas luces antiguo, pues se había decolorado con el tiempo. En el sobre antiguo había escritas, con una letra desconocida, las palabras «Coronel Gerald Scott» en una tinta desvaída de un color indeterminado. Adam dejó el sobre pequeño en la mesita que tenía a su lado, desdobló la carta de su padre y comenzó a leer. No estaba fechada.
Querido Adam:
A lo largo de los años habrás oído muchas explicaciones para mi súbita salida del regimiento. La mayoría de ellas habrán sido absurdas y algunas, difamatorias, pero siempre he considerado mejor para todos los implicados mantener la verdad en secreto. Sin embargo, siento que te debo una explicación detallada y eso es lo que pretendo hacer con esta carta.
Como sabes, mi último destino antes de que dimitiese de mi puesto fue en Nuremberg, entre noviembre de 1945 y octubre de 1946. Al cabo de cuatro años de acción casi continua en el campo de batalla, se me encomendó la tarea de comandar la sección británica a cargo de los nazis de alto rango que esperaban juicio por crímenes de guerra. Aunque la responsabilidad general recaía sobre los estadounidenses, llegué a conocer bastante bien a los oficiales encarcelados y al cabo de un año, aproximadamente, incluso había llegado a soportar a alguno de ellos (sobre todo a Hess, Doenitz y Speer) y me preguntaba con frecuencia cómo nos habrían tratado a nosotros los alemanes si la situación hubiera sido la contraria. En aquel momento, cualquier pensamiento de aquella naturaleza se consideraba inaceptable. La palabra «confraternización» acudía con frecuencia a los labios de la clase de hombres que nunca reflexionan sobre nada.
Entre los altos mandos nazis con los que trabé contacto diario se encontraba el Reichsmarschall Hermann Göring, pero a diferencia de los otros tres oficiales que ya he mencionado, a aquel hombre lo detesté desde el primer instante en que nos cruzamos. Me parecía arrogante, despótico y en absoluto arrepentido de los actos barbáricos que había perpetrado en nombre de la guerra. Jamás encontré una sola razón para cambiar mi opinión sobre él. Es más, en alguna ocasión me pregunté cómo me las arreglaba para controlarme en su presencia.
La noche antes de la fecha marcada para su ejecución, Göring solicitó una entrevista privada conmigo. Era lunes y todavía recuerdo todos los detalles de aquel encuentro como si fuera ayer. Recibí la petición cuando el mayor Vladimir Kosky me dio el relevo de la guardia rusa. Es más, fue el propio Kosky quien me entregó en mano la petición escrita. En cuanto hube inspeccionado la guardia y despachado el papeleo habitual, fui con el cabo de servicio a ver al Reichsmarschall a su celda. Göring se cuadró junto a su catre y me saludó al entrar en la estancia. Aquella austera celda de ladrillos pintados de gris siempre me daba escalofríos.
—¿Ha pedido verme? —Nunca llegué a conseguir dirigirme a él por su nombre ni su graduación.
—Sí. Muy amable por su parte venir en persona, coronel. Solo quiero formular un último deseo, como hombre condenado a muerte. ¿Sería posible que el cabo nos dejase?
Imaginando que sería algo de naturaleza muy personal, le pedí al cabo que esperase fuera. Confieso que no tenía ni idea de qué podría ser tan privado cuando a aquel hombre solo le quedaban unas horas de vida, pero cuando la puerta se cerró, volvió a saludarme y me entregó el sobre que ahora tienes en tu poder. Mientras lo cogía, él se limitó a decir:
—¿Tendría la bondad de no abrirlo hasta mañana, después de mi ejecución? Solo espero que pueda compensar cualquier culpa que después recaiga sobre sus hombros.
En aquel momento no se me ocurrió a qué podría estar refiriéndose e imaginé que le habría sobrevenido alguna clase de inestabilidad mental. Muchos de los prisioneros se me confiaban en sus últimos días y, hacia el final, algunos de ellos estaban, sin duda alguna, al borde de la locura.
Adam se detuvo a considerar qué habría hecho en las mismas circunstancias y decidió continuar leyendo para descubrir si padre e hijo habrían seguido el mismo camino.
Sin embargo, las últimas palabras que me dirigió Göring cuando abandoné su celda no parecían en absoluto las de un demente. Sencillamente dijo:
—Se lo aseguro: es una obra de arte; no subestime su valor.
Y a continuación se encendió un puro como si estuviera relajándose en su club tras una cena agradable. Todos teníamos teorías diferentes sobre quién le pasaba los puros de contrabando y también nos preguntábamos si sacaría algo de aquella celda de vez en cuando.
Me metí el sobre en el bolsillo de la guerrera, salí al pasillo y me reuní con el cabo. Luego comprobamos el resto de las celdas para cerciorarnos de que todos los prisioneros estuvieran confinados para pasar la noche. Una vez terminada la inspección, regresé a mi despacho. Satisfecho como estaba porque no tenía ninguna otra tarea inmediata, me acomodé para escribir mi informe. Dejé el sobre en el bolsillo de la guerrera con toda la intención de abrirlo inmediatamente después de que se llevase a cabo la ejecución de Göring, a la mañana siguiente. Estaba comprobando las órdenes del día cuando el cabo irrumpió en mi despacho sin llamar.
—¡Es Göring, señor, es Göring! —exclamó, frenético.
El pánico que se reflejaba en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Ambos corrimos a la celda del Reichsmarschall.
Lo encontré tumbado boca abajo en su catre. Le di la vuelta para descubrir que ya estaba muerto. En medio de la conmoción que se desató me olvidé de la carta. Días después, la autopsia reveló que había muerto por envenenamiento y el tribunal llegó a la conclusión de que la cápsula de cianuro que se había encontrado en su cadáver debía de haber estado oculta en uno de sus puros.
Como yo había sido el último en verlo a solas y en privado, unos cuantos rumores bastaron para que se asociara mi nombre con su muerte. Por supuesto, no había nada de cierto en las acusaciones. De hecho, no dudé en ningún momento de que el tribunal había llegado al veredicto correcto en su caso y que merecía la horca por el papel que había desempeñado en la guerra.
Hasta tal punto me hirieron las constantes acusaciones que circulaban a mis espaldas de que podría haber facilitado a Göring una muerte más dulce proporcionándole los puros de contrabando que llegué a la conclusión de que mi única posibilidad honorable en aquellas circunstancias era la inmediata dimisión de mi puesto, por miedo a llevar más deshonor al regimiento. Cuando regresé a Inglaterra aquel mismo año y decidí, al fin, despojarme de mi viejo uniforme, volví a encontrar el sobre. Le expliqué los pormenores del incidente a tu madre y ella me suplicó que lo destruyera, pues consideraba que ya había traído suficiente deshonor a nuestra familia, y que aunque delatase a quien hubiera sido responsable de ayudar a Göring a suicidarse, aquella información ya no podía hacer bien alguno a nadie. Acepté cumplir sus deseos, pero aunque nunca llegué a abrir el sobre, tampoco fui capaz de destruirlo, pues recordaba que, en su última frase, Göring había dicho que se trataba de una obra maestra. Así que lo oculté entre mis documentos personales.
Aunque parece inevitable que los pecados del padre afecten a la siguiente generación, creo que a ti no deberían influirte mis escrúpulos. Por lo tanto, si el contenido de este sobre esconde algún tipo de beneficio solo te pido una cosa: que tu madre sea la primera en recibirlo, sin que sepa jamás la procedencia de su buena fortuna.
A lo largo de los años he sido testigo de tus progresos con orgullo considerable y no me cabe duda de que puedo dejar la decisión en tus manos.
Si albergas alguna duda sobre si abrir el sobre o no, destrúyelo sin vacilar. Pero si al abrirlo descubres que su propósito es implicarte en alguna empresa deshonrosa, deshazte de él sin pensarlo dos veces.
Que Dios te acompañe.
Tu padre, que te quiere,
Gerald Scott
Adam releyó la carta, consciente de hasta que punto había confiado en él su padre. El corazón se le salía del pecho al pensar cómo habían arruinado la vida de «pa» las murmuraciones e insinuaciones de hombres inferiores... Los mismos que también habían logrado poner un prematuro punto final a su propia carrera. Cuando hubo terminado de leer la misiva por tercera vez, la dobló con cuidado y volvió a meterla en su sobre.
Luego cogió el otro, que descansaba en la mesita. Tenía las palabras «Coronel Gerald Scott» escritas con caligrafía firme.
Sacó un peine del bolsillo interior y lo deslizó por la esquina del sobre. Poco a poco, empezó a rasgarlo. Dudó un momento antes de sacar dos hojas amarilleadas por el tiempo. Una parecía una carta y la otra, algún tipo de documento. El encabezado de la carta llevaba grabado el emblema del Tercer Reich y debajo estaba impreso el nombre del Reichsmarschall Hermann Göring. Las manos empezaron a temblarle al leer la primera línea.
Comenzaba así: «Sehr geehrter Herr Oberst Scott:».
CAPÍTULO TRES
Dos guardas del Kremlin, con sus uniformes caqui, se cuadraron y presentaron armas al paso de la negra limusina Chaika bajo la torre Spásskaya hacia la plaza Roja. Sonó un estridente silbato cuyo fin era garantizar que Yuri Efimovich Zaborski no sufriera retraso alguno durante el trayecto de regreso a la plaza Dzerzhinski.
Zaborski se tocó el borde del sombrero de fieltro negro en un reconocimiento automático al saludo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mientras el coche rodaba sobre los adoquines ni miró la larga cola que serpenteaba desde la tumba de Lenin hasta el límite de la plaza Roja. La primera decisión que debía tomar sería, sin duda, la más importante: a cuál de sus agentes de alto rango debía encargar la tarea de encabezar el equipo que buscaría el icono del zar. Siguió dándole vueltas al problema mientras su chófer lo conducía a través de la plaza Roja, dejando a la izquierda la fachada gris de los grandes almacenes GUM para continuar por la calle Kuibysheva.
Momentos después de dejar a su líder, a la mente del director de seguridad del estado habían acudido dos nombres. Lo que le atribulaba era a cuál de ellos, Valchek o Romanov, debía dar el visto bueno. En circunstancias normales habría empleado al menos una semana para tomar una decisión de semejante calado, pero el plazo que le había dado el secretario general, el 20 de junio, no dejaba margen para tales libertades. Sabía que tendría que decidirse incluso antes de llegar a su despacho. Pasando otro semáforo en verde, el chófer dejó atrás el Ministerio de Cultura de camino hacia Cherkasskiy Bolshoy Pereulok, con sus filas de imponentes bloques grises. El coche avanzaba por el carril interior especial que solo podían utilizar los altos funcionarios del Partido. A Zaborski le había hecho gracia saber que en Inglaterra tenían planes de crear un carril similar, pero exclusivo para autobuses.
Pararon en seco a la puerta del cuartel general del KGB. El hecho de que hubieran recorrido el trayecto de tres kilómetros en menos de cuatro minutos no contribuyó a suavizar el frenazo. El chófer se apresuró a rodear la limusina y abrir la puerta de atrás para que su patrono saliera, pero Zaborski no se movió. Aquel hombre que rara vez cambiaba de opinión, lo había hecho ya dos veces de camino a la plaza Dzerzhinski. Sabía que podía convocar a innumerables burócratas y académicos para que se encargasen del trabajo de investigación, pero necesitaba alguien con un talento especial para guiarlos y mantenerlo informado.
Su intuición profesional le decía que eligiese a Yuri Valchek, que a lo largo de los años había demostrado ser un fiel servidor del Estado. También era uno de los jefes de departamento que le había servido durante más tiempo. Fiable y de parsimoniosa metodología, había cumplido una década como agente de campo antes de relegarse al trabajo de despacho.
Por el contrario, Alex Romanov, que acababa de ascender a jefe de su propia sección, había hecho gala de destellos de brillantez en el terreno, pero, a menudo, estos habían quedado empañados por su falta de buen juicio personal. A sus veintinueve años de edad, era el más joven y, sin duda alguna, el más ambicioso del equipo elegido por el director.
Zaborski bajó a la acera y caminó hasta otra puerta que ya estaba abierta para franquearle el paso. Caminó a grandes zancadas por los suelos de mármol y no se detuvo hasta llegar a las puertas del ascensor. Varios hombres y mujeres también esperaban en silencio su llegada, pero cuando alcanzó la planta baja y el director entró en la cabina, ninguno de ellos hizo ademán de unírsele. Zaborski subió despacio a su despacho, sin dejar de comparar el lento ascenso con la velocidad del único ascensor estadounidense que había tenido oportunidad de probar. «Podrían lanzar sus misiles antes de que le dé tiempo de llegar a su despacho», le había advertido su predecesor. Cuando llegó a la última planta y las puertas se abrieron, había tomado una decisión: sería Valchek.
Una secretaria lo ayudó a quitarse el largo abrigo negro y se llevó su sombrero. Zaborski se apresuró a llegar hasta su escritorio, donde lo esperaban los dos archivos que había solicitado. Se sentó y empezó a leer con detenimiento el de Valchek. Cuando hubo terminado, ladró una orden a la secretaria que estaba a la espera:
—Que venga Romanov.
El camarada Romanov estaba tumbado de espaldas, con su brazo izquierdo detrás de la cabeza y, justo encima de la garganta, el brazo de su oponente, que se preparaba para un rodillazo doble. El entrenador lo ejecutó a la perfección y Romanov lanzó un gruñido al golpear el suelo con un ruido sordo.
Una asistente llegó a toda prisa y se inclinó para susurrar algo al oído del entrenador. Este soltó a regañadientes a su alumno, que se levantó despacio, como aturdido, hizo una reverencia al maestro y entonces, con un movimiento del brazo derecho y la pierna izquierda, lo hizo caer y lo dejó tirado en el suelo del gimnasio antes de apresurarse a coger el teléfono descolgado que había en la oficina.
Romanov ni miró a la chica que le pasó el auricular.
—Estaré con él en cuanto me haya duchado —fue lo único que lo oyó decir.
La joven que había atendido la llamada se había preguntado más de una vez cómo sería Romanov en la ducha. Al igual que todas las demás mujeres de la oficina, lo había visto en el gimnasio cientos de veces. Con su metro ochenta de estatura y su largo cabello rubio parecía la estrella de una película occidental. Y aquellos ojos de un «azul penetrante», como los había descrito la amiga con la que compartía escritorio.
—Tiene una cicatriz en... —le había confiado.
—¿Y eso cómo lo sabes? —le había preguntado, pero la amiga se había limitado a soltar una risita.
Mientras tanto, el director había abierto por segunda vez el archivo personal de Romanov y seguía repasando los detalles. Empezó a leer las distintas entradas que componían una evaluación fidedigna de su personalidad y que Romanov no vería jamás, a menos que llegase a director:
Alexander Petrovich Romanov. Nacido en Leningrado el 12 de marzo de 1937. Elegido miembro de pleno derecho del Partido en 1958.
Padre: Peter Nicholevich Romanov. Sirvió en el frente oriental en 1942. A su regreso a Rusia en 1945 se negó a afiliarse al Partido Comunista. Tras varios informes de actividades contrarias al Estado proporcionados por su hijo, fue condenado a diez años de cárcel. Falleció en prisión el 20 de octubre de 1948.
Zaborski levantó la vista y sonrió: un hijo del Estado.
Abuelo: Nicholai Alexadrovich Romanov, comerciante y uno de los terratenientes más adinerados de Petrogrado. Muerto a tiros el 11 de mayo de 1918 cuando intentaba escapar de las fuerzas del Ejército Rojo.
La Revolución había estallado entre el abuelo principesco y el padre poco inclinado al comunismo.
Sin embargo, Alex, como prefería que lo llamasen, había heredado la ambición de los Romanov, así que se alistó en la organización de los Pioneros del Partido a la edad de nueve años. Cumplidos los once, ya le habían ofrecido plaza en una escuela especial en Smolensk, para disgusto de algunos trabajadores de bajo rango del Partido, que consideraban que tales privilegios deberían reservarse para los hijos de los funcionarios leales, no a los hijos de presidiarios. Romanov destacó en el aula de inmediato, lo que contrariaba mucho al el director, que esperaba poder desmentir las teorías darwinistas. A los catorce años fue elegido entre la élite del Partido y nombrado miembro del Komsomol.
Al cumplir los dieciséis, Romanov había ganado la medalla Lenin en idiomas y el campeonato juvenil de gimnasia y, pese a los intentos del director de minar los logros del joven Alex, casi todos los miembros del comité escolar reconocían el potencial de Romanov y se encargaron de que se le permitiera matricularse en la universidad. En la facultad continuó destacando por su facilidad con los idiomas y se especializó en inglés, francés y alemán. Gracias a su talento natural y el trabajo duro se mantuvo siempre entre los mejores de la clase en todas las asignaturas de su especialidad.
Zaborski levantó el teléfono que tenía a su lado.
—He hecho llamar a Romanov —dijo, tajante.
—Estaba terminando el entrenamiento matutino en el gimnasio, director —replicó la secretaria—, pero lo dejó y fue a cambiarse en cuanto supo que quería usted verlo.
El director colgó el auricular y devolvió la mirada al archivo que tenía ante sí. No era ninguna sorpresa que se pudiera localizar a Romanov en el gimnasio a cualquier hora: las habilidades atléticas de aquel hombre habían sido reconocidas mucho más allá del servicio.
Durante sus primeros años de estudiante, Romanov había continuado, diligente, practicando gimnasia e incluso había representado al Estado hasta que el entrenador de la universidad había escrito en negrita en uno de sus informes: «El estudiante es demasiado alto para considerarlo seriamente para la competición olímpica». Romanov siguió el consejo del entrenador y se pasó al judo. En dos años se había clasificado para los Juegos del Bloque Oriental celebrados en Budapest en 1958 y dos años después ya era consciente de que los demás competidores preferían no tener que enfrentarse a él en su imparable camino hacia la final. Tras su victoria en los Juegos Soviéticos de Moscú, la prensa occidental le puso el burdo apodo de El Hacha. Quienes ya planificaban su futuro a largo plazo consideraron más prudente no inscribirlo en los Juegos Olímpicos.
Tras completar los cinco años de carrera y obtener su título (con honores), Romanov permaneció en Moscú y entró en el cuerpo diplomático.
Zaborski había llegado al punto del archivo en el que aquel joven lleno de confianza se había cruzado en su vida. Todos los años, el KGB podía incorporar a sus filas a cualquier integrante del cuerpo diplomático cuyo talento considerase extraordinario. Romanov era un candidato evidente. Sin embargo, Zaborski tenía la norma de no enrolar a nadie que no considerase que el KGB era la élite. Los candidatos forzosos nunca resultaban ser buenos agentes y a veces incluso acababan trabajando para el otro lado. Romanov no mostró duda alguna. Siempre había querido ser agente del KGB. Durante los seis años que siguieron, realizó un recorrido por las embajadas soviéticas en París, Londres, Praga y Lagos. Cuando volvió a Moscú para unirse al personal del cuartel general, se había convertido en un agente con mucho mundo que se sentía tan en su ambiente en el cóctel de una embajada como en el gimnasio.
Zaborski empezó a leer algunos de los comentarios que él mismo había añadido al informe durante los primeros cuatro años, sobre todo al respecto del gran cambio que se había operado en Romanov durante el tiempo que había pertenecido al equipo personal del director. Como agente había alcanzado el rango de mayor por sus servicios en el terreno antes de ser nombrado jefe de departamento. Junto a su nombre había dos círculos rojos, indicativos de dos misiones con éxito: un violinista desertor que había intentado escapar de Praga y un general que se había creído que sería presidente de un pequeño estado africano. Lo que más le había impresionado a Zaborski del trabajo de su protegido era que había hecho creer a la prensa occidental que los checos habían sido responsables del primero y los estadounidenses, del segundo. Sin embargo, su mayor éxito había sido el reclutamiento de un agente del Ministerio de Exteriores británico, cuyo ascenso paralelo no había hecho más que ayudar a la carrera de Romanov. Nadie se sorprendió cuando lo nombraron jefe de departamento, él mismo incluido, aunque echaba de menos las emociones del trabajo de campo, algo de lo que Zaborski se dio cuenta enseguida.
El director pasó la última página: una evaluación de personalidad en la que la mayoría de las fuentes coincidían: ambicioso, sofisticado, implacable, arrogante, pero no siempre fiable eran las palabras más repetidas en todos los resúmenes.
Una mano impetuosa llamó a la puerta. Zaborski cerró el archivo y pulsó un botón oculto bajo su escritorio. La puerta se abrió con un chasquido para franquear el paso a Alexander Petrovich Romanov.
—Buenos días, camarada director —dijo el elegante joven que se había cuadrado ante él.
Zaborski levantó la vista para examinar a su elegido y sintió cierta envidia de que los dioses le hubieran concedido tantos dones a alguien tan joven. Pese a todo, era él quien comprendía cómo utilizar un hombre como aquel al servicio de los intereses del Estado.
Mantuvo la vista clavada en aquellos ojos azul claro, pensando que si Romanov hubiese nacido en Hollywood no le habría costado mucho ganarse la vida. Su traje parecía hecho a medida en Savile Row... y probablemente fuera así. Zaborski decidió dejar pasar semejante irregularidad, aunque estuvo tentado de preguntarle dónde le hacían las camisas.
—Me ha mandado llamar —continuó Romanov.
El director asintió en silencio.
—Acabo de volver del Kremlin. El secretario general me ha confiado un proyecto especialmente sensible, de gran importancia para el Estado. —Zaborski hizo una pausa—. De hecho, es tan sensible que solo me informará directamente a mí. Puede elegir personalmente a su equipo y no se le negará ningún recurso.
—Es un honor. —La voz de Romanov sonó más sincera de lo habitual.
—Lo será, si descubre el paradero del icono del zar.
—Pero pensaba que...
CAPÍTULO CUATRO
Adam se acercó a la cama y cogió en la estantería la Biblia que su madre le había regalado en su confirmación. Al abrir las páginas de cantos dorados se levantó una nube de polvo. Metió el sobre en el Apocalipsis de San Juan y devolvió el libro a la estantería.
Se dirigió a la cocina, se frió un huevo y calentó media lata de judías que había sobrado del día anterior. Dejó aquel plato tan poco sano en la mesa, incapaz de apartar la mente de la abundante cena que en aquellos momentos estarían disfrutando Lawrence y Carolyn en el nuevo restaurante italiano. Terminó, recogió la mesa, volvió a su habitación y se tumbó en la cama a pensar. ¿El contenido del sobre demostraría al fin la inocencia de su padre? En su mente empezó a formarse un plan.
Cuando el carillón del reloj del pasillo dio diez campanadas, bajó las largas piernas al suelo y volvió a coger la Biblia de la estantería. Sacó el sobre con cierta aprensión. Luego encendió la lámpara de lectura del pequeño escritorio, desdobló las dos hojas de papel y las colocó ante sí.
Una parecía una carta personal de Göring para su padre; la otra, un documento oficial más antiguo. Dejó el segundo documento a un lado y empezó a examinar la carta línea por línea. No sirvió de nada.
Arrancó una hoja en blanco de una libreta que encontró en el escritorio de Lawrence y empezó a copiar el texto de la carta de Göring. Omitió solo el saludo y lo que dio por sentado que sería una despedida (hochachtungsvoll), seguidas de la rúbrica, grande y firme, del Reichsmarschall. Tras un meticuloso repaso de la copia, volvió a meter el original en el sobre descolorido. Acababa de coger otra hoja para repetir el proceso con el documento oficial cuando oyó las llaves en la cerradura y luego voces en la puerta. Lawrence y Carolyn parecían haber bebido más que la prometida botella de vino y el tono de ella se había agudizado hasta el punto de que no era mucho más que una serie de risitas agudas.
Adam suspiró y apagó la lámpara para que no supieran que seguía despierto. En la oscuridad se notaban más todos los sonidos que hacían. El ruido de la puerta del frigorífico al cerrarse le indicó que uno se había dirigido a la cocina y, segundos después, sonó el plop del corcho de lo que debía ser su última botella de vino blanco, ya que Adam imaginó que no estarían tan borrachos como para emprenderla con el vinagre.
A regañadientes, se levantó de la silla y, tanteando con los brazos extendidos, fue hacia la cama. Tocó la esquina del somier, se tumbó en el colchón sin hacer ruido y esperó, impaciente, a que se cerrase la puerta del dormitorio de Lawrence.
Debió de quedarse dormido, porque lo siguiente que escuchó fue el tictac del reloj del pasillo. Se lamió los dedos y se frotó los ojos, tratando de acostumbrar la vista a la oscuridad. Miró la pantallita luminosa de su despertador: las tres y diez. Se levantó de la cama con cautela, entumecido y exhausto. Despacio y a tientas, buscó el camino hasta su escritorio, golpeándose la rodilla en la esquina de la cómoda en el intento. No pudo evitar soltar una maldición. Tanteó hasta encontrar el interruptor y, al encenderse la luz, tuvo que parpadear varias veces. El sobre descolorido parecía tan poca cosa... Y tal vez lo fuera. El documento oficial seguía en el centro de la mesa, junto con las primeras líneas de su copia manuscrita.
Bostezó mientras empezaba a estudiar de nuevo las palabras. Aquel documento no era tan fácil de copiar como la carta, porque la letra era apretada y puntiaguda, como si el autor considerase que el papel era un costoso lujo. Omitió la dirección de la esquina superior derecha e invirtió el número de ocho cifras que aparecía subrayado en el encabezado del texto. Fuera de eso, el resultado final era una fiel transcripción del original.
Había sido un trabajo concienzudo y le había llevado más tiempo del que esperaba. Había escrito todas las palabras en mayúsculas, y cuando no estaba seguro de una letra, escribía las posibles alternativas debajo: quería estar seguro a la primera de cualquier posible traducción.
—Madre mía, sí que trabajas hasta tarde —susurró una voz a su espalda.
Adam se dio la vuelta sintiéndose como un ladrón al que han pillado con la plata de la familia en las manos.
—No te pongas nervioso, hombre, soy yo —dijo Carolyn desde la puerta del dormitorio.
Se quedó mirándola: alta, rubia e incluso más atractiva ahora, vestida solo con el pijama desabrochado de Lawrence y sus babuchas, que cuando la había visto vestida para salir. La larga melena le caía desordenada sobre los hombros, y Adam empezó a entender a qué se refería Lawrence al describirla como una mujer capaz de transformar una cerilla en un puro habano.
—El baño está al final del pasillo —dijo Adam con un hilo de voz.
—No buscaba el baño, bobo —replicó Carolyn con una risita—. No consigo despertar a Lawrence. Con tanto vino cayó redondo como un peso pesado derrotado —suspiró—. Y mucho antes del último asalto. Creo que no habrá forma de despertarlo hasta mañana.
Dio un paso hacia él y Adam tartamudeó que él también estaba bastante hecho polvo, tapando en todo momento con la espalda los papeles que había sobre el escritorio.
—¡Ay, Dios! No serás rarito, ¿no?
—Desde luego que no —respondió Adam, con cierta pompa.
—Entonces, ¿no te gusto?
—No es eso exactamente...
—Pero Lawrence es tu amigo. —Adam no dijo nada—. Por Dios, chico, estamos en los sesenta. ¡Amor libre!
—Es que... —empezó a explicar.
—Qué lástima. Tal vez en otra ocasión.
Caminó de puntillas hasta la puerta y desapareció por el pasillo, desconocedora de su rival alemana.
Lo primero que hizo Romanov aquella mañana tras dejar el despacho del director fue volver a su





























