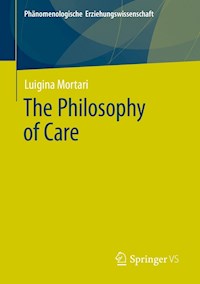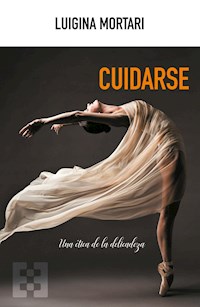
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
El cuidado es la cualidad esencial de la condición humana y conforma el modo propio de estar aquí y ahora. Luigina Mortari reflexiona en esta obra sobre el arte de existir, entendido como la capacidad de dar sentido al tiempo y de llevar una vida auténtica a partir del conocimiento de la propia interioridad, lo que solo se puede lograr afrontando el mundo exterior. Al revivir el sentido del autocuidado, fundamental en la Antigüedad pero hoy síntoma de individualismo y retraimiento interior, subraya su valor ético y social, en un provechoso diálogo entre el pensamiento clásico y la fenomenología del siglo XX. «La lectura del ensayo de Mortari infunde bienestar (...) En el hilo de diferentes caminos filosóficos pero todos enfocados en el tema del autocuidado, es un libro que también puede ser utilizado por quienes están ayunando en filosofía». Liza Ginsburg, Avvenire «En su libro Cuidarse, Luigina Mortari explica lo que significa cuidar de nosotros mismos y de nuestra alma, de la que según muchos filósofos antiguos y modernos dicen que depende la calidad de vida». Ana Tagliacarne, Natural Style «Somos ontológicamente débiles y necesitamos al otro. El otro también puede ser este libro de Luigina Mortari». Davide D'Alessandro, Il Foglio
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luigina Mortari
Cuidarse
Una ética de la delicadeza
Traducción de Paolo Scotton
Título en idioma original: Aver cura di sé
Edición original: Raffaello Cortina Editore, 2018
© de la presente edición: la autora y Ediciones Encuentro S.A., 2022
Traducción de Paolo Scotton
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 94
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-420-6
Depósito Legal: M-125-2022
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
I. PARA COMPONER DE SENTIDO EL TIEMPO
II. LA ESENCIA DEL CUIDADO PERSONAL
La primacía existencial del cuidado personal
El autocuidado como práctica
Prácticas de espiritualidad
Conocernos a nosotros mismos
III. PRÁCTICAS NOÉTICAS DE CUIDADO
Conocer la vida de la mente
La práctica reflexiva
El fluir de la vida de la mente
Comprender la calidad de la vida afectiva
La autocomprensión afectiva
IV. CULTIVAR PRÁCTICAS ESPIRITUALES
Prestar atención
Hacer silencio interior
Darnos un tiempo
Quitar
Buscar lo esencial
Cultivar la energía vital
Escribir el pensar
Direcciones de sentido del proceso de autoanálisis
BIBLIOGRAFÍA
I. PARA COMPONER DE SENTIDO EL TIEMPO
El «mito de Cronos» (Platón, Político, 269a-275e) narra que hubo un tiempo bendecido para la raza humana: se trata del tiempo en que los dioses cuidaban de los seres humanos. En ese momento el dios Cronos acompañaba al universo en su movimiento: las cosas se producían por sí solas y a favor de los seres humanos (271d). Pues el dios Cronos gobernaba el movimiento circular del universo cuidando de todo (271d 4); el universo estaba dividido por zonas y cada zona tenía quién la gobernaba según un principio de mando único para todo el cosmos. Sin embargo, esta condición de dicha, es decir, esa condición en la que los seres humanos son objeto del cuidado divino, no tuvo una duración infinita, y cuando el tiempo se acabó y el movimiento del cosmos alcanzó su límite, el Dios se retiró hacia un punto de observación fuera del movimiento del mundo (272e) y lo dejó libre. Por lo tanto, todos los dioses a su vez abandonaron las zonas encomendadas a su cuidado. Así lo que pasó fue que el movimiento del universo ya no conocía el orden originario con el que solía moverse, y los seres humanos se encontraron abandonados, sin el cuidado divino (274b 6). Al principio, aún sin herramientas y técnicas, se encontraron con serias dificultades, ya que llegaron a carecer de todo tipo de alimento espontáneo. Luego recibieron de los dioses el don de algunas técnicas necesarias para la vida humana, y gracias a ellas pudieron comenzar a cuidarse a sí mismos. El mito de Cronos presenta así una tesis ontológica sobre la condición humana: nos dice que la condición en que los seres humanos nacen y viven es aquella en la que se encuentran «abandonados del cuidado de los dioses», y llamados a «cuidarse a sí mismos» (274d 11-13).
El cuidado es la cualidad esencial de la condición humana. Pero el cuidado mismo es algo que no nos pertenece, como el cuerpo y la mente, sino que es nuestra forma de estar aquí y ahora que debemos moldear. Por esto podemos decir que la condición humana consiste en ser llamados a algo esencial que siempre nos falta: el cuidado. El existir es una tensión constante hacia la consecución de lo necesario para preservar la vida, de lo que la hace florecer y repara las heridas que ocurren en el tiempo (Mortari, 2015).
Cuando nos encontramos pensando en nuestro propio ser, descubrimos que este tiene la característica de ser inconsistente, en el sentido que nuestra condición ontológica es aquella por la cual, en cualquier momento, nos encontramos expuestos a la nada (Stein, 1997, p. 64). Vivimos en el tiempo y el tiempo es nuestra materia, pero no tenemos soberanía sobre ello; solo el presente parece pertenecernos, pero el presente es la implementación instantánea de un momento que se escapa de inmediato. La calidad de nuestra existencia es un devenir continuo; el devenir es la prolongación de un instante tras otro, y cada instante en el que devenimos va quitando a su paso una gota del ser. Por lo tanto, nos falta ser, y no hay nada en la condición humana que garantice que podamos convertirnos en nuestro propio poder-ser. Somos una serie de posibilidades, pero lo posible aún no es el ser.
Mientras nos descubrimos faltos de ser, extendidos de instante en instante y siempre expuestos a la posibilidad de la nada, también nos encontramos llamados a la responsabilidad de dar forma a nuestro propio ser posible, una responsabilidad vitalizada por el inevitable deseo de vivir una buena vida. Esta es la paradoja de la existencia: sentir nuestro ser inconsistente, frágil, fugaz, sin tener soberanía sobre nuestro devenir, y al mismo tiempo, sentirnos vinculados a la responsabilidad de responder a la llamada que nos impone poner en acto nuestro ser posible, ese agotador trabajo ontogenético en el que consiste la profesión del vivir, y que nos impone poner entre paréntesis la tendencia que solemos tener de vivir de momento en momento, y pensar, al contrario, a largo plazo. Nacemos agobiados por cumplir con una tarea que otros seres vivos, como los abedules o las abejas, no tienen: dar forma a nuestro tiempo, es decir, trazar los caminos de nuestra existencia con significado. Nuestro ser es un devenir continuo, y este devenir no es un simple fluir en el tiempo, sino un estar totalmente absorbidos por la preocupación de ser (Lévinas, 1991). Se trata de la preocupación no solo de permanecer en el ser, sino también de convertirnos en nuestro ser posible.
Asumir la tarea de dar forma al devenir significa cuidar de la vida, hacernos cargo del hecho de ser llamados a la responsabilidad de plasmar el tiempo del vivir. Pero el cuidar de la vida corre el riesgo de convertirse en un movimiento egoísta, únicamente concentrado en nosotros mismos, ya que tiene su origen en el hecho de encontrarnos faltos de una forma ya acabada, y abrumados por la enorme tarea de convertirnos en nuestro propio poder ser. Este riesgo, sin embargo, encuentra un límite insuperable en la realidad, ya que el devenir de cada uno está inextricablemente mezclado con el devenir de los demás. Somos, de hecho, seres íntimamente relacionales. Es la esencia relacional de la condición humana la que nos obliga a cuidar de la vida, siendo no solo un autocuidado sino también un cuidado para los demás y para el mundo. Así Lévinas define el hecho de contestar a esta llamada hacia el otro como «otro modo que ser», para indicar el gesto de responsabilidad de «darnos al otro» (1991).
Sin embargo, en la responsabilidad para con los demás, no debemos ver una interrupción de nuestro esfuerzo por vivir, como si este esfuerzo fuera, en primer lugar, un esfuerzo para estar presente tan solo con uno mismo, mientras que la voluntad de cuidar del otro implicara la decisión de poner fin a la atención hacia nosotros mismos. Este «fuera de sí mismo para el otro», conceptualizado por Lévinas (1991) supone que haya una persona independiente del otro; al contrario, mientras el estar aquí y ahora es ya desde el principio un estar con los demás. En consecuencia, el estar presentes que, en su esencia, consiste en encontrarnos llamados a convertirnos en nuestro propio ser posible, es ya desde el principio una responsabilidad inmediata para con uno mismo y los demás. En la visión ontológica de Lévinas, «la aventura existencial del prójimo es para el yo más importante que la suya, y coloca al yo inmediatamente como responsable del ser de los demás ajenos a él» (1991). En este desequilibrio hacia el otro residiría la primacía de la ética.
Sin embargo, este mirar al otro, que es el gesto generativo de la humanidad, no debe ocultar la esencia del autocuidado, ya que sin autocuidado no hay posibilidad de cuidar del otro, de la misma forma en la que el gesto ético de cuidar de los demás es esencial para encontrar nuestra propia humanidad. No puede haber, por lo tanto, un simple ser para uno mismo al cual oponer «otro modo de ser», ya que el gesto del existir, que es, en esencia, un cuidar de la vida, se da como un cuidado inseparable tanto de uno mismo como de los demás. Lo que estamos llamados a hacer es aprender a cuidar de la existencia. Dicho en otras palabras, aprender el arte de existir, es esa sabiduría de las cosas humanas (anthropíne sofía) de la que habla Sócrates (Platón, Apología de Sócrates, 20d). La sabiduría que nos hace encontrar la buena forma de vida. El arte de existir es esa sabiduría que nos hace encontrar las maneras para dar una buena forma a nuestro estar aquí y ahora, para así convertir el tiempo de la vida en una composición con sentido.
Alcanzar esta sabiduría es un aprendizaje difícil, que pide ser cultivado intencionalmente. La práctica educativa surge precisamente de la necesidad de facilitar a los jóvenes el aprendizaje de este arte. Sin embargo, si aceptamos compartir la perspectiva de Sócrates, según el cual el arte de existir consiste en tener «un conocimiento seguro de la virtud de vivir, humana y políticamente» (tís tés toiaútes aretés, tés anthropíne te kai politikes, epistémon estín) (20b), entonces se deben tener en cuenta los límites del conocimiento educativo. Este no puede pretender saber enseñar tal arte, ya que nadie la tiene, ni siquiera aquellos que asumen el rol de educadores, siendo un conocimiento que excede las capacidades de la razón humana, la cual tan solo puede elaborar unos pocos fragmentos de ese arte. Nadie posee la fórmula capaz de resolver el problema de la existencia; en el mejor de los casos llegamos a tener, con el tiempo, algunas pistas. Además, el conocimiento que se necesita para la vida es algo que no se puede acumular y transferir, sino que es un núcleo dinámico que se construye a la luz de la experiencia y que, al construirse, se transforma, y, al mismo tiempo, transforma al sujeto que lo elabora.
Si la educación no puede enseñar directamente esa sabiduría esencial y primaria que es el arte de existir, puede, sin embargo, guiar al educando a aprender esos métodos de investigación ontogenética, es decir, esos métodos que dan forma al ser que, si practicados, nos permiten ir en búsqueda del conocimiento esencial. La esencia del arte magistral de Sócrates consiste en el cuidado de los jóvenes (Platón, Laques, 185d), que debe entenderse como el procurar que el otro cuide de su propio ser. Esta práctica, entonces, no se implementa a través de la transmisión al otro de un conocimiento ya dado, porque nadie lo posee en su totalidad y solo los sabios poseen algunos fragmentos de ello. Al contrario, consiste en guiar al otro hacia la conciencia de la primacía existencial de la búsqueda de este saber. Esta conciencia constituye la condición esencial para que el sujeto responda al llamamiento ontológico de tomar medidas para convertirse en su propio ser posible. Incluso si el conocimiento más vivo y esencial, el conocimiento de las cosas de la vida, no se puede transmitir, es posible hacer que los jóvenes experimenten esos caminos de investigación que, a la luz de la experiencia, han resultado significativos para comprometerse en hacer que el tiempo de la vida florezca con significado. Por tanto, la educación debe entenderse como el procurar que a los jóvenes se les ofrezcan aquellas experiencias que mueven el deseo de aprender, y las prácticas necesarias para buscar lo que es esencial, para que puedan así vivir auténticamente su tiempo.
Lo difícil de aprender algunos fragmentos del arte de la existencia no depende solo de la calidad de las experiencias destinadas a aprender unas técnicas; no es suficiente aprender técnicas, ya que ninguna de ellas se convierte en un instrumento vivo si no le acompaña la decisión meditada y profunda de buscar la mejor forma posible de nuestro estar aquí y ahora. Por lo tanto, debe cultivarse la pasión por la autoformación, la que orienta a la persona en la lucha por la realización de un valor (Stein, 1991). La pasión por convertirnos en nuestro propio ser posible es una energía vital intencionalmente cultivada para dar forma a nuestra propia existencia; es la pasión por la búsqueda de horizontes que dan significado a la existencia. Estamos situados en el tiempo. La vida está hecha de tiempo. Que se quiera y que se logre dar sentido al tiempo de nuestra propia vida no es algo que se pueda dar por sentado. Se puede aprender a dar dirección y orden a nuestro caminar en el tiempo, pero también se trata de algo que puede que nunca acontezca: puede pasar que nuestra existencia, en lugar de expandirse a lo largo de las diferentes direcciones de implementación posibles, se contraiga hasta el punto que nos sintamos disminuidos en nuestro propio ser. Esto sucede cuando nos convertimos en meros espectadores de la vida, aceptando vivirla tal y como acontece, sin asumir la responsabilidad de tomar esas medidas de fabricación del vivir que son necesarias para dar una buena forma a nuestro tiempo, incluso cuando nos damos cuenta de que nuestra vida se está desmoronando en fragmentos que carecen de significado. Nos debemos convertir en actores de nuestra propia existencia, lo que implica decidir y asumir nuestra propia carga ontológica, y no dejar que el tiempo simplemente pase sin que ningún hilo de sentido pueda ser dibujado en el espacio de nuestro devenir, por corto que este sea.
Es inevitable, para el ser humano, experimentar momentos de inquietud, y una sensación de dificultad, como resultado del sentirnos frágiles y vulnerables. Pero cuando no asumimos nuestra responsabilidad ontogenética, que nos pide comprometernos a tejer hilos de significado en el tiempo que se nos ha dado, entonces puede pasar que experimentemos esa angustia que proviene del sentir el tiempo como consumido en una sucesión inmóvil de momentos vacíos de significado. Dejar al lado la búsqueda de nuestra propia trascendencia, significa arriesgarnos a que nuestra alma se enferme tomando formas que desertifican una existencia perdida.
Este llamamiento a dar sentido al tiempo, para hacer de la vida un tiempo bueno, requiere una sabiduría del vivir, esa «sabiduría humana» de la que habla Sócrates (anthropíne sofía) (Platón, Apología de Sócrates, 20d 8). Es esencial que a cada ser humano se le ofrezca la oportunidad de vivir experiencias que le orienten hacia el aprendizaje de técnicas para la búsqueda en la sabiduría del vivir, y para cultivar el deseo de tal investigación: educar para asumir la tarea de la existencia significa educar en el cuidado de sí. El cuidado de uno mismo transforma la vida simple, el tiempo que se nos da y que podríamos vivir como nos ocurre, en un existir, en el cual el tiempo toma forma de acuerdo a sus direcciones y deseos meditados. Al alcanzar la plena existencia, se realiza la unidad íntima entre la vida y el pensamiento.
El valor del cuidado de uno mismo fue enunciado por Sócrates, y luego reafirmado por otros filósofos. Encontró una elaboración refinada en Epicteto, que define al ser humano como esa entidad diputada al autocuidado (Diatribas, I, 16, 1-3) que cultiva «un alma grande y valiente» (I, 6, 43). Según Epicuro, cada ser humano, a lo largo de toda su vida, debe cuidar de su alma, dedicarle atención todos los días y en cada instante del día (Carta a Meneceo, 122). Musonius Rufus, en una máxima citada por Plutarco, escribe que «quienes desean salvarse a sí mismos deben vivir continuamente curándose» (cit. en Foucault, 1984). Séneca advierte: «he aquí el desperdicio más vergonzoso, el causado por la negligencia» (Cartas morales a Lucilio, I, 1, 2). La materia de nuestra vida es el tiempo, y necesitamos aprender a cuidarlo, trazando hilos de significado que conectan los momentos de la vida.
Si el evento del ser se realiza a través de la preocupación para existir, es decir, la preocupación de convertirnos en nuestro propio ser, entonces cuidarnos se convierte en una opción existencial obligatoria, ya que asumir esta responsabilidad es el resultado de una decisión con la que la conciencia responde a una necesidad inevitable. Responder responsablemente a la necesidad de la realidad significa colocarnos en una posición ética. El autocuidado responde a una exigencia profunda e improrrogable del alma: entendernos a nosotros mismos, y encontrar la orientación correcta para nuestro estar aquí y ahora.
A la luz de la premisa de la primacía del autocuidado se puede afirmar que educar significa ofrecer al otro esas experiencias significativas en relación con cada aspecto de la persona (cognitivo, afectivo, ético, estético, político...), que le pondrán en la condición de asumir la responsabilidad de su propia formación. Por lo tanto, el sentido esencial de la educación consiste en facilitar la adquisición en el otro de esas habilidades, y en fomentar el desarrollo de esas disposiciones necesarias para activar el proceso de autoformación, el cual consiste en asumir la responsabilidad de dar una forma lo más apropiada posible a nuestra existencia. En este sentido, el maestro es quien cuida que el otro aprenda a cuidarse a sí mismo (Foucault, 2001).
El sentido del proceso de autoformación, entendido como autocuidado, consiste en construir un «centro interior» (Stein,1962a) y esto puede significar: diseñar una arquitectura de principios esenciales que ayudan a encontrar el camino para nuestra propia construcción existencial; cultivar esas posturas de la mente que permiten permanecer en la búsqueda de lo esencial, es decir, de lo que, cuando falta, nos hace sentir una pérdida de ser; alimentar la tensión para mantener la mente concentrada en la búsqueda de lo indispensable. Dedicarnos a cultivar un centro interior nos permite encontrar la dirección de nuestros movimientos, de la que depende la libertad de ser. Esta libertad se manifiesta cuando las direcciones de nuestra existencia son elegidas de forma autónoma e implementadas conscientemente. En comparación con una vida que se desarrolla de manera totalmente irreflexiva, hay una vida consciente: la que limita, en la medida de lo posible, el ser movidos por lo que pasa fuera, y se hace guiar por el deseo de trascendencia, es decir, por el deseo de generar tiempos y espacios adecuados para la existencia. Esta vida necesita una mente cuya actividad está «totalmente implantada en sí misma» (Stein, 1962a), es decir, que no actúa sobre la base de impulsos que reaccionan a condicionamientos externos, sino a partir de decisiones bien meditadas, que se estructuran a la luz de los principios esenciales, para luego dar forma arquitectónica a la existencia. Es decir, en base a unos principios logrados a través de una investigación rigurosamente pensada1.
Una mente implantada en sí misma no es una mente autorreferencial, solitaria. Es una mente cuya actividad depende de ella misma, porque está comprometida a cultivar un centro interior. Sin embargo, este centro se va tejiendo a través de un diálogo continuo con los demás, a través de la comparación paciente y meditada entre diferentes perspectivas. Ya que la condición humana es íntimamente relacional, una mente viva siempre es una mente dialógica. Si vivir es vivir juntos, entonces el diálogo con los demás es esencial para encontrar el arte de existir. En particular, el diálogo que tiene lugar en una relación educativa resulta específicamente fructífero con respecto al proceso de autoeducación. Si, en el contexto de una relación ordinaria, el relacionarnos de manera auténtica con el otro implica no renunciar en ningún momento a la posibilidad de responsabilizarnos de nuestra existencia, entonces es específicamente en la relación educativa que el sentido de educar consiste en solicitar al otro para que asuma la responsabilidad de llevar a cabo su proceso de autoformación. En otras palabras: el sentido de la educación consiste en cuidar de que el otro aprenda a cuidarse. Si aceptamos que el sentido de la educación consiste en cuidar de que el otro aprenda a cuidarse a sí mismo, como dijo Sócrates en su Apología (31a-31c), entonces el proceso de autoformación se configura esencialmente como un aprender a cuidar de nuestra forma de vida. Se puede decir que cuando el cuidado de sí se concibe como una práctica de autoformación a través de la cual asumimos la responsabilidad de responder a la llamada de dar forma a nuestro tiempo de vida, entonces el cuidado permite el acceso a una dimensión auténtica de la vida. No es auténtica una vida hecha solo de actos impersonales, es decir de acciones en las que nos dejamos llevar de acuerdo a formas ya decididas fuera de nosotros, sin elegir nuestro propio estar presentes a partir de nuestra interioridad. Podemos afirmar que la falta de autenticidad coincide con el hecho de vivir tal y como nos toca vivir, sin una inversión proyectiva, mientras que, al contrario, el vivir auténtico consiste en vivir asumiendo la tarea de hacer florecer las directrices de significado.
«Autocuidado» era, hasta hace poco, una expresión obsoleta, llevada a la atención de nuestros tiempos especialmente gracias al trabajo de Michel Foucault (1984, 1988, 2001). Precisamente porque es un término obsoleto, antes de seguir, es necesario examinar las razones que llevaron a la marginación, en nuestra cultura, de este concepto y, con ello, a la marginación de la práctica del autocuidado.
En primer lugar, hay que comprender la desconfianza que acompaña a la teoría del autocuidado, una desconfianza que, con el tiempo, ha implicado el oscurecimiento de esta práctica. La razón de esta desconfianza se remonta al hecho de que, en el autocuidado, identificamos una forma de dandismo moral, un individualismo estetizante que deberíamos rechazar (Foucault, 2001). El concepto de autocuidado, que en la cultura contemporánea evoca un actitud egoísta e individualista, caracterizada por un mero repliegue interior, durante siglos, al contrario, ha constituido una práctica evaluada positivamente, y que representaba la matriz generadora de perspectivas éticas rigurosas y austeras, como el estoicismo, el cinismo y, en algunos aspectos, el epicureísmo. A esto hay que añadir también que muchas de las técnicas que configuran la práctica del autocuidado han reaparecido, luego, en el contexto de la cultura cristiana. Que el autocuidado se reduzca a una forma individualista de ser es una mala interpretación, como demuestra Foucault (1984), que explica que esta práctica, en lugar de ser un enfoque solipsista respecto a la tarea de enfrentarnos a la existencia, requiere una intensificación de las relaciones sociales, ya que no podemos encontrar la forma del arte de vivir sin confrontarnos con los demás.
Otra razón de la marginación cultural que sufre la teoría del autocuidado se debe a que, originalmente, esta estaba diseñada para unos privilegiados. En la cultura lacedemonia, de hecho, el autocuidado era una práctica reservada solo a aquellos que podían pagar esclavos, los cuales se ocupaban de los asuntos ordinarios (Foucault, 2001). Para volver a actualizar el significado del autocuidado, por tanto, debemos volver a dar sentido a esta práctica a través de una interpretación que subraye su fuerte valor ético, y teniendo en cuenta la necesidad de que esta capacitación se aplique a todos los ciudadanos, como condición para su desarrollo existencial y para el ejercicio de una ciudadanía plena.
Nota metodológica
Estudiar la cultura del autocuidado requiere una inmersión en los textos de la filosofía antigua. La frecuentación con muchos textos lejanos en el tiempo implica el riesgo de caer en una arqueología del conocimiento que produce hallazgos hermosos para ser admirados, pero que se asemejan a materias inertes con respecto al presente, y a la necesidad específica que hoy en día tenemos de conseguir palabras que hablen, que vivan. Debe tenerse en cuenta que, al acercarnos a textos distantes, puede haber una forma de contaminación, debida al hecho de que la mirada del intérprete, como cada mirada, está ubicada culturalmente, hasta el punto que termina coloreando el objeto de estudio de la atmósfera del presente. La contaminación de la mirada como consecuencia de la situación cultural presente, sin embargo, puede convertirse en un recurso cuando, en lugar de intentar vanamente aniquilar nuestro propio punto de vista, sabemos cómo implementar una hermenéutica dialógica de los textos, capaz de transformar los prejuicios que estructuran nuestra mirada en herramientas que pueden escuchar voces distantes. Hay que cultivar una razón hermenéutica que, sin renunciar a la mirada inmersa en lo contemporáneo, sepa dejar que los textos antiguos hablen con fidelidad a sí mismos.
La barandilla desde la que pensamos hoy en día se enriquece también de las coordenadas hermenéuticas proporcionadas por algunas filosofías del siglo XX. Estas, sin tratar directamente el tema del cuidado, ponen al centro la antigua cuestión de la espiritualidad, es decir, la atención a las prácticas de transformación profunda del ser del sujeto (Foucault, 2001). Por lo tanto, puede ser útil delinear los rasgos de la cultura del autocuidado a partir de estas miradas filosóficas que, estando más cerca de nosotros en el tiempo, pueden alimentar una lectura fructífera de las necesidades de espiritualidad que han sido expresadas por la cultura antigua. Cada mirada analítica está siempre situada culturalmente; identificar y hacer operativo, de forma explícita, un específico punto de observación nos puede ayudar a encontrar la manera de convertir en actual y vital lo que se forjó en tiempos lejanos.
A partir de estas premisas, decidí identificar mi mirada desde el presente con la fenomenología, y esta elección tiene su legitimidad, con respecto al tema tratado, porque, como especifica Roberta De Monticelli (2000), los fenomenólogos se han preocupado del estudio del «continente sumergido» de la vida interior. No solo gracias a Max Scheler, sino también a Edith Stein, tenemos unas de las páginas más vivas y metodológicamente rigurosas de la fenomenología de la vida de la mente, en particular en relación con su lado emocional. Se trata de un mundo que no siempre es objeto de una reflexión adecuada, tanto en nuestra vida cotidiana, como en relación con las ciencias del espíritu. También es de fundamental importancia el pensamiento de María Zambrano, quien produjo unos análisis refinados de la vida del alma y del corazón en los que resuena vívidamente el principio de conocernos a nosotros mismos que Sócrates pone al centro de la práctica del autocuidado.
Siguiendo un proceso de investigación en espiral, después de profundizar en el estudio de la cultura del autocuidado a lo largo del pensamiento antiguo, he decidido utilizar como clave de lectura las reflexiones producidas por aquellas filosofías que atestiguan una profunda consonancia con el núcleo que caracteriza la cultura de las prácticas de espiritualidad, y, desde allí, he entretenido un diálogo con los textos antiguos. Tal vez esta elección —aunque teniendo en cuenta la imposibilidad de definir de forma lineal un camino de estudio—, se debe a que es justo el proceso de formación que se ha llevado a cabo a través de estas filosofías lo que ha reactivado una sensibilidad específica hacia el tema del autocuidado.
II. LA ESENCIA DEL CUIDADO PERSONAL
La primacía existencial del cuidado personal
Si asumimos que educar significa orientar al otro para que se cuide, entonces la pregunta esencial —la misma que Sócrates plantea a Alcibíades (Platón, Alcibíades Primero, 128a)—, consiste en comprender qué significa cuidarnos a nosotros mismos. Esta pregunta, luego, tendría que ser profundizada aún más, tratando de entender en qué consiste «cuidarse rectamente» (orthós epimeléisthai) (128b), es decir —buscando una traducción adecuada del término griego orthós— qué es el cuidado que responde perfectamente a lo que la realidad y el devenir de las cosas requieren de forma necesaria, y que acontece en el momento correcto y según la medida correcta. Para comprender en qué consiste la esencia del buen cuidado, es necesario identificar hacia qué tenemos que dirigir esta práctica, cuál es su objeto, y a qué apuntamos, es decir, cuáles son sus directrices operativas. Para responder a estas preguntas es necesario tener como referencia al pensamiento socrático, ya que gracias a Sócrates tenemos la fundamentación del concepto de «cuidado personal» (epiméleia eautoú). En Alcibíades existe la primera formulación importante del autocuidado (Foucault, 2001), pero para comprender mejor el significado de esta práctica, debe leerse este texto junto a la Apologíade Sócrates, ya que en ella hay una interpretación no menos importante del cuidado en la que Sócrates indica sus cualidades esenciales. En la Apología, mientras expone el significado original de la práctica educativa, Sócrates dice que la tarea del educador consiste en instar al otro a «cuidarse a sí mismo» (Platón, Apología de Sócrates, 36c), y explica que la esencia del autocuidado consiste en cuidar de nuestra propia alma (epimeléisthai tés psykés) para que adquiera la mejor forma posible (30b).
De acuerdo con el objetivo al que aspira, por lo tanto, la educación debe concebirse como una práctica que «tiene como objetivo el cuidado del alma», y quien asume la responsabilidad de educar tiene que ser alguien experto en este cuidado (Platón, Laques, 185d). No solo porque pronuncia discursos al respecto, sino también porque vive coherentemente con lo que dice, realizando en su vida el acuerdo necesario entre palabras y acciones (188c). La centralidad del cuidado del alma se reitera en otros diálogos. En el Crátilo se dice que no se debe confiar el alma a una terapia basada solo en nombres, en palabras (440c); en el Fedón se dice que, siendo el alma inmortal, hay que dedicarse a ella con atención y cuidado (107c), pero es en Alcibíades que Sócrates explica analíticamente en qué consiste el «cuidado del alma» (psykés epimeleteon) (132c).
Considerando la importancia de la interpretación del autocuidado, entendido como un cuidado del alma, es necesario resumir la estructura argumentativa del discurso socrático desarrollado en el Primer Alcibíades, ya que este constituye la matriz generativa de la cultura del autocuidado: el autocuidado es necesario (127e); cuidar significa ser capaces de un cuidado perfecto, en el sentido de ser capaces de movernos en la dirección de la autosuperación, actuando en el momento correcto y según la medida correcta (128b). Para mejorarnos es necesario conocernos a nosotros mismos (129a), porque solo conociéndonos podemos conocer también el arte del autocuidado (129a). Conocernos a nosotros mismos significa conocer nuestra esencia, y ya que la esencia del ser humano es el alma, porque «el alma es el ser humano» (130c), entonces cuidarnos a nosotros mismos significa cuidar de nuestra alma (132c).
En el Fedro, Sócrates habla específicamente de la educación del alma (psykés paídeusin) (241c) y explica que el alma se educa alimentándola de cosas buenas, que son: «belleza (kalón), sabiduría (sofón), bien (agathón) y todo lo relacionado con estas cosas» (246e). Estas son las que Sócrates llama las «esencias dignas de amor» (250d); de hecho, lo bueno es lo que cada alma está buscando, y si compartimos la tesis socrática según la cual el bien coincide con la belleza (Alcibíades Primero, 116c), entonces la sabiduría del vivir consiste en buscar la esencia del bien, y «la virtud del alma» (tés psykés aretén) consiste en dedicarnos a la investigación del bien (Alcibíades Primero, 133c). Esta investigación es la única capaz de proporcionar un horizonte claro para interpretar el autocuidado.
El cuidado del alma tiene su razón ontogenética en la necesidad de buscar aquella orientación de la existencia necesaria para dibujar el significado de la vida. El valor del discurso socrático parece indiscutible: si nos paramos a pensar, sentimos la necesidad inevitable de tratar éticamente nuestro propio ser. Resulta evidente que en la afirmación «tener cuidado del alma» se aprecia el riesgo de una interpretación solipsista e intimista del cuidado personal. Sin embargo, este riesgo se evita si se considera la tesis defendida en la Apología, donde Sócrates afirma que cuidarse a sí mismos significa aprender a dejar de lado lo no esencial y, sobre todo, lo que distrae la mente de centrarse en lo indispensable: dejar de lado la búsqueda del honor, de la gloria y del éxito, para cuidar, en cambio, la sabiduría, la verdad, y la virtud (Platón, Apología de Sócrates, 29e, 31b). Sabiduría, verdad y virtud son las cosas esenciales que permiten convertir el tiempo que se nos ha dado en una vida digna de ser vivida, como individuos y como ciudadanos, ya que estas son las cosas indispensables para construir la comunidad y realizar el trabajo de la política. Cuando no cuidamos de las cosas que son de suma importancia, entonces nuestra existencia sufre, ya que nuestro valor depende de las cosas que cuidamos (Apología de Sócrates, 41e). El cuidado del alma, del cual depende la calidad de la vida (Platón, Protágoras, 313a), requiere que cuidemos con total atención de las virtudes (325c)2.
Cuidar de uno mismo significa cuidar del bien mayor para el ser humano, que consiste en razonar todos los días acerca de la virtud —la virtud que nos hace ser totalmente humanos y buenos ciudadanos—. Se trata de examinar los problemas que tienen el más grande valor existencial, ya que a partir de las respuestas que damos depende la posibilidad de encontrar un orden de significado capaz de dar forma a una vida buena. La importancia de dedicarnos a estas preocupaciones es tan relevante que una vida que no se compromete con ellas «no vale la pena de ser vivida» (Platón, Apologíade Sócrates, 38a)3. Tenemos que tener en cuenta que, en la filosofía socrática, esta búsqueda no se resuelve en un mero acto intelectual, sino que es algo que se encarna en un modo de ser, que queda patente y que, como tal, está a la base de toda acción política porque, para asumir responsabilidades políticas, cuidarnos es una condición necesaria, y para ello hay que cultivar la virtud del alma (Platón, Alcibíades Primero, 134c). Solo a partir del cuidado del alma es posible encontrar la justa medida para actuar con justicia y sabiduría y, así, conseguir beneficios para la ciudad (134 c-d).
Entonces, lo que inspira el autocuidado, tal y como lo concibe Sócrates, es el principio de preocuparnos no de lo que no podemos tener, sino de lo que podemos ser, cuidando de hacer florecer de la mejor forma la flor de nuestra humanidad (Apología de Sócrates, 36c). De hecho, la eudaimonía, es decir, la buena condición de vida, no consiste en las cosas que tenemos, sino literalmente en una buena vida espiritual (el dáimon es el espíritu que guía la conciencia). Cuando no cuidamos nuestra vida espiritual, entonces nuestro espacio vital se contrae, y el potencial de nuestro ser se reduce no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos.
Para cuidar del alma es necesario tener una dirección de significado, y esta dirección se encuentra al escuchar la tensión primaria del ser humano: la tensión hacia lo que es bueno (Aristóteles, Ética a Nicómaco I, 1, 1094a 2-3). La búsqueda de lo que es bueno para la vida es la búsqueda fundamental a partir de la cual se genera cada acto existencial. El concepto de «cuidado del alma» se convierte en un buen concepto cuando encontramos la dirección correcta para esta práctica. La sabiduría, es decir, lo que nos permite vivir una buena vida, no es algo que tenemos, sino una orientación del alma que se alimenta a través de la búsqueda del bien. En esto consiste la virtud del alma, lo que Aristóteles llama «virtud ética» (Ética a Nicómaco, VI, 2, 1139a 22). Según Epicteto, la búsqueda de lo que es bueno no es solo una de las muchas opciones posibles, ni tiene un valor relativo, sino que es una «pre-noción» y, como tal, es común a todos los seres humanos, ya que cada persona «reconoce que lo bueno es útil, que es digno de ser elegido y que uno debe buscarlo y perseguirlo en cada ocasión» (Diatribas, I, 22, 1).
Debido a que la tensión vital e irrecusable hacia una buena vida no va acompañada, de forma automática, de la capacidad de tener una visión clara de cómo realizar el bien, entonces el cuidado del alma —que trata propiamente de dar una buena forma a nuestro estar aquí y ahora— no es solo una tarea ontogenéticamente necesaria, sino que también es ardua. De hecho, se perfila como una práctica que no se basa en un conocimiento seguro, sino que se alimenta de una investigación continua: la búsqueda de la forma en la que es bueno vivir, y en la que consiste una vida feliz.
Sócrates hace algo más que instituir la práctica del cuidado del alma y especificar qué direcciones de significado le corresponden. Pues Sócrates también nos dice cómo entender esta práctica, cuando nos explica que cuidar de uno mismo implica conocerse a uno mismo. Delante de un Alcibíades, demasiado preocupado por la riqueza, Sócrates explica que lo más importante de lo que tenemos que preocuparnos, si queremos ser excelentes, es lo que está escrito en el templo de Delphi: «conócete a ti mismo» (gnothi sautón) (Platón, Alcibíades Primero, 124a-b), porque solo conociéndonos a nosotros mismos es posible entender cómo cuidarnos (129a). La primera investigación que se tiene que llevar a cabo, y se trata de una investigación muy difícil (129a), consiste por tanto en conocer nuestra propia forma de estar presentes (129d), porque «si nos conocemos a nosotros mismos, también sabremos cómo cuidarnos, pero si no nos conocemos, tampoco sabremos eso» (129a). La manera de demostrar que hemos logrado una cierta forma de excelencia y, por tanto, que tenemos las habilidades para asumir tareas de gobierno, consiste en ser capaces de cuidar (epiméleia) y poseer las técnicas (técne) (124a-b), es decir, los conocimientos prácticos necesarios para conocernos a nosotros mismos y para mejorarnos. Si educar significa cultivar en el otro la capacidad y la pasión para dar forma a sí mismo, es decir, practicar la autoformación, entonces las direcciones de significado para realizar este proceso consisten en desarrollar la capacidad ética de cuidar de la existencia, y en aprender las técnicas que permiten dar forma a nuestro estar aquí y ahora.
Sin embargo, cuando Sócrates teoriza la primacía del conocernos a nosotros mismos (129e), no está estableciendo una coincidencia inmediata entre esta práctica y el cuidado personal; más bien, considera el autoconocimiento una condición preliminar para ejercer el autocuidado4. De hecho, en la Apología, Sócrates especifica que el autocuidado se realiza a través de la búsqueda en la sabiduría de las cosas humanas, la cual está en una relación esencial con la búsqueda de la virtud. En Alcibíades no solo afirma que el sentido del autocuidado consiste en aprender el arte de «convertirnos, tanto como sea posible, en personas mejores» (124b-c), sino que especifica que conocernos a nosotros mismos es un ejercicio esencial para aprender este arte (129a) y, por tanto, subordina el ejercicio del autoconocimiento a la búsqueda de una buena forma de ser. Es evidente que conocernos a nosotros mismos no coincide con el autocuidado, sino que constituye su condición de partida, como afirma cuando dice: «si nos conocemos a nosotros mismos, también sabremos cómo cuidarnos, pero si no nos conocemos, tampoco sabremos eso» (129e).
Para constituirnos como sujetos que, libremente, dan forma a su propia materia, nuestra alma debe conocerse y tomar posición con respecto a las formas de su devenir. Si me detengo y pienso en mi vivencia personal, puedo descubrir que hay diferentes acciones a través de las cuales me muevo en el mundo: algunas vienen como de un fondo opaco, otras se manifiestan como actos libres, elegidos conscientemente. La complejidad de la vivencia es tal que nos impone la necesidad de prestarle atención para buscar un poco de claridad.
Conocernos a nosotros mismos significa entender qué fuerzas están actuando en la vida de la mente, qué implicaciones pueden tener en nuestra forma de ser, y luego evaluar en qué medida estas nos ayudan a convertirnos en nuestro poder-ser, es decir, en la dirección de nuestra actualización existencial. Sin embargo, es difícil profundizar en el autoconocimiento; por esta razón, nos puede ocurrir que evitemos este compromiso. Cuando abdicamos de nuestro compromiso de conocernos a nosotros mismos, y acercarnos al núcleo más íntimo de la vida del alma, terminamos viviendo una vida periférica, es decir una vida en la que se consume el tiempo en actividades alejadas de las direcciones a través de las cuales se puede medir lo esencial. Descifrar lo que pensamos y lo que sentimos, buscar una comprensión más clara de las visiones, de las teorías, de las emociones, de los deseos que componen la matriz generativa de nuestra forma de ser, es una necesidad que advertimos íntimamente, porque cuando nos detenemos y nos escuchamos, necesariamente sentimos que la vida en la que fluye nuestro ser nos pide un determinado nivel de transparencia (Zambrano, 2007).
Si pensamos en el alma como en el centro de la fuerza vital de nuestra existencia, como la fuerza a partir de la cual se forman las direcciones de realización de la persona en su individualidad única, como el lugar en el cual se genera y se cultiva la búsqueda de la composición del significado de la vida de cada cual, entonces parece fundamental entender el autocuidado como un cuidado del alma. Si aceptamos pensar en el alma como en el centro dinámico de nuestro estar aquí y ahora, y si aceptamos que la sustancia de nuestra existencia está hecha de los pensamientos que pensamos, y de las emociones que sentimos, entonces el autocuidado, cuando se entiende como un cuidado del alma, se convierte en el cuidado del pensar y del sentir. Por tanto, socráticamente, el autocuidado implica autoconocimiento: el autocuidado significa saber cómo pensamos y cómo sentimos.
Otro aspecto relevante a considerar es que, en Alcibíades, el autocuidado se presenta como el autoaprendizaje necesario para prepararse para la vida pública, porque no podemos ocuparnos del espacio compartido si no practicamos el cuidado de nuestra propia forma de existir. Sócrates establece una relación sustancial entre el cuidado personal y el ejercicio de la virtud política, alejando así el autocuidado de cualquier visión íntima y apolítica. En Sócrates/Platón, la atención es la forma principal de la existencia; de hecho, se concibe como una práctica esencial en la relación de cada cual consigo mismo, para cultivar su propia humanidad, tanto social como políticamente. La paradigmática ontológica y ética del cuidado es evidente en el Político, donde cada vez que se define la acción política se utiliza el término «cuidado» (epiméleia) (Platón, Político, 275e 7, 267d 7-8), y el político se define como quien se preocupa por los muchos, precisamente como «el que tiene cuidado no individualmente, sino colectivamente» (275c 10-d 1-2). La política se define como «la ciencia de criar seres humanos en comunidad» (antrópon koinostrofikén epistémen) (267d 11) y, en otro momento del diálogo, como el «cuidar el todo de la comunidad humana» (epiméleia dé ge antropínes sympáses koinonías) (276b 7).
Si consideramos que no solo la política, sino sobre todo la educación, se realiza como un cuidado, ya que el educador es quien tiene que cuidar del otro para que desarrolle su habilidad de cuidar de su propia alma, entonces, con Sócrates, podemos afirmar que el concepto de cuidado califica cada gesto esencial de la existencia: lo que el individuo ejerce hacia sí mismo (autocuidado), lo que el educador dirige a su alumno (la paidéia como un cuidado que se lleva a cabo tomando en serio el otro en su individualidad), y lo que ejerce el político hacia los ciudadanos como comunidad (la política como cuidado). El autocuidado, por tanto, no es otra cosa que el momento esencial para poder ejercer los distintos papeles sociales.
Si bien no se pueden descuidar las interpretaciones posteriores a las que se ha sometido el concepto de autocuidado, la versión, por así decirlo, política del autocuidado es la que abre a una dimensión intersubjetiva, y que nos convence en asumir el pensamiento socrático como el horizonte en el cual enmarcar nuestro discurso. Pues debido a la consistencia plural de la condición humana, para la cual ninguna existencia está cerrada dentro de los límites de su propia piel sino que es estructural e inevitablemente relacional, el autocuidado solo se puede pensar en relación con el convivir con los demás. Esta convivencia es algo a lo que siempre estamos llamados. Algo que, en su forma más humanamente significativa, termina convirtiéndose en un asumir la responsabilidad de cuidarnos para vivir bien con los demás.
El autocuidado como práctica
En el análisis articulado y refinado que hace del concepto de cuidado de sí, Foucault está interesado en subrayar que el autocuidado no designa solo una actitud de atención hacia nosotros mismos, sino que implica un cierto tipo de acción que ejercemos sobre nosotros, para causar cambios y transformaciones más o menos profundas de nuestro ser (Foucault, 2001). La expresión verbal que en griego antiguo indica el cuidar, es decir epimeleístai, identifica no solo una actitud, sino toda una manera de existir, de actuar. La etimología remonta a términos como meletán, meléte, meléai. Meletán a menudo se asocia con gymnázein, que significa hacer ejercicios, entrenar. Más precisamente, el término gymnázein designa un ejercicio con las cosas que se encuentran en nuestro entorno material, mientras que meletán representa un ejercicio del pensamiento (Foucault, 2001). Incluso en el vocabulario cristiano del siglo IV, epiméleia