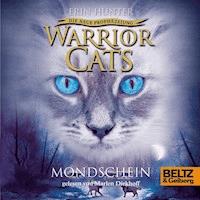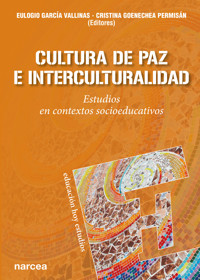
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Educación Hoy Estudios
- Sprache: Spanisch
Este libro reúne algunos estudios y análisis sobre la Cultura de Paz y la Interculturalidad en contextos socioeducativos diversos. Cultura, paz y educación, son campos relacionados, desde el punto de vista humano y la perspectiva de los derechos, con las posibilidades de acceso y las condiciones de realización de formas de vida digna; afectando a los modos de pensar, sentir, actuar y relacionarse de las poblaciones en dichos contextos, en los espacios y tiempos compartidos de sociabilidad. También son referentes analítico-conceptuales de los trabajos aportados. La educación, como derecho humano universal, es esencial para el ejercicio de los demás derechos. Es un espacio, reconocido y privilegiado, para el encuentro y la vivencia intercultural, para la producción de conocimiento y para el desarrollo de capacidades, actitudes y valores para la vida; todo ello desde ópticas plurales. Del mismo modo, la interculturalidad como proceso interactivo y de relación entre las culturas que convergen en el espacio social, en los contextos educativos, con la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo, construidas desde el respeto, la comprensión y el reconocimiento mutuo de las diferencias identitarias y culturales. Interculturalidad, orientada a la convivencia y contaminación cultural. La educación para la paz es un enfoque educativo integral que busca fomentar la Cultura de Paz, la justicia y la no violencia, activando habilidades, actitudes, valores y conocimientos necesarios para promover en los estudiantes la conciencia crítica, tanto como su capacidad para prevenir la violencia y superar los conflictos de forma constructiva, creativa y pacífica a través del diálogo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cultura de Paz e interculturalidad
Estudios en contextos socioeducativos
Eulogio García Vallinas
Cristina Goenechea Permisán
(Eds.)
NARCEA, S.A. DE EDICIONESMADRID
Han participado en la elaboración de esta obra
Editores
Eulogio García Vallinas. Universidad de Cádiz Cristina Goenechea Permisán. Universidad de Cádiz
AUTORES Y AUTORAS
José Antonio Ayuso Marente. Universidad de Cádiz
José Antonio Caicedo Ortiz. Universidad del Cauca, Centro Memorias Étnicas
Elizabeth Castillo Guzmán. Universidad del Cauca, Dpto. de Estudios Interculturales
Almudena Cotán Fernández. Universidad de Huelva
Manuel de-Besa Gutiérrez. Universidad de Cádiz
José Alberto Gallardo-López. Universidad de Cádiz
Beatriz Gallego-Noche. Universidad de Cádiz
Jesús García García. Universidad de Cádiz
Alevtina Ivanova. Universidad de Cádiz
Giovanna Izquierdo Medina. Universidad de Cádiz
Belén Lorente Molina. Universidad de Málaga
Edgar Guillermo Mesa Manosalva. Universidad de Nariño-Colombia
Carolina Miranda de Oliveira. Universidad de Cádiz
Lucía del Moral-Espín. Universidad de Cádiz
Margarita Ossorio Núñez. Universidad de Cádiz
Iris Páez Cruz. Universidad de Cádiz
Aurora Mª Ruiz-Bejarano. Universidad de Cádiz
Cristina ServánMelero. Universidad de Cádiz
Maritza Yaneth Villarreal Duarte. Universidad de Cádiz
Carlos Vladimir Zambrano. Universidad de Cádiz
Índice
Presentación
Eulogio García VallinasCristina Goenechea Permisán
Plan de la obra
I. ESTUDIOS EN LA ESCUELA
1. La escuela está quebrada¿con qué la curaremos? Pedagogías interculturales para la paz en el Pacífico colombiano
Elizabeth Castillo GuzmánJosé Antonio Caicedo Ortiz
Introducción
Las vicisitudes de la paz en Colombia
Coca por coco: Primera lección del posconflicto
Etnoeducación afropacífica para sanar las heridas
La Etnoeducación Afropacífica como cultura de paz
Lecciones pendientes de reconocimiento
Referencias
2. La Cultura de Paz como horizonte de empoderamiento cultural frente a la hegemonía del conocimiento occidental en la escuela
Giovanna Izquierdo Medina
Introducción
La escuela como espacio de convivencia entre culturas
Pedagogías críticas para el empoderamiento cultural
Metodología
Análisis de los resultados
Discusión
Conclusiones
Referencias
3. Atención a la diversidad y educación intercultural en la Formación Profesional
Alevtina Ivanova
Introducción
Diversidad e interculturalidad en la Formación Profesional
El alumnado extranjero y la interculturalidad en la fpfomento de una cultura de comunicación intercultural y promoción de competencias interculturales en el aula de fp
Reflexión acerca de las estrategias de intervención en contextos multiculturales en la FP
Análisis de metodologías que pueden favorecerla inclusión del alumnado con diversidades y mejorar la convivencia en FP
Flipped classroom (Clase invertida)
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en la resolución de problemas
Conclusiones
Referencias
4. Ideología, pensamiento político y xenofobia. Educar para convivir desde los valores democráticos
José Antonio Ayuso MarenteJesús García García
Presupuestos ideológicos de la xenofobia hoy
Educar para convivir desde los valores democráticos
Referencias
5. Cultura de Paz y Educación
Margarita Ossorio Núñez
Introducción
La socialización escolar
Marco conceptual de la paz
Cultura de paz: ámbitos de actuación
La Cultura de paz en Educación
Conclusiones
Referencias
II.ESTUDIOS EN COMUNIDADES
6. Cultura de Paz territorialLo Intercultural y procesos comunitarios
Carlos V. Zambrano RodríguezBelén Lorente Molina
Introducción
Marco general
Lo Intercultural
Cultura de Paz territorial
Conclusión
Referencias
7. “Palabras que tejen comunidad”. Aportes desde los comunes educativos y la convivialidad
Beatriz Gallego NocheCristina Serván MeleroLucía Del Moral Espín
Introducción
¿qué son los comunes educativos? ¿qué aportan de nuevo?
Del universo de las ideas a las contradicciones de la práctica. Aterrizar los comunes educativos en una acción de transferencia
Consideraciones finales
Referencias
8. Cosmovisiones etnico-culturalesde docentes de la Universidadde Nariño para construir la pazen el posconflicto
Edgar Guillermo Mesa Manosalva
Introducción
Cultura y región andina nariñense
De las cosmovisiones a las conceptualizaciones
Conclusiones
Referencias
9. Procesos identitarios y prácticas pedagógicas en contextos indígenas. El camino de la Educación Propia en el Cauca
Iris Páez Cruz
Introducción
La Educación Propia
Conclusiones
Referencias
10. Un poco de historia para comprender el presente de la Educación Escolar Indígena en Brasil
Carolina Miranda de Oliveira
Introducción
Escolarización Indígena Tras la Redemocratización de Brasil: ¿una ruptura entre la escuela civilizadora del pasado y la escuela diferenciada del presente?
Conclusiones
Referencias
11. El enfoque psicosocial, diferenciale intercultural en la formación parala atención a víctimas del conflictoen Colombia
Maritza Yaneth Villarreal Duarte
Introducción
Algunas aproximaciones conceptuales desde Latinoamérica y desde el contexto colombiano
Formación para la atención a la población víctima del conflicto armado
Conclusiones
Referencias
III. ESTUDIOSEN FORMACIÓN DOCENTE
12. Estrategias metodológicas inclusivas como respuesta a la diversidaden las aulas universitarias
Almudena Cotán FernándezAurora Mª Ruiz-Bejarano
Introducción
Elementos clave para el diseño de prácticas educativas inclusivas desde la Cultura de Paz
Estrategias metodológicas activas y participativas
Conclusiones
Referencias
13. La Comunicación No Violentaen la formación docente inicialUna apuesta segura por la Convivencia Positiva
Macarena Machín Álvarez Regina Cruz TroyanoAmelia Morales Ocaña
Introducción
Formar actores políticos para una convivencia positiva
La Comunicación No Violenta: una herramienta efectiva para la resolución de conflictos
Objetivo del proyecto
Metodología
Muestra
Técnicas e instrumentos
Resultados y discusión
Resultados de la CNV en el contexto de tertulias dialógicas pedagógicas
Conclusiones
Referencias
14. Cultura de Paz y educación Intercultural. Análisis de la producción científica de impacto
Manuel de-Besa GutiérrezJosé Alberto Gallardo-López
Introducción
Metodología
Resultados
Conclusiones
Referencias
Presentación
Eulogio García Vallinas Cristina Goenechea Permisán
Esta publicación se enmarca en las preocupaciones temáticas1 y líneas de investigación vinculadas con la Cultura de Paz y la interculturalidad en contextos socioeducativos. Campos relacionados, desde el punto de vista humano y la perspectiva de los derechos, con las posibilidades de acceso y las condiciones de realización de formas de vida digna, alineadas con el concepto de paz positiva e imperfecta; afectando a los modos de pensar, sentir, actuar y relacionarse de las poblaciones en dichos contextos, en los espacios y tiempos compartidos de sociabilidad. Dimensiones constitutivas e interrelacionadas del campo de la cultura de paz y la interculturalidad, al tiempo que descriptores analítico-conceptuales de los trabajos aportados, son los que siguen.
La educación, como derecho humano universal esencial para el ejercicio de los demás derechos, reconocido como espacio privilegiado para el encuentro y la vivencia intercultural, la producción de conocimiento, el desarrollo de capacidades, actitudes y valores para la vida desde ópticas plurales, debe proveer recursos y oportunidades para que las personas construyan su identidad en el encuentro con la otredad, aprendiendo a convivir en la comprensión y respeto de las diferencias, a construir conocimiento compartido y adquirir competencias para intervenir críticamente en la realidad con actitud transformadora.
Estos propósitos de la educación afectan no solo a la dimensión personal del ser humano, sino también a la colectiva o social y a su relación con la naturaleza. Las perspectivas críticas en los análisis de este campo de estudio cuestionan la educación tradicional en la medida en que esta reproduce y refuerza las desigualdades y opresiones sociales, políticas y culturales. Poder e identidad son referentes esenciales del análisis de las diferencias socioculturales y de las violencias que se expresan en este ámbito, afectando de modo desigual a las personas, grupos o colectivos sociales que participan en los procesos educativos.
La interculturalidad, como proceso interactivo y equitativo de relación entre las culturas que convergen en el espacio social, representado en los contextos educativos, con la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo, construidas desde el respeto, la comprensión y el reconocimiento mutuo de las diferencias identitarias y culturales, orientada a la convivencia y contaminación cultural, frente al tratamiento diferencial y aislado de las culturas presentes en ese espacio, representa la alternativa a la multiculturalidad.
Además de las aportaciones de la perspectiva crítica en términos de deconstrucción y cuestionamiento de las estructuras de poder, el abordaje educativo de la identidad debe tomar en consideración los efectos perversos de la colonialidad en la transmisión de usos “correctos” o hegemónicos del ser, saber, sentir, actuar y vivir, marcados por el sesgo etnocéntrico y eurocéntrico, en contextos que hemos definido como pluriculturales.
La Educación para la Paz como enfoque educativo integral que busca fomentar la Cultura de Paz, la justicia y la no violencia; activando habilidades, actitudes, valores y conocimientos necesarios para promover en los estudiantes la conciencia crítica, tanto como su capacidad para prevenir la violencia y superar los conflictos de forma constructiva, creativa y pacífica a través del diálogo. Una educación dialógica que se proyecta como ética procedimental también en las metodologías y formas de abordar los contenidos de la educación en términos de participación; ofreciendo condiciones equitativas para la inclusión de la pluralidad de perspectivas identitarias y culturales en los procesos compartidos de construcción de conocimiento y en la superación de los conflictos, consustanciales a la interacción social y, por ello, considerados en su visión positiva, como oportunidades necesarias para la construcción de la vida en común, que evoluciona y cohesiona mediante la transformación o superación no violenta de los mismos.
La educación para la paz no trata de prevenir los conflictos, sino de proveer condiciones y oportunidades dialógicas para su transformación o superación de forma pacífica como alternativa a la violencia. Lo que esta educación trata de prevenir son las violencias. La inclusión de perspectivas educativas o pedagogías críticas para la paz contribuye al análisis y deconstrucción de violencias estructurales y de los discursos o prácticas que las justifican ejerciendo violencia cultural. Dichas perspectivas aportan un enfoque reflexivo que cuestiona las relaciones de poder y las desigualdades que generan violencia, sus propuestas se orientan a promover en los estudiantes un pensamiento crítico que les permita comprender las causas estructurales de la violencia, su legitimación cultural y los efectos interseccionales en personas y grupos vulnerables específicos de población.
Destacamos aquí la necesaria educación para la igualdad de género por sus posibilidades transformadoras de la cultura social hegemónica enraizada en el patriarcado, germen de violencias y discriminaciones históricas sobre las mujeres, que impacta en toda la población.
La educación democrática como formación orientada al ejercicio de la ciudadanía, en contextos que favorezcan la participación, directa e indirecta, de las personas y grupos en las decisiones que les afectan; en relación al currículo, qué y cómo aprender/enseñar; la convivencia, organización, gestión y gobernanza de la vida en común; o el cuidado del entorno social y natural. Una educación en Derechos Humanos, coherente con sus principios y valores, llevada a los aprendizajes y prácticas cotidianas como forma de vida. Una educación que permita a los participantes conocer sus derechos y responsabilidades, construir su identidad y autoestima, promover el reconocimiento y respeto de las diferencias, practicar los derechos humanos (de las cuatro generaciones) y los valores democráticos, desarrollando un compromiso con la equidad, el cuidado del medio ambiente y la justicia social.
La educación medioambiental o ecosocial. Además de las dimensiones personal (paz interna) y colectiva (paz social) de las relaciones del ser humano, la cultura de paz contempla el modo en que este se relaciona con la naturaleza (paz gaia), el hábitat natural sin el que no sería posible la vida, amenazada hoy por modelos de desarrollo no sostenibles que ponen en riesgo su continuidad.
Esta educación para la paz medioambiental debería contribuir a la incorporación de estilos de vida y relación que permitan aprehender nuevas formas de interactuar con el medio natural al comprender las interdependencias multidimensionales y la capacidad límite de los sistemas, y a desarrollar competencias afines a la sostenibilidad.
Plan de la obra
Hemos creído conveniente organizar las diferentes aportaciones a la obra en tres grandes apartados, según su contenido se refiera al espacio y/o ámbito de la escuela, al de las comunidades locales o al de la formación del profesorado; sin que esta clasificación instrumental agote, obviamente, el amplio abanico de vínculos y relaciones entre los diferentes capítulos del libro.
La primera parte de la obra, centrada en los Estudios en la Escuela, se abre con una profunda reflexión de Elizabeth Castillo y José Antonio Caicedo, que nos lleva a conocer los esfuerzos de las escuelas por contribuir a la paz y la interculturalidad en la Colombia actual. Los autores analizan los retos a los que se enfrenta la escuela en una época de posconflicto en Colombia, en la que la violencia, lejos de extinguirse, condiciona las vidas de los habitantes de las zonas rurales donde se extiende el narcotráfico y la narcocultura, con amenazas tan graves para los derechos humanos como los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores. En este contexto, se analizan las posibilidades que ofrece la etnoeducación para tratar de luchar contra el racismo estructural que existe hacia la población afrodescendiente y construir escenarios de reparación y afirmación cultural. Se trata de una praxis emancipadora y descolonizadora que trata de enfrentar el impacto de la guerra y otras violencias, en la niñez y la juventud de las comunidades afrocolombianas.
En el segundo capítulo, la autora, Giovanna Izquierdo Medina, estudia cómo el currículum establecido supone una jerarquización de saberes que se consolida como manifestación de desigualdades culturales en la escuela. Desde esta perspectiva, se estudia la cultura escolar de un centro andaluz, constituido en Comunidad de Aprendizaje, dentro de un entorno en situación de vulnerabilidad social. La autora se propone así, a través de una investigación mutimétodo (observación participante, entrevistas, grupos de discusión y cuestionario) comprender la violencia estructural que se esconde tras la supremacía cultural, y con ello valorar la importancia de propuestas educativas desde la Cultura de Paz para el empoderamiento cultural en la escuela.
En el tercer capítulo se aborda la Formación Profesional desde una perspectiva inclusiva, analizando las diversidades presentes en el alumnado y cómo se da respuesta a ellas desde el sistema educativo, prestando especial atención a la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, la autora del capítulo, Alevtina Ivanova, analiza cómo se puede fomentar una cultura de comunicación intercultural y promover el desarrollo de competencias interculturales en el aula de Formación Profesional. En concreto, se detallan algunas estrategias que pueden tener éxito en un aula multicultural para favorecer la educación inclusiva en esta formación, incluyendo metodologías activas, aprendizaje cooperativo y TIC.
A continuación, toman el relevo José Antonio Ayuso y Jesús García, para reflexionar en el cuarto capítulo del libro sobre los retos que plantea al sistema educativo la expansión de la ideología de extrema derecha. En un primer momento, los autores analizan el discurso nativista e identitario ultraderechista, que plantea la construcción de España por oposición al islam y fomenta el odio a las personas que profesan esta religión, construyendo las identidades en una dicotomía nosotros-ellos. El discurso ultradrechista trata de hacer un paralelismo entre la “invasión” musulmana y la llegada contemporánea de extranjeros, calificada también a menudo como invasión con la intención de reforzar esa asociación, presentándose como dos fases de un mismo conflicto. Con todo lo anterior, se construye la imagen del musulmán como enemigo de nuestra esencia, nuestros derechos y libertades y, en definitiva, de todo aquello que representa España, de modo que ser español estaría indisolublemente relacionado con el rechazo a las personas musulmanas.
¿Qué podemos hacer los que nos dedicamos a la educación, para contrarrestar la proliferación de este discurso, que se extiende entre los más jóvenes especialmente a través de las redes sociales? Esta es la interesante pregunta a la que los autores tratan de responder aportando algunas pistas certeras sobre cómo podemos contribuir al desarrollo en nuestro alumnado de una conciencia transformadora orientada hacia la responsabilidad social, política y ética. La educación puede enseñar a convivir en una sociedad democrática, a través de planteamientos interculturales e inclusivos, mediante una educación dialógica que se apoya en estrategias como los espacios de acogida, las normas compartidas, el alumnado ayudante o mediador, la tutoría compartida, etc.
Para cerrar esta primera parte Margarita Ossorio aborda, en el capítulo cinco, las posibilidades educativas para promover el desarrollo en la escuela en España de la Cultura de Paz. Contextualizado en la normativa internacional, que abarca desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, hasta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desarrolla ampliamente a nivel conceptual la Cultura de Paz. Reconoce el valor de una paz imperfecta, que va más allá de la ausencia de violencia y supone un proceso dinámico y participativo que promueve el diálogo y la resolución de conflictos. A partir de aquí, explicita el papel que debe jugar la educación en el proceso de construcción de este tipo de sociedad.
Integran la segunda parte seis aportaciones enfocadas en el plano comunitario de las relaciones interculturales, la Cultura de Paz y la convivencialidad en Colombia, España y Brasil. En el primero (capítulo 6), los profesores Zambrano y Lorente toman como referencia sus investigaciones previas para sugerirnos un marco conceptual y etnográfico que nos ayude a comprender críticamente una cultura de paz territorial, de modo que pueda servirnos para una reflexión más amplia sobre estos campos interconectados de estudio, así como para la complejización de la diversidad cultural. El contenido se orienta a la comprensión de lo intercultural desde la perspectiva de las posibilidades de gobierno de la conflictividad cultural. Introduce conceptos como cultura de paz territorial, diversidad cultural ampliada y reconocimiento radical de la diversidad cultural; revisando otros como lo intercultural y la interculturación.
El propósito conceptual y etnográfico de la cultura de paz territorial, según los autores, será generar conocimiento contextualizado y medidas diferenciales en los posconflictos, como referentes de la influencia educativa en la reorganización ciudadana y la soberanía, adoptando valores y actitudes que emergieron en las prácticas de sobrevivencia al conflicto. Promover, también, formas de educación intercultural y prácticas situadas que ayuden a comprender las relaciones sociales interculturales; al tiempo que se implementan políticas públicas que acompañen los cambios necesarios, siendo conscientes de que la soberanía, la autonomía y la comunidad se construyen localmente.
El segundo aporte, capítulo 7 de esta parte, lo realizan las profesoras Gallego, Serván y Del Moral. En él describen una acción de transferencia de conocimiento a la que denominan “Palabras que tejen comunidad”, vinculada al proyecto europeo Educational commons and active social inclusion; en el que se propone introducir y analizar las posibilidades de la perspectiva de “los comunes educativos” y su énfasis en valores de justicia ecosocial y convivialidad, enraizados en la ética procedimental del cuidar, el compartir y el cooperar como herramientas preferentes de convivencialidad; al tiempo que se cuestionan los saberes y lineamientos culturales que originan numerosas desigualdades en nuestro tiempo. En él se plantea que la gestión sostenible de cualquier bien o recurso debe pasar indefectiblemente por la participación activa en la toma de decisiones sobre su producción, gestión y distribución, de las personas y comunidades usufructuarias. Bien educativo, comunidad y gobernanza, constituyen la urdimbre estructural de la propuesta que deberá ser tejida con la trama de la participación. En esta acción, las autoras organizan talleres, en un centro público de educación infantil y primaria, con grupos-aula de los diferentes niveles de esas etapas, con el propósito de facilitar la expresión libre del alumnado acerca de las necesidades, deseos o peticiones sobre el aula y la escuela que comparten; para transmitírselas al equipo docente y directivo y que puedan ser consideradas en los planes organizativos y de gestión del centro. El análisis emergente de las propuestas de los niños y niñas se articula en torno a categorías como necesidades de: actividades y tiempos de esparcimiento, disfrutar de un entorno escolar adecuado, relaciones respetuosas, conectar la escuela con su vida cotidiana, salir del aula y compartir actividades de grupo en otros contextos,
Otra mirada posible a la perspectiva de “los comunes educativos” es la que aporta el profesor Edgar Mesa, capítulo 8, en la educación superior del suroccidente colombiano, en la que se analizan los aportes de las cosmovisiones indígenas de los Pastos al sincretismo cultural y al desarrollo de la cultura de paz en Nariño. Pachamama, minga colectiva, religiosidad popular, humor pastuso y carnaval de negros y blancos son abordados transversalmente en el currículo universitario por los docentes, visibilizando conceptos y metodologías emergentes que coadyuvan a la construcción de paz en el posconflicto. Entendidas como un conjunto de conceptos, principios, valores y prácticas que enriquecen y fortalecen la organización social, económica, política y educativa de las comunidades de la región nariñense.
El concepto de Pachamama nos invita a valorar nuestro vínculo con la madre tierra y la naturaleza, a contemplar la unidad, la armonía, la reciprocidad y la complementariedad como principios que guíen la sostenibilidad medioambiental, así como la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos. La minga colectiva convoca la ayuda colaborativa de la comunidad, promoviendo relaciones solidarias y fortaleciendo el tejido social que mantiene vivo el acervo cultural ancestral, asegurando la pervivencia, la territorialidad y la axiología. La religiosidad, el humor pastuso y el carnaval de negros y blancos, representan ambientes sociales, artísticos y estéticos que engrandecen y dignifican la existencia humana. Las festividades recuerdan los ciclos vitales de la existencia, las celebraciones de corta y larga duración, las interacciones sociales trascendentes y la vivencia del eterno retorno. El autor reclama una educación en derechos humanos, en principios y valores contextualizados que guíen la praxis comunitaria pacífica y el “buen vivir” o vida plena.
A continuación, en el capítulo 9, la investigadora Iris Páez describe los procesos identitarios y prácticas pedagógicas en contextos indígenas que alumbraron la Educación Propia en el Cauca. En él se plantea cómo, a pesar de la presión constante de las instituciones educativas y administrativas del Estado Nacional en Colombia, la escuela y los procesos educativos en los territorios se han ido configurando en torno a formas propias de educación derivadas del pensamiento y la cosmovisión indígenas, posicionándose como un elemento de fortalecimiento de la identidad. Se detallan algunas experiencias de este modelo en escuelas del pueblo Nasa. En ellas se revela la importancia de la lenga, el Nasa Yuwe, en la revalorización de la identidad, junto a las prácticas educativas y políticas que se ponen de manifiesto en la dialéctica entre la escuela, como institución con raíces en la modernidad occidental, y el modo en que se plasma y permea en ella el pensamiento de los pueblos originarios; transitando un camino que transciende la mera transmisión de conocimientos o culturas, para constituirse en prácticas de revitalización cultural orientadas al fortalecimiento de la identidad y los valores de los pueblos indígenas, en un contexto de encuentro y diálogo con la otredad, en el que se aprende a convivir en la comprensión y respeto de lo propio y de lo diferente.
Afirma la autora que las finalidades de esta educación propia involucran tanto la dimensión personal del niño o la niña, como la colectiva y la ecológica, en sus relaciones con la comunidad y la naturaleza; dotándole de competencias para ser, pensar, sentir y vivir de acuerdo con los valores y principios del Sumak Kawsay, en comunión, armonía, reciprocidad y complementariedad con la Madre Tierra y la comunidad.
El capítulo 10 relata el proceso histórico de la educación escolar indígena en Brasil. Carolina Miranda se remonta a las primeras experiencias de los misioneros jesuitas para iniciar un recorrido por diferentes fases, bajo el común denominador de la asimilación, a lo largo de siglos de colonización hasta la restauración democrática de 1988. El modelo asimilacionista persiguió la integración forzada de los pueblos originarios en una única lengua, religión y cultura, así como la disposición de mano de obra para el desarrollo capitalista de un país considerado en construcción. Los pueblos sobrevivientes a las persecuciones y violencias de la asimilación mantienen hoy en distinto grado su propia identidad cultural, presentando realidades dispares en cuanto a la conservación de la lengua, tradiciones, historia, territorio, proximidad e interacción con población no indígena. Se siguen resistiendo a la aculturación y mantienen una relación conflictiva con la escuela como institución; algunos se apropian de ella, otros la rechazan.
La autora destaca la importancia de problematizar y reflexionar sobre la escuela en territorios indígenas, una necesidad actual por el inevitable contacto de esta población con la no indígena (los Juruá), proponiendo entender la escuela destinada a las poblaciones indígenas como un espacio de apropiación de los conocimientos de la cultura oficial dominante, necesarios para la supervivencia socioeconómica-cultural autónoma de los pueblos indígenas; pero, también, como espacio de transmisión y reflexión de los etno-conocimientos, una escuela que sea por fin un espacio de diálogo intercultural y en el que la cultura indígena y el saber universal sean igualmente compartidos, valorados y aprovechados.
En la última aportación de esta segunda parte, capítulo 11, la profesora Maritza Villarreal defiende un enfoque psicosocial, diferencial e intercultural en la formación de los profesionales que atienden a víctimas del conflicto armado en Colombia. Los daños y afectaciones causados por los distintos repertorios de violencia han dejado huellas emocionales, transgredido la integridad, honra y dignidad de las víctimas; y debilitado su tejido social, autonomía y capacidad de agencia. Los daños se han extendido también a las relaciones familiares y comunitarias, se han transmitido entre generaciones, naturalizando y legitimando silenciosamente violencias que pasan desapercibidas para quienes las ejercen y para quienes las padecen, colonizando la mente colectiva, en paradójico diálogo con iniciativas en construcción de paz y transformación no violenta del conflicto. Vinculado a los acuerdos de paz en Colombia se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que puso especial énfasis en las medidas restaurativas y reparadoras.
El enfoque psicosocial sitúa las reacciones de las víctimas en el contexto social, político y cultural; lo que pone de manifiesto una concepción integral del ser humano y de sus afectaciones, así como el carácter simbólico de los actos de reparación, que representan de algún modo la pérdida sin llegar a borrar los daños, que son irreparables. El enfoque diferencial busca identificar y visibilizar el impacto desproporcionado del conflicto armado tanto en su dimensión individual como colectiva, así como el reconocimiento de las condiciones sociales e históricas que han generado prácticas de discriminación, exclusión e invisibilización. Finalmente, el enfoque intercultural en el sector de la salud se sustenta en el diálogo de saberes, en el que ambas partes se escuchan, se dicen y cada una toma lo que pueda ser tomado de la otra, respetando en todo caso la individualidad y subjetividad de cada cual. Estos enfoques ofrecen la oportunidad del diálogo y, con él, la posibilidad de enunciación y significación de los actos lesivos.
La tercera y última parte de esta obra coral se dedica al análisis de la formación que están recibiendo los futuros docentes sobre temas relacionados con la cultura de paz, así como a la revisión de las investigaciones publicadas sobre este tema.
En el capítulo 12, las autoras —Almudena Cotán y Aurora Ruiz-Bejarano— recogen once estrategias metodológicas activas y participativas que favorecen la consolidación de una cultura de paz y la inclusión en el aula. Resulta fundamental transmitir la importancia del uso de estas estrategias para su uso tanto en la propia educación superior como en la formación inicial de los docentes para su puesta en práctica en su futuro desempeño profesional. Entre estas estrategias, destacamos el aprendizaje-servicio, la tutoría entre pares, las lecciones interactivas, el descubrimiento guiado, el aula invertida y el aprendizaje basado en proyectos y/o en problemas.
En el capítulo 13, Macarena Machín, Regina Cruz y Amelia Morales apuestan por la introducción de la Comunicación No Violenta en el ámbito de la formación inicial de los docentes, desde un enfoque proactivo. Esto implica centrarse en la prevención y erradicación de la violencia en aras de favorecer en un futuro la convivencia positiva y la Cultura de Paz en los centros y aulas de primaria. Partiendo de una perspectiva micropolítica de las escuelas, se trata de formar futuros actores políticos que trabajen a favor de una convivencia pacífica en la escuela. Las autoras exponen el desarrollo de un proyecto de innovación docente sobre esta temática, desarrollado en la Facultad de Educación de la Universidad de Cádiz que ha obtenido resultados muy valiosos para el estudiantado de los títulos de educación.
Cierra la obra el capítulo 14, firmado por José Alberto Gallardo y Manuel de Besa. Los autores realizan un estado de la cuestión a partir de un análisis bibliométrico de la producción científica de impacto sobre interculturalidad y cultura de paz desde una perspectiva socioeducativa, centrada en la base de datos internacional Scopus entre los años 2018 y 2023. Se describe la producción existente, analizando el año de publicación, los países y autores con mayor producción científica sobre el tema. Los autores profundizan, mediante el análisis de contenido, con un enfoque más cualitativo, en los seis trabajos más citados prestando especial atención a algunas temáticas con alto interés: cultura de paz, educación, currículo, interculturalidad, cultura democrática, educación inclusiva, empoderamiento cultural, afrontamiento y superación de conflictos, formación profesional, estrategias metodológicas, comunicación no violenta, comunidad, justicia ecosocial, justicia educativa o prácticas etnoeducativas, entre otras.
1 Grupo de investigación HUM-936: Análisis de la Exclusión y de las Oportunidades Socioeducativas (AEyOSE).
I. ESTUDIOS EN LA ESCUELA
1La escuela está quebrada ¿con qué la curaremos?Pedagogías interculturales para la paz en el Pacífico colombiano
Elizabeth Castillo Guzmán José Antonio Caicedo Ortiz
Introducción
Deja de llorar, mí río,deja de llorar, mi tierra,porque tu llanto me ahoga con esas quejas tan hondas que traspasan las montañas clamando justicia y honra.
Lamento Timbiquereño (fragmento)Poema deTeresa de Jesús Venté
El conflicto interno en Colombia de más de setenta años ha dejado profundas heridas en las poblaciones y las culturas, en especial en el mundo de la ruralidad. Este trabajo recoge un fragmento de las memorias escolares de dos territorios de la costa pacífica caucana, al sur del país, donde docentes y comunidades afrodescendientes intentan desde el campo de la Etnoeducación, construir escenarios de reparación y afirmación cultural. Nos interesa mostrar la emergencia de pedagogías interculturales de la paz como expresión de nuevos modos de ser escuela y ser maestro en contextos de transición al posconflicto en la costa caucana.
Las vicisitudes de la paz en Colombia
El 24 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito por el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc-Ep. Por la vía de este Acuerdo de Paz, las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores, a romper sus vínculos con el narcotráfico y a cesar los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil. El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), indica que desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2023 han sido asesinados 339 firmantes de la Paz1.
Han transcurrido siete años desde este evento, pero la paz sigue esquiva para miles de familias que viven en algunas regiones la emergencia de nuevos actores armados que bajo diferentes denominaciones somete a las poblaciones en zonas históricamente controladas por las Farc-Ep. El escenario de posconflicto aumenta el número de víctimas día a día. Según cifras reportadas por la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (UARIV), 9.572.044 han sido afectadas por eventos ocurridos desde 1985 hasta la fecha. El 80% de la población que sufre el fenómeno del desplazamiento forzado corresponde a personas afrodescendientes de la región del pacífico colombiano.
El 51,6% de las víctimas de desplazamiento estaban en pobreza monetaria, es decir, no tenían ingresos mínimos para cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios). Siete de cada 10 víctimas fueron confinadas en departamentos de la Región Pacífico donde el 70% de la población pertenece a comunidades afrodescendientes (ver Imagen 1.1) e indígenas2. Estas cifras dan cuenta de un panorama de crisis humanitaria en el cual los Acuerdos de Paz enfrentan múltiples amenazas en su consolidación.
El departamento de Cauca, ubicado al suroccidente colombiano, es una de las regiones más azotadas por la disputa territorial entre estos nuevos actores armados del posconflicto, ahora en franca alianza con sectores del narcotráfico y la delincuencia organizada. Este fenómeno es mucho más duro en la costa pacífica, donde habitan comunidades afro-colombianas e indígenas víctimas de una guerra de despojo instalada en los ríos, resguardos y territorios colectivos.
Imagen 1.1. Población Afrocolombiana - Región Pacífico
Fuente: DANE, 2010-2005
En este comunicado de 2021, una de las principales organizaciones del municipio de Guapi en la costa caucana, expone su punto de vista sobre lo que ha sucedido con los Acuerdos de la Paz:
A pocos días de haberse cumplido cinco años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), es lamentable ver cómo el gobierno de Iván Duque ha hecho trizas los acuerdos y parece casi que intencional que la guerra no cesa en los territorios étnicos; Reforma Rural Integral, Sustitución de Cultivos de uso ilícito, Garantías para lideres/lideresas y defensores/ras de derechos humanos, excombatientes, Capitulo étnico, PDET`s y medidas concretas de reparación y no repetición a las víctimas, son algunos de los elementos fundamentales que se han visto rezagados en un gobierno que premeditaba el fracaso de los acuerdos de paz.
En los territorios étnicos del Pacífico, específicamente en la costa Pacífica del Cauca (ver Imagen 1.2), donde el conflicto armado ha causado y sigue causando daños a las comunidades y sus territorios, seguimos añorando la paz. Hace cinco años en el plebiscito por la paz con una votación de 92% a favor del Sí, como región (López: 92.9, Guapi: 90.7, Timbiquí: 92.7) le dijimos al país que anhelábamos la paz y que estamos a favor de la salida negociada del conflicto armado. Pero más que un clamor por la paz es el temor a la guerra, ya que hemos vivido en nuestros cuerpos y territorios sus horrores. Hoy vemos con tristeza como el incumplimiento de los acuerdos ha generado una mayor degradación de la guerra con profundización de crisis humanitaria en la región.
En lo que va del año 2021, las Disidencias de las FARC articuladas al Comando Coordinador de Occidente y la estructura José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se han disputado el control de la región por el control de las rentas económicas, generando toda una dinámica de violencia en su accionar. A esto se suma la confrontación armada con la Infantería de Marina (Cococauca, 2021).
Imagen 1.2. Territorios de la costa pacífica caucana
Coca por coco: Primera lección del posconflicto
Hoy en el lugar de coco, se cosecha coca Y en lugar de amores, hay enemistad En lugar de huapuco, se come bazuco Y en lugar de guarapo, marihuana dan Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó La Paz3
Grupo Herencia de Timbiquí (2010)
En el presente período, Colombia se enfrenta a niveles de cultivos de coca y producción de cocaína sin precedentes. Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), al inicio del gobierno de Gustavo Petro, se reportaron 230.000 hectáreas de coca cultivadas con un incremento del 13% entre 2021 y 2022.
Durante décadas la denominada “guerra contra las drogas” ha demostrado la ineficacia para erradicar este flagelo con el cual miles de comunidades han sido afectadas por las economías ilícitas y la pérdida de sus territorios. La expansión de estos cultivos ha crecido después de la firma de los Acuerdos de La Habana. Al mismo tiempo el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores son los hechos más frecuentes en las zonas donde la economía de la coca se ha impuesto a sangre y fuego. En la región del Pacífico se reportaron para el año 2022 un total de 94.163 hectáreas de coca, cifra que revela un aumento del 5% en comparación con el 2021.
Toda esta situación afecta de manera estructural la vida comunitaria y familiar. Los procesos educativos y de crianza se ven totalmente resquebrajados por un contexto cotidiano marcado por la vulneración de todos los derechos de las personas en especial riesgo para mujeres y menores de edad. También debe mencionarse el impacto de la denominada la narcocultura4, cuyo influjo va transformando poco a poco la identidad local y abriendo paso a una mixtura en la cual se combinan elementos culturales propios y apropiados para dar existencia a lo que Molano (2008) denominó la cultura mafiosa.
El entrecruce de todos estos aspectos constitutivos del mundo de las economías ilícitas de la coca modifica las formas de sociabilidad en los territorios donde se imponen sus gustos, sus estéticas y sus violencias como forma de control de las poblaciones.
En el plano educativo puede decirse que la escuela y sus docentes sobreviven con valentía a los drásticos cambios que imponen estas situaciones. Intentan responder a las tareas planteadas en unas políticas nacionales, diseñadas desde los escritorios y fundamentadas en una noción parametrizada del currículo, la evaluación y la calidad educativa. La mejor manera de comprender este entramado es acercarnos a la vida de un niño de la costa caucana y reconocer en sus vicisitudes los retos que enfrenta el sistema educativo en estos contextos donde la paz aún es solo una promesa de papel.
Estiven tiene once años. Vive en la cabecera urbana de Guapi y cursa tercero de primaria. Tiene una hermana mayor que él y una hermanita menor. Vive con su abuela materna y Darling, su hermanita menor de ocho años. En la escuela a Estiven no le va bien. Está repitiendo tercer año de primaria y lo mismo le sucedió en grado tercero. Él dice que no entiende bien las tareas de matemáticas y se aburre mucho en las clases. Le gusta jugar fútbol, oír reggaetón, bañarse en el río y ver el Facebook en el teléfono celular de su tío Jonathan.
Doña Tere es una señora amiga de la familia que se encarga de cuidar de Estiven y su hermanita. Ella les prepara el desayuno en horas tempranas de la mañana y los dos niños se van para su escuela. Todos los días caminan quince minutos para ir y volver de la casa de doña Tere a la escuela. Durante las tardes se entretienen viendo programas musicales y dibujos animados hasta las seis y media cuando regresa doña Tere a hacerles la cena y acompañarlos hasta que termina la telenovela de las nueve de la noche y los niños se van a dormir. A Estiven le prohibieron salir a la calle solo. Su mamá le dijo que se están llevando los niños p´al monte y que, si lo ven por ahí solito, se lo van a llevar a trabajar de “mandadero de los paracos”, como le pasó al nieto de una vecina hace pocos meses.
Sandra, la madre de Estiven, trabaja como cocinera en una zona rural a tres horas en lancha desde Guapi. Cada quince días viaja a ver a sus dos hijos y pasa el domingo con ellos, compra lo que hace falta, paga las deudas en la tienda y se devuelve al amanecer del lunes con Keidy su hija mayor, quien trabaja a su lado en el restaurante. La niña no quiso seguir estudiando porque se aburrió en la escuela y porque la pobreza en su casa no daba para que tuviera los zapatos adecuados para sentirse “bien vestida” como sus demás compañeras.
Entre Sandra y su hija Keidy trabajan en un restaurante de madera con mesones improvisados en troncos viejos, donde preparan las comidas para más de un centenar de recolectores de hoja de coca y quienes laboran en las “cocinas” donde se produce la pasta de cocaína. Por esa labor ellas reciben quincenalmente 900 mil pesos. De ese valor se descuenta lo de su comida y su trasporte quincenal, así que les queda 700 mil pesos para llevar a la casa y dejar para el sostenimiento de los dos niños. Como la familia no tiene terreno para cultivar, deben comprar todos los alimentos y pagar a doña Tere por sus servicios como cuidadora de los menores.
El papá de Leidy nunca asumió sus responsabilidades con la niña, “a ella le ha tocado lo más duro, es como otra mamá en la casa” dice Sandra. El padre de sus otros dos hijos se fue para Cali y a veces envía dinero para ayudar con los gastos de manutención.
El tío Jonathan es el ídolo de Estiven. Es el hermano menor de su mamá y vive a dos calles de su casa. Cada mes se va por dos o tres semanas a trabajar donde está Sandra. Regresa contento y entonces lleva a sus sobrinos al río por las tardes, les compra dulces y a veces le presta el equipo de telefonía celular a su sobrino para que revise su cuenta de Facebook y se entere de la vida de sus familiares. El tío Jonathan le cuenta a Estiven de los viajes que ha hecho por el río Guapi a Buenaventura y de la ropa que se puede comprar allá donde “hay de todo y es bueno ir con billetes en el bolsillo”.
La maestra de Steven se queja: “No hay nadie que vea por el estudio del muchacho y que él se distrae mucho en el salón y no pone atención a las lecciones. “El año pasado la mamá vino solo una vez a recibir el boletín de calificaciones. Eso pasa con muchos de sus estudiantes y sus familias” dice la maestra, bastante desmotivada cuando comenta lo que está sucediendo en su institución educativa. Esta situación es consecuencia de la dominancia del cultivo de coca sobre otras formas de agricultura local, así que la mayor parte de la población en edad productiva debe irse para las zonas donde ofrecen trabajo en estos cultivos. Se produce entonces un fenómeno golondrina en el cual las cabezas de familia, padres y/o madres, temporalmente están fuera de sus hogares y dejan las tareas de crianza en manos familiares o pagan a mujeres mayores para que asuman estos roles de cuidado.
Estiven dice que cuando sea adulto quiere trabajar en un barco y andar por el río en su propio motor, llevando y trayendo gente a Buenaventura y Tumaco, dos puertos sobre el mar pacifico. Aunque no conoce estos lugares, ha oído decir que son muy bonitos y se consigue de “todo”. A sus once años, Estiven lleva en sus hombros la carga histórica de ser un niño afrodescendiente de una de las regiones más abandonadas y empobrecidas de Colombia. Al mismo tiempo, una de las que mayor dinero genera por cuenta del narcotráfico y la minería ilegal5.
Este relato puede ser el de muchos, que como Estiven, transitan su niñez en esta dura época de posconflicto. Son muchas y muchos quienes enfrentan a diario las duras consecuencias de estas economías ilegales que se han instalado en la región del pacífico colombiano como resultado de un complejo entrecruzamiento de factores sociales, políticos y económicos que amenazan la vida de comunidades afrodescendientes.
Ser menor de edad en una región pobre y olvidada para el resto de la nación constituye una situación de alta vulnerabilidad y riesgo debido a que ellos y ellas son víctimas directas de un olvido histórico que ha hecho de la costa pacífica el mayor referente de bajos indicadores de salud, educación, seguridad y desarrollo humano.
Las graves afectaciones que los diferentes fenómenos ya referidos ocasionan en la autoestima, la identidad, la autoimagen y el desarrollo moral de ellas y ellos requiere ser tenida en cuenta en los programas curriculares de las instituciones educativas, así como en los propios contenidos de los proyectos de formación docente que se promueven en la región.
Imagen 1.1 y 1.2. Niños en río Timbiquí 2023 – Puerto río Guapi 2023. Elizabeth Castillo G.
Por esta razón, como veremos a continuación, el enfoque de la Etnoeducación Afrocolombiana es una posibilidad para afrontar la tarea de reparar el tejido social y familiar herido por las diferentes violencias ejercidas contra estas poblaciones.
Etnoeducación afropacífica para sanar las heridas
La etnoeducación afrocolombiana es entendida como el proceso de socialización y formación que direcciona el etnodesarrollo del pueblo afrocolombiano, con fundamento en su cultura, reconociendo a la persona y a la colectividad como sujeto de afirmación y cambio, e interacción con otras culturas. Concepción asociada a la visión dinámica de la cultura y a su relación dialéctica de constitución (Caicedo et al., 2016, p. 32).
Desde mediados del siglo pasado, las comunidades y organizaciones afrocolombianas iniciaron el camino de lo que hoy se conoce como etnoeducación. Este camino hace parte de su vieja batalla por la igualdad en una nación marcada por el racismo estructural, al tiempo que asume la tarea histórica de mantener la memoria larga de la diáspora africana en Colombia. De este modo, la Etnoeducación se propone una tarea “casa adentro”6 en el sentido de fortalecer la socialización primaria de las nuevas generaciones con base en los valores, la memoria, las culturas y el pensamiento afrodescendiente.
En el contexto de la reforma multicultural ocurrida en Colombia a finales del siglo pasado, la movilización política de las organizaciones de comunidades negras y/o afrocolombianas generó las condiciones de posibilidad para el reconocimiento étnico de las poblaciones, así como la promulgación de un corpus normativo en el cual se produjo la política etnoeducativa afrocolombiana. Este acontecimiento está precedido por dos grandes fenómenos; la educación comunitaria de los años ochenta y la perspectiva educativa de la Ley 70 de 1993. En el primer caso se refiere a la movilización de docentes y líderes de comunidades rurales negras en regiones como el norte del Cauca, la costa pacífica nariñense, San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar y la isla de San Andrés, donde surgieron proyectos que integraban la cultura afro de estas comunidades en los currículos existentes, como un medio para responder a distintos fenómenos sociales que estaban afectando la vida sociocultural y comunitaria de estas poblaciones.
En dos de estas experiencias surge también el tema de la recuperación lingüística, así que con el inicio de la etnoeducación también acontece el uso de la lengua palenquera y el creole como parte del fortalecimiento cultural en San Basilio y en San Andrés y providencia respectivamente. Estas experiencias intentaron hacer de la educación un ejercicio distinto a los modelos hegemónicos y tradicionales al sistema educativo oficial. Se trata de experiencias pioneras inscritas en las dinámicas organizativas y de desarrollo comunitario. Esta intencionalidad política encontró en la educación el medio más eficaz para articular la escuela con la comunidad.
Jorge García, uno de los grandes pensadores afro, señala en sus trabajos el carácter comunitarista de estas primeras experiencias educativas de poblaciones negras. En segundo lugar, solo hasta la década del noventa, con la promulgación de la Ley 70 de 1993, las aspiraciones educativas de las comunidades negras se expresan en términos históricos y culturales, resaltando el grave problema de exclusión, marginalidad y racismo estructural ocurrido contra estas poblaciones a lo largo de siglos.
ARTÍCULO 32. El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que, en cada uno de los niveles educativos, los currículos se adapten a esta disposición.
ARTÍCULO 33. El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará por que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural. Para estos propósitos, las autoridades competentes aplicarán las sanciones que le corresponden de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía, en las disposiciones que regulen los medios (Capítulo VI. Mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural, Ley 70 de 1993).
La Etnoeducación Afropacífica como cultura de paz
Las experiencias etnoeducativas desarrolladas por docentes y organizaciones afrocolombianas en la costa pacífica caucana durante las dos décadas del presente siglo han sido fundamentales para afrontar el complejo contexto de crisis humanitaria que se vive en los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí. A pesar de las adversidades estas experiencias etnoeducativas adelantadas por comunidades y organizaciones afrocolombianas representan una oportunidad para atravesar esta crisis humanitaria en el litoral pacífico, sobre todo porque sus aciertos vienen del esfuerzo por educar de acuerdo con el contexto y recuperando los valores comunitarios y culturales más favorables a la convivencia, el respeto y la dignidad de las personas. La etnoeducación puede ser vista como un horizonte ético y pedagógico para educar en medio del conflicto, salvaguardando la increíble capacidad de resiliencia que las culturas y las comunidades afrocolombianas han demostrado en su largo trasegar por la historia.
Como bien señala Castillo (2014) las dinámicas que moviliza la etnoeducación constituyen una alternativa pedagógica para enfrentar los graves impactos de la guerra en la niñez y la juventud de las comunidades afrocolombianas. En el cuadro que sigue a continuación se muestran los principales proyectos adelantados entre 2000 y 2022 en este ámbito, así como los diferentes programas de formación de Etnoeducadores por parte de una institución universitaria. Estas trayectorias cobijan importantes experiencias de amplio reconocimiento nacional e internacional, en especial las relacionadas con las pedagogías de las culturas orales fluviales producidas en el escenario de la costa pacífica caucana.
Culturas fluviales es un concepto acuñado por el poeta Alfredo Vanín Romero para destacar la estrecha relación existente entre el agua y la producción simbólica y estética de los pueblos afro de ríos, ensenadas y mangles. Así que reconocemos en la etnoeducación que se promueve en territorios de Guapi, López de Micay y Timbiquí la puesta en práctica pedagógica sostenida en la oralidad ámbito en el cual se mantienen vivas las narrativas, visiones y relatos del mundo del pacífico caucano. Estas culturas fluviales son en sí mismas el entramado de conocimientos sobre el territorio, la vida de sus gentes y el devenir de sus pueblos.
Una de las expresiones más fuertes reside en el campo de las músicas tradicionales donde se mantiene viva la formación de jóvenes herederos de esta tradición que año a año se conmemora en el Festival Petronio Álvarez con la cosecha de nuevas agrupaciones participantes en las diferentes modalidades y que en el caso de la costa caucana ha dado lugar al surgimiento de tres grandes proyectos: el grupo Bahía en cabeza del maestro Hugo Candelario Gonzáles en el municipio de Guapi; el grupo Canalón en cabeza de la maestra Nidya Góngora en el municipio de Timbiquí y el grupo Herencia de Timbiquí conformado por músicos de esta localidad. Estas experiencias constituyen un referente muy importante para la región. Su labor cultural ha contribuido a que buena parte de la tradición oral encuentre en el formato musical una manera de pervivir en canciones y recreada en nuevas composiciones que retoman expresiones, versos y dichos propios de la vida cotidiana de las comunidades afropacíficas.
Podemos reconocer entonces la emergencia de estas pedagogías interculturales de la memoria y provenientes del mundo de la música tradicional y por fuera de la escuela.
En otro plano tenemos también las Pedagogías de la poética afropacífica, cultivada por cientos de maestras y maestros poetas, decimeros y narradores quienes con su labor pedagógica basada en la oralitura afropacífica, han mantenido viva una tradición en la cual reposa la memoria larga de estos pueblos. En cabeza de la Normal Superior de Guapi, sabemos que desde los años cincuenta del siglo pasado se formaron generaciones de docentes para asumir la tarea de enseñanza en las comunidades rurales del litoral. En figuras como Raquel Portocarrero, Ligia Pinillos, Teresa de Jesús Venté, Lucina Quiñones, Mariana Moreno, Fortunata Banguero, Romelia Caicedo Quiñones y Luis Ángel Ledezma se condensa esta increíble experiencia gracias a la cual la palabra ancestral sigue viva en salones de clase, izadas de bandera y patios de recreo.
Invitación a cantar(fragmento) Poema del maestro Luis Ángel Ledezma
Viví negro tus creencias reviví tu tradición canta tu bunde y tu juga con orgullo y con sabor.
Los cuentos de tus abuelos recontadlos con amor porque las brasas se apagan si no soplas el fogón.
Por eso canta tus penas al ritmo de tu tambor canta la canción de cuna que tu abuela te enseñó.
Sentí orgullo de ser negro negro por raza y por don negro al que ataron las manos, pero al espíritu no.
En otro plano contamos con las Pedagogías del territorio con las cuales se contribuye a la construcción de memoria político-territorial como eje central de las experiencias formativas. Este aspecto es central en todas las dinámicas etnoeducadoras donde el territorio se ha convertido en un eje central para la formación comunitaria y cultural. En ese ámbito el aporte de Teófila Betancourt con el equipo de la Fundación Chiyangua, ha sido esencial en la tarea de rescatar con estudiantes y docentes toda la cadena productiva y creativa asociada a la gastronomía tradicional de la costa pacífica. Desde la siembra de azoteas hasta la organización de una red de cocineras tradicionales, este proceso etnoeducativo aporta muchos aprendizajes para estas pedagogías. Se suma también el incansable trabajo de docentes y líderes de los diferentes municipios a una tradición oral con la cual se recuperan prácticas tradicionales de producción y cuidado del territorio; memorias musicales sobre la vida de las comunidades y sus resistencias culturales y el acervo libertario por el cual se reconoce especialmente en la histórica caucana a las poblaciones y líderes afrodescendientes.
Este aporte es esencial para la etnoeducación en la medida que promueve una perspectiva política e histórica en la manera como se abordan los procesos pedagógicos propiamente dichos.
Finalmente, señalar en el campo de la formación docente el desarrollo de varios procesos que incluyen el programa Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad del Cauca en el período 2011-2016 con el cual se formaron cien profesionales en territorio para asumir el ejercicio pedagógico en el sistema escolar de la costa pacífica. Este proceso implicó la realización de prácticas de investigación y de intervención en escuelas y centros educativos rurales y las zonas urbanas de Guapi, López de Micay y Timbiquí. Complementario a este proceso se encuentran la realización del diplomado “La etnoeducación afrocolombiana como derecho fundamental” adelantado en el municipio de Guapi durante el año 2014 por parte de la Universidad del Cauca y el Consejo Noruego para Refugiados.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)