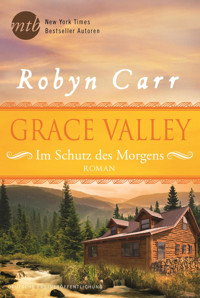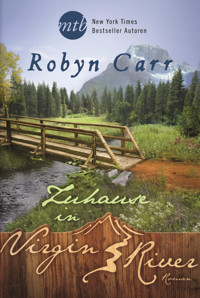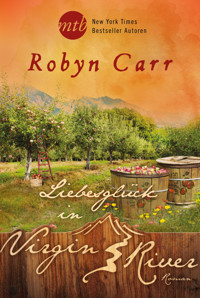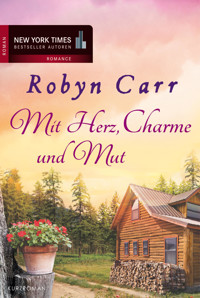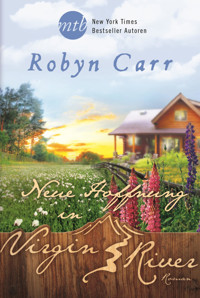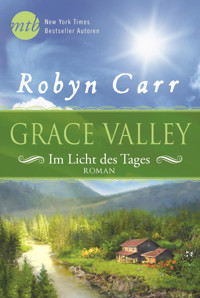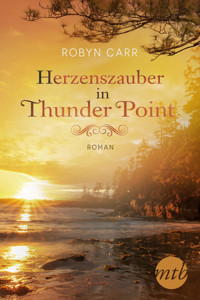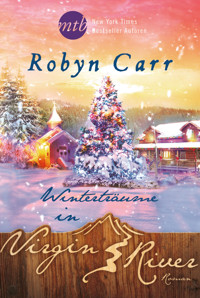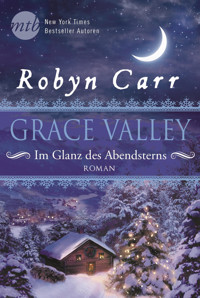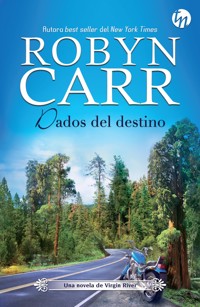
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
EN VIRGIN RIVER UNO NUNCA SABE LO QUE PUEDE ENCONTRAR AL SALIR DE UNA CURVA… El antiguo actor Dylan Childress había abandonado Hollywood años atrás a cambio de una existencia pacífica como propietario de una aerolínea en Montana. Pero, con el negocio en crisis, Dylan había empezado a preguntarse si no debería aceptar alguna de las ofertas que la industria del cine seguía haciéndole. Y nada mejor que un viaje en moto a Virgin River con los amigos para ayudarle a decidir el camino a tomar. Sin embargo sus problemas quedaron aparcados en la cuneta de la carretera en cuanto vio a esa mujer en apuros. El viaje de Katie Malone y sus gemelos a Virgin River se había detenido en seco por culpa de un pinchazo, al igual que su romance fallido. Para empeorarlo todo, llovía, los chicos tenían hambre y ella parecía incapaz de cambiar la rueda. De modo que, cuando esos moteros aparecieron y le ofrecieron su ayuda, Katie solo sintió alivio. Y entonces vio al sexy Dylan Childress, vestido de cuero, y en un instante el mundo pareció tambalearse. Katie era una sensata madre soltera y Dylan, un empedernido alérgico al compromiso. Ninguno buscaba una aventura a largo plazo. Pero en ocasiones un instante bastaba para saber que habías encontrado algo que podría cambiar tu vida para siempre. "Carr se encarga de retirar todas las barreras emocionales [...] en su popular saga romántica contemporánea ambientada en un entrañable pueblecito de las montañas del norte de California." Booklist Una nueva serie televisiva, basada en las novelas de la saga Virgin River de Robyn Carr, se emitirá en Netflix.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Robyn Carr
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Dados del destino, n.º 208 - 1.5.16
Título original: Redwood Bend
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Traductor: Amparo Sánchez Hoyos
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8130-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Katie Malone se despidió del trabajo y recogió su pequeña casa de Vermont. Los últimos años habían sido duros y los últimos meses, separada de su hermano Conner, su única familia, horribles. De hecho, se había sentido tan sola que había estado a punto de inscribirse en un servicio de citas por Internet.
Pero el momento más lacrimógeno llegó cuando empezó a albergar esperanzas de una relación romántica con su jefe, el odontopediatra más dulce sobre la faz de la tierra. Un hombre que nunca la había besado. Y por un buen motivo: era gay. Ella era la última persona a la que desearía besar.
Había llegado el momento de olvidarse de los hombres y reforzar su espíritu independiente regresando a California. Uno de los gemelos, de cinco años, Andy, había dicho algo que casi le había roto el corazón y le había hecho comprender que la familia necesitaba comenzar de cero.
—¿Vamos a huir otra vez en medio de la noche? —había preguntado Andy mientras ella llenaba una caja para enviar a California.
Katie se había quedado perpleja. Ella se preocupaba por los besos y su soledad mientras los chicos temían huir en medio de la noche a algún lugar extraño. Un lugar cada vez más lejos de la única familia que habían conocido.
—¡No, cielo! —ella abrazó a su hijo con fuerza—. Os voy a llevar a Mitch y a ti con el tío Conner.
Andy y Mitch eran gemelos idénticos.
—¿El tío Conner? —Mitch llegó corriendo al oír las palabras de su madre.
—Sí —contestó Katie, de repente viéndolo todo claro. Tenía que reunir a la familia, hacer que los gemelos se sintieran a salvo—. Pero eso será después de dar un pequeño rodeo. ¿Qué os parece pasar antes por Disney World?
—¡Sí! —los niños empezaron a saltar de alegría—. ¡Qué guay!
Como de costumbre, la celebración concluyó con una lucha cuerpo a cuerpo en el suelo.
Katie puso los ojos en blanco y continuó llenando cajas.
El invierno anterior, su hermano había sufrido una horrible experiencia que había desembocado en una crisis familiar. Un hombre había sido asesinado junto a la ferretería propiedad de la familia. Conner había llamado de inmediato a la policía y se había convertido en el único testigo de un caso de asesinato. Poco después de que el responsable fuera detenido, la ferretería había sufrido un incendio y Conner había empezado a recibir amenazas por teléfono. El fiscal había decidido que lo mejor, por el bien de la familia, sería que se separaran. Katie y sus chicos habían sido enviados a Vermont, lo más lejos posible de Sacramento sin tener que abandonar el país, mientras que Conner se escondía en un pequeño pueblo de montaña al norte de California.
Y por fin todo había acabado. El sospechoso de asesinato había sido a su vez asesinado antes de llegar a juicio. Conner ya no era un testigo y su familia ya no estaba en peligro. Había llegado el momento de curar las heridas y restablecer los lazos.
En Virgin River, Conner había conocido a una mujer, Leslie, de quien se había enamorado y había decidido formar una familia con ella.
A Katie le hubiera gustado darle una sorpresa a su hermano, pero tenían por costumbre hablar todos los días. Conner hablaba con los chicos al menos cada dos días. Era lo más parecido a un padre para ellos. Era imposible ocultarle sus planes. Aunque él no sospechara, los chicos sin duda se lo contarían todo.
—Casi estamos en verano —le dijo ella a su hermano—. Prácticamente junio y, ahora que ya no hay peligro, podemos movernos por donde queramos. Voy a devolverles a los niños una vida más o menos estable. Te necesitan, Conner. Si te parece bien, me gustaría pasar el verano en Virgin River. Quiero alquilar una casa, pero que esté cerca de la tuya.
—Iré a buscaros —se ofreció él de inmediato.
—No —contestó ella tajante—. Primero nos vamos de vacaciones, los tres solos. Nos lo hemos ganado. Pasaremos unos días en Disney World. Haré que envíen el coche desde allí y nosotros volaremos a Sacramento. Después conduciré hasta Virgin River. Solo serán unas horas, y me encanta conducir viendo ese paisaje.
—Me reuniré con vosotros en Sacramento —insistió su hermano.
Katie respiró hondo. La sobreprotección de Conner se había intensificado tras la muerte de sus padres. Siempre estaba disponible para ella y lo adoraba, pero a veces resultaba agobiante.
—No. Ya no soy una niña. Tengo treinta y dos años y estoy muy capacitada. Y quiero pasar algún tiempo con mis chicos. Han pasado mucho miedo y necesitamos divertirnos un poco.
—Yo solo quiero ayudar —protestó Conner.
—Y te quiero por ello, pero voy a hacer esto a mi manera.
—De acuerdo —al fin él cedió—, me parece justo.
—¡Vaya! —exclamó Katie—. ¿Quién eres tú y qué le has hecho a mi hermano mayor?
—Muy graciosa.
—Aunque te respeto profundamente, le concedo todo el mérito a Leslie. Dile que le debo una.
Al huir a Vermont en el mes de marzo, Katie había dejado atrás su furgoneta, cuya matrícula podría delatarla. Tras venderla, Conner le había conseguido un SUV Lincoln Navigator último modelo que la había aguardado en Vermont. Era un coche enorme que apenas conseguía aparcar. Aficionada a los viajes en familia, había añorado su furgoneta, ligera y fácil de manejar, casi una extensión de su persona. Sin embargo, enseguida se enamoró del enorme zampagasolina. Al volante del SUV se sentía invulnerable, la reina de la carretera. Lo veía todo desde arriba y tenía ganas de pasar algún tiempo conduciendo mientras reflexionaba y consideraba sus opciones. El hecho de ver desaparecer los kilómetros por el espejo retrovisor era un buen modo de dejar atrás el pasado y dar la bienvenida a un nuevo comienzo.
No le llevó mucho tiempo salir de la ciudad. Hizo que una empresa de transportes se llevara las cajas el lunes, telefoneó al colegio y pidió que le enviaran por correo electrónico los expedientes académicos de los gemelos, llamó al casero para que evaluara el estado de la vivienda e invitó a los vecinos a que se llevaran todo lo que fuera perecedero. Después lo organizó todo para que el Lincoln fuera recogido en Orlando y llevado a Sacramento mientras ella y los niños disfrutaban con Disney. No solo se llevó ropa, también la nevera de camping y la cesta de picnic. El cinturón de herramientas, de color rosa, regalo de su difunto marido, Charlie, la acompañaba a todas partes. Armada con un DVD portátil, discos, películas, iPad y cargadores, llenó el SUV y se dirigió al sur.
El comienzo fue estupendo, pero, después de unas cuantas horas, los niños empezaron a quejarse y a retorcerse en los asientos. Uno de ellos quiso ir al baño y tuvo que parar. Quince minutos después fue el otro el que sintió ganas de ir. De vez en cuando paraban en algún área de descanso y ella aprovechaba para hacer correr a los niños y que se cansaran, aunque la única que parecía cansarse era ella. Tras reparar el DVD y darles algo de comer, volvieron a la carretera.
No se imaginaba cómo sus padres habían viajado con sus hijos hacía diez, veinte o treinta años, cuando no existían los DVD portátiles ni los juegos del iPad. ¿Cómo se las arreglaban sin un coche que dispusiera de pantallas y una bandeja por cada asiento? ¿Cómo sin navegadores o termostatos individuales?
La mayoría de las mujeres se verían arrastradas a la autocompasión si estuvieran solas con dos niños rebosantes de energía. Pero Katie no era como esas mujeres. Odiaba auto compadecerse. Aunque sí echaba de menos a Charlie.
Katie había conocido a Charlie a los veintiséis años y rápidamente se habían casado. Su relación había sido romántica y apasionada, aunque demasiado corta. Su marido era un boina verde de las fuerzas especiales del Ejército. Estando embarazada de los gemelos, había sido enviado a Afganistán donde había muerto antes de ver nacer a sus hijos.
Ojalá hubiera podido verlos. Cuando no se metían en ningún lío, eran muy divertidos. Se imaginaba que su padre también había sido así a su edad. Desde luego, físicamente, se parecían mucho a él. Altos para su edad, traviesos, competitivos, brillantes, un poco malhumorados y posesivos. Ambos gozaban de una fuerte vena sentimental y seguían acurrucándose contra su madre. Adoraban a los animales, incluso a los más pequeños. Intentaban contener las lágrimas cada vez que veían Bambi. Si uno de ellos se asustaba, el otro lo consolaba y viceversa. Cuando se veían obligados a compartir el espacio, como en la parte trasera de un coche, intentaban separarse. Y cuando estaban separados, querían estar juntos. Katie se preguntaba si alguna vez se ducharían por separado.
Ella, que se había quejado de Charlie porque nunca cerraba la puerta del baño, añoraba un poco de intimidad. Los chicos estaban pegados a ella, hiciera lo que hiciera, desde que habían empezado a gatear. Hacía cinco años que no conseguía darse un baño a solas.
Su vida no era siempre fácil. ¿Lo sería la de los niños? No parecían ser conscientes de que la suya no era la típica vida familiar. Tenían madre, pero no padre, y luego estaba el tío Conner. Katie solía mostrarles las fotos de Charlie y hablarles de lo emocionado que había estado por ser padre. Pero se había ido con los ángeles. Era un héroe que se había ido con los ángeles.
De modo que Disney World era una buena idea. Se lo merecían.
Mickey tampoco consiguió agotar a los chicos. Tres días con sus tres noches en Disney World parecieron darles más energía. Durante el viaje de avión a Sacramento no pararon de retorcerse en los asientos y tras el confinamiento se pusieron a correr como locos por la habitación del hotel.
Partieron hacia Virgin River después del desayuno, pero el viaje se vio truncado por un tiempo lluvioso. Katie se sentía decepcionada, pues había soñado con los bonitos paisajes que le había descrito Conner, las montañas, las secuoyas, las escarpadas colinas y exuberantes valles. Siempre optimista, esperó que el cielo gris lograra que los chicos se adormecieran.
Sin embargo, eso no iba a suceder de inmediato.
—¡Andy tiene Avatar! ¡Me toca a mí!
—Dios todopoderoso ¿por qué no compré dos? —murmuró Katie.
—A alguien hay que lavarle la boca con jabón —murmuró Mitch, el Sentenciador, desde el asiento trasero.
Katie no quiso ni imaginarse lo que habría tenido que aguantar si Charlie aún viviera. Su marido no tenía ninguna paciencia, pero sí un lenguaje cargado de palabrotas. Incluso los marines se sonrojaban cada vez que abría la boca. Ella misma sentía en esos momentos ganas de gritar: «¡Os he llevado al puñetero Disney World, compartid la maldita película!».
—Si tengo que parar para ocuparme de vuestras peleas, tardaremos mucho en llegar a casa del tío Conner y, en cuanto lo hagamos, os iréis directos a la cama.
Los críos hicieron un supremo esfuerzo que incluyó un montón de gruñidos y empujones.
En cuanto abandonaron la autopista 5 y se dirigieron a la estrecha y sinuosa carretera que bordeaba Clear Lake, la conducción se volvió más desafiante, en ocasiones incluso angustiosa. Pasaron frente a una pequeña caseta o refugio que parecía haberse derrumbado en el lago, pero al aminorar la marcha comprobó que era una autocaravana que se había salido de la carretera y caído al agua. Katie condujo más despacio, pero no podía detenerse pues no había ningún sitio donde hacerse a un lado y a sus espaldas ya se oían sirenas de los servicios de emergencia.
En cuanto llegaron a Humboldt County, tomó la carretera que conducía a la ciudad costera de Fortuna y luego la autopista 36 hacia el este, en dirección a las montañas. Las vistas la dejaron sin aliento. Los enormes árboles en las laderas de las montañas subían hasta las nubes y los valles estaban salpicados de exuberantes granjas, ranchos y viñedos. Lamentablemente no podía deleitarse con el paisaje, pues no había quitamiedos en la carretera. En cuanto empezó a ascender por la sinuosa carretera de montaña se sintió engullida por el bosque. Los árboles eran tan grandes que bloqueaban toda la luz y los faros del coche no servían de mucho bajo la lluvia.
Y entonces ocurrió. Sintió un bache, oyó un petardo. El coche empezó a virar bruscamente antes de inclinarse hacia la izquierda. Katie intentó continuar todo lo que pudo, pero se encontró en una pequeña recta entre dos curvas, atascada en la carretera. En una situación como esa, el enorme SUV no resultaba muy práctico.
—Quedaos sentados en el coche —ordenó a los niños antes de bajarse con mucho cuidado, atenta a algún coche que pudiera aparecer de repente. La lluvia caía con fuerza, aunque filtrada por los pinos y las secuoyas que, sin embargo, no impidieron que se empapara. Temblando de frío se preguntó si realmente estarían en junio. En Sacramento había hecho mucho calor y no había tenido necesidad de sacar ninguna chaqueta o sudadera de la maleta. No había contado con que en la montaña haría varios grados menos.
Katie se agachó y contempló con desprecio el traicionero neumático, aplastado como una tortilla, totalmente reventado. Desde luego así no iban a poder llegar a ninguna parte.
Sabía de sobra cómo cambiar una rueda, pero de todos modos optó por llamar por teléfono. Con un coche de esas dimensiones, sería todo un desafío. Quizás estuvieran lo bastante cerca de Virgin River para que Conner pudiera acudir en su ayuda.
La pantalla no mostraba ninguna señal. No había cobertura. No habría ayuda.
Eso, desde luego, reducía sus opciones.
—Mamá va a cambiar la rueda y necesito que os quedéis en el coche muy quietecitos —Katie se dirigió al asiento trasero—. Nada de moverse ¿de acuerdo?
—¿Por qué?
—Porque tengo que levantar el coche con el gato y, si os movéis, podría caerse y hacerme daño. ¿Podréis estar sentados muy quietos?
Los niños asintieron con el semblante serio. Katie no podía permitirles salir del coche y corretear por el bosque o por la estrecha carretera. Cerró la puerta del SUV y abrió el maletero. Tuvo que sacar un par de maletas y mover la nevera de camping para acceder al hueco de la rueda de repuesto, la palanqueta y el gato.
Lo primero era seguramente lo más difícil para una mujer de su estatura, aflojar los tornillos antes de levantar el coche con el gato. Dejó caer todo su peso, pero fue incapaz de mover siquiera uno de los tornillos. En esos momentos no se alegró de ser un peso pluma y medir poco más de metro sesenta. Lo volvió a intentar con un pie y las dos manos. Nada. Poniéndose de pie, se tomó un respiro para atarse los cabellos con una goma y, tras secarse el sudor de las manos en los vaqueros, lo volvió a intentar. Nada. Iba a tener que esperar a que alguien…
En ese momento oyó un rugido que se hacía cada vez más fuerte. Y dado que no parecía que fuera su día de suerte, no podía ser un viejo ranchero, era un banda de moteros.
—¡Mierda! —exclamó—. En fin, a buen hambre no hay pan duro.
Alzando los brazos, llamó su atención. Cuatro hombres pararon detrás del SUV. El que iba delante se bajó de la moto y se quitó el casco mientras se acercaba a ella y los demás lo seguían sin bajarse de las motos.
Ese tipo era enorme y daba miedo. Iba vestido con ropa de cuero y tenía mucho pelo, tanto en el rostro como en la larga cola de caballo. Al caminar se oía un ruido de campanillas producido por las cadenas que colgaban de sus botas, cinturón y cazadora. Con el casco sujeto bajo el brazo, la miró atentamente.
—¿Qué pasa?
—Un pinchazo —contestó ella sin poder evitar un escalofrío—. Si me ayuda a aflojar los tornillos, podré ocuparme de ello. Estoy en buena forma, pero no soy rival para la llave de aire comprimido que los apretó.
El hombre ladeó la cabeza y enarcó una ceja, seguramente sorprendido de que una mujer supiera algo de llaves de aire comprimido. Se acercó a la rueda y se agachó.
—¡Vaya! —exclamó—. No puede estar más aplastada. Espero que tenga una rueda de repuesto.
—La tengo. De verdad que yo puedo…
—Pongámonos manos a la obra — la interrumpió él mientras se levantaba—. De ese modo, los tornillos quedarán igual de apretados que estos.
—Gracias, pero no quiero retenerles. Si simplemente…
El hombre la ignoró y regresó a su moto donde guardó el casco. Sacó unos triángulos de emergencia de un bolsillo lateral y les pasó un par de ellos a los otros moteros.
—Stu, coloca estos triángulos en esa curva. Lang, vuelve a la última curva que pasamos y coloca estos. Dylan, tú puedes ayudarme a cambiar la rueda. Vamos allá.
Y sin más regresó junto al coche con la palanqueta en la mano. Conner había sido un hombre muy alto, pero ese lo superaba con creces. Empapada bajo la lluvia, Katie se sintió la mitad que él. Dos de los moteros se alejaron con sus triángulos y el cuarto, Dylan, se quitó el casco y se acercó a ellos. A Katie casi se le salieron los ojos de las órbitas. ¡Peligro! Era un ejemplar espectacular. Llevaba los cabellos negros algo largos y hacía un par de días que no se afeitaba. Era alto y delgado y los vaqueros estaban rotos en las rodillas. Caminaba con cierto pavoneo mientras se quitaba los guantes, a juego con la cazadora de cuero, y los metía en los bolsillos traseros de los pantalones, ya de por sí ajustados. Parecía mentira que cupiera algo en esos bolsillos. Katie levantó la vista hasta su rostro. Ese tipo debería estar expuesto en una valla.
—Hagámoslo fácil —decía el Número Uno a Dylan—. Podrías iluminar un poco la carretera.
Dicho lo cual, acercó la palanqueta a la rueda y, con un simple movimiento, soltó el primer tornillo, luego el segundo y el tercero. Pan comido. Para él.
Dylan se acercó a ella, permitiéndole apreciar unos preciosos ojos azules. Sin embargo, él la ignoró por completo y empezó a sacar cosas del maletero del SUV. Primero una maleta grande, luego otra más pequeña y por último la nevera de camping. Mientras tanto, el SUV se estaba elevando por efecto del gato.
Dylan hizo una pausa y la miró. Katie siguió su mirada. ¡Genial! Tenía la camiseta blanca empapada y pegada al cuerpo. El bonito sujetador de encaje se había vuelto transparente y los pezones apuntaban como misiles directamente hacia él. Dylan frunció el ceño y dejó la nevera en el suelo antes de quitarse la cazadora de cuero y colocársela a ella sobre los hombros.
Sin duda era lo ideal: una camiseta mojada delante de una banda de moteros.
—Gracias —murmuró ella mientras se apartaba para que él pudiera vaciar el maletero y sacar la rueda de repuesto.
—Debe haber hundido la rueda en un bache —observó el primer motero—. Está destrozada.
Katie se acurrucó dentro la cazadora y percibió el aroma de su dueño, un olor almizclado muy agradable combinado con la lluvia y el bosque. Aunque empapada por fuera, por dentro estaba muy calentita. Quizás no fueran los Ángeles del Infierno, sino una panda de locos de paseo bajo la lluvia.
Mientras Dylan entregaba la rueda de repuesto a su compañero, Katie sacó una sudadera con capucha de una maleta. Se quitó la cazadora y se puso la sudadera sobre la camiseta empapada. Mucho mejor, constató al observar el efecto.
Dylan regresó a la parte trasera del SUV con la rueda pinchada. La camisa de manga larga estaba pegada al fornido torso. Los hombros y los bíceps evidenciaban la tensión del peso del neumático. ¡Y menudo cuerpo! Ese hombre no debería estar montando en moto bajo la lluvia, debería trabajar de modelo, o con los Chippendales.
«Para», se advirtió a sí misma. «Las vistas son estupendas, pero he renunciado a esto. Estoy centrada en mi futuro y mi familia».
—Aquí tiene —ella le entregó la cazadora—. Gracias.
—No hay de qué. Parece mentira que estemos en junio.
—Eso mismo estaba pensando yo.
Y entonces Dylan hizo lo impensable. Tras dejar la cazadora en el maletero, se quitó la camisa y se puso la chaqueta directamente sobre la piel desnuda. Katie lo miraba boquiabierta, los ojos fijos en ese cuerpo, hasta que la cazadora se cerró. Él levantó la vista, guiñó un ojo y sonrió antes de regresar junto a la moto donde guardó la camisa mojada en un bolsillo lateral y regresó al SUV que ya descendía sobre el asfalto.
Dylan empezó a guardar el equipaje en el coche, bajo la mirada embelesada de Katie, que al fin despertó y empezó a ayudarlo, sin dejar de mirarlo a los ojos. ¡Por Dios que esos ojos eran como los de Conner! De un azul cristalino y espesas pestañas negras. Ella también tenía los ojos azules, pero de un azul sencillo, mientras que los de Conner, y Dylan, eran casi de color violáceo. Eran los ojos de Paul Newman, solía decir su madre. Y ese tipo también los tenía. Sus padres debían haber tenido otro hijo al que abandonaron a las puertas de una iglesia.
No. Un momento. Ella conocía a ese tipo. Los ojos, el nombre. Hacía mucho tiempo, pero ya lo había visto antes, no en persona sino en televisión. También en las portadas de las revistas. No podía ser, aunque sí. Era el chico malo de Hollywood. ¿Qué había sido de él desde entonces?
—Puede volver al coche si quiere —observó Dylan—. Y ponga la calefacción. Espero que no vaya muy lejos.
—Ya casi había llegado —contestó ella.
Dylan guardó la nevera y luego la maleta más pesada. Después sacó un pañuelo del bolsillo trasero y se secó el rostro empapado antes de limpiarse las manos.
—Ahí tiene un par de polizones —dijo tras echar una ojeada al interior del vehículo.
—Son mis niños —dos pares de ojos marrones, idénticos, les miraban desde el asiento trasero.
—No parece lo bastante mayor para tener hijos.
—Ahora mismo tengo más de cincuenta —sonrió Katie—. ¿Alguna vez ha viajado por carretera con gemelos de cinco años?
—No puedo decir que sí.
Por supuesto que no podía. Porque era un delicioso pedazo de divinidad, libre como un pájaro y dedicado a aterrorizar o a salvar doncellas en el bosque.
—Ya está, señorita —el otro motero se acercó a ellos mientras se ponía los guantes de cuero. Unos guantes de los que también colgaban cadenas.
—Gracias por su ayuda.
—Jamás dejaría a una damisela en apuros sola junto a la carretera. Mi madre me mataría. ¡Por no hablar de lo que diría mi mujer!
—¿Tiene esposa? —preguntó ella—. ¿Y madre? —añadió sin poder evitarlo.
—Hay mucho más en Walt de lo que parece —Dylan soltó una sonora carcajada y dio una palmada en la espalda de su compañero—, señorita… No creo haber oído su nombre.
—Katie Malone —ella le ofreció una gélida mano.
—Yo soy Dylan —él la estrechó. Tenía las manos increíblemente calientes, a pesar de haber cambiado una rueda bajo la lluvia—. Y este, como bien imagina, es Walt, el buen samaritano de la carretera —Dylan se volvió hacia Walt—. Iré a avisar a Lang. Recogeremos a Stu de camino.
—Muy bien, de acuerdo. ¿Podría pagarles por la molestia? Estoy segura de que me habría costado, al menos, doscientos pavos cambiar esa rueda.
—No sea ridícula —Dylan la sorprendió con su elección de palabras. No parecía un vocabulario propio de un terrorífico motero—. Habría hecho lo mismo por mí de haber podido. Asegúrese de reemplazar ese neumático para tener siempre uno de repuesto.
—¿Siempre salen en moto cuando llueve? —preguntó ella.
—Ya estábamos en la carretera. Pero sin duda hay días mejores para montar en moto. De haber llovido mucho más, habríamos tenido que guarecernos bajo un árbol. No me gustaría despeñarme —y sin más regresó junto a la moto.
Capítulo 2
Katie aparcó frente a la casa de su hermano en Virgin River y lo vio paseando nervioso en el porche delantero. Le había dicho que le dejaría la puerta abierta por si llegaba antes de las cinco de la tarde, pero allí estaba él. Apenas había detenido el SUV cuando los chicos saltaron del coche y corrieron hacia su tío, que tomó un gemelo bajo cada brazo. La escena prácticamente hizo que toda la tensión de Katie desapareciera, dejándola con una sensación de debilidad. Conner era como el poderoso roble: fuerte y estable.
—¿Qué haces aquí? —preguntó ella mientras se acercaba al porche.
—No conseguía concentrarme en el trabajo y decidí venir a casa y esperaros.
—¡Oh, Conner! —susurró Katie con voz temblorosa.
—¿Qué sucede, Katie? —su hermano frunció el ceño.
Ella abrió la boca para contestar, pero solo consiguió estremecerse.
—Me empapé con la lluvia — explicó al fin.
—Pasa adentro. Yo me ocupo de las maletas. En cuanto tengamos a los chicos distraídos, podremos hablar.
Una hora más tarde, con Katie recién duchada y los chicos pegados al televisor viendo una película, Conner le sirvió a su hermana una taza de café.
—¿Mejor? —preguntó.
—Mucho mejor. Tuve un pinchazo, por eso me empapé. Por cierto, en el bosque la lluvia es helada. Una banda de moteros paró y me cambió la rueda.
—¿Una banda?
—¿Grupo de moteros? —sugirió ella—. No eran los Ángeles del Infierno, Conner, solo unos moteros de paseo bajo la lluvia, lo que me hace preguntarme… Da igual. Yo podría haberla cambiado, pero nunca consigo aflojar esos malditos tornillos. Fueron muy amables, pero al parecer incapaces de consultar un parte meteorológico.
—¿Qué ha pasado, Katie? —Conner se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina—. Estabas considerando quedarte a vivir en Vermont. A mí me gusta más esta otra idea, pero ha sido un cambio muy repentino.
—Sí, porque estoy desequilibrada, eso me pasa. Había llegado a la conclusión de que debería buscarme un hombre como Keith, mi antiguo jefe, y eso a pesar de que lo más apasionado que estuvo conmigo fue cuando dijo «¡Por todos los demonios, Katie, deberías abrir un restaurante!» —ella sacudió la cabeza—. Lo de Vermont, no estuvo mal. Hice nuevos amigos, los chicos se divirtieron en el colegio, los vecinos eran estupendos. Pero no quería seguir estando sola y me puse a pensar que tenía que encontrar un buen hombre que fuera un buen padre. Y fíjate lo que estuve a punto de hacer.
—¿Qué estuviste a punto de hacer?
—Keith es un hombre extraordinario —Katie tomó un sorbo de café—, y apuesto a que no habría mejor padre en el mundo, se le dan bien los niños. Y justo cuando mi frustración estaba al límite porque seguía sin hacer ningún avance, su hermana, Liz, me lo suelta. Keith es gay. Le preocupa cómo reaccionaría la conservadora comunidad si supiera que el dentista de sus hijos es gay, y por eso lo mantiene en secreto. Estaba tan desesperada por tener un poco de compañía que estuve a punto de lanzarme sobre un hombre que no sentía ninguna atracción física hacia mí. Ninguna. Cero. Nada de nada.
—Sí que me pareció bastante sensible —Conner se reclinó en la silla—, pero no que fuera gay. Aunque yo no soy ningún experto.
—Yo tampoco. Pero, para que te des cuenta de lo mal que estoy, echo más de menos a Liz que a Keith. Y encima… —Katie dejó la última frase en el aire.
—¿Encima? —insistió él.
—Cuando empecé a preparar la mudanza, Andy me preguntó si íbamos a volver a escaparnos en medio de la noche y entonces supe que tenía que hacer algo. Tenía que hacer un trabajo conmigo misma, mi familia. Los chicos son tan fuertes que olvido que necesitan estabilidad.
—Y todo por mi culpa —Conner gimió frustrado—. Ese maldito juicio…
—Haré como si no hubiera oído nada. Tú no tuviste la culpa, ni yo tampoco. Lo hicimos lo mejor posible dadas las circunstancias. Pero, Conner, tengo que hacer algo. Charlie vivía completamente dedicado a mí. Era el hombre más comprometido que he conocido jamás. Comprometido conmigo, con el Ejército, con los chicos de las fuerzas especiales. Y me quería en todos los sentidos. Todavía lo echo de menos, Conner. Lo añoro tanto que estuve a punto de cometer un error que no solo me hubiera afectado a mí, también a los niños. Tengo que encontrar una solución mejor.
—Lo estás haciendo muy bien, Katie —su hermano le apretó la mano.
—Gracias, pero tengo que hacerlo sola. Está bien que los chicos se apoyen en ti, pero yo necesito mi independencia. Te quiero como hermano, no como un hombre en quien apoyarme continuamente. Tengo que apoyarme en mí misma. Y hasta que averigüe cómo hacerlo, soy peligrosa como mujer soltera. ¿Lo entiendes?
—No mucho —contestó él.
—Yo sí sé lo que quieres decir —anunció una mujer.
Katie se sobresaltó y derramó parte del café. Había una mujer en la entrada de la cocina. Llevaba un bolso colgado del hombro y en las manos unas bolsas de papel marrón con comida.
—Hola, soy Leslie —la mujer sonrió mientras dejaba las bolsas sobre la mesa.
—No te oí entrar, cariño —Conner se levantó para besarla.
—Hay un coche aparcado en la entrada, una película puesta y dos niños durmiendo en el salón. Tuve cuidado con no hacer ruido —Leslie abrazó a Katie—. Sé de qué hablas. Yo me sentía igual hace un año.
La carretera o el cielo, con lluvia o sol. Eran dos de los lugares preferidos por Dylan Childress para pensar. De hecho, así había conocido a Walt hacía un año. Walt había acudido a Payne, Montana, donde Dylan y Lang dirigían una pequeña aerolínea. Montaron en moto durante un día entero y Dylan le mostró algunas de sus carreteras de montaña preferidas, y también algunas rutas fuera del circuito y que tenían las mejores vistas. Después, Dylan se llevó a Walt a volar en el Bonanza, una avioneta de seis plazas, para ofrecerle una perspectiva diferente. A Walt le había encantado y, tras su regreso a Sacramento, donde había abierto unas cuantas franquicias de motos Harley, había mantenido el contacto, ansioso por devolverle el favor algún día.
Y ese día había llegado. Viviendo en Montana, Dylan, Lang y Stu, el jefe de mantenimiento, solo podían disfrutar de las motos unos pocos meses al año. Dado que no solían tomarse muchas vacaciones, una vez al año, en verano, se regalaban un viaje en moto. Las Harley consumían poco y solían acampar. Dylan temía que fuera de las últimas ocasiones en las que los tres disfrutaran de ese viaje anual, pues el negocio no iba nada bien. De modo que había contactado con Walt para preguntarle por algunas de las mejores rutas californianas. Y Walt había insistido en unirse a ellos.
Tras llegar a las cabañas que Walt había reservado, los moteros solo pensaban en entrar en calor, secarse y comer algo sólido. Lo primero que había que hacer era registrarse, lo que implicaba saludar al propietario y decidir quién compartía cabaña con quién. Hubo una pequeña discusión sobre quién se quedaba con el sofá-cama, porque un hombre de verdad no podía compartir colchón con otro hombre.
En lo que a Dylan respectaba, las cabañas de Luke Riordan, junto al río, eran una buena solución y estaba más que conforme con el sofá. Cualquier cosa con tal de no tener que acampar sobre el suelo mojado del bosque.
Cuando Dylan y otro de los pilotos organizaban un viaje en avioneta lejos de Payne, o recogían a algún pasajero en Butte, Helena o alguna otra ciudad, solían alojarse en buenos hoteles. Los pilotos podían permitirse un poco de lujo, ya que los clientes que alquilaban una avioneta normalmente se lo podían permitir. Pero Dylan era un tipo sencillo que prefería relajarse en un ambiente más rústico. Y las cabañas desde luego lo eran.
Alquilaron dos cabañas para los cuatro. Dylan compartió la suya con Walt y dejó a Lang con un protestón Stu que se quejaba del tiempo que hacía que no tenía una buena cita. Dadas las gigantescas proporciones de Walt, fue el agraciado con la cama.
Había sido Walt el que había encontrado las cabañas de Riordan cuyo dueño, Luke, era un antiguo piloto militar de Black Hawk, propietario de una Harley y que conocía buenos lugares para pasear. Aquel lugar tenía muchos puntos positivos para Dylan. Tenía un río en el que quizás podrían pescar y comparar con los ríos de Montana, un bar con barbacoa con la atmósfera y la comida que a Walt le gustaba, el desafío de las carreteras de montaña, su aislamiento y, con suerte, la posibilidad de tener un poco de tiempo para hablar con Luke sobre pilotaje de aviones. A Dylan no le hubiera importado dar una vuelta en un Black Hawk.
Los cuatro informaron a Luke de su intención de secarse, asearse y dirigirse en moto hacia Virgin River para cenar.
—¿Con este tiempo? —preguntó Luke—. Walt, por favor, llévate mi camioneta. Esta noche no tenía pensado salir.
—Eso es muy amable por tu parte, Luke —contestó Walt—. La trataré bien.
—Ya lo sé. La última vez que estuviste aquí, arreglaste el motor y desde entonces va como la seda. Te lo agradezco.
Tardaron una media hora en llevar el equipaje a las cabañas, ducharse y montar en la camioneta. Por un día ya habían tenido bastantes motos. Walt se sentó al volante y habló durante todo el camino sobre el cocinero que no ofrecía menú, sino que cocinaba lo que le apetecía cada día, que cuidaba muy bien tanto a los locales como a los visitantes, y que estaba muy orgulloso de su comida.
—Creo que, en un día lluvioso como este, habrá sopa o estofado, y será algo especial.
Dylan y Lang habían transportado a adinerados cazadores por todos los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, pero nada les había preparado para Jack’s. El local era sencillo, aunque decorado con gusto, bien construido e impecablemente conservado. El interior era de madera oscura y brillante, los trofeos de los animales informaban de la fauna local y el ambiente era selecto sin ser pretencioso. Aunque había una docena de mesas vacías, los cuatro se sentaron a la barra del bar. El hombre tras la barra enseguida estrechó la mano de Walt.
—¡Hola! Me preguntaba cuándo regresarías. ¿Son tus amigos?
—Mis chicos —asintió Walt mientras los iba presentando—. Dylan, Lang, Stu. Llegamos hace una hora, quizás menos. Saludaos y luego me cuentas qué hay de bueno en la cocina.
—Soy Jack —el hombre sonrió y saludó a los demás—. En cuanto al hombre del gran apetito, no te sentirás decepcionado. Puede que parezca un día cualquiera en Virgin River, pero al final quedaréis contentos. Llueve, por tanto hay sopa. Pero tenéis que confiar en el Reverendo, se trata de una sopa espesa y sabrosa de alubias con jamón, con el mejor de los jamones, cebolla y el ingrediente secreto. Le gusta espolvorear la sopa por encima con queso cheddar, la hace pegajosa y rica. También ha hecho pan hoy, y lo mantiene caliente. Cuando llueve, hace pan. Es tan predecible como mi abuela. La tarta del día es de manzana, de las conservas que aún le quedaban por aquí. Para los más golosos que no comen tarta de manzana, hay un pastel de chocolate que os tumbará. ¿A alguien le apetece una cerveza o una copa?
—¿Sopa de alubias? —exclamó Stu.
—¿No la conoces, tío? Confía en el Reverendo —Dylan soltó una carcajada—. Mi abuela prácticamente me crio a base de sopa de alubias. Aunque no la clase que tomaremos hoy. Ella apenas sabía abrir una lata. Lo único que cocinaba eran huevos revueltos, tostadas, sopa caliente y… —de nuevo rio y sacudió la cabeza—. Solía preparar perritos calientes, pero solo los de cien por cien carne, para que tuviera proteínas.
—Qué infancia tan extraña.
—Ni te lo imaginas —contestó él.
Cuando Dylan hablaba de que su abuela lo había criado a base de sopa de alubias, no se refería a su más tierna infancia, sino mucho más tarde, cuando la mujer se lo había llevado a Montana para hacerse cargo de él. Debía haber tenido nervios de acero para atreverse. Dylan era un quinceañero desequilibrado, mimado, arrogante y desafiante. Pero no era el típico adolescente desafiante. Era una estrella. Cómo esa mujer consiguió hacer de él un ser normal era uno de los grandes misterios del universo.
En ocasiones se sentía como el protagonista de una novela de Charles Dickens: tras ser arrancado de la típica vida de actor famoso, al llegar al pueblucho de Montana había creído estar en el infierno. Por otra parte, por fin había alguien a quien le importaba, que se centraba en él, que se preocupaba por él. La primera vez que Adele le había servido sopa de alubias, la había escupido furioso. Él estaba acostumbrado a lo mejor de lo mejor. La gente se desvivía por hacerle feliz porque, si él era feliz, ganaban dinero.
Habían pasado años antes de que comprendiera que Adele no era una apasionada de la sopa de alubias o los perritos calientes. En su juventud había sido una estrella de Hollywood y lo sabía todo sobre las insoportables estrellas infantiles. Le había servido esa sopa cada día hasta que él se lo agradeció.
—Seguramente es la mejor sopa que he tomado en mi vida —le dijo Dylan a Jack.
—Lo sé. Cuando alguien por aquí mata un cerdo, o cualquier otro animal, una buena parte va a parar a la clínica donde trabaja mi esposa, la comadrona local. También tenemos un médico, pero Mel, mi mujer, suele traerle una parte al Reverendo, dado que ella no es muy hábil en la cocina y yo alimento aquí a mi familia. Normalmente se trata del pago de un paciente, o del adelanto de un pago. Tenemos un curioso sistema de seguro médico por aquí. La gente que necesita al médico y a Mel, se aseguran de compartir sus bienes con ellos. Y en cuanto el Reverendo ve entrar algo por la puerta, empieza a pensar en cómo aprovecharlo. Tiene muchas personas a las que cuidar. De noche no duerme hasta que se le ocurre la mejor solución. Mel es lo mejor que me ha pasado, pero el Reverendo la sigue muy de cerca. Gracias a él funciona todo esto.
—¿Eres de aquí? —preguntó Dylan.
—No, soy de ciudad, pero, tras mi paso por los Marines, necesitaba un lugar tranquilo.
—¿Estuviste en la guerra?
—Casi todo el tiempo —Jack asintió—. Algunos de los hombres con los que serví decidieron instalarse aquí. ¿Tú eres de Sacramento?
—Un poco más al norte —Dylan sacudió la cabeza—. De Payne, Montana.
—¿Y cómo te hiciste amigo de Walt? —quiso saber el dueño del bar.
—Walt fue a Montana y allí me conoció. Estaba haciendo una especie de viaje por carretera en solitario por todo el país, y Montana es uno de los lugares más hermosos. Le llevé a las montañas, incluso. En una ocasión escapamos de un alce.
—Ni se os ocurra pensar que un alce pueda ser inofensivo —intervino Walt—. A ese idiota le caí mal. Entonces Dylan me llevó en su avioneta. Y desde entonces le prometí que algún día le enseñaría mi estado.
—Buscábamos a alguien que nos organizara un viaje en moto a algún lugar interesante, con buenas vistas, nada comercial.
—Bueno, pues aquí hay vistas, cosas interesantes y pocos turistas —confirmó Jack—. ¿Y qué hacéis allí en Payne, Montana?
La pregunta dibujó una sonrisa en el rostro de Dylan al recordar a Adele mientras hablaba por teléfono con el de la inmobiliaria tras haber decidido llevar su culo de quinceañero a rastras hasta Payne.
—Búsqueme un sitio donde haya muchas cosas que hacer.
—Una pequeña compañía de vuelos chárter —contestó Dylan—. Con un diminuto aeropuerto.
—¿Y hay mucha demanda para algo así en Payne? —Jack lo miró asombrado.
—Algo hay, aunque el negocio está en crisis como en el resto del mundo. Cuando hay una buena racha, no solo llevamos pasajeros a los aeropuertos más grandes, los recogemos y llevamos a cualquier punto del país. Hacemos muchos viajes de empresa, de grupos. A veces somos como una compañía aérea regional. Lo que se te ocurra. Hemos transportado a cazadores, bandas de rock y equipos de baloncesto. Somos muy flexibles.
—¿Eres piloto?
—Entre otras cosas. Stu es el encargado de mantenimiento y Lang vuela y dirige la parte académica del negocio: también damos clases de vuelo, instrumentos de navegación, etc. Hay unas cuantas personas más asociadas a la empresa. Todos tenemos otras cosas que hacer además de viajar todo el tiempo.
—Suena divertido —observó Jack—, siempre que sirva para ganarse la vida.
—Vivimos en Payne, Montana, tío —exclamó Dylan—. Hay quince mil habitantes. Si nos llega para pagar el combustible de los aviones, el heno de los caballos y el gasoil para la calefacción, no necesitamos mucho más para vivir.
—¿Y qué dicen vuestras mujeres?
—Lang es el único que está casado y su mujer no solo participa en el negocio, en realidad intenta aumentar sus horas de vuelo para mantenerlo alejado de casa. Cinco hijos, y no le apetece un sexto.
—¿Qué quieres que diga? —Lang sonrió—. No necesito gran cosa para ser feliz.
Dylan rio. Pocas personas sabían la envidia que le despertaba Lang por su habilidad para construir un hogar feliz y tener unos hijos normales y civilizados con una buena mujer a su lado. Viniendo de una alocada y desestructurada familia de Hollywood, hacía muchos años que se había resignado a esperar que su dotación genética seguramente impidiera que pudiera hacer lo mismo. Adele era la única cuerda y equilibrada.
—Pues yo necesito aún menos para ser feliz —observó.
—Yo hubiera pensado que un tipo soltero como tú preferiría una ciudad más grande con más posibilidades —continuó el dueño del bar.
—Me las apaño. Siempre viviré en Payne. Solo.
—Eso mismo decía yo —Jack pasó una bayeta por el mostrador—. Ten cuidado. Hombres más duros que tú se han tenido que tragar palabras como esas.
—¿Tú, Jack, por ejemplo? —preguntó Dylan—. ¿Te tragaste esas palabras?
—No lo sabes tú bien.
Katie se dio cuenta enseguida de que ir a Virgin River había sido una de sus mejores ideas. En realidad lo comprendió ya el primer día. Al principio había pensado que se estaba rindiendo, huyendo a casa de Conner, pero allí encontró mucho más. En su futura cuñada, Leslie, encontró una familia. Conner y Leslie no estaban prometidos oficialmente, pero la química entre ellos era evidente y ambos admitieron haber hablado de casarse. Dado que lo dos estaban divorciados, se lo estaban tomando con calma.
Mientras la lluvia continuaba cayendo bien entrada la noche, Katie y Leslie se acurrucaron en el salón, envueltas en sus batas, y charlaron sobre muchas cosas. Los chicos se habían instalado en el dormitorio de invitados y ella dormiría en el sofá.
—Conner siempre habla de todo el tiempo que se perdió con los niños por culpa del trabajo, y está decidido a cambiarlo —anunció Leslie—. Ojalá no tengas mucha prisa. Ha sido una primavera muy estresante para todos, los dos os merecéis un respiro.
—Esa era precisamente mi idea —Katie asintió—. Puede que me vea obligada a instalarme en otro pueblo a causa del trabajo y el colegio de los niños, pero no será lejos de aquí. Los niños os necesitan a Conner y a ti en sus vidas. Yo también estaré por aquí, pero no tengo intención de vivir a vuestra costa.
—Tú tranquila. Conner quiere enseñar a los chicos a pescar, llevarlos de acampada, hacer el tonto. Disfrutar de ellos, para variar.
—¿Y qué se supone que debo hacer yo mientras él hace el tonto? —preguntó Katie.
—Lo que quieras. Tenemos un colegio nuevo y, hasta que empiece el curso en otoño, hay un programa de verano. Es muy flexible. Funciona como un campamento de día. No te obligan a llevar a los chicos todos los días, pero les ayudaría a conocer amigos y te proporcionaría un poco de libertad, algo de lo que no has disfrutado mucho desde que nacieron.
—No sabría qué hacer conmigo misma.
—Bueno, espera a ver la bonita cabaña que te ha encontrado Conner. Creerás que estás de vacaciones, de modo que compórtate como si lo estuvieras.
La mañana siguiente amaneció soleada y clara, aunque por la mañana hizo fresco. Cargaron el equipaje en el SUV y ella siguió a su hermano fuera del pueblo por una carretera bordeada de árboles hasta llegar a un camino con un buzón de correos. Y allí, en medio de un claro, iluminada por el sol estaba la cabaña más adorable que hubiera visto jamás, con un amplio porche decorado con muchos tiestos con geranios y unas sillas de terraza blancas.
Katie bajó lentamente del SUV y se acercó maravillada. A su alrededor había multitud de arbustos en flor, exuberantes helechos, pinos, incluso alguna secuoya. Los chicos saltaron del coche y empezaron a correr alrededor de la pequeña cabaña, mientras su madre seguía ensimismada. La fachada de estructura triangular parecía estar atrapada bajo el foco de la luz del sol. Parecía una casa encantada.
—¡Chicos! —llamó Conner—. ¡No vayáis al bosque! ¡Quedaos cerca de la casa! No me van a hacer ni caso ¿verdad?
—Conner —susurró Katie casi sin aliento—. ¿Cómo has encontrado este lugar?
—Es de Jack, el dueño del bar del pueblo. Y ahora escucha, ¿ves esos arbustos que rodean la propiedad? Son lilas e hibiscos y un montón de cosas más, pero también hay moras que, dicho por Jack, podrás recolectar y comer cuando estén maduras. Aunque no olvides que a los osos también les gustan…
—¡Chicos, venid aquí inmediatamente! —gritó Katie mirando a su alrededor con ojos desorbitados.
—Ya hablaremos de las reglas a tener en cuenta con los osos —la tranquilizó Conner—. De vez en cuando también veréis algún ciervo, y para esos también necesitáis conocer las reglas porque si hay machos en celo no es aconsejable entrometerse. Los cervatillos y los gamos no son problema, seguramente huirán si os acercáis, pero los machos podrían tomarse vuestra interferencia como algo personal. No sé si me entiendes.
—¿Y qué macho no lo haría? —murmuró ella—. ¿Cuánto tiempo les das a los chicos antes de que se pierdan en el bosque?
—Tendrás que estar pendiente. Escucha, si no te sientes cómoda aquí…
—De momento me encanta. ¿Podemos ver la casa por dentro?
—No está cerrada. Según Jack, este lugar tiene su historia: su esposa vivía aquí antes de que se casaran y se trasladaran a una casa más grande. Su primer hijo nació aquí. Otras personas han vivido aquí después, como el médico del pueblo. Hace poco que terminamos su casa y pudo mudarse. Apenas hemos acabado de pintar esta casa.
—Conner, me encanta —Katie se detuvo y se volvió hacia su hermano antes de llegar al porche—. Me encanta Leslie. Creo que me va a encantar este pueblo, pero, compréndelo, tengo que encontrar un lugar permanente para los chicos que tenga los colegios adecuados, posibilidad de practicar deporte y todo eso.
—Lo sé, lo sé, pero ¿no podrías intentar acostumbrarte? Tómate al menos unas semanas para conocer la zona.
Eso sí lo podía hacer. Después de Disney World y una mudanza desde la otra punta del país, estaba más que dispuesta a tomarse un descanso. Tenía que ordenar su vida, instalar a los chicos, encontrar un trabajo en el que le gustara permanecer mucho tiempo. Los niños empezarían el colegio en otoño y para entonces le gustaría haberse asentado, pero ¿dónde? ¿Allí? ¿Cerca de allí?
El interior de la cabaña resultó tan perfecto como el exterior. Un baño separaba los dos dormitorios en la planta baja. La planta superior era un loft y el resto, todo en la planta baja, incluía un salón con cocina, del tamaño ideal para una madre soltera con dos hijos pequeños.
—Aquí falta algo muy importante —observó ella—. ¿Dónde está el televisor?
—Supongo que el doctor se lo llevó a su nueva casa. Pero Jack me aseguró que hay antena parabólica, de modo que te instalaremos uno. El fin de semana haremos una excursión a algún pueblo más grande y conseguiremos un televisor.
—O eso, o privarles de golpe de la Xbox y la Wii y, la verdad, no estoy muy dispuesta.
—¿Qué teníamos nosotros de pequeños? —preguntó su hermano—. ¿Había todos estos cachivaches electrónicos?
—Atari y Nintendo —le recordó Katie—. Y enseguida nos pusimos a trabajar en la tienda. Por cierto ¿hay alguna ferretería en la zona?
—En la costa, Fortuna y Eureka. Y eso me ha dado algunas ideas.
—¿Y eso?
—He estado pensando que aquí podría venir bien una ferretería. Quizás en algún lugar entre el pueblo y algún otro más cercano, como Grace Valley o Clear River. A Paul le vendría bien, ya tiene que encargar todo su material a un mayorista. No sería como la anterior, no hay tantos clientes, pero la gente de aquí tiene que desplazarse grandes distancias para comprar clavos y pintura.
—De acuerdo, pero de momento no quiero tener que pensar en demasiadas cosas —ella se apretó las sienes con las manos—. Ayúdame a meter las cajas y a desembalar. Yo me instalaré y luego podemos quedar en el pueblo para cenar.
Mientras Conner descargaba las cajas, ella se ocupó de las maletas. Alguien había llenado los armarios y la nevera con lo básico: leche, cereales, pan, embutido, huevos.
—Les —le ilustró su hermano—. Siempre piensa en todo.
Conner pasó a darle algunos consejos, como no dejar nunca comida o basura fuera de la casa para no tentar a los osos. En uno de los armarios altos había un repelente de osos y un extintor bajo el fregadero. Si dejaba una tarta enfriándose en la ventana, ya podía despedirse de ella. Y nada de merodear por el bosque, uno podía perderse con facilidad si no lo conocía.
—Lo de los osos parece muy serio —observó Katie.
—Según Jack, el doctor Michaels vio uno en dos años. El propio Jack ha visto muchos más en su casa. Están por todas partes y suelen huir cuando ven a un humano, pero no hay que correr riesgos. Tendrás que hablarles a los chicos de ello y vigilar mientras juegan fuera para que entren enseguida si ven uno.
—¿Cuántas personas han sufrido ataques? —preguntó ella.
—Jack dice que en los ocho años que lleva aquí no ha habido ninguno. Pero, aun así, mantén los ojos abiertos.
Cuando una viajaba con lo básico, no tardaba mucho en instalarse. Guardó las medallas de Charlie y las fotos familiares en el baúl que servía de mesita de café. A los chicos les gustaba verlas de vez en cuando. La ropa fue a parar a los armarios y cajones, y los juguetes al loft. Los niños pidieron que les instalara la Xbox de inmediato, aunque no parecieron darse cuenta de que no había televisor hasta que ella se lo hizo ver. De modo que, después de comer, los tres jugaron a la pelota en el jardín antes de que los chicos se relajaran un rato con el DVD portátil.
Katie aprovechó el momento de respiro en el porche. Parecía milagroso estar rodeada únicamente de naturaleza. Los sonidos del bosque, la mayoría generados por multitud de aves, la arrullaron y poco a poco cerró los ojos. No había oído ningún rugido.