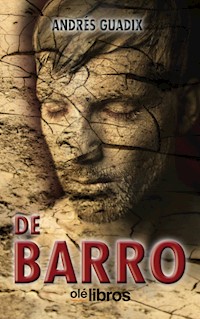
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Olelibros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cum Sideris
- Sprache: Spanisch
¿Podrías ser tú? ¿Se pueden complicar tanto las cosas para que todo se desmorone y acabes matando? De barro es una novela donde se refleja que los actos no obedecen a los pensamientos y las equivocaciones se acaban pagando. ¿De qué serías capaz cuando la situación es insostenible? ¿El amor lo justifica todo? En los campos de L´Horta Nord, donde el Mediterráneo y la industria química dibujan el horizonte, un hombre llega al límite. Cuando sus impulsos desembocan en un crimen, una serie de coincidencias le servirán de coartada. Pero los problemas no dejarán de crecer y en su camino se cruzará alguien capaz de desvelar su secreto. De barro es una historia relatada con un peculiar punto de vista que caracteriza a su protagonista, donde el humor y el sarcasmo están servidos. Recuerda: él todo lo hace por amor, pero toda acción tiene una reacción. De barro forma parte de la colección de narrativa Cum Sideris de Olé Libros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DE BARRO
Andrés Guadix
DE BARRO
© Andrés Guadix Ferrández
© Corrección ortotipográfica: Pau Almenar Subirats
© de esta edición: Olé Libros, 2020
ISBN: 978-84-18208-48-5
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 270 y siguientes del Código Penal). Las solicitudes para la obtención de dicha autorización total o parcial deben dirigirse a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).
KALOSINI, S. L.
Grupo editorial Olé Libros
www.olelibros.com
A Fernando y Ángeles.
DE BARRO
Cada vez que intento despejar mi mente, el silencio me lleva a revivirlo. Cada vez que busco paz, termino sintiéndome mal. Sentado, con mis manos apoyadas en el volante, espero a que se deshaga el nudo en mi garganta. En la radio suena una canción que le gusta a Maica.
—... ya hay paz, ya hay paz... ¿Por qué gritaba?... —Recuerdo cómo la cantaba mientras yo conducía.
Apago la radio del coche, otros recuerdos se apilan detrás de mis ojos empujando las lágrimas. Veo el reflejo cansado de mi mirada en el retrovisor interior. Esta semana las pesadillas me han despertado antes que el despertador. En la de esta noche Maica bailaba para mí en un habitáculo metálico, el cielo estaba en llamas y la oscuridad se hacía cada vez más presente. De forma súbita yo me encontraba mirando el suelo, observando la agonía de una cría de ciervo, mal herida, cubierta de sangre, temblando, con sus ojos clavados en mí. He salido de la cama de un salto, sudando y aterrado.
Dos meses sin recibir ningún ingreso, aún no ha llegado el primer subsidio por desempleo. Dos meses han pasado desde que dejé de trabajar..., desde mi último sueldo. El taller iba de mal en peor. Don Fernando, el propietario, aguantó el taller hasta que no pudo más. Aun así, no me despidió antes por lástima, conocía mi situación. De hecho, es el sentimiento que más despierto en los demás; o doy lástima, o pena, incluso a mí mismo. Nadie quiere tener cerca a alguien que cruza el umbral de la pobreza, como si se tuviese la certeza de que fuese contagioso, como una enfermedad o una maldición.
Yo era un hombre en todos los aspectos: me dedicaba a un trabajo para el cual me había preparado; tenía una mujer, y con ella unos planes de futuro. Éramos completos, nos teníamos el uno al otro, no necesitábamos nada más. Nunca le pregunté qué fue lo que vio en mí. Por mi parte, solo puedo decir que en ella encontré la felicidad. Éramos una pareja normal, ella trabajaba en una perfumería. Era valiente, de buen corazón y guapa como para convencer a otras mujeres. Yo era mecánico en un taller multimarca de mi barrio, donde trabajé desde que dejé el instituto.
Mi jefe, don Fernando, era amigo de mi padre. Un buen hombre que me trató como a un hijo, a pesar de tener el suyo propio. Las similitudes con su hijo, en cambio, eran escasas. El hijo de don Fernando era un personaje. Tan egoísta y consentido que ni siquiera merece que lo recuerde. Salía de casa el jueves y no volvía hasta el lunes. Por supuesto, sus salidas no estaban relacionadas con ningún asunto laboral. No tuvo que esforzarse para llegar a fin de mes o pagar el alquiler. El muy desagradecido se dedicó con empeño a que su padre perdiera la salud. Y lo consiguió: multas, juicios, coches nuevos que destrozaba y un largo etcétera. Hace tres meses que se encontraron a don Fernando infartado en su Mercedes, después de cerrar el taller, cuando no pudo más. El vehículo se encontraba aparcado delante de su casa, con el buen hombre sentado al volante de un coche que no volvería a conducir. No lo pudieron enterrar hasta que su hijo volvió de fiesta.
Su hijo no duró ni un mes como jefe del taller. No sabía tratar a las personas ni sabía tratar con los clientes —no son lo mismo—, y lo más importante: no sabía gestionar un taller. La última vez que lo vi estaba inconsciente en el suelo. Lo tumbaron de un puñetazo que se ganó por decir algo inadecuado. Ni lo recuerdo ni importa. Por lo que sé, ya no tiene el taller. A estas alturas, debe de haber consumido ya la mitad del esfuerzo de su padre por la nariz.
Lo cierto es que ahora se me han acabado las opciones porque ya no me queda qué vender. En menos de seis meses, nuestra vida se ha desmoronado. Mientras trabajábamos los dos, cubríamos los gastos. Ahora me he desecho de regalos, de electrodomésticos, de aquello que habíamos conseguido con nuestro esfuerzo. He vendido nuestros recuerdos. Apenas duermo, solo vivo pensando en el dinero, en un dinero que no tengo, en el que me reclaman, en las cabriolas que hago para no dejar sin pagar las letras, que es una de las reglas fundamentales que me enseñaron en casa.
Así que debo elaborar un encaje de bolillos matemáticos para poder pagar. Eso es lo único que importa. Pagar la hipoteca. Ya no se puede tener una tarifa de móvil más baja, vendí uno de los dos portátiles que teníamos para sacar menos de la mitad de lo que se gastó Maica. Vivo sin caprichos. Siento pura desesperación, creo que se llama así. Incluso he llegado al extremo de tener que vender nuestro coche, con todos los momentos y las horas que pasamos juntos en él. Y todos nuestros recuerdos impregnados en la tapicería. En un mes llegará el seguro del coche, así que, si lo vendo, no tendré que comerme el sofá.
Es curioso cómo pasan las cosas. Si te remontas al porqué, a veces, solo a veces, la causa puede parecer una broma macabra del destino. Para contar todo tal y como sucedió, debo remontarme a principios de verano. Recuerdo que una tarde salí de ruta con la bicicleta con unos conocidos. Uno de ellos es, por cierto, el yerno del dueño del taller al que voy a venderle mi coche... He pasado por tantas circunstancias que ni me acuerdo de su nombre. De la escapada en bici hará más de seis meses. Gente de la que ya no sé nada a raíz de lo de Maica, al vender la bici fui desconectándome y desvinculándome de todos. Pero esa es otra historia; lo importante es Maica, ella y su gran corazón. Su bondad salía a relucir cuando veía un animalillo abandonado, el que fuera: un gato, un perro, un erizo... Cualquier criatura desprotegida le afligía. Su sentimiento proteccionista se ponía en marcha como una maquinaria firme y eficaz, y tenía que ayudar y salvar al animalillo en cuestión.
Esa tarde era un día más. Ella estaba en casa organizando lo que solíamos llamar bromeando «intendencia doméstica», y yo había quedado para ir en bicicleta, no recuerdo por dónde, una ruta sencilla. Hizo desaparecer ella misma las revistas de coches de ocasión, que yo había prometido lanzar al contenedor porque se acumulaban sin fin en el cuarto de baño y en el estante inferior de la mesa pequeña del comedor. Las llevó hasta el contenedor azul sin contar con mi aprobación. Con su pijama de unicornios, salió a media tarde ese sábado cargada con mis revistas y calzada con sus zapatillas de andar por casa. Se dirigió, guapa y solvente, a la zona donde se encontraban los contenedores. Observó que por allí merodeaba un gatito color canela que tenía un ojo infectado. Me la imagino embargada por la pena ante semejante imagen. Me envió un ligero resumen por WhatsApp, no recuerdo el qué. Pero mi respuesta fue breve: «No. ¿Un gato sucio y enfermo? No, gracias». En su línea, prefirió no contestarme y seguir con su intención de ayudar. Al llegar a casa me contó que el jodido gato la había arañado. Y que no había encontrado tiritas, gasas ni nada, ni siquiera un botiquín vacío. Fin de la historia.
Cuando me lo contó, yo no podía parar de reír. Recuerdo cómo me reía de ella: «Eso te pasa por meterte donde no te llaman, sabía que te tenía que pasar algo así», y un par más de frases de ese estilo. Se enfadó hasta que hice la cena, puse la mesa y empezamos a reírnos los dos, sobre todo yo, otra vez, hasta que se puso seria de verdad.
Una semana después, empezó a tener fiebre y malestar. Sin saber por qué, tuvimos que esperar dos semanas para que nos atendiera el médico de cabecera y en urgencias no nos hacían ni caso. No podía levantarse de la cama, después de tres días sin ir a trabajar, la llamaron diciendo que no volviera. Terminó recibiendo un burofax con un despido disciplinario, sin indemnización.
La broma, sin darnos cuenta, se convirtió en una encefalopatía. Ahora tiene respiración asistida y está sedada en una cama de hospital. Aún intento creer que no es por culpa de un gato callejero. Está en la UCI del Hospital Clínico de Valencia porque, como no se cambió la dirección del DNI, es el que le corresponde. No entiendo las explicaciones de los médicos, aunque tampoco me dan muchas. Hace unas semanas pregunté si despertaría, si había una posibilidad, buscaba algo de esperanza. Un médico argentino, alto y rubio, se ofendió porque le insistí. Al parecer muchos médicos no dominan su ego... y este se llevó un puñetazo. Por lo que sé, ahora estamos pendientes de juicio. Que no me espere, que no me presentaré.
Así me veo a primeros de mes, en un miércoles cualquiera de diciembre, sin el ingreso de una nómina. Así me veo, quedando para vender mi coche, nuestro coche. Lo compramos a medias, he tenido que tomar esta decisión yo solo, sin poder escuchar el consejo de Maica. Estoy en un concesionario de un pueblo a veinte minutos de Valencia. He llegado a las nueve y llevo una hora solo en el coche, haciendo este resumen mental. Faltan cinco minutos para las diez.
Esta campa es de un cliente de don Fernando, del que me aconsejó que me mantuviera alejado. Se dedica a la compra-venta de coches en Foios y es uno de los seres más despreciables que he conocido. Es un tiburón de los negocios, un tío sin moral ni ética. Cuando tenía una reparación fácil nos lo traía; don Fernando no le cobraba, eso sí, las que implicaban horas de trabajo se las llevaba a otro. Yo solía hacer la revisión de los coches que sus mecánicos nos traían. Más de una vez me ofreció trabajo, nunca acepté: no le llegaba a la suela de los zapatos en honestidad al que fue mi empleador.
El dinero del coche se terminará en unos meses. Necesito un trabajo y un coche para ir a ese trabajo. Tengo que hacer este negocio y salir del bache, aunque sea tratando con ese usurero. Gordo y cabrón usurero. Mi vida no se recuperará, podré seguir pagando el piso con las cosas que nos quedan y luchar por nuestra vida juntos. Nuestra mierda de vida juntos: ella en el hospital, yo deambulando por Valencia hasta la hora de la visita.
Son las diez en punto, la hora en que habíamos quedado en el concesionario. Siento una miscelánea de sensaciones, sentimientos..., cosas. Vergüenza, asco, rabia, lástima: todas contra mí. ¿Cómo he llegado a esto? Hay que tragar saliva y continuar. Salgo del coche presionando el botón de encendido y sabiendo que es la última vez que lo haré. Cerca de la entrada hay un empleado.
—Buenos días, ¿está el señor Ramón? —En casa me enseñaron que con educación se llega a cualquier sitio.
—¿Señor? ¿El patrón? Sí, sí que está. Por ahí anda —contesta un empleado ecuatoriano.
—Había quedado con él para enseñarle el coche —le informo mientras me giro hacia mi coche, pero no tiene muchas ganas de trabajar.
—Pues pasa —dice. Si le llego a hablar así a un cliente, don Fernando me hubiera deslomado.
Me indica un lateral de la campa y me dirijo a una caseta de obra prefabricada con un rótulo que reza: Gerencia. Donde termina la exposición de vehículos hay una zona de trabajo, tal y como avanzo puedo ver a un empleado verter aceite usado de un barril por un desagüe. A plena vista, sin ningún rubor. Y eso, a parte de un asco, es un delito contra el medio ambiente. Este señor es un fantoche y no solo por cómo le hablaba a mi jefe. Llego hasta la caseta prefabricada que parece ser su despacho, encuentro la puerta abierta y decido entrar sin llamar. Lo encuentro mal sentado en una silla, detrás de una pantalla de ordenador desfasada y con montones de carpetas amarillas que contienen folios. Ni se ha enterado que he entrado.
—Buenos días, ¿me recuerda? Trabajaba en el taller de don Fernando —digo aguantando los nervios.
—¿De quién? No lo recuerdo —contesta sin levantar la vista.
—Hablamos ayer por teléfono. Usted le llevaba coches para que hiciera revisiones y no le pagaba. —Se detiene un momento y levanta su enorme cabeza, he conseguido captar su atención.
—¿Perdona? ¿Cómo? —Ahora me mira.
—Sí, el de don Fernando, yo era su mecánico —digo mientras intento mantener la mirada sin parecer desafiante.
—Aaahh, ya me acuerdo, el de San Isidro. ¿Qué quieres? ¿Cómo está ese viejo santurrón? —responde con sorna. Consigue darme asco sin esfuerzo.
—Ese viejo santurrón murió y venía a traerle el coche. —Acelero, quiero que esto se acabe rápido.
—Vaya, sí que lo siento. ¿Era tu padre? Ay no, no, no..., su hijo era el inútil. Ya me acuerdo de ti, sí, sí... Y, ¿qué quieres? —contesta. Tengo que mantener la calma.
—Venderle mi coche. Lo hablamos ayer y me dijo que pasara hoy, a las diez. —Lo miro mientras pienso en que, si vendo el coche, tengo una posibilidad de arreglarlo todo.
—Cierto, es verdad. Ahora caigo... Tú eras el que le decía que me cobrara, ¿no?, que yo no era tan bueno como él..., algo así, ¿no? —Pues sí que se acuerda de mí.
—Sí, ese era yo, ¿hablamos del Accord? —No puedo controlar el temblor de la pierna.
—Entonces, ¿ya no trabajas con su hijo? ¿No prefieres que te contrate? —pregunta mientras me mira. ¿A qué viene esto ahora?
—La verdad es que sí, pero necesito vender el coche. —Empiezo a sudar.
—Ja, ja, ja, si quieres vender, ja, ja, ja, nunca le digas a un comprador que tienes necesidad... Yo sí sé cerrar un negocio. —Sonríe y se mira las manos abiertas, observando sus palmas maravillado—. ¿Nueve mil euros? —dice el muy hijo de puta.
—¡Doce mil! Hablamos de doce mil. Hace cuatro años estaba por encima de veintiséis mil euros, tiene casi todos los extras, y, y... —siento como si me aspiraran por dentro y me envasaran al vacío.
—Eso era antes de saber que tenías necesidad de vender —precisa, no puedo tener más abiertos los ojos. —Ayer llamé a tu taller... y hablé con el hijo de tu jefe... —afirma con una sonrisa asquerosa que deja entrever cantidades industriales de sarro en sus dientes torcidos.
—Usted... y... usted tiene... ¡Y usted tiene necesidad de gestionar bien los residuos! Lo que está haciendo el panchito ese, es... eso es una multa de ciento cincuenta mil euros —digo exaltado, casi gritando señalando hacia fuera.
—¿Y? ¿Qué? ¿Vas a contárselo a la Guardia Civil? No me hagas reír, por favor. Venga. Échale huevos, hombre, va. Y te aseguro que no te contrata nadie en toda Valencia. Te doy diez mil y te largas. —Parezco un perro aterrorizado, no puedo ni ladrar.
No sé si llorar o matarlo, o llorar mientras lo mato. Creía que había esperanza para este mundo, pero mientras semejante hijo de puta siga vivo, respirando y consumiendo oxígeno, el mundo será una cloaca. El tipo consigue que te replantees lo ético, lo moral y lo legal. Va a sacar lo peor de mí. Mi cabeza se baja sola, algo se me ha roto dentro. Tengo la mirada clavada en el suelo. Se levanta y se dirige hacia mí con paso vacilante, posa su mano izquierda en mi hombro derecho.
—¿Diez mil? Pues diez mil. —Humillado, hundido, no puedo mirarle a la cara.
—Tranquilo, joven, tranquilo, te daré diez mil, ¿de acuerdo? Soluciona lo que tengas que solucionar y vuelve a primeros de mes. Miraré de buscarte algo. —Sonríe complacido.
Este tío se cree que soy imbécil, que por la proposición de trabajo acepto dos mil euros menos, pero ¿qué puedo hacer? ¿Echarme atrás? ¿Rendirme ahora? No puedo: perder nuestro piso es peor que mal vender el coche.
—Diez mil, de acuerdo. El día treinta me tendrá en su puerta como un perrito —respondo. Si aprieto más los dientes, me rompo un empaste.
—¿Transferencia o cheque? Y un apretón de manos, por supuesto. Hay que saber cerrar un negocio. —Por un momento me imagino golpeándolo una y otra vez con el monitor del ordenador en la cabeza hasta desintegrarlo. Seguir con el teclado y continuar con la CPU y deshacerle el cráneo. La ilusión de verlo en el suelo con la cabeza machacada se presenta como una película que me satisface.
—Cheque. Buscaré una oficina de la Caixa. —Terminamos la conversación sin puñetazos.
—Del papeleo nos encargamos nosotros, va a cuenta de la casa —añade sonriendo, y como continúe así, habrá problemas.
Nos damos ese apretón de manos. Cada milésima de segundo que mi mano está tocando la suya, mi autoestima, mis esperanzas, las ganas de tener una vida, lo bueno que hay dentro de mí se va desvaneciendo. Me da el cheque, que leo y releo. Y vuelvo a mirarlo: diez mil. Salgo del despacho y camino por la tierra esquivando pequeños charcos. Mientras camino, me vienen a la cabeza mil cosas que podría haber dicho o hecho, solo soy capaz de repetir entre dientes: «Gordo hijo de puta». Paso a paso, salgo del recinto vallado, donde se queda satisfecha la persona más desagradable con la que me he encontrado. La persona capaz de aprovecharse de alguien desesperado. Tengo ganas de llorar de impotencia. Camino perdiendo todo lo que conseguimos, el trabajador de antes sigue en la entrada del taller, en el mismo sitio... no sé si han pasado cinco minutos o una hora. Le lanzo una pregunta al trabajador sin poder contenerme:
—Oye, ¿cómo es trabajar con... él? —Me ahorro los adjetivos indicando con la cabeza el interior de la campa.
—A todos los vacíos que vendéis el carro os dice lo mismo, le coméis el cuento —dice sin parar de pasar el paño por la carrocería, aunque no tengo muy claro el significado.
—Lo supongo, pero necesito trabajo. —No sé ni para que me molesto en dar explicaciones.
—Desayuna alacrán, nadie lo aguanta —responde evasivo, sin mirarme.
—Déjalo, gracias tío —contesto alejándome, en mi puta vida vuelvo a poner un pie aquí.
Salgo andando mirando al suelo, cruzo la carretera y llego a una acera a medio terminar. Saco mi teléfono y según el móvil hay una sucursal de La Caixa a escasos minutos andando. Ya pasó, el mal trago queda atrás. Ingresaré el cheque y me iré al hospital. Solo quiero que termine este día.
Llego al banco, una vez dentro, despierto del trance. Es como si hubiera viajado en una nube, no sé cómo he llegado hasta esta oficina. Mi cabeza no deja de repasar las innumerables variantes. Me dirijo al mostrador para realizar el ingreso. Como es un cheque por una cantidad elevada me pasan con la subdirectora. Aún en shock y sin que me pregunte, le digo que es por un trabajo. Me muero de vergüenza por la mentira, por el rechazo social. Intento evitar avergonzarme por lo que pueda pensar... sobre que haya vendido el coche por necesidad.
La subdirectora me ha dicho que no tendré ningún recargo por el descubierto. No sabía que había un descubierto en la cuenta. Ha sido amable con un cadáver andante. Parece que observando los números y los recargos sabe más de mi vida que yo mismo. Una pequeña luz se abre paso en esta oscuridad. Esperanza. La paz interior por este golpe de suerte. Hacía tiempo que no sonreía. No sabía que volver a ver números en la cuenta bancaría generara estas sensaciones.
He sacado veinte euros del cajero sin miedo a que me hicieran falta. Sin calcular. Estos euros tienen un destino: un almuerzo en un bar. Antes el almuerzo era sagrado, con sus aceitunitas. Un almuerzo de los buenos tiempos, con su café y su vaquerito. A medida que me alejo del banco el paisaje adquiere un brillo especial. Localizo una gasolinera con restaurante en un polígono. Hay camiones: fijo que se come bien.
Y sí, el local está atestado de gente, la mayoría comen con su ropa de trabajo. Aunque en todas las mesas hay uno, o una, que va sin la ropa de empresa. A mí me toca almorzar solo. Pero esta mañana almorzaré en un bar, que ya es mucho. Amenizo la espera con el móvil, mirando tonterías en internet mientras haya datos. Un coche de segunda mano, ¿de verdad?, ¿ahora? Poca batería, debería haberlo puesto a cargar anoche. La experiencia del almuerzo me la reservo para mí, solo para mí.
Es hora de irse y le pregunto a la camarera por la estación de cercanías más próxima. Albuixech, a través de unos campos. Con un gesto, exagera la lejanía. Creo que esta señorita tiende a un cierto histrionismo con el sentido de la orientación un poco atrofiado. Antes de que termine, me giro y digo algo así como: «Ya lo encontraré». Google Maps me dará la explicación que necesito. Me siento inmortal y con ganas de caminar; aunque no las tenga, no me quedan más narices que caminar como un peregrino. Según el móvil, unos tres kilómetros hasta la estación de cercanías. Atajando por la huerta la distancia será menor, es de lógica.
Mientras camino, sueño despierto: Maica se recupera y podemos volver a estar juntos. Algo tan simple como eso. Tiempo frío después de una semana de lluvias. Soporto el ambiente de diciembre sin guantes ni bufanda. Nubes negras en el horizonte y un ligero y frío viento. La llanura del campo, coles y calabazas. Hacia el este, antes del Mediterráneo, un polígono atestado de depósitos de combustible. El móvil me conduce por unas calles que dejan de serlo para convertirse en calzadas sin arcén, que terminan siendo caminos rurales.
La senda es impracticable, tortuosa por los charcos. Rodadas frescas de ruedas. El barro se adhiere a los zapatos, a los pantalones. No lo puedo evitar. Arrastro un pie en los trozos de hierba para limpiarlo mientras el otro se hunde más. Oigo un motor a lo lejos, ¿es el metro? Venga, no me jodas. Llego a atisbar los vagones característicos de Metrovalencia. ¿Debería haber preguntado por el metro y no por el cercanías? Hay que joderse con la rubia.
El móvil encendido consume la batería. Ahora pasa un mercancías frente a mí. La vía debe de estar a menos de un kilómetro, parece una confabulación del universo. ¿Estas cosas solo me pasan a mí? Es que, por favor, vaya racha, ni un respiro. Miro al mar de frente, en el horizonte veo su azul. Sé que la carretera es la V-21, por lo que a la derecha debe de estar Valencia. Sé dónde estoy, ni idea de cómo salir de aquí. Acelero el paso: cuanto antes salga de la tierra, mejor. Resbalo sin caerme. Por fin un camino asfaltado, voy sucio y caen las primeras gotas.
Puede que este supere de largo a mi peor día; de seguir así, sería mejor morirse. Una putada de mañana y ya son las doce. A las tres empiezan las visitas en la UCI. No voy a llegar a tiempo. Tengo que salir de aquí, ya. En metro o cercanías. Da igual, como sea, pero estoy en medio de la nada hundiéndome en el barro. A zancadas llego al camino asfaltado, sigo caminando, embarrado, salpicado. Suena el teléfono, es un número largo, una extensión, como cuando me llaman del hospital.
— ¿Diga? —contesto mientras me deslizo en el fango.
—¿Es usted el acompañante de la paciente de la cama 7? —Se evapora la sangre de mi cuerpo, toda la sangre.
—Sí, soy yo. ¿Dígame? —No podía pasarme esto en otro sitio. —¿Dígame? Oiga, ¿oiga? ¡Que sí, dígame! Soy yo, ¡soy yo!
Miro el móvil y la pantalla está apagada, se ha acabado la batería. ¿Esto es justo? Lo vuelvo a encender y un icono de una pila vacía ocupa el centro de la pantalla. Tengo que salir de aquí y no estoy encerrado. Voy a por el coche, cojo un taxi, me subo al metro en marcha, haré lo que sea. Tengo que salir de aquí, tiene que haber una manera de llegar hasta donde haya algo de humanidad. Llego al polígono y desde allí pediré ayuda, algún teléfono tiene que haber.
A escasos cien metros encuentro el final del camino, justo por donde han pasado dos coches en los últimos veinte minutos que llevo caminando por el barro, arrastrándome como puedo. Me voy acercando al camino asfaltado y lo que antes era borroso ahora parece una chabola de retales de plástico y madera con un techo improvisado ya en la vía que viene de ninguna parte y va a ningún sitio. Detrás, un canal de regadío de un metro y medio de profundidad y unos tres de ancho con poco caudal que separa la vía del tren de la carretera. Una valla protege los intereses del polígono industrial. Me cago en Dios, me cago en mi vida, me cago en todo. Cuanto más me acerco a la chabola, peor pinta tiene. Sigue chispeando. Puedo oír las gotas contra el plástico, cómo llenan de agua los recipientes de basura; un carro de supermercado, juguetes rotos, macetas sin tiestos, tiesto sin maceta y un carrito de bebé.
Vaya por Dios, un perro sentado como un bebé en el carrito. Una chapa metálica que hace la función de puerta. Se abre. Del interior de la chabola aparece una broma del destino; mi mirada lo recorre de abajo hacia arriba. Unos zapatos de mujer distintos, de color y tacón diferentes, con calcetines grises o muy sucios, no puedo concretar más. Un pantalón de chándal de la marca HADIDAS, con cuatro barras blancas laterales. La imaginación de los chinos no tiene límites, y continúa con una camisa de cuadros Vichy roja y negra, muy normal, y, sobrepuesta, una bata de geisha. Es un hombre recio por fuera, pero en su interior hay una mujer que quiere salir y morir con dignidad. Una cara vieja y podrida por el tiempo y el tipo de vida, con un pelo largo y sucio peinado hacia un lado. No está gordocomo la mayoría de gitanos rumanos que van en bicicleta de contenedor en contenedor. Este parece más sofisticado, o sofisticada. Le hago un gesto desde el otro lado de la calzada.
—Hola. Necesito hacer una llamada, ¿me puedes ayudar? —Tengo que intentar cualquier cosa.
—Claro guapo, pasar dentro —contesta regalándome un gesto a lo Marilyn, su acento me dice que es del este.
—Mira, tío, va en serio, ¿de acuerdo? ¿Tienes para llamar o no? —No quiero perder la paciencia, él no tiene la culpa de mis desgracias.
—Pasar dentro y coger mi teléfono. —Su acento sigue igual, pero cuando dice teléfono se estruja los genitales a modo de invitación, tirando de ellos hacia mí.
—¡Vete a la mierda, hijo de puta! ¡Enfermo, puto enfermo! ¡Maricón de mierda! ¡En la hoguera deberían arder los enfermos como tú! —Puto asqueroso. Ahora sí que va a tener la culpa si le parto los dientes.
—Tú no enfadar guapo y pasar —ríe enseñando los pocos dientes que le quedan.
Miro hacia el sur y solo veo campos, miro al norte y veo una posible salida. Me alejo mientras el travesti le habla al vacío. Sigo en dirección norte, donde parece que hay un paso elevado por encima del canal, la lluvia aprieta un poco más. Por mucho que mire el móvil, la batería no se carga. A menos de treinta metros de la chabola del monstruo de feria hay una caseta en ruinas, una estructura alicatada por dentro y por fuera, un porche con columnas, un esqueleto reducido y quebrado. El centro de la estancia está dominado por una mesa fija de obra también alicatada. La estructura se completa con dos ventanas y un muro vencido; las ventanas que quedan no tienen marcos y sobresalen alambres metálicos de la estructura. En el centro de la pared sin ventanas hay una chimenea, una chimenea atascada por escombros. En el exterior se yergue una higuera verde, preciosa, majestuosa.
Un lugar increíble para refugiarse y besar en verano al amor de mi vida, pero no para esperar un jodido milagro con barro hasta las rodillas. Una casa abandonada con el suelo cubierto de heces, basura y escombros. Espero que la lluvia amaine, es absurdo correr desesperado bajo la lluvia sin saber a dónde ir. El vigilante del polígono vuelve a pasar con su vehículo, habla por teléfono sin percatarse de mis señales. Tengo que cruzar y pedirle ayuda. La lluvia va aflojando, me da una pequeña tregua. Oigo pasos acelerados que se sobreponen al de las gotas contra el suelo. Es una chica joven practicando running, con una coleta que se balancea de lado a lado, vestida con un conjunto de licra de color naranja y negro, reflectores en los brazos y unos auriculares que sobresalen de un móvil sujeto en su brazo.
—Oye, disculpa, perdona. —Levanto la voz y la llamo desde el porche de la casa abandonada. Ni me mira, aprieta el paso. La chica acelera y salgo tras ella. Me cuesta. Le toco el hombro y se deshace del agarre con un movimiento de defensa personal.
—Lo siento, lo siento, necesito llamar al hospital... —Pero me corta con un gesto, le dan igual mis explicaciones.
—No me toques, yonqui. No me toques, te lo advierto. —Hay odio en su mirada, pero insisto, solo quiero ayuda, llamar y que me digan qué ha pasado.
—Lo siento, pero me han llamado del hospital y...
—¿Y a mí que me importa? Busca tu metadona en otro sitio y no me vuelvas a tocar.
El amarre que me mantiene cuerdo se rompe dentro de mí. Veo a la que tenía que ser mi mujer en su cama en la UCI, alejándose. Me imagino su cuerpo inerte en el tanatorio, despidiéndome de sus restos en una procesión detrás del coche de la funeraria. Se ha marchado sin que pueda decirle adiós.





























