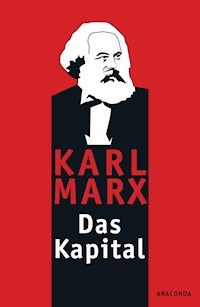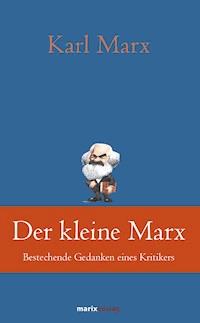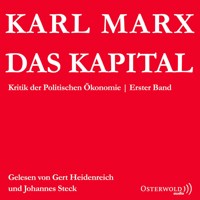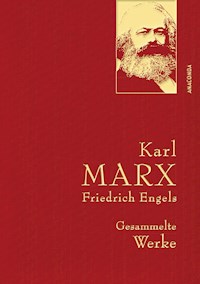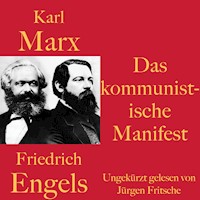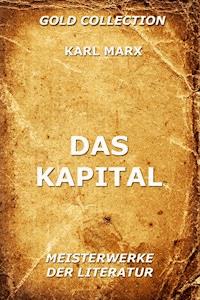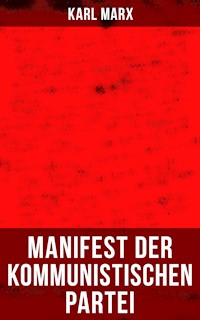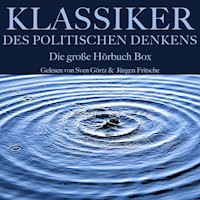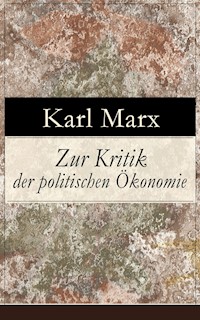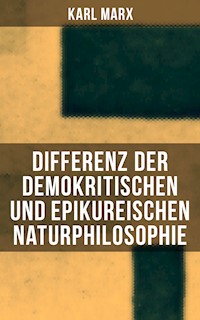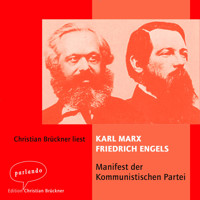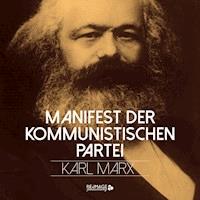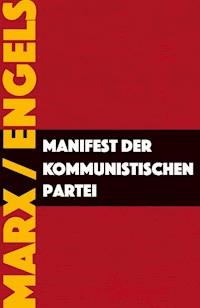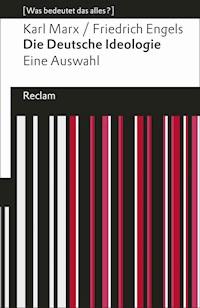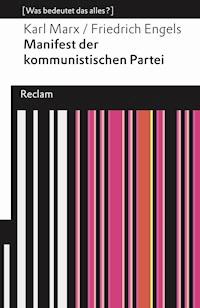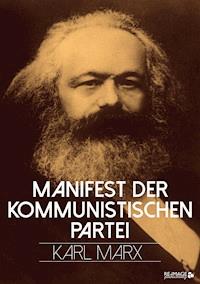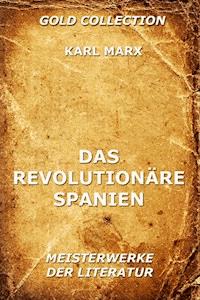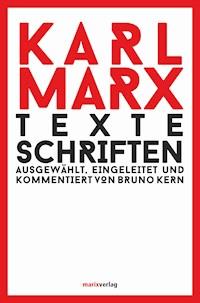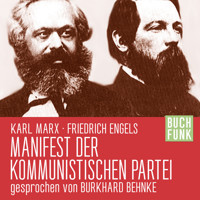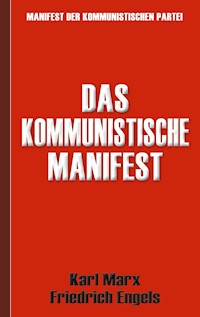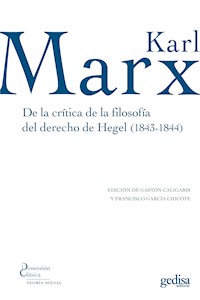
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Se presenta aquí una edición crítica en español del único manuscrito de Marx que se ha conservado sobre la filosofía del derecho de Hegel. Escrito en 1843 en Kreuznach, se trata de su primer intento de obra científica, a la que designará más tarde como el «punto de partida» de su crítica de la economía política. Sus cuarenta pliegos analizan no solo la construcción del Estado que Hegel presenta en su obra, sino también su método especulativo. Como complemento al manuscrito de Kreuznach, se ofrece también una nueva traducción del conocido artículo «Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción», publicado por Marx a comienzos de 1844 en los Anales franco-alemanes. En ambos casos, la traducción se basa en la edición crítica de la obra de Marx (MEGA2) e incluye un aparato crítico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Director de la serie: Esteban Vernik
La Serie Teoría Social reúne obras que son muestras del estado latente de la modernidad. Si la historia del pensamiento social y humanístico delineó un conjunto de textos clásicos sobre el legado modernista, a su sombra restan aún por recuperarse contribuciones incisivas que conservan viva la inquietud sobre los fundamentos de nuestro presente.
Max Weber y Karl Marx
Karl Löwith
Traducción de Cecilia Abdo Ferez
Introducción de Esteban Vernik
Posfacio de Luis F. Aguilar Villanueva
Introducción a la ciencia de la moral
Georg Simmel
Traducción de Lionel Lewkow
Prefacio de Daniel Chernilo
Posfacio de Esteban Vernik
La cantidad estética
Georg Simmel
Traducción de Cecilia Diaz Isenrath
Prefacio de Esteban Vernik
Los empleados
Siegfried Kracauer
Traducción y notas de Miguel Vedda
Introducción de Ingrid Belke
Prólogo de Walter Benjamin
Posfacio de Miguel Vedda
La fotografía y otros ensayos
El ornamento de la masa 1
Siegfried Kracauer
Traducción de Laura S. Carugati
Prólogo de Christian Ferrer
Posfacio de Karsten Witte
Construcciones y perspectivas
El ornamento de la masa 2
Siegfried Kracauer
Traducción de Valeria Grinberg Pla
Prólogo de María Pía López
Epílogo de Carlos Eduardo Jordão Machado
Roma, Florencia, Venecia
Georg Simmel
Traducción de Oliver Strunk
Prólogo de Natalia Cantó Milà
Posfacio de Esteban Vernik
Escritos políticos
Émile Durkheim
Traducciones de Federico Lorenc Valcarse,
Mónica Escayola Lara y Pedro Salinas
Prefacio de Ramón Ramos Torre
Posfacio de Ricardo Sidicaro
Compilación a cargo de Esteban Vernik
Volver aLa cuestión judía
Daniel Bensaïd, León Rozitchner, Karl Marx,
Roman Rosdolski, Bruno Bauer
Traducciones de Silvia Labado, Miguel Vedda, Laura S. Carugati
Compilación a cargo de Esteban Vernik
La religión
Georg Simmel
Traducción de Laura Carugati
Prefacio de Esteban Vernik
Posfacio de Olga Sabido Ramos
Los debates de la Dieta Renana
Karl Marx
Traducciones de Juan Luis Vernal y Antonia García
Introducción de Víctor Rau
Posfacio de Daniel Bensaïd
Las leyes sociales
Gabriel Tarde
Traducción de Eduardo Rinesi
Prefacio de Bruno Latour
Posfacio de Daniel Sazbón
La «superación» de la concepción materialista
de la historia. Crítica a Stammler
Max Weber
Traducción de Cecilia Abdo Ferez
Prefacio de Javier Rodríguez Martínez
Posfacio de Francisco Naishtat
Cartas a los filósofos, los artistas y los políticos
Pierre Leroux
Traducción de Antonia Andrea García Castro
Prefacio de Horacio González
Posfacio de Miguel Abensour
Cuestiones fundamentales de sociología
Georg Simmel
Traducción de Ángela Ackermann Pilári
Prefacio de Esteban Vernik
Georg Simmel, filósofo de la vida
Vladimir Jankélévitch
Traducción de Antonia García Castro
Introducción de Cécile Rol
Sobre la diferenciación social
Georg Simmel
Traducción de Lionel Lewkow
Prefacio de Esteban Vernik
Imágenes momentáneas
Georg Simmel
Traducciones de Ricardo Ibarlucía y Oliver Strunk
Introducción de Esteban Vernik
Posfacio de Otthein Rammstedt
Pedagogía escolar
Georg Simmel
Traducción de Cecilia Abdo Ferez
Posfacio de Esteban Vernik
Título original en alemán:
«Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung»
(1844), en Deutsch-Französische Jahrbücher, París, págs. 71-85.
«Kritik des Hegelschen Staatsrechts» (1927), en Marx, Karl y Engels, Friedrich, Gesamtausgabe. Primera sección, tomo 1, primera parte (Erste Abteilung, Band 1, Erster Halbband), ed. David Riazánov, Fráncfort del Meno:
Marx-Engels-Archiv. Verlagsgesellschaft MBH, págs. 403-556.
© De la edición: Gastón Caligaris y Francisco García Chicote
© De la traducción: Francisco García Chicote
Director de la serie: Esteban Vernik
Diseño de colección: Sylvia Sans
Primera edición: abril de 2023, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
http://www.gedisa.com
eISBN: 978-84-19406-08-8
Preimpresión: Editor Service, S.L.
Diagonal 299, entresuelo 1ª
www.editorservice.net
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada,
en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Introducción
Acerca de la génesis de la crítica marxiana a la filosofía del derecho de Hegel
La recepción de los textos
Ediciones anteriores en español
Sobre la presente edición
Bases de las traducciones
Signos de la edición
Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción
[Manuscrito de Kreuznach. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel]
El Estado
A. Derecho político interno
I) Constitución interna para sí
a) El poder principesco
b) El poder gubernativo
c) El poder legislativo
[Índice del manuscrito de Kreuznach. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel]
Referencias bibliográficas
Introducción
Acerca de la génesis de la crítica marxiana a la filosofía del derecho de Hegel
Los documentos que se presentan en este volumen no constituyen una unidad acabada, cuyas partes traben una lograda articulación de tema y estilo. Son, por el contrario, los testimonios sobrevivientes de la inconclusa crítica a la filosofía hegeliana del derecho que Karl Marx emprendió a comienzos de la década de 1840 como primer análisis detenido de las formas de la sociabilidad moderna. Se trata, en primer lugar, de una «Introducción», escrita a finales de 1843 y publicada en febrero de 1844 en los Anales franco-alemanes,que Marx editó con Arnold Ruge. Le sigue, en segundo término, la única versión disponible de aquel texto al que la «Introducción» en cierta medida remitiría: el «manuscrito de Kreuznach». Redactado entre marzo y septiembre de 1843, el manuscrito fue publicado póstumamente recién en 1927. A este se le agrega, por último, una suerte de «Índice» que el propio autor bosquejó en algún momento entre 1843 y 1844 y cuya primera edición apareció en 1976.
Si se quisiera dar con los rasgos fundamentales de la génesis y la función histórica de esta «obra» en el derrotero intelectual de Marx, cabría ante todo notar que en las décadas de 1830 y 1840, las concepciones políticas y religiosas de Hegel fueron objeto de acalorada discusión en el interior de las luchas ideológicas por el ascenso político-económico de la burguesía alemana. A mediados de años treinta del siglo xix, el hegelianismo era, al decir de Michael Heinrich, «una de las escuelas filosóficas más boyantes de la filosofía alemana» (Heinrich, 2021: 173). Esto se debía en parte al impulso que Karl vom Stein zum Altenstein, ministro de educación de Prusia, y los discípulos y colaboradores del filósofo le daban a la difusión y discusión de la obra. Para la activación «política» del hegelianismo fue Eduard Gans, catedrático en Berlín desde 1928, una figura central. De acuerdo con el mismo Heinrich, Gans habría causado una «sensación» al ir «mucho más allá que Hegel, pues reflexionaba sobre la política del momento y sobre la cuestión constitucional, debatía sobre las competencias de la asamblea estamental o sobre la necesidad de una oposición política» (Heinrich, 2021: 184).
Suele señalarse a un grupo de discípulos y seguidores de Hegel como actores centrales en la formulación ideológica de esta oposición política: los «jóvenes hegelianos». Resulta problemático tratarlos como un grupo homogéneo, dado que no tenían una inequívoca conciencia de pertenencia y defendían posiciones a veces irreconciliables entre sí. Michael Löwy, por ejemplo, distingue en el fenómeno del neohegelianismo un grupo y dos «tendencias» (Löwy, 2010: 66-67) y llama la atención sobre cuán rápidamente, con el desarrollo de los acontecimientos de la política en Prusia, estos pensadores pasaron a «disponibilidad ideológica»; perdió actualidad su posición general, se fragmentaron y continuaron sendas muy diversas (algunos, por ejemplo, cerraron filas con un rancio aristocratismo romántico alemán).
Portavoces ideológicos de la burguesía liberal, los jóvenes hegelianos comenzaron defendiendo en general la idea de su maestro de que el Estado prusiano era —en su esencia— racional y por ende fundador y promotor de la libertad. El ámbito demarcado por el Estado y sus instituciones era el terreno en el que las determinaciones humanas que se hallaban en latencia habrían de realizarse plenamente. Como la Filosofía del derecho —o al menos, la forma en que había cristalizado en las discusiones— era empero hija de la Restauración y contenía por tanto elementos reaccionaros y apologéticos de Prusia, la estrategia exegética de estos pensadores liberal-progresistas consistía en desdoblar a Hegel. Por un lado, se denunciaba una doctrina «exotérica», sistemática, estanca, de segundo orden y glorificadora del estado de las cosas; de otro lado, se rescataba una filosofía «esotérica», esencial, metodológica, verdadera, dinámica, ciertamente oculta y en definitiva crítica del orden existente. En una retrospectiva de 1888, Friedrich Engels alude a esta separación como aquella que mediaba entre el «sistema» y el «método» hegelianos de la religión y la política:
Quien hiciese hincapié en el sistema hegeliano podía ser bastante conservador en ambos campos; quien considerase lo fundamental el método dialéctico, podía militar, en lo religioso y en lo político, en la más extrema oposición (Engels, [1888] 1986: 544).
De este modo, los jóvenes hegelianos cerraban filas con la esencia del Estado prusiano, a la vez que combatían las formas circunstanciales de su existencia. Exigían las reformas que ellos consideraban necesarias para que dicho Estado fuese empíricamente lo que era en la idea: pedían, articulando los intereses de la burguesía liberal, por la promulgación de una constitución y la instauración de un parlamento nacional. Ruge, representante destacado de esta corriente y figura insoslayable en la génesis de los textos que aquí introducimos, afirmaba hacia mediados de 1838 en los Anuarios de Halle que «si el Estado contiene en sí mismo, como en el caso de Prusia, un principio reformador, no existe ni la necesidad ni la posibilidad de una revolución [=como la Revolución francesa]», y agregaba:
Una revolución contra Prusia [...] significaría el aniquilamiento del protestantismo y de la libre cientificidad, de la vida espiritual real, esto es, un aniquilamiento del verdadero espíritu libre, que encuentra en nuestro Estado sus leyes, su figura y su existencia (Ruge, 1938: 1432).
Aunque nunca de una manera unívoca, tanto la fe en el Estado prusiano como la reivindicación de un Hegel oculto entraron en crisis hacia comienzos de la década de 1840. En junio de 1840, Federico Guillermo IV fue proclamado rey de Prusia. Religioso ferviente y simpatizante de un concepto romántico de las relaciones sociales del medioevo, crítico por tanto de la Revolución francesa, el nuevo monarca no solo no accedió a las demandas liberales de la burguesía —una constitución, un parlamento nacional—, sino que también llevó a cabo una verdadera persecución del hegelianismo, mediante la remoción de profesores hegelianos en las cátedras, el nombramiento de teóricos del absolutismo y del romanticismo (por ejemplo, Friedrich Eichhorn, Friedrich Stahl y el viejo Friedrich Schelling ocuparon posiciones centrales en el ministerio de educación y el sistema universitario) y la censura en publicaciones periódicas. Todo esto favoreció una cierta radicalización de los jóvenes hegelianos: no solo el Estado prusiano dejó de ser visto como instancia de realización de la libertad y pasó a criticarse en cuanto elemento de opresión, también el propio concepto de monarquía constitucional se puso en entredicho. Bruno Bauer, que fuera por aquellos años colaborador de Marx, había defendido en 1841 frente a liberales de Alemania del sur la forma monárquica del Estado prusiano (cf. Mc Lellan, 1971: 37 y Rosen, 1971: 403); un año más tarde, al ser expulsado de su puesto en la Universidad, escribía que el «Estado cristiano» —es decir, el Estado autocrático prusiano— «es el Estado de la ilibertad y del paternalismo, el Estado que aún no se ha armado de valor para ser un Estado real: dependientes e incapaces no son solo los súbditos, los gobernados, también lo es el gobierno» (Bauer, 1842: 219).
En algunos casos, esta impugnación del Estado prusiano y la monarquía constitucional fue de la mano de un acercamiento al republicanismo revolucionario francés (cf. Kolakowski, 1980: 89-90). En la Gaceta renana,que actuaba como portavoz de algunos de estos teóricos, pueden encontrarse a partir de 1842 afirmaciones de que la monarquía constitucional trata de conciliar principios antiguos con modernos y, por ello mismo, insolublemente contradictorios. Moses Hess, otra figura destacada, insistía por ejemplo en la Gaceta que el Estado era el ámbito de la formación humana, pero entendía esta última como el resultado de la conjunción de dos sistemas políticos, el alemán y el francés: «Alemania y Francia representan ambos polos de la vida social que, si se los mantiene separados, se complementan» (Hess, 1921: 19). No es casual, en este sentido, que la fórmula elegida por Hess para expresar la «formación humana», humane Bildung, haga confluir tradiciones francesas y alemanas del pensamiento político y estético: mientras que la Bildung remite a una forma específicamente alemana del pensamiento ilustrado, el adjetivo human posee, para quien habla alemán, una resonancia insoslayablemente francesa (cf. Hess, 1921: 14).
Asimismo, la filosofía de Hegel, cuya actualidad opositora había sido garantizada mediante el desdoblamiento entre la «acomodación» circunstancial y la «esencia» interna, comenzó a ser objeto de una crítica disolvente. El propio Marx impugnaba, en su tesis doctoral de principios de 1841, semejante desdoblamiento porque se sustentaba en un criterio arbitrario, «moral»; proponía, en cambio, «explicar a partir de su conciencia interna esencial [=la atribuida a Hegel] aquello que para él mismo tenía la forma de una conciencia exotérica». Para el joven estudiante, esto conduciría a un «progreso del saber», pues implicaba superar el punto de vista anclado en la particularidad moral del filósofo e indagar la significación sociohistórica de su pensamiento: «No se sospecha de la conciencia particular del filósofo, sino que se construye su forma consciente esencial, se la plantea en una figura y significación determinada y con ello al mismo tiempo se la rebasa» (Marx, 2013: 107). Ya se daban por ese entonces impulsos decisivos para un estudio en semejante dirección. Ludwig Feuerbach había denunciado en un artículo publicado en los Anales de Halle en 1839 el carácter especulativo de Hegel, el hecho de que categorías de su filosofía política que se asumían como verdaderas y necesarias al ser desarrollos de la razón, no fueran más que deducciones enajenadas de instituciones empíricas (por ejemplo, el mayorazgo; cf. Feuerbach, [1839] 1974:33). De 1841 es Esencia del cristianismo,en la que Feuerbach da con un concepto de alienación que condicionará de manera significativa el pensamiento de Marx: Dios es proyección de la esencia genérica del ser humano, es la imagen del conocimiento de sí del género, el depositario de los atributos idiosincrásicamente humanos de este. Es, a la vez, proyección invertida y mixtificada: en su apariencia como sujeto creador, somete efectivamente a los individuos, verdaderos sujetos de la proyección. Inspirado en este modo de pensar, Ruge publicó en agosto de 1842 el artículo «La filosofía hegeliana del derecho y la política de nuestro tiempo», en el que exige que los conceptos del filósofo sean analizados desde una perspectiva histórica. Ruge advierte en este trabajo como la «falta» de toda la filosofía de Hegel —y que se siente «ante todo en su filosofía política»— el hecho de que esta coloque «a partir de la historia viva [...] unilateralmente el punto de vista teórico y fij[e] a este como lo absoluto» (Ruge, 1842: 762).
La intervención de Feuerbach no solo contribuyó a un análisis en profundidad de la filosofía de Hegel, también propició distanciamientos en el interior de los jóvenes hegelianos. Con relación a un libro satírico de Bruno Bauer, La trompeta del juicio final sobre Hegel, el ateo y el Anticristo. Un ultimátum, que en 1841 se proponía revelar el ateísmo oculto, «esotérico», del maestro, Feuerbach advertía:
Mi filosofía de la religión tampoco es un desarrollo de la hegeliana, como el autor de Latrompeta nos hace creer; en cambio, nace solo de la oposición con la hegeliana, y debe ser entendida y juzgada solo teniendo en cuenta esta oposición. En otras palabras, lo que en Hegel tiene el significado desecundario, de subjetivo, de formal, tiene para mí el significado deoriginal, de objetivo, de esencial (Feuerbach, [1842] 2021: 92, trad. mod.).
Parece sensato asumir que Marx efectivamente redactó, entre noviembre de 1841 y septiembre de 1842, un estudio que versaba, al menos en parte, sobre la filosofía hegeliana del derecho. En un principio, el trabajo había sido pensado para aparecer en la segunda parte de La trompeta..., que se publicó en 1842, si bien con otro título, La doctrina de Hegel de la religión y el arte juzgada desde el punto de vista de la fe,y sin la contribución de Marx. Que el de Marx se trataba de un texto existente y no de una mera declaración de intenciones lo demuestra no solo la carta de Bauer a Ruge fechada el 24 de diciembre de 1841, según la cual a Marx solo le faltaba «pasar un poco en limpio su parte» (cit. en Marx/Engels, 1982: 572, de ahora en más, MEGA2I/2 Apparat: 572); también en el prefacio del libro —anónimo como su primera parte— se hablaba de «dos autores». Como sugiere Auguste Cornú (1963: 207-208), al momento de enviar el manuscrito, Bauer habría confiado en que Marx haría llegar su parte a tiempo. Poco tiempo después, Marx ofreció a Ruge el texto para que este lo publicara en los Anales alemanes o en las Anécdotas para la filosofía y la publicística alemanas modernas. El ensayo era «una crítica del derecho natural hegeliano, en lo que respecta a la constitución interna» del Estado:
El núcleo es la lucha contra la monarquía constitucional en cuanto un completo híbrido que se contradice y se anula. Res publica no puede en absoluto traducirse al alemán. Enviaría inmediatamente [el trabajo], si no necesitas[e] ser pasado en limpio y requiriese algunas correcciones (Marx a Ruge, 5 de marzo de 1842 en Marx/Engels, 1963: 397).
Poco después el estudio necesitó, a los ojos de su autor, algo más que correcciones parciales y se anticipó que no se cumplirían con los tiempos de entrega pautados. «[E]l tono de La trompeta», escribía Marx refiriéndose al tono satírico, que parodiaba un sermón religioso, de las obras anónimas de Bauer, «junto con el molesto quedarse aprisionado en la exposición de Hegel ha de mezclarse con una exposición más libre, y por ello más concienzuda». Necesitaba para ello más tiempo (Marx a Ruge, 20 de marzo de 1842, en Marx/Engels, 1963: 400). Un estudio más «concienzudo» condujo a una crítica —o a la comprensión de que una crítica tal era necesaria— del mismo grupo para el cual el trabajo había sido originalmente pensado como colaboración: el conjunto de jóvenes hegelianos en torno a Bauer, los «libres» de Berlín. El 25 de agosto Marx le comunicaba a Dagobert Oppenheim, integrante de la redacción de la Gaceta renana, que pretendía anexar al «ensayo contra la doctrina hegeliana de la monarquía constitucional» que enviaría a las Anécdotas una crítica del artículo «Das Juste-Milieu», que el hermano de Bauer, Edgar, había escrito para la Gaceta (en Marx/Engels, 1963: 409-410). Al final, Marx no publicó este texto sobre Hegel y no se conservan de él más que alusiones epistolares.
Si bien trata sobre lo mismo, el manuscrito de Kreuznach, que Marx redactaría el año siguiente y que sería publicado recién en 1927 por David Riazánov en la primera Marx-Engels-Gesamtausgabe (1927-1935/1940, Instituto Marx-Engels, Moscú; de aquí en adelante, MEGA1), es otra cosa. Como señalan los editores de la MEGA2 (I/2, Apparat: 577), el manuscrito no solo excede la extensión de un artículo publicable en las Anécdotas, tampoco su estilo se asemeja en algo al satírico-paródico «tono de La trompeta». Hay, además, elementos sustantivos insoslayables que indican que se trata de un momento intelectual diferente. La división entre un Hegel exotérico y otro esotérico, sobre la que se basaba la perspectiva de La trompeta y su continuación, pierde en 1843 todo sentido y aparecen también objeciones explícitas al grupo de Bauer, cuyo concepto de crítica (cf. «crítica vulgar», ut infra,229) es colocado muy por debajo del de Hegel. Pero ante todo se sabe que Marx leyó en los primeros meses de 1843 las «Tesis provisionales para la reforma de la filosofía» de Feuerbach, a las que cabía, según su opinión, darles una dirección política. En efecto, estas tesis «únicamente no tienen razón en el hecho de que se remite[n] demasiado a la naturaleza y demasiado poco a la política. Esa es empero la única alianza con la cual la filosofía de hoy puede convertirse en una verdad» (Marx a Ruge, 13 de marzo de 1843 en Marx/Engels, 1963: 417).
Según Riazánov, la obra de Feuerbach es una clave para datar el texto marxiano, del que se ha perdido el primer pliego de cuatro páginas, en el que seguramente aparecerían consignados título y fecha. La crítica marxiana de la filosofía hegeliana del Estado presentaría «una influencia inmediata, incluso en cierto grado decisiva de las “Tesis provisionales [...]”, pudo por tanto escribirse en la forma en la que se encuentra después de la aparición de aquellas», es decir, justo después del 13 de febrero de 1843. Para probar este influjo directo, el editor ruso muestra cómo la terminología de las tesis de Feuerbach y el mecanismo metódico básico de su crítica de la filosofía especulativa son utilizados «por todos lados» y «literalmente» por Marx. Otro elemento probatorio para dar con el período de escritura lo constituyen, para Riazánov, los apuntes de Kreuznach: el cuarto cuaderno, escrito hacia agosto de 1843, contiene similitudes con las últimas páginas del manuscrito (Riazánov, 1927: LXXII-LXXV). A estos indicios los editores de la segunda Marx-Engels-Gesamtausgabe (1975-..., Dietz Verlag/IMES, Berlín/Ámsterdam; de aquí en adelante, MEGA2) agregan otros de orden biográfico: Marx utilizó un tipo peculiar de papel que habría conseguido durante un viaje a Holanda en marzo de 1843; además, suponer que continuó la escritura más allá de septiembre sería problemático, pues entonces, se sabe, se abocó casi exclusivamente a la escritura de «La cuestión judía» y la «Introducción» (cf. MEGA2, I/2, Apparat: 580). Marx habría pues comenzado el manuscrito de Kreuznach no antes de marzo de 1843, y lo habría interrumpido hacia septiembre del mismo año —nótese que el último parágrafo tratado es el 313, mientras que la sección de la Filosofía del derecho que Marx tiene en mente se extiende hasta el 329—, impelido acaso por tareas urgentes de publicación, acaso también por modificaciones y desarrollos sustantivos de sus propias ideas.
La interrupción del manuscrito de Kreuznach no significó el abandono del proyecto de crítica de la filosofía del derecho de Hegel. En los últimos meses de 1843, Marx escribió la «Introducción» —el título rezaba: «Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción»— que apareció en el único número —doble— de los Anales franco-alemanes,en febrero de 1844. Los Anales eran parte de un proyecto de una «política radical» que surgiría del estudio de «los franceses», de «nuestra constitución» y de lo «existente» (carta de Ruge a Adolph Stahr, 23 de febrero de 1843, en Ruge, 1886: 299). La «Introducción» anunciaba una «crítica de la filosofía alemana del Estado y el derecho» (ut infra,55) que no sería exactamente el manuscrito de Kreuznach, sino una reformulación de este. Así lo manifestó Marx en una carta del 11 de agosto de 1844 a Feuerbach, en la que adjuntaba una copia de su «Introducción». En esta, decía, «se hallan bosquejados elementos de mi filosofía crítica del derecho —que ya he terminado, pero a la que he sometido nuevamente a una reelaboración para ser más claro—» (en Marx/Engels, 1963: 425). Acaso un aspecto del sentido de esta reescritura haya sido indicado por Ruge en una carta a Max Duncker. Refiriéndose al fallido proyecto de los Anales,el otrora colaborador de Marx decía que este «quería realizar una crítica comunista del derecho natural de Hegel» (29 de agosto de 1844, en Enzensberger, 2009: 39). Para Ruge, «comunismo» remitía a un movimiento surgido de la sociedad civil y, por tanto, en la rígida separación hegeliana sobre la cual fundaba su posición, a un factor «apolítico» e incapaz de encarnar el interés general. Si el testimonio de Ruge es verdadero, entonces la nueva versión de la crítica marxiana de la política aspiraba a un análisis que partiera, en palabras de Löwy, de «la primacía de lo “social” sobre lo “político”», es decir de un punto de vista que ciertamente se encontraba ya en el manuscrito de 1843, pero de manera en su mayor parte implícita, o apenas manifiesta como resultado del análisis marxiano (Löwy, 2010: 68-71).
El «Prólogo» contenido en los manuscritos de París, redactado casi al mismo tiempo que la carta a Feuerbach, da cuenta de esta prioridad de lo así llamado «social», cuya anatomía aparece ahora en la economía política:
En los Anales franco-alemanes he anunciado la crítica del derecho y el Estado bajo la forma de una crítica de la filosofía del derecho hegeliana. Durante la preparación para la imprenta se mostró que la confluencia de la crítica dirigida solo contra la especulación y la crítica de las distintas materias era absolutamente inadecuada, inhibía el desarrollo y dificultaba la comprensión. Además, la riqueza y diversidad de los objetos a tratar solo habría permitido la condensación en un escrito de manera aforística, como a su vez una tal exposición aforística hubiera producido la apariencia de una sistematización arbitraria. Por lo tanto, la crítica del derecho, la moral y la política se sucederá en distintas monografías independientes y por último intentaré, en un trabajo especial, recomponer la estructura del todo, la relación de las distintas partes entre sí, como finalmente la crítica de la elaboración especulativa del aquel material. Por esta razón, en el presente escrito se trata la relación de la economía política con el Estado, el derecho, la moral, la vida burguesa, etc., solo en la medida en que estos objetos son tratados ex professo por la economía política misma (Marx, 2010a: 43).
Inmediatamente después de haber escrito estas líneas, Marx tuvo que dedicarse a La sagrada familia. Sin embargo, todavía en 1845 proyectaba la publicación de una crítica del derecho. Junto a los aforismos sobre Feuerbach se encontró una suerte de bosquejo de libro al que se le ha dado el título de «La sociedad civil [bürgerliche Gesellschaft] y la revolución comunista». Los temas incluían:
1. La historia del surgimiento del Estado moderno,o la Revolución francesa.
La autoexaltación de la esencia política. Confusión con el Estado antiguo. Relación de los revolucionarios con la sociedad civil. Duplicación de todos los elementos en sociedad civil y Estado.
2. La proclamación de los derechos humanos y la constitución del Estado. La libertad individual y el poder público.
Libertad, igualdad y unidad. La soberanía del pueblo.
3. El Estado y la sociedad civil.
4. El Estado representativo y la charte.
El Estado representativo constitucional, el Estado representativo democrático.
5. La división de los poderes. Poder legislativo y ejecutivo.
6. El poder legislativo y los cuerpos legislativos. Clubes políticos.
7. El poder ejecutivo. Centralización y jerarquía. Centralización y civilización política. Régimen federativo e industrialismo. La administración del Estado y la administración municipal.
8’ El poder judicial y el derecho.
8” La nacionalidad y el pueblo.
9’ Los partidos políticos.
9” El derecho al sufragio, la lucha por la superación del Estado y de la sociedad civil (Marx, 1970: 664, trad. mod.).
Resulta difícil saber en qué medida este bosquejo se relacionaba con el contrato firmado con Carl Friedrich Julius Leske en París en febrero de ese año: una obra de dos tomos, cuyo título sería «Crítica de la política y la economía política» (cit. en MEGA2, I/2, Apparat: 582 y 701). Se trataba, de todos modos, de otro proyecto que tampoco vería la luz, pero que confirmaba ya la dirección general de la crítica marxiana, dinámica y exploratoria. Los procesos modernos de socialización ya no parecían inteligibles por medio del análisis de las categorías políticas burguesas, sino a través de la crítica de la economía política.
Pertenece a la propia pluma de Marx la idea de que este proyecto de juventud constituyó el primer tramo de un único recorrido de investigación cuyo punto culminante fue El capital. Así, por ejemplo, en el muchas veces citado «Prólogo» de la Contribución a la crítica de la economía política, Marx recuerda haberse «retirado de la escena pública» en 1843 hacia su «gabinete de estudio»:
La primera tarea que emprendí con el objeto de resolver las dudas que me asediaban fue una revisión crítica de la filosofía del derecho de Hegel, un trabajo cuya introducción apareció en los Anales franco-alemanes, editados en París en 1844. Mi investigación desembocó en el resultado de que tanto las condiciones jurídicas como las formas políticas no podían comprenderse por sí mismas ni a partir de lo que ha dado en llamarse el desarrollo general del espíritu humano, sino que, por el contrario, radican en las condiciones materiales de vida, cuya totalidad agrupa Hegel, según el procedimiento de los ingleses y franceses del siglo xviii, bajo el nombre de «sociedad civil», pero que era menester buscar la anatomía de la sociedad civil en la economía política (Marx, [1859] 2008: 4).
Casi tres lustros más tarde, cuando escribe el «Epílogo a la segunda edición» de El capital, Marx vuelve sobre este momento: «Hace casi treinta años» —es decir, a mediados de 1843— «sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana» (Marx, [1873] 1999: 20).
Luego de su aparición en 1844, la «Introducción» gozó de una vida relativamente rica en ediciones en alemán y otras lenguas. Pasajes del artículo se publicaron ya en 1850 como notas a la edición francesa de obras de Feuerbach con el título Qu’est-ce que la religion, d’après la nouvelle philosophie allemande (Qué es la religión de acuerdo con la filosofía alemana moderna. Trad. de Hermann Ewerbeck. Ladrange & Garnier, París). De 1887 es una versión rusa y de 1895 la edición francesa de Édouard Fortin («Critique de la philosophie du droit de Hegel», en Devenir social, septiembre de 1895, págs. 501-516, Giard et Brière, París). Una segunda edición alemana apareció por entregas en el periódico Berliner Volksblatt entre el 2 y 10 de diciembre de 1890. En 1902 formó parte del primer tomo de las Gesammelte Schriften de Marx y Engels editadas por Franz Mehring (Dietz, Stuttgart). En 1927, Riazánov la incluyó en el primer tomo de MEGA1 junto al manuscrito de Kreuznach, al que tituló «Aus der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik der Hegelschen Staatsrechts (§§ 261-313)» (De la crítica de la filosofía hegeliana del derecho. Crítica del derecho hegeliano de Estado, §§ 261-313). Cinco años más tarde, en 1932, ambos trabajos aparecieron en la edición de Siegfried Landshut y Jakob Peter Mayer Karl Marx, Historischer Materialismus. Die Frühschriften (Karl Marx, materialismo histórico. Los escritos tempranos. Primer tomo. Alfred Kröner Verlag, Leipzig). El manuscrito de Kreuznach aparece allí fechado en 1841-1842 y titulado «Kritik der Hegelschen Staatsphilosophie» (Crítica de la filosofía hegeliana del Estado).
El «Índice» fue publicado por primera vez en 1976 como parte de MEGA2 IV/1.
La recepción de los textos
A pesar de ser señalados por el propio Marx como textos fundantes de su crítica a la economía política, no fue hasta la década de 1970 que su análisis y discusión cobró verdadera relevancia dentro del marxismo. Como observó por entonces Lucio Colletti en su «Introducción» a la edición inglesa de los escritos de juventud de Marx, es probable que este fenómeno se haya debido en buena medida al hecho de que su publicación —en particular la del manuscrito de Kreuznach— llegó cuando el corpus de ideas del marxismo ya estaba formado en lo esencial. A esto se sumó su anquilosamiento posterior, vinculado a la consolidación del marxismo como ideología del Estado soviético, en el que, a través de la difusión del llamado Diamat, se procuró obturar la discusión de los fundamentos del enfoque de la crítica marxiana (Colletti, [1975] 1977). En este contexto, el análisis de estos textos se redujo a un puñado de autores, más preocupados por la trayectoria de la biografía intelectual de Marx que por el contenido de los textos en sí mismos (Cornú, [1954] 1963; Lukács, [1954] 1971; Rubel, [1958] 1970, por ejemplo). Una excepción a esta tendencia fueron las contribuciones de la línea interpretativa abierta por Galvano Della Volpe, que encontraron en el manuscrito de Kreuznach la clave de la crítica de Marx a la dialéctica hegeliana (Della Volpe, 1947, [1957] 1972; Cerroni, [1961] 1965; Rossi, [1963] 1971). Sin embargo, a partir de la renovación del marxismo de fines de la década de 1960 y la ulterior aparición de traducciones y nuevas ediciones de escritos del período de juventud de Marx (en inglés: 1970, 1975, en francés: 1976, en español: 1966, 1978, en lo que respecta al manuscrito de Kreuznach), los textos que componen el proyecto marxiano de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel cobraron relevancia como obras que habilitaban nuevas lecturas del legado del autor, en particular respecto de la especificidad del método dialéctico y de su explicación de las relaciones jurídicas, políticas y la forma de Estado en la sociedad capitalista (Avineri, 1966, 1967, [1968] 1983; Henry, [1976] 2011; Teeple, 1984; Artous, [1996] 2016; Abensour, [1997] 1998; Leopold, [2007] 2016; Chasin, [2009] 2015, por ejemplo).
Estas nuevas lecturas encontraron en este proyecto marxiano la emergencia de tres críticas fundamentales: la crítica de la dialéctica hegeliana, la crítica de la forma de Estado en la sociedad capitalista y una incipiente crítica de la economía política. En este punto, siguiendo las pistas ofrecidas por Marx en los citados prefacios de 1859 y 1872, se suele reconocer a este proyecto como su primera obra científica o, con la perspectiva de su trayectoria ulterior, como primer «borrador» de El capital.
La crítica de Marx a la dialéctica hegeliana fue probablemente la temática más discutida de este proyecto. Como hemos visto, en el prefacio a la segunda edición de El capital, Marx remite presuntamente al manuscrito de Kreuznach como el trabajo en el que «someti[ó] a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana» (Marx, [1873] 1999: 20). Además, la presencia de esta crítica es manifiesta a lo largo del manuscrito, sobre todo en la primera parte, donde por momentos la exposición parece girar en torno a ella. Entre los comentaristas de este manuscrito se ha discutido recurrentemente el alcance y la profundidad de este análisis marxiano. La controversia central ha pasado por si Marx traza ya en este estudio los rasgos definitivos de su método o de si, por el contrario, se trata apenas de un paso hacia la formación de este.
Los argumentos principales giraron en torno a la innegable influencia feuerbachiana que evidencia el texto. Una línea interpretativa considera que Marx se limita a aplicar a la filosofía hegeliana del derecho el «método de la crítica reformadora de la filosofía especulativa» propuesto por Feuerbach, consistente en trocar al sujeto en predicado (Feuerbach, [1842] 1999: 22). En definitiva, que Marx no alcanza en esta obra a superar el horizonte del enfoque feuerbachiano. Esta lectura puede rastrearse, como hemos visto, hasta la «Introducción» que David Riazánov (1927) hiciera del manuscrito para su primera edición, pero probablemente sea Shlomo Avineri ([1968] 1983) quien más la haya desarrollado y a quien se deba su mayor influencia (cf. O’Malley, 1970, por ejemplo; Jackson, 1990; Breckman, 1999). En el polo opuesto, se considera que en este proyecto Marx alcanza a formular una crítica definitiva de la dialéctica hegeliana, o al menos a presentar sus lineamientos generales (Teeple, 1984; Leopold, [2007] 2012, por ejemplo). Dentro de esta línea interpretativa, un caso especial resulta el punto de vista que considera que la crítica de Marx no pasa simplemente por trocar sujeto por predicado sino por impugnar la operación hegeliana de convertir lo concreto en un sujeto ideal hipostasiado en vez de atenerse al concreto mismo tal como se presenta en su inmediatez. Bajo esta perspectiva, la crítica marxiana a la dialéctica hegeliana no se limita a denunciar su carácter idealista, sino que tiende a impugnar la mediación dialéctica misma. Las bases de esta lectura se encuentran en las contribuciones de Della Volpe (1947, [1957] 1972), pero es a Colletti a quien se debe el desarrollo y la propagación de este punto de vista (Colletti, [1975] 1977; véase además Cerroni, [1961] 1965; Rossi, [1963] 1971; Dotti, 1983). Aunque desde otra perspectiva y tradición, en su idiosincrásica lectura del manuscrito de Kreuznach, Michel Henry ha llegado a conclusiones similares reivindicando en este texto las bases para una «filosofía de la realidad» (Henry, [1976] 2011).
La crítica a la forma del Estado capitalista es la otra cuestión ampliamente discutida de este proyecto de Marx. Como se suele asumir en estas discusiones, el objetivo principal de la filosofía hegeliana del derecho es dar cuenta de cómo es posible mediar la contradicción entre los intereses individuales y los generales de la comunidad en este estadio del desarrollo de la humanidad. En otras palabras, resolver el conflicto manifiesto entre la llamada sociedad civil y el Estado que es propio de la sociedad moderna. Hegel presenta una serie de instituciones peculiares que permitirían la resolución de este conflicto, entre ellas, el monarca hereditario, una burocracia profesional, los estamentos políticos, una asamblea de estamentos y las corporaciones. Los comentaristas suelen acordar en que la crítica de Marx no pasa solo por mostrar cómo Hegel fracasa en cada uno de estos intentos de mediar la contradicción entre la sociedad civil y el Estado sino, más fundamentalmente, por impugnar la posibilidad misma de resolver esta contradicción, dada la naturaleza de la sociedad moderna, que implica la existencia misma de una sociedad civil y un Estado. Por otra parte, algunos alcanzan a ver en la crítica que Marx realiza de estas instituciones elementos para una teoría de la burocracia (Liebich 1982, por ejemplo) y hasta de las clases sociales (Avineri, [1968] 1983; O’Malley, 1970, por ejemplo). Los puntos en debate, en cambio, tuvieron más bien que ver con la alternativa ofrecida por Marx a la mediación hegeliana.
Una primera controversia pasó por identificar cuál era el Estado que Hegel buscaba comprender o, más bien, cuál era el que Marx pretendía criticar. Porque, si se trataba del peculiar Estadio prusiano, podía entenderse que la crítica de Marx se movía dentro de los límites del Estado capitalista; en cambio, si el problema era el carácter moderno, capitalista del Estado prusiano, podía interpretarse que la crítica marxiana implicaba forzosamente ir más allá de este. Asimismo, esta alternativa abría distintas interpretaciones respecto del alcance de este proyecto marxiano para la comprensión de la sociedad contemporánea. Las lecturas más tradicionales, probablemente influenciadas por la reconstrucción del contexto intelectual de la discusión de Marx ofrecida por Engels ([1888] 1986), tendieron a identificar a un Hegel conservador y apologista del Estado prusiano (Hyppolite, [1947] 1969, por ejemplo). Un punto fuerte de esta lectura fue que las instituciones propuestas por Hegel para mediar las contradicciones entre sociedad civil y Estado recordaban más a instituciones atávicas que a modernas. Lecturas más contemporáneas, en cambio, tendieron a considerar que la crítica marxiana apuntaba directamente al Estado capitalista (Leopold, [2007] 2012, por ejemplo). Aquí tal vez el argumento de mayor peso fue que en la «Introducción» de 1844 Marx consideraba que lo propio del caso alemán era precisamente su atraso político en contraposición a su adelanto filosófico, de modo que la filosofía del derecho hegeliana era, en todo caso, lo que mejor expresaba al Estado moderno.
Una segunda cuestión vinculada giró en torno a qué debía entenderse por el término «democracia verdadera» con el que Marx parece caracterizar en el manuscrito de Kreuznach a la sociedad o a la relación social que supera las contradicciones entre los intereses particulares y generales propias de la sociedad capitalista o, por lo menos, de aquella que es objeto de la filosofía hegeliana del derecho. En varios casos, esta cuestión se asoció a la discusión sobre el significado de la referencia de Marx en este mismo texto a la «elección ilimitada», es decir, al sufragio universal. Un primer aspecto de esta discusión, más biográfico que sustantivo, pasó por determinar si esta crítica aún se situaba dentro de los límites de la sociedad capitalista, y Marx debía por ello ser considerado todavía un demócrata burgués radical (Cornú, [1954] 1965, por ejemplo), o iba más allá de esta, y ya debía considerárselo con una posición comunista o revolucionaria (Avineri, [1968] 1983, por ejemplo). Pero la discusión principal, probablemente la de mayor impacto político de esta parte de la crítica marxiana, se centró en si la llamada por Marx «democracia verdadera» remitía a una democracia radical en cuanto relación política de una sociedad superadora del capitalismo o sencillamente a la relación social comunista. En la primera de estas posiciones, la referencia de Marx a la «elección ilimitada» resultaba una forma concreta posible de la «democracia verdadera», mientras que en la segunda quedaba reducida a una tendencia dentro del capitalismo. El primer punto de vista puede rastrearse hasta Maximilien Rubel ([1958] 1970), pero encuentra un desarrollo especial en Miguel Abensour ([1997] 1998; véase también, Henry, [1976] 2011; Artous, [1996] 2016; Raekstad, 2017; Chrysis, 2018), quien hace particular hincapié en que la política, en cuanto relación social antagónica, debe subsistir en una sociedad superadora del capitalismo. La segunda de estas interpretaciones fue desarrollada principalmente por Avineri ([1968] 1983; véase también Lefebvre, [1966] 1969; Colletti, [1975] 1977; Dotti, 1983; Teeple, 1984).
Remitiéndose a los testimonios del propio Marx acerca de la importancia que este proyecto de juventud tuvo en su trayectoria, los comentaristas acuerdan en que, en conjunto, la crítica metodológica y la crítica sustantiva a la concepción hegeliana del Estado conducen a una incipiente crítica de la economía política. En efecto: si, invirtiendo el curso de la determinación postulado por Hegel, se reconoce que el Estado es una forma de existencia necesaria de la sociedad civil, y esta resulta la esfera de los intereses privados cuya «anatomía» reside en la economía política, entonces la crítica de las relaciones jurídicas y políticas, y en especial de la forma de Estado de la sociedad capitalista, trasciende por sí misma en una crítica de la economía política. En el manuscrito de Kreuznach, Marx indica varias veces que dedicará un escrito ulterior a la concepción hegeliana de la «sociedad civil». Sin embargo, como aparece indicado de manera recurrente por los comentaristas, en este manuscrito se ofrecen pistas sobre las bases y el curso que debería adoptar esta crítica. En particular, se suele destacar que Marx dedicó una extensa reflexión a la problemática de la propiedad privada, a la que Hegel le dedica en su texto apenas una mención al pasar. Ante todo, se advierte que en la medida en que la propiedad privada es reconocida como el principio que estructura la sociedad civil, debe comprendérsela como la causa de la «abstracción» del Estado en cuanto relación social alienada que enfrenta a los individuos como una potencia exterior y que los domina. Pero este vínculo entre propiedad privada y alienación cobra mayor cercanía con la crítica marxiana madura de la economía política cuando se reconoce que, en este texto, Marx vincula la propiedad privada directamente con la voluntad de los individuos. Más específicamente, en el punto en que, invirtiendo otra vez el curso de la determinación propuesto por Hegel, presenta a la voluntad de los individuos como un predicado de la propiedad privada. Es sobre esta base que algunos autores han encontrado en estas páginas la génesis del análisis del carácter fetichista de la mercancía que inicia y da estructura a la exposición de la crítica de la economía política acometida en El capital. La relevancia del tema de la propiedad privada en este proyecto de Marx puede rastrearse hasta Auguste Cornú ([1954] 1963), pero el reconocimiento de que allí hay una crítica primitiva de la alienación de la subjetividad humana en la mercancía encuentra su desarrollo en Avineri ([1968] 1983; véase también, Colletti, [1975] 1977; O’Malley, 1970).
Ediciones anteriores en español
En la nutrida y heterogénea historia de las ediciones de Marx en español, los textos que este volumen reúne han recorrido caminos diferentes. Notable es la proliferación de versiones, ediciones y reimpresiones de la breve «Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción», de cuyo carácter intervencionista y polémico deriva un estilo rico en imágenes y fórmulas incisivas —«la crítica no es la cabeza de la pasión, sino la pasión de la cabeza», «Ser radical es tomar las cosas por la raíz. Pero para el ser humano, la raíz es el ser humano mismo», etc.—. Desde 1937 (Claridad, Buenos Aires), el artículo de 1844 fue objeto de una quincena de ediciones, a veces como introducción a la Filosofía del derecho de Hegel (así, por ejemplo, en la misma Claridad), a veces apareciendo de manera autónoma (Ediciones Nuevas, Buenos Aires; Juan Pablo Editor, Ciudad de México; Pre-textos, Valencia) o bien como parte de proyectos abarcadores de las obras de Marx y Engels (Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México; Crítica-Grijalbo, Barcelona). Del manuscrito de Kreuznach, en cambio, conocemos solo seis ediciones: 1. (1946). Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Introd. de S. Landshut y J. P. Mayer. Trad. de Carlos Liacho. Claridad, Buenos Aires; 2. (1966). Crítica de la filosofía del Derecho de Hegel. Editora Política, La Habana; 3. (1968). Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Pról. de A. Sánchez Vázquez. Trad. de A. Encinares. Editorial Grijalbo, Ciudad de México; 4. (1978). «Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel», en Marx, K., Manuscritos de París. Escritos de los «Anuarios francoalemanes»(1844). Trad. de J. M. Ripalda. Obras de Marx y Engels (OME 5). Crítica-Grijalbo, Barcelona, 1978, págs. 1-158; 5. (1982). «De la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel», en Marx, K., Escritos de juventud. Pról. y trad. de W. Roces. Obras fundamentales de Marx y Engels. Tomo 1. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, págs. 319-438; 6. (2002). Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Intr. de Á. Prior Olmos. Trad. de J. M. Ripalda. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid. El volumen preparado por Prior Olmos, que presenta una versión revisada de la traducción que Ripalda hiciera para las OME, agrega también el «Índice».
Como sucediera con otras obras introducidas al lector castellano por Claridad, la primera edición en español es una retraducción de la Critique de la philosophie de l’Etat de Hegel (1935, Costes, París), vertida al francés por J. Molitor y basada a su vez en la edición de S. Landshut y J. P. Mayer. La traducción de Encinares (1968) se funda en los Marx-Engels-Werke (1955-2018, Dietz Verlag/Rosa Luxemburg Stiftung, Berlín; de aquí en adelante, MEW) y las de Ripalda (1978) y Roces (1982), en la MEGA1, si bien Ripalda coteja la MEGA2 en la revisión que hace en 2002 para Biblioteca Nueva.
Las dos versiones de mayor impronta en los círculos lectores hispanohablantes, las de Roces y Ripalda, observan entre sí marcadas diferencias de estilo y cuidado. La traducción de Roces persigue un apego fiel al texto alemán, que se evidencia, por ejemplo, en un logrado acuerdo entre las gramáticas oracionales de la fuente y la versión. Este espíritu de traducción se ve afectado, no obstante, por un número no desdeñable de erratas y lapsus, que en ocasiones comprometen significativamente la lectura. Tampoco se puede dar fe, en Roces, de un tratamiento técnico de los términos filosóficos, ni de cierto cuidado con las marcas que Marx hace sobre los pasajes que extracta de Hegel.
En el polo opuesto se ubica la traducción de Ripalda revisada por él mismo para la edición de 2002. Minucioso es el trabajo con los subrayados de Marx, y el tratamiento semántico demuestra un profundo conocimiento de la historia de los términos en la tradición filosófica. Sin embargo, el concepto de traducción de Ripalda implica un nivel de intervención lingüística que desdibuja el carácter de borrador del texto fuente y le impone un finish que le es ajeno a este. Ripalda repone referentes, desambigua sintagmas, disuelve homonimias, reformula de raíz la sintaxis oracional e incluso agrega texto propio a fines de esclarecer la pluma —por momentos ciertamente oscura— del autor. Además, Ripalda toma decisiones traductológicas que se apartan acaso demasiado de las formas tradicionales. Así, por ejemplo, bürgerliche Gesellschaft aparece como «sociedad burguesa», Moment como «factor», Stand como «clase», etc. Es indudable que las opciones se fundan en una reflexión histórico-filosófica de los términos, pero pueden significar un obstáculo para quien, no sabiendo alemán, pretenda vincular la obra de Marx con la tradición en la que efectivamente surge.
En consecuencia, a quien coteja ambas versiones le sobrecoge por momentos la impresión de que estas hablan de cosas diferentes, de que refieren a diferentes textos. Téngase por caso la siguiente frase, que en alemán —tanto en MEGA1 como en MEGA2— versa así:
Die «Polizei» und das «Gericht» und die «Administration» sind nicht Deputirte der bürgerlichen Gesellschaft selbst, die in ihnen und durch sie ihr eignes allgemeines Interesse verwalten, sondern Abgeordnete des Staats, um den Staat gegen die bürgerliche Gesellschaft zu verwalten (MEGA2