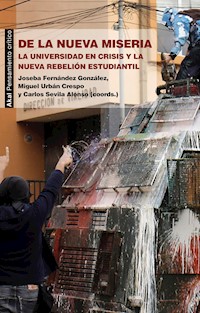
De la nueva miseria E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Bildung
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
Asistimos a la progresiva destrucción de la Universidad pública. Un proceso que, intensificado por las políticas de austeridad y recortes, ha alumbrado la emergencia de un nuevo modelo de Universidad de carácter mercantil. Ante esta situación urge elaborar un nuevo aparato conceptual y teórico para entender las dinámicas de transformación de las universidades a escala global. Así, la nueva Universidad-Empresa es el definitivo pulso lanzado por el mercado para convertirla en campo de valorización del conocimiento. Pero si este cambio de modelo supone una revolución en la naturaleza misma de la Educación Superior, la explosión de la crisis del capitalismo financiarizado a nivel global ha terminado por hacer estallar la idea de una Universidad autónoma y democrática. Estamos ante una nueva fase de la Universidad-Empresa: en el tránsito directo y acelerado a la Universidad de la deuda. Este libro colectivo transita por algunos elementos para entender los nuevos tiempos de la Universidad: la deuda estudiantil, la precariedad de la comunidad universitaria, los cambios en las funciones sociales y económicas de la educación superior o, en definitiva, la naturaleza del nuevo ciclo de protestas estudiantiles. Se trata de actualizar y seguir construyendo un discurso crítico sobre el papel de la Universidad dentro del proceso de producción y acumulación capitalista. No sólo como un ejercicio intelectual, sino como un esfuerzo por alimentar las resistencias en curso que, en todo el planeta, se encaminan a frenar la venta de lo público.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 20
Joseba Fernández González, Miguel Urbán Crespo y Carlos Sevilla Alonso (coords.)
De la nueva miseria
La universidad en crisis y la nueva rebelión estudiantil
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Traducción:
Capítulo II, Iván Molina y Joseba Fernández
Capítulos III y IV, José María Amoroto Salido
Capítulo V, Sandra Chaparro Martínez
Capítulo VI, Vanesssa Amessa y Olga Arnaiz
Capítulo VII, Judith Carreras García
© Los autores, 2013
© Ediciones Akal, S. A., 2013
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3833-7
Prólogo
Capitalismo académico vs. juventud sin futuro
Jaime Pastor
Sin necesidad de caer en la nostalgia por tiempos pasados, es innegable que a medida que se ha ido extendiendo la ola neoliberal a la mayor parte del planeta, las transformaciones que ha ido sufriendo la universidad han sido enormes y han ido a peor. Quizás en diagnósticos como el que hace Alberto Toscano en uno de los artículos publicados en este libro quede bien resumido el resultado de ese proceso: «La universidad contemporánea está fundamentalmente orientada hacia la formación de trabajadores precarios para un mercado laboral cada vez más explotador». En efecto, después de leer el conjunto de trabajos reunidos en esta obra esa es una de las rotundas conclusiones que cabe extraer. Me limitaré a resaltar en este breve prólogo otras de las muchas aportaciones que me han parecido relevantes.
En los capítulos de Toscano podemos encontrar una incisiva crítica a la función que juegan dentro de esa estrategia viejos conceptos ahora reformulados como «autonomía» y «productividad», seguida luego por la propuesta de concebir la movilización estudiantil como «la formación de una solidaridad entre aquellos que no tienen otro futuro que el endeudamiento y la casi total ausencia de control colectivo sobre los espacios y tiempos de la vida diaria». Panagiotis Sotiris presenta luego una rigurosa reflexión sobre la conformación de la universidad-empresa, no sin llamar la atención sobre el unilateralismo de las tesis del «capitalismo cognitivo», para acabar sugiriendo una visión más compleja de aquella como «la condensación de estrategias de clase relacionadas con los imperativos hegemónicos en un periodo de reestructuración capitalista y de deterioro de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo».
Joseba Fernández, Carlos Sevilla y Miguel Urbán, editores de esta obra colectiva, activistas y autores de otros trabajos en los que han sometido a crítica el «Plan Bolonia» y la «Estrategia Europa 2020», analizan en su artículo la universidad como «aparato hegemónico» y como «campo de batalla de la lucha de clases». Su denuncia de la actual transición de la universidad de las profesiones a la del empleo-basura y el lugar que dan a la lucha contra la tríada recortes-tasas-deuda parecen muy acertadas y deberían estar en la agenda de los movimientos estudiantiles, especialmente en los países periféricos de la eurozona.
Ravi Kumar proporciona un balance del proceso de mercantilización de las universidades en India, describiendo cómo el neoliberalismo ha ido penetrando en las esferas intelectuales hasta el punto de, como en otras partes, convertirse en un «pensamiento único» que se imparte a un estudiantado del que, a consecuencia del aumento de tasas y de los créditos obligados, se excluye a un número creciente de jóvenes.
Giulio Calella nos ofrece algunas enseñanzas de las luchas del precariado en formación contra las reformas de 2008 en Italia y Annie McClanahan presenta un balance de la evolución de las universidades estadounidenses y de la conversión del estudiantado en una especie de «sindicato de los endeudados» que, sin embargo, parece haber conseguido parar el funcionamiento normal de esas instituciones. Una lección a tener en cuenta cuando se nos presenta a las universidades de la todavía superpotencia global como referente en el que mirarse en los tiempos que vienen.
Vemos así que se juntan aportaciones más teóricas y generales, que actualizan el análisis crítico de la universidad como institución o aparato hegemónico y de las funciones que asume en el marco del paradigma neoliberal y la crisis sistémica, con estudios particulares de casos como el estadounidense, el indio o el italiano. De todos ellos se desprende un llamamiento a la acción y a la conformación de un movimiento estudiantil que esté dispuesto a convertir esa institución en un espacio de confrontación con el poder de clase y con el futuro de precarizados y endeudados de por vida que se ofrece a la mayoría de quienes entran en ella.
No creo que haga falta extenderse sobre la oportunidad de esta edición en un momento en el que en el estado español nos encontramos con una verdadera operación de destrucción de la universidad pública para ponerla al servicio de su mercantilización y privatización acelerada en manos de «gestores», acabando así de paso con la democracia estamental existente hasta ahora. Por eso no es ninguna exageración sostener que esta obra colectiva es un arma muy necesaria para acompañar a la protesta indignada y colectiva con poderosas razones frente al actual estado de excepción social, político y cultural en que hemos entrado y al lugar que en el mismo juega la institución universitaria.
Introducción
De la nueva miseria en el medio universitario
Joseba Fernández, Carlos Sevilla y Miguel Urbán
La lucha contra la presente división social del trabajo es también contra la universidad; esta es, en efecto, uno de los principales centros de producción –a veces meramente pasiva, por su mera estructura– de ideología hegemonizadora al servicio de la clase dominante, al servicio de la interiorización de esta división del trabajo, y la misma división técnica del trabajo para la que la universidad prepara está inevitablemente cualificada por aquella función esencial. Se trata, pues, de superar esta universidad, no de mejorarla.
Manuel Sacristán Luzón, La universidad y la división del trabajo
A nuevos tiempos, nuevos análisis. Ante la emergencia de un nuevo modelo de universidad, se impone elaborar un nuevo aparato conceptual y teórico que nos permita entender las dinámicas de transformación de la misma. Este es, a grandes rasgos, el objetivo de este libro: contribuir a seguir construyendo, desde los marxismos, un discurso crítico sobre el papel que hoy juega la universidad dentro del capitalismo tardío.
Entendemos que fue durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado cuando, alentado por las luchas estudiantiles en curso, se produjo un avance notable en la interpretación del sentido y las funciones de la universidad desde una perspectiva crítica e, incluso, de superación de la misma. Sin embargo, poco queda ya de aquella universidad de masas que ha sido reformada a base de informes, planes, estrategias, procesos y leyes. Hoy la universidad es ya un espacio socialmente distinto al que la rebelión estudiantil del 68 tuvo que hacer frente. La nueva universidad-empresa, tal como ha sido teorizada, es el definitivo pulso lanzado sobre la universidad para someterla a criterios mercantiles y, en última instancia, para hacer de ella un nuevo campo de valorización de lo que allí se produce: conocimiento. Pero si este cambio de modelo suponía de por sí toda una revolución en la naturaleza misma de la educación superior, la explosión de la crisis del capitalismo financiarizado a nivel global ha terminado por hacer estallar la idea de una universidad autónoma y democrática. Así, la universidad-empresa se encuentra en un nuevo estadio: en el tránsito directo y acelerado a la universidad endeudada. Esta nueva universidad, como un vector más de la destrucción general de los servicios públicos, se inserta en la lógica del mecanismo de la deuda como elemento básico de las relaciones económicas y de intercambio en el capitalismo financiarizado. En la práctica, supone la condena de las universidades públicas a su estrangulamiento financiero y a verse forzadas a quiebras técnicas. En última instancia, implica el sometimiento del sistema universitario a una auténtica terapia de choque neoliberal: la intervención externa por parte de las fuerzas del mercado, de la banca y de los gobiernos al servicio de los intereses privados.
La universidad de la deuda golpea, sobre todo, a trabajadores y estudiantes. Los primeros (profesores, investigadores, personal de administración y servicios), se hallan inmersos en procesos de despidos colectivos masivos, recortes salariales y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, sometimiento a grotescos procedimientos de evaluación y de productividad bibliométrica y precarización extrema de sus condiciones laborales. Sobre los estudiantes, se cierne un proceso de exclusión del acceso a la universidad. Algo que, vía aumento de las tasas de matriculación, se intuía desde hacía años por parte de los sectores más conscientes de lo que escondían las reformas universitarias, pero que ha superado con creces las peores y más apocalípticas expectativas. Siguiendo el modelo estadounidense, el endeudamiento será la característica constitutiva, forma y contenido, de la nueva miseria estudiantil. Entender la complejidad de este mecanismo, la profunda alteración de las relaciones que establece e, incluso, de las potencialidades que ofrece para la construcción de resistencias es otra tarea fundamental a la hora de caracterizar los nuevos tiempos de la universidad.
Y es que este es un libro pensado desde y para las luchas universitarias. Luchas que, aunque mayoritariamente protagonizadas por estudiantes, incluyen a los diferentes sectores que padecen las políticas de ajuste sobre la universidad. Precisamente, para esta obra colectiva hemos contado con la colaboración de algunos protagonistas directos de las resistencias contra las reformas tecnocráticas de la universidad en distintos lugares del planeta. Algunos de estos contextos (Italia, Reino Unido, Estados Unidos, India, Grecia) han sido, además, espacios centrales en la configuración de las resistencias a la mercantilización y destrucción de la universidad pública. Las luchas en esos contextos han sido (como las de Chile, Quebec, Puerto Rico, etc.) auténticas experiencias de aprendizaje y verdaderos estímulos para alimentar el conflicto entorno al asalto mercantil sobre las universidades en otras partes.
Por otro lado, asistimos a un feliz renacimiento. El del despertar de la crítica de la institución universitaria al calor de los conflictos estudiantiles que han actuado como «reveladores» de las profundas mutaciones de la universidad, de la subjetividad estudiantil y del trabajo intelectual. Es en el marco de los debates y prácticas del movimiento, en y desde la movement theory, donde surgen las posibilidades más efectivas para generar discursos y prácticas antagonistas en relación al modelo de universidad. Para disponer de nuevos instrumentos de análisis y poder articular un discurso alternativo frente a quienes tienen una estrategia definida de modelo universitario (y de sociedad) hacia el que hay que ir, son necesarios espacios propios desde los que repensar la universidad. En este sentido, salvo contadas excepciones, el análisis ideológico sobre la transformación de las universidades ha permanecido alejado de los temas más centrales de debate en el campo de la izquierda. Sin embargo, la rápida demolición que sufre la educación superior en su versión pública, democrática y de calidad es una apelación a la urgente necesidad de disponer de un adecuado arsenal teórico sobre la universidad. Se trata de proceder a una resignificación de la misma de tal forma que pueda ser pensada en términos históricos, sociológicos y económicos.
Creemos que este libro ayuda a ocupar, junto con otros pero todavía parcialmente, este vacío. Y lo hace estableciendo un permanente y necesario debate con diferentes corrientes político-teóricas presentes en los movimientos: con el marxismo estructuralista, con el postoperaismo defensor de las tesis del «capitalismo cognitivo» e, incluso, con aquellos sectores incapaces de ir más allá de la defensa de la universidad como servicio público. Se trata, en todo caso, de una modesta contribución para una verdadera renovación en el análisis de la universidad en un momento de efervescencia social y de creciente desafección frente al pensamiento dominante.
Creemos que los diferentes artículos que componen esta obra muestran una visión general y de conjunto de los aspectos nucleares que explican la actual crisis que atraviesa la universidad.
El artículo que abre esta recopilación, firmado por los tres coeditares de la obra, da cuenta, desde un punto de vista marxista abierto, de la naturaleza de las funciones de la universidad, institución considerada como un «aparato hegemónico» al servicio de la clase dominante y de su estado. Los autores realizan un recorrido por las «misiones» de la universidad, su crisis actual y la centralidad que tiene como espacio simbólico y material para la lucha de clases.
Panagiotis Sotiris, profesor griego resistente frente los diktats de la troika, nos ofrece en su artículo un marco teórico convincente para el análisis de lo que desde el movimiento estudiantil y desde la movement theory se conoce como la universidad-empresa. Este modelo universitario de inspiración anglosajona se plantea como una estrategia hegemónica de la clase dominante para la internalización de los cambios en el mercado de trabajo y en los procesos capitalistas de acumulación dentro de la educación superior en tanto que «aparato hegemónico».
Incluimos también un par de artículos de Alberto Toscano, profesor de la londinense Goldsmiths University que polemiza en sus textos con ciertas visiones tecnodeterministas, procedentes de autores que han popularizado las tesis del «capitalismo cognitivo», sobre la naturaleza de las transformaciones universitarias en curso y la subjetividad estudiantil. En sus artículos, la universidad es considerada como la encargada de formar a trabajadores precarios para un mercado de trabajo cada vez más precario, entendiendo la devaluación del conocimiento como parte de una lógica instrumental, de estandarización y funcional no para la captura del exceso cooperativo del trabajo vivo que identifican los postoperaistas sino para la reproducción de la fuerza de trabajo adecuada a trabajos mal pagados, sobreexplotados y poco cualificados, así como para la generación de sujetos endeudados.
Giulio Calella, activista de largo recorrido en el movimiento estudiantil italiano y editor de varias obras de referencia sobre el mismo, aborda en su artículo la configuración de la universidad como «fábrica de precariedad» a partir del caso italiano. El «proceso de Bolonia» construye una fábrica cuya materia prima es el estudiante-masa y cuyo producto es la precariedad generalizada para estudiantes y trabajadores de la universidad. En este capítulo aborda el interesantísimo debate surgido en el movimiento estudiantil italiano, que ha atravesado la práctica totalidad de los movimientos recientes sobre la naturaleza de la condición estudiantil actual.
Annie McClanahan aborda un aspecto central de la nueva miseria estudiantil: el endeudamiento producido por la explosión de las tasas en las universidades públicas y privadas norteamericanas y la consiguiente creación por parte del capital financiero de un circuito de crédito de alto riesgo destinado a hacer frente (a altos tipos de interés) a aquella subida. La socialización del mecanismo de la deuda entre gran parte de estudiantes norteamericanos (pero también chilenos y quebecois) está en el origen de un nuevo tipo de movilizaciones y de organización estudiantil de las que da cuenta en su artículo. McClannahan explora también las posibilidades de resistencia que ofrece la deuda valiéndose de diversos panfletos, como nuevos-viejos constructores de discurso, producidos en el seno del movimiento estudiantil estadounidense.
Last but not least, Ravi Kumar, profesor de la South Asian University en Nueva Delhi, y experto en educación desde un punto de vista crítico, nos muestra en su artículo cómo ha penetrado la lógica neoliberal en las universidades indias con la esperanza de que dicho análisis constituya un terreno común para las que universidades se conviertan en centros de resistencia.
Capítulo I
La universidad como campo de batalla de la lucha de clases
Joseba Fernández, Carlos Sevilla y Miguel Urbán
Los aparatos ideológicos de estado pueden no solo ser objeto sino también lugar de la lucha de clases, y a menudo de formas encarnizadas de lucha de clases.
Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del estado
Jacques Derrida, en su texto Launiversidad sin condición, caracterizaba a la misma como «una ciudadela expuesta»[1]. En efecto, el furibundo ataque en marcha contra el conjunto del sistema educativo así parece demostrarlo. Asediada desde fuera y desde dentro por quienes están empeñados en convertirla en un dispositivo más del engranaje de la mercantilización del conocimiento, la universidad asiste al progresivo derrumbe de su potencial proyecto emancipador. En el caso del estado español –ejemplo paradigmático donde los haya– el generalizado desmantelamiento del precario y exiguo sistema de ciencia no es sino una muestra más del modelo de desarrollo (y subdesarrollo, en última instancia) que han desplegado las elites financieras y económicas en la actual fase de agudización de las contradicciones inherentes al sistema de «acumulación por desposesión»[2] que padecemos.
Sin embargo, esta universidad pública en proceso de desmantelamiento plantea viejos interrogantes sobre la propia condición de la universidad. Interrogantes, precisamente, sobre la función exacta de la educación superior en el esquema de producción y de reproducción social propio del capitalismo financiarizado de estos tiempos. Interrogantes sobre el espíritu (en términos de Ortega y Gasset) y la misión (en términos de Sacristán) de la propia universidad. En este sentido, a nivel histórico y dentro de la tradición marxista en sentido amplio, tres han sido las visiones mayoritarias (a veces contrapuestas, otras en versión complementaria) sobre la función histórica y socioeconómica de la universidad. Por un lado, quienes han analizado y teorizado la universidad como un dispositivo más dentro de lo que Althusser definió como aparatos ideológicos del estado (AIE), es decir, la universidad entendida como centro de producción de ideología hegemonizadora al servicio de la clase dominante. Del otro, quienes partiendo de los análisis de Bourdieu y Passeron, han enfatizado la idea del sistema de enseñanza como un mecanismo determinista para la reproducción de la estructura, las relaciones de clase y las jerarquías sociales. Por último, una visión más «economicista» que podemos encontrar en la literatura postoperaista italiana (Carlo Vercellone, Francesco Rapparelli) y en autores como Ernest Mandel, que se centran en las universidades como centros de producción de «bienes cognitivos» y de capacitación profesional, según las necesidades just in time del capitalismo tardío. Fuera de estas visiones encontramos a quienes desde una posición más ingenua han tratado de comprender la universidad como un simple espacio neutro de libertad, de idílica autonomía universitaria, fruto de la Ilustración y la modernidad.
A nuestro parecer –y en ello coincidimos con algunas de las tesis expuestas en el capítulo de Panagiotis Sotiris que incluimos en este libro– estas ideas fuerza deben complementarse y articularse a través de la noción de hegemonía. Así, el trinomio AIE / (re)producción social / hegemonía es la base explicativa de la función de la universidad y de los sucesivos cambios históricos que en ella se han operado para asegurar su propia funcionalidad a la dinámica capitalista. Una funcionalidad que, en último término, remite a lo que Manuel Sacristán explicitaba como finalidad básica de la universidad: lograr la interiorización efectiva de la división social y técnica del trabajo a la vez que se (re)produce el stock de conocimientos históricamente acumulado[3].
Misiones de la universidad
Más allá de esta aspiración a materializar la división social del trabajo, las universidades (y aquí habría que incluir la creciente importancia de las universidades privadas) despliegan toda una serie de funciones dentro del dispositivo más general de la acumulación y la producción flexibles, característica de nuestros días. La adaptación de las universidades a los diferentes ciclos de la economía así lo demostraría. Podemos encontrar, por tanto, en dichas funciones la clave para la permanencia de la institución universitaria como dispositivo garante de la reproducción social debido, en gran parte, a su capacidad de adaptación a las «nuevas misiones» impuestas por sistemas económicos y sociales cada vez más complejos. Estas funciones, desde un punto de vista marxista, creemos que pueden ser agrupadas de la siguiente manera:
La universidad como «aparato hegemónico»
Siguiendo a Sotiris, consideramos la universidad como un «aparato hegemónico», es decir, un lugar complejo en el que se suceden luchas por la hegemonía en todos sus aspectos: combinación de liderazgo, representación, dominación y consentimiento. Un «aparato hegemónico» no tiene por qué formar parte del estado ni tener carácter público o privado sino que puede tener una función económica que puede ser su dimensión hegemónica. La función hegemónica de la educación superior en la actualidad sería, por tanto, un proceso complejo de internalización de los cambios en el mercado de trabajo y en los procesos capitalistas de acumulación dentro de la educación superior como aparato hegemónico. Esta visión sigue implícitamente la de Manuel Sacristán en La universidad y la división del trabajo, que entendía que «la ciencia es imprescindible, aunque sea falseada, para construir cualquier hegemonía». En el caso de la universidad, creemos que la hegemonía va mucho más lejos que el simple desarrollo de un saber al servicio de las clases dominantes. Esta función de producción de hegemonía por parte de la universidad abarcaría también tanto la reproducción del «capital simbólico»[4] –necesario para el mantenimiento de las estructuras sociales de domino–, como la creación de un capital socio-relacional necesario para la cohesión de la clase dominante: es decir, de los grupos dirigentes políticos y económicos[5]. En este sentido, Gramsci –al hablar de las clases sociales y categorías intelectuales–, afirmaba que
Cada grupo social, al nacer sobre el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea a la vez, orgánicamente, una o varias castas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función no solo en el campo económico, sino también en el social y político[6].
Sin hegemonía –esto es, sin capacidad de inducir a la aceptación, de interiorizar y hacer propio por los dominados el poder externo a ellos–, ninguna estructura de dominio puede perdurar. De este modo, esta función de producción de hegemonía constituiría el «poder espiritual» de la universidad.
A nivel histórico, la conformación de la universidad (y, en general, del conjunto del sistema de enseñanza) termina configurando dos sectores sociales antagónicos entre sí, en el que el «saber» y el «aprendizaje» actuarían como elementos de división y perpetuación entre lo que Gramsci denominaba una comunidad eminente (clase dominante) y una comunidad subalterna (clase dominada). Así, las comunidades eminentes monopolizaban los medios de producción de naturaleza intelectual como instrumento «para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político»[7] y como elementos de prestigio y poder sobre el resto de la comunidad. En las actuales circunstancias, no es descabellado asignar prioritariamente a las universidades privadas y a las escuelas de negocio esta función, como veremos posteriormente.
Al mismo tiempo, siguiendo a Althusser, consideramos que la reproducción de la fuerza de trabajo ejercida en el marco de la universidad «no solo exige una reproducción de su calificación sino, al mismo tiempo, la reproducción de su sumisión a las reglas del orden establecido, es decir una reproducción de su sumisión a la ideología dominante por parte de los agentes de la explotación y la represión, a fin de que aseguren también “por la palabra” el predominio de la clase dominante»[8]. Esta orientación y función de la universidad viene a cumplir con lo que Ortega en su clásico Misión de la universidad, denominó como «saber mandar». Una función, por tanto, fundamental para la perpetuación del mando capitalista y la reproducción misma de la hegemonía de clase.
Por otro lado, si bien es cierto que esta función hegemónica entró en crisis con el advenimiento de las universidad de masas debido a la incorporación parcial de las clases subalternas (pequeña burguesía y en menor medida la clase trabajadora) históricamente preteridas de la educación superior, parece que las nuevas políticas de ajuste estructural sobre la universidad nos encaminan hacia una nueva reestructuración de la misma en la que la «escuela de elites» se puede imponer como mecanismo de inclusión-exclusión de la formación universitaria cualificada. Así, el proyecto encaminado a lograr la efectiva realización de la universidad-empresa se inserta de una forma particular dentro del dispositivo más general de la «acumulación flexible» característica de nuestros días dirigido a obtener, por un lado, una recualificación precaria y orientada hacia itinerarios tecno-científicos de la nueva fuerza de trabajo y, por otro, la comercialización de la investigación universitaria. Para ello, la universidad se constituye como una cadena de montaje just-in-time, a través de la construcción de dos canales de formación de estudiantes en forma de líneas de producción: una primera línea (grado) destinada a la creación del nuevo profesional polivalente, flexible y precario que ve reducidos sus años de formación a un carácter generalista y centrado en las capacidades para insertarse en el mercado de trabajo precario realmente existente. Esta línea de producción pretende la creación del «estudiante masa» en los años de formación universitaria y el «profesional flexible» una vez terminados los estudios para constituir un auténtico ejército de reserva del precariado a través de una tecnificación soft de la fuerza de trabajo. Por otro lado, una segunda línea de producción mantendrá un canal de formación (posgrado) de la clase dominante; en esta línea lo fundamental será la introducción de numerus clausus, la acumulación deliberada de «capital relacional», la especialización apresurada y el background familiar capaz de «valorizar» la formación recibida[9]. Como afirmaba Paco Fernández Buey,
La verdadera formación para el mandar se ha ido trasladando poco a poco a másters y posgrados (muchos de ellos, efectivamente, privados o concertados con empresas y universidades privadas extranjeras) en los que se están configurando las nuevas elites. No hay más que echar un vistazo a lo que figura ahora en los currícula de las elites y otro al precio de la mayoría de esos másters, aquí o en el extranjero; y luego comparar con las salidas profesionales que ofrecen grados y licenciaturas (reformados o no)[10].
Por otro lado, la proliferación de escuelas de negocios y universidades privadas (que suponen más del 30 por 100 del total de universidades del planeta) parece destinada también a garantizar esta (re)producción de la estratificación en clases sociales y del mantenimiento de una hegemonía social al servicio del bloque de poder. En efecto, la educación universitaria hoy en día no solo no garantiza la movilidad social ascendente sino que se está reestructurando sobre una base censitaria. Mientras los hijos de las clases medias corren el riesgo de no reproducir el propio estatus de proveniencia, la selección social está cada vez más determinada en base al precio que se está dispuesto a pagar por la formación. Este cambio de paradigma se basa en la concepción de la enseñanza superior como una inversión individual destinada a acrecentar el propio «capital humano» de cara a valorizarse en el mercado de trabajo de formación intelectual. En las universidades privadas no se recibe una mejor formación sino que se compran las relaciones sociales y el acceso a la clase dominante[11].
Reproducción del «capital cultural» en sede universitaria
A este respecto, la universidad es considerada generalmente como la «casa de la cultura-saber». Históricamente, el saber ha operado como un medio de producción de naturaleza intelectual, que separa a la comunidad eminente de la comunidad subalterna, tal como veíamos anteriormente. En este armazón ideológico, la cultura-saber se convierte en parte de un sistema de segregación de clase a partir de categorías esencialmente subyacentes. De esta forma, «la cultura no es solo una transmisión de información cultural, una transmisión de sistemas de modelización, sino que es también una manera que tienen las elites capitalistas de exponer un mercado general de poder»[12]. Íntimamente ligado con la producción de hegemonía, el capital cultural constituye un medio indispensable para la selección de una clase dirigente en las sociedades (post)industriales avanzadas en base a la transmisión de competencias técnicas. O lo que es lo mismo, la construcción de lo que Bourdieu denomina como «una nobleza escolar hereditaria de dirigentes de la industria, de grandes médicos, de altos funcionarios, y asimismo, de dirigentes políticos»[13].
Sin embargo, el capital cultural, por su misma composición simbólica y temporal, presenta un alto grado de encubrimiento en comparación con el propio capital económico, que tiene una visualización más tangible. Así, el propio Althusser afirma que –más allá de técnicas y conocimientos–, en la escuela (y también la universidad, añadimos)
Se aprenden las «reglas» del buen uso, es decir de las conveniencias que debe observar todo agente de la división del trabajo, según el puesto que está «destinado» a ocupar: reglas de moral y de conciencia cívica y profesional, lo que significa en realidad reglas del respeto a la división social-técnica del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido por la dominación de clase[14].
En este mismo sentido, Sacristán señalaba que la universidad inglesa tradicional ha venido practicando la producción de hegemonía educando principalmente a ser gentlemen, «saber estar» a seguir por los miembros de la misma clase o que respetar por las clases dominadas. Por otro lado, la universidad clásica alemana de Humboldt se situó de forma distinta en la producción del dispositivo hegemónico: a través de su prestigio, produciendo ideas, categorías, es decir, los instrumentos conceptuales del dominio. En la actual universidad-empresa de la descualificación, de la precariedad, de la deuda y de las prácticas obligatorias no remuneradas se impone la asimilación de toda una cosmovisión del mundo en la que el mercado capitalista es el orden natural e inevitable del mundo, especialmente a través del mecanismo «pedagógico de la deuda estudiantil»[15]. Como señala Roggero,
El mecanismo de la deuda funciona como un dispositivo para la devaluación de la fuerza de trabajo y como ataque preventivo contra un salario que todavía no existe o que está compuesto de forma fragmentada en la precariedad. Los estudiantes no están fuera del mercado laboral, sino directamente insertos a través de la medida de la educación [formación], a través de los créditos y por la anticipación de un futuro ingreso que es precisamente la deuda. El derecho a estudiar no es denegado pero está garantizado a través de la deuda como forma de socialización del riesgo corporativo en un sistema de bienestar financiarizado, en el que las fronteras entre público y privado no están claramente delimitadas. El «desclasamiento» de la fuerza de trabajo cognitiva está directamente regulada por la artificial medida de la producción de saberes, reducidos a unidad de valor de conocimiento abstracto[16].
De todo esto podemos deducir que la transmisión del capital cultural es, sin duda, la forma mejor disimulada de transmisión hereditaria de capital y, por lo mismo, su importancia relativa en el sistema de las estrategias de la reproducción es mayor. En este sentido, la educación superior funciona como la mediación perfecta para la reconversión del propio capital cultural en capital económico, a través de la institucionalización del titulo universitario como cualificación laboral y como garantía de poder contractual. Así, «el título, producto de la conversión del capital económico en capital cultural, establece el valor relativo del capital cultural del portador de un determinado título, en relación a los otros poseedores de títulos y también, de manera inseparable, establece el valor en dinero con el cual puede ser cambiado en el mercado de trabajo»[17].
En realidad esta función queda alterada en el marco de la actual transformación hacia la universidad-empresa. En ella, el valor simbólico y real del título (valor de cambio) ya no se estipula por el conocimiento adquirido para el desempeño potencial de una profesión. Ahora, ese valor reside, principalmente, en la institución donde se ha estudiado. El valor del título como valor de cambio desaparece en favor del capital simbólico y cultural adquirido al amparo de una institución concreta. Es la americanización a escala global de las universidades-marca como espacios de valorización real de los títulos y como vehículos para el acaparamiento del capital necesario para asegurar el mantenimiento de la reproducción social de las elites. Los índices de clasificación y de rankings





























