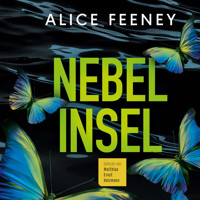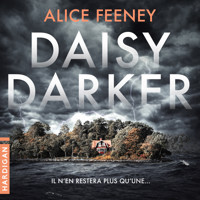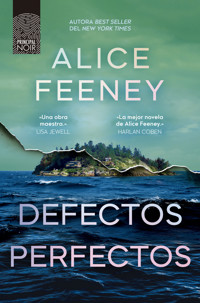
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un thriller apasionante y deliciosamente oscuro sobre el matrimonio y la venganza Es el mejor día de la vida del escritor Grady Green, pero se convertirá en el peor. Cuando llama a Abby, su mujer, y se dispone a darle una emocionante noticia, de repente oye cómo el coche de Abby frena en seco y luego se hace el silencio. Finalmente, encuentra el vehículo al borde de un acantilado con los faros encendidos, la puerta del conductor abierta y el móvil de su esposa todavía ahí…, pero ella ha desaparecido. Un año después, Grady sigue destrozado, sin saber qué le ha pasado a Abby. No puede dormir ni escribir, y su vida va a peor. Para intentar superarlo y recuperarse, decide pasar un tiempo en la pequeña isla escocesa de Amberly. Pero en la isla ve lo imposible: una mujer idéntica a su esposa. Una novela trepidante de la autora best seller de Él y ella
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alice Feeney
Defectos perfectos
Traducción de Lorenzo F. Díaz
Primera edición: octubre de 2025
Título original: Beautiful Ugly
© Diggi Books, 2025
© de la traducción, Lorenzo F. Díaz, 2025
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2025
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Ninguna parte de este libro se podrá utilizar ni reproducir bajo ninguna circunstancia con el propósito de entrenar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial. Esta obra queda excluida de la minería de texto y datos (Artículo 4(3) de la Directiva (UE) 2019/790).
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imágenes de cubierta: Freepik - Vuang | edb3_16 | EyeEm
Corrección: Laura Serral
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, oficina 10
08013, Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-10424-18-0
THEMA: FHX
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Índice
Felizmente casado
La buena pena
Una única opción
Espantosamente bueno
Lo mismo en su diferencia
Pasivo agresivo
Orden aleatorio
Definitivamente, puede
Modestamente ambicioso
Silencio ensordecedor
Pequeña multitud
Casi exactamente
Perfectamente imperfecta
Conversación silenciosa
Criminal inocente
Grito silencioso
Ocupado en no hacer nada
Ateo devoto
Claramente confundida
Hombre orquesta
Dulce tristeza
Un niño grande
Estúpidamente genial
Pasajero que conduce
Caer hacia arriba
Un pequeño milagro
Noticia vieja
Globo de plomo
Un rugido sordo
Placer culpable
Encontrada desaparecida
Una auténtica imitación
Caos absoluto
Agridulce
Claramente malinterpretado
Una idiota muy lista
Reducirse a lo grande
Ladrón honrado
Niño grande
Vacaciones de trabajo
A corta distancia
Mala salud
Un pesimista alegre
Correr con miedo
Solución imposible
Muerta viviente
Felizmente casados
Aterrizaje forzoso
Prescindir de todo
Amar y llorar
Copia distinta
Muerto viviente
Opinión imparcial
Apuestas desiguales
Juntos y solos
La única opción
Realidad virtual
Agradecimientos
Sobre la autora
Hitos
Portada
Para Christine, editora de sueños.
«Estamos listos para transmitir».
Felizmente casado
Si todo lo que necesitamos es amor, ¿cómo es que nunca nos conformamos con eso?
Marco su número. Otra vez. Por fin lo coge.
—Estoy de camino, ya casi estoy allí —dice mi mujer sin que tenga que preguntárselo. Puedo oírla conduciendo, así que sé que viene hacia casa, pero lo de «casi estoy allí» suena a mentira. Últimamente tiene la costumbre de retorcer la verdad para hacerla más agradable.
—Dijiste que estarías aquí —replico, y sé que sueno como un crío enfadado en vez de como un hombre adulto—. Esto es importante para mí.
—Lo sé, lo siento. Enseguida llego, te lo prometo. Llevo fish and chips.
Los grandes momentos los celebramos con fish and chips, pescado y patatas fritas. Los comimos en nuestra primera cita, cuando nos prometimos, el día en que conseguí un agente y al comprar la casa de nuestros sueños. Estoy bastante enamorado de esta vieja casita de campo con techo de paja en la costa sur, a poco más de una hora de Londres pero a un millón de kilómetros de la ciudad. Los únicos vecinos que tenemos son las ovejas. Y esta noche esperaba celebrar mi primer best seller en las listas del New York Times con fish and chips, acompañado de una botella de champán que guardo desde hace cinco años. Mi editora de Norteamérica dijo que llamaría si tenía buenas noticias, pero son casi las 21.00 horas (las 16.00 en Nueva York) y no ha llamado. Nadie ha llamado.
—¿Sabes ya algo? —pregunta Abby. Oigo cómo activa el limpiaparabrisas e imagino la lluvia corriendo por el cristal como si fueran lágrimas.
—Todavía no.
—Pues cuelga el teléfono o no podrán hablar contigo —dice y cuelga.
Se suponía que Abby estaría conmigo cuando me llamasen, pero llega tarde. Otra vez. Le encanta lo que hace: trabajar como periodista de investigación y encontrar buenas noticias sobre gente mala. Hombres, en su mayoría. Toda la vida de mi mujer está definida por su brújula moral y por un deseo insaciable de delatar delincuentes, pero me preocupa que acabe molestando a quien no debe. Recibe amenazas anónimas en el periódico donde trabaja. Se ha vuelto tan paranoica que graba todas las llamadas que recibe, pero no ha dejado de hacer lo que hace.
Mi mujer escribe reportajes de los que importan, buscando salvar al mundo de sí mismo.
Yo cuento historias que me importan a mí.
Mis libros siempre han sido un refugio en el que poder esconderme cuando el mundo real se vuelve demasiado escandaloso.
El matrimonio está hecho de un millón de momentos, tanto hermosos como feos, entretejidos en un tapiz de recuerdos compartidos, que se ven y se recuerdan de forma ligeramente diferente, como si dos personas mirasen el mismo cuadro desde extremos opuestos de una habitación. Yo, cuando era más joven, no creía en el amor. En mi casa no había suficiente amor para todos, así que me pasé la infancia refugiado en los libros y soñando con escribir el mío. A juzgar por la relación de mis padres, lo de «felizmente casados» es un oxímoron, así que el matrimonio pasó a ser algo más en lo que no creía. Hasta que conocí a Abby. Ella cambió mi forma de ver el mundo y lo que opinaba del amor. Me hizo sentir cosas que no sabía que era capaz de sentir, y nunca podré querer a nadie como quiero a mi mujer.
Cuando nos conocimos, no podíamos dejar de tocarnos. Si cierro los ojos y me concentro, aún recuerdo la primera vez que me dejó tocarla. Su rostro perfecto, la suavidad de su piel, el delicado aroma a flores de su brillante pelo oscuro, el sabor de su boca, la forma en que jadeaba al penetrarla. Solíamos pasarnos la noche despiertos, a veces solo para hablar, para contarnos nuestras respectivas historias. No es fácil mantener viva la chispa cuando se lleva casado tanto tiempo como nosotros. Lo intentamos, pero lo importante va cambiando a medida que vas cumpliendo años. O, al menos, eso me parece a mí, que sí siento que ha cambiado. Lo que tenemos ahora es lo que siempre quise tener.
Columbo entra en la habitación agitando el rabo como si no me viera desde hace días, aunque no hayan pasado ni cinco minutos desde que se quedó dormido en la cocina. Se sienta a mi lado y se queda mirando el teléfono que tengo en la mano como esperando que suene también. Prefiero los perros a los humanos. Los perros son leales. Mi mujer me regaló por sorpresa a Columbo cuando no era más que un cachorro. Dijo que yo necesitaba compañía, y desde entonces somos inseparables. A Abby le preocupa el tiempo que paso solo y no parece entender que prefiera la soledad. Necesito silencio para escribir, y cuando no puedo escribir me siento como si no pudiera respirar. Además, ya me acompañan mis personajes, a los que también prefiero por encima de las personas reales. Mis personajes no mienten —al menos, no a mí— y antes de conocer a Abby no tenía a nadie en quien poder confiar. La gente rara vez hace lo que debería hacer o lo que dice que va a hacer. Lo único que no me gusta de estar solo es la cantidad de tiempo que eso me obliga a pasar conmigo mismo.
El camino hasta convertirme en un escritor superventas ha sido, como poco, accidentado. Soy el típico ejemplo de escritor que triunfa de la noche a la mañana tras diez años de intentos, y durante mucho tiempo me sentí como si fuera un impostor. Fueron años de oscuridad, críticas de mierda, ventas decepcionantes y editoriales que se olvidaban de mí. Estaba a punto de darme por vencido cuando conocí a mi mujer, que a su vez me presentó a la agente de mis sueños. Todo cambió desde entonces, así que podría decirse que se lo debo todo. Escribir es lo único que me hace feliz de verdad. Sé que el trabajo de Abby es importante, y que yo solo me gano la vida inventando cosas, pero me muero de ganas de que esta noche esté conmigo. Si mi último libro acaba en la lista de más vendidos del New York Times, podrá volver a sentirse orgullosa de mí. A mirarme como me miraba antes.
El móvil zumba y en la pantalla aparece el nombre de mi editora.
Los dedos me tiemblan al responder la llamada.
—Grady, soy yo —dice Elizabeth. Su tono neutro no me revela si las noticias son buenas o malas—. Estamos aquí todos, la editorial en pleno. Y tengo a Kitty al teléfono.
—¡Hola, Grady! —La alegría en la voz de mi agente acaba con el suspense, y me sorprendo rompiendo a llorar. Por mis mejillas corren grandes y abundantes lagrimones, y me alegro de que no pueda verme nadie, aparte de un enorme labrador negro. El perro alza la mirada como si estuviera preocupado por mí.
Mi editora sigue hablando, incapaz de disimular el entusiasmo.
—Como ya sabrás, se está hablando mucho de este libro y todos estamos muy contentos de haber trabajado en él. Te queremos, y nos encantan tus libros, lo cual hace que sea todavía más maravilloso poder decirte que… estás en la lista de superventas del New York Times.
Al otro lado de la línea se oyen vítores y gritos. Las piernas parecen fallarme, y me sorprendo dejándome caer hasta el suelo para sentarme con las piernas cruzadas, como el niño que hace tantos años soñaba con ser escritor. Columbo menea la cola y me lame la cara. Aunque aprecio su infinito cariño, desearía que fuera mi mujer quien estuviese aquí conmigo. El éxito sigue pareciéndome irreal y en estos momentos no reconozco mi propia vida. Me parece demasiado buena para ser verdad, lo cual me hace pensar que igual no lo es.
—¿Es de verdad? —susurro.
—¡Sí! —grita mi agente.
—No me lo puedo creer —digo, incapaz de ocultar el temblor de mi voz—. Gracias, gracias, gracias. Esto significa mucho para mí, y…
No parezco capaz de hablar. Me inundan el asombro y la gratitud.
—¿Sigues ahí, Grady? —pregunta mi agente.
—Sí. Es que soy tan… —Tardo un poco en encontrar la palabra adecuada— … feliz —digo finalmente, intentando saborear esta emoción desconocida para ver si va conmigo. Parece que voy a tener que acostumbrarme a ella—. Gracias. A todos. Estoy completamente abrumado y muy agradecido.
Podría estar teniendo el mejor día de mi vida, y querría estar compartiéndolo con ella.
En vez de eso, lo hago con el perro, que ha vuelto a dormirse.
Me esfuerzo por darle las gracias como es debido a todos los que han hecho realidad este sueño: a mi increíble agente, a mi maravillosa editora, a mi brillante publicista, y a los fantásticos equipos de ventas y de marketing. Entonces se acaba la llamada que llevo esperando desde hace una eternidad y, de pronto, todo se queda silencioso. Es excesivo. Vuelvo a estar solo. Me sirvo un vasito de whisky de una de las botellas buenas y me siento en silencio para asimilar la noticia. Quiero atesorar este momento tan especial, aferrarme a él todo el tiempo que pueda. En cuanto me sereno, llamo a mi mujer. Quiero darle una sorpresa. Imagino el móvil de Abby sujeto al salpicadero del coche, mostrando su recorrido por un mapa en movimiento, como siempre. Contesta en cuanto suena la señal.
—¿Y bien? —pregunta, con voz expectante. Ojalá pudiera verle la cara.
—Estás hablando con el autor de un best seller del New York Times.
—¡Oh, Dios mío! —grita—. Lo sabía. ¡Estoy tan orgullosa de ti! —Noto emoción sincera en su voz, y mi mujer, que nunca llora, parece que esté llorando—. Te quiero.
No recuerdo cuándo fue la última vez que nos dijimos que nos queríamos. Antes nos lo decíamos todos los días. Me gusta cómo suena cuando me lo dice ella y cómo me hace sentir. Es como oír por la radio una vieja canción que hace años que no escuchas, una que antes te encantaba.
—Ya casi estoy en casa. Estoy al lado —dice, interrumpiendo el caos de mis pensamientos nostálgicos—. Ve sacando el champán y…
Oigo un chirrido de frenos, luego silencio.
—¿Qué pasa? —pregunto—. ¿Te encuentras bien? ¿Me oyes?
Sigue habiendo silencio, pero entonces vuelvo a oír su voz.
—Estoy bien, pero… hay una mujer tirada en la carretera.
—¿Qué? ¿Has chocado con ella?
—¡No! Claro que no. Está ahí tirada, por eso he frenado.
—¿Dónde estás ahora?
—En la carretera del acantilado. Voy a salir a ver si…
—¡No! —grito.
—¿Cómo que no? No puedo dejarla tirada en la carretera, podría pasarle algo.
—Pues llama a la policía. Ya casi estás en casa. No salgas del coche.
—Si te preocupa que se enfríen el fish and chips…
—Me preocupas tú.
Suspira y oigo el débil clic al soltar el cinturón de seguridad.
—Creo que lees demasiados libros de Stephen King…
«Creo que hacer lo correcto no siempre es lo que debe hacerse».
—No salgas del coche, por favor.
—Tengo que salir. ¿Y si fuera yo quien estuviera tirada en la carretera? ¿No querrías que alguien se detuviera y me ayudara?
—Espera, ¡no cuelgues!
—Está bien, si así te sientes mejor. —Nunca he conseguido hacer cambiar de opinión a mi mujer en nada. Cuanto más le insistes para que no haga algo, más decidida está a hacerlo. Abby abre la puerta del coche—. Te quiero —vuelve a decir.
Para cuando se me ocurre decirle que yo también la quiero, ya es tarde. Habrá dejado el teléfono sujeto al salpicadero, porque solo oigo el sonido de sus pasos al alejarse.
Pasa un minuto, luego otro.
Todavía oigo el intermitente y los limpiaparabrisas.
Cinco minutos después, la llamada sigue sin cortarse, pero no oigo a Abby.
¿Alguna vez has sabido que va a pasar algo terrible antes de que ocurra?
¿O has sentido un miedo abrumador e inexplicable que te dice que hay un ser querido en peligro?
Mantengo el teléfono pegado a la oreja y me paseo de un lado a otro.
—¿Me oyes? —pregunto, pero no contesta.
Entonces vuelvo a oír pasos.
Parece que Abby regresa al coche, pero sigue sin decir nada.
Lo único que oigo es una respiración.
No parece la de mi mujer.
Hace un momento, era el instante más feliz de toda mi vida. Y ahora estoy paralizado por el miedo.
Es el peor mejor día de mi vida.
Conozco el tramo de carretera en el que está. Pasa junto a la costa, y no está lejos de casa. El edificio más cercano está a kilómetro y medio, y no hay nadie cerca a quien pueda pedir ayuda. Echo a andar. Luego a correr. Con el teléfono pegado a la oreja, sin aliento pero gritando su nombre. No contesta.
La noche es demasiado oscura, demasiado fría, demasiado húmeda. En el campo no hay farolas, solo sombras. Lo único que se ve es un cielo antracita salpicado de estrellas, la silueta de los campos a un lado de la carretera y un mar manchado por la luna al otro. Solo oigo mi respiración agitada y el romper de las olas contra el acantilado. Veo su coche aparcado en el arcén y aminoro la marcha para asimilar la escena. Los faros siguen encendidos, los intermitentes parpadean y la puerta del conductor está abierta.
Pero Abby no está.
Tampoco veo a nadie tirado en la carretera. No hay señales de vida.
Doy media vuelta, entrecierro los ojos para mirar en la oscuridad a la carretera vacía y las ondulantes colinas. Grito su nombre y oigo el eco de mi voz en el teléfono sujeto al salpicadero. Sigue con mi llamada. Solo que ella no está. En el asiento del copiloto se ven el pescado y las patatas fritas, junto con el bolso de Abby. Miro dentro, pero no parecen haber robado nada. Lo único anormal en el coche es una caja blanca de regalo. Levanto la tapa y veo una muñeca antigua de aspecto espeluznante, con un pelo oscuro brillante y vestida con un abrigo rojo. Sus grandes ojos azules de cristal parecen mirarme fijamente. Tiene la boca cosida.
Echo otro vistazo a mi alrededor, pero todo es quietud, silencio y negrura.
—¿Dónde estás? —grito.
Pero Abby no contesta.
Mi mujer ha desaparecido.
UN AÑO DESPUÉS…
La buena pena
—Estás espantoso. Por la buena pena,* casi no te reconozco —dice mi agente cuando entro en su oficina. Siempre me ha parecido una expresión extraña. ¿Puede ser buena, la pena?
—Yo también me alegro de verte —le digo.
—No te insulto; te describo.
KittyGoldman nunca te dora la píldora. Me da un abrazo y vuelve a sentarse tras el escritorio, donde siempre parece estar más a gusto. Veo que unas cuantas arrugas nuevas se han atrevido a decorar su rostro desde la última vez que nos vimos, y me gusta que no intente ocultar su edad. Lo que ves es lo que hay, aunque no todo el mundo la vea como yo. No hay mucha gente tan cercana a ella. Nunca he sabido cuántos años tiene exactamente —es una de las muchas preguntas que no me atrevo a hacer—, pero, puestos a adivinar, yo diría que unos setenta. Lleva un traje de tweed rosa con falda y huele a perfume. Chanel, me parece. Me mira por encima de las gafas de diseño.
—Veo que te has traído a Columbo —dice, mirando al labrador negro que se pone cómodo en la alfombra de aspecto caro.
—Sí. Perdona. Espero que no te importe. No tengo a nadie para cuidarlo, y no puedo encerrarlo todo el día en el hotel.
Y ahí está, esa compasiva inclinación de cabeza. Esa compasión que se me ha hecho tan familiar, instalándose en su rostro y haciéndome apartar la mirada. Hace un año que desapareció mi mujer. Todos los que saben lo que pasó me miran así ahora, y no lo soporto. Estoy harto de que la gente me diga: «Lamento su pérdida». Seguro que la lamentan, por un tiempo, hasta que se les olvida y continúan con sus vidas. ¿Y por qué no iban a hacerlo? Ellos no perdieron su razón de vivir. Eso solo me pasó a mí.
Me miro los zapatos, sin lustrar y con el tacón muy desgastado. Kitty llama a su última ayudante, que se sienta junto a la puerta del despacho, y le pide que nos traiga algo de té con pastas. Desde que Abby desapareció, se me olvida comer. Tampoco puedo escribir y me cuesta dormir. Siempre tengo las mismas pesadillas, de las que despierto creyendo que no puedo respirar. No perdí solo a mi mujer. Tenía todo lo que siempre había deseado tener y lo perdí todo.
Sigo sin saber qué le pasó a Abby.
Ni siquiera sé si está viva.
Lo que no me deja dormir por las noches es sobre todo eso, el no saber.
Miro a mi alrededor, al despacho bellamente decorado, lo que sea para evitar la mirada de Kitty y las preguntas que sé que se avecinan. No parece un despacho. Es mucho más elegante, como una mini biblioteca o algo que podría encontrarse en la boutique de un hotel, diseñada por alguien de gustos caros. Miro las estanterías de madera hechas a medida que rebosan libros de sus clientes, los míos incluidos. Hubo un tiempo en que fui el cliente más importante de Kitty. Ahora tiene escritores más nuevos, más jóvenes, más ambiciosos y mucho mejores, la verdad. Escritores que todavía pueden escribir.
Mis ojos vagan hasta encontrar en el escritorio la foto enmarcada de Abby. Me preguntaba si siempre la tenía allí o si la escondía en algún cajón. Algunas personas creen que esconder la pena ayuda a que desaparezca el dolor, pero la experiencia me dice que eso solo lo aumenta. La pena siempre es de uno mismo, no algo que pueda compartirse, pero al menos hay alguien más que piensa en Abby tanto como yo. Kitty es la madrina de mi mujer, y a veces pienso que solo tengo agente porque Abby le suplicó que me representara.
KittyGoldman es una de las principales agentes literarias del país. Me aceptó hace diez años, cuando todavía era un escritor joven. Mi carrera vagaba sin rumbo, y solo llevaba a callejones sin salida, pero ella vio en mi obra algo que nadie más había visto y me dio una oportunidad. El resultado fueron cinco novelas superventas en el Reino Unido y varios premios. Kitty vendió los derechos de publicación a cuarenta países y el año pasado conseguí tener un título en la lista de best sellersdel New York Times, en Estados Unidos. Ahora siento todo eso como si lo hubiera vivido en un sueño. Al llevar tanto tiempo sin poder escribir, y tener todas mis pertenencias en un trastero, me parece surrealista volver a ver un libro con el nombre de Grady Green en la cubierta. Me pregunto si volverá a haber otro. Lo malo de llegar a la cima es que desde ahí solo puedes ir en una dirección: hacia abajo.
—¿Cómo estás? —pregunta Kitty, sacándome de mi autocompasión. Es una pregunta sencilla, pero no sé cómo responderla.
La policía renunció a seguir buscando a Abby semanas después de encontrarse el coche abandonado, pese a hallarse el abrigo rojo que llevaba puesto. Al día siguiente de su desaparición, alguien que paseaba al perro lo encontró a un kilómetro de distancia bordeando la costa. Estaba mojado y desgarrado. Mi mujer lleva «desaparecida» más de un año, pero, según la ley, no se la puede dar por muerta hasta pasados siete años. Cuando la gente pierde a un ser querido celebra un funeral o alguna clase de servicio. Pero no se celebró uno para mí. Ni para Abby. Los desaparecidos no son como los fallecidos. La gente me dice que debo seguir con mi vida, pero ¿cómo lo hago? Al no poder pasar página de alguna manera, me veo atrapado en un limbo triste y solitario, desesperado por conocer la verdad, pero aterrorizado por cuál podría ser esta.
Nunca he sido muy bueno con los números —Abby siempre se ocupaba de esas cosas— y cuando miré la cuenta conjunta, tras su desaparición, faltaba una gran cantidad de dinero. Según los extractos que yo nunca me molestaba en mirar, había retirado varias cantidades importantes de dinero en los meses previos a su desaparición. Nos excedimos al comprar la casa y yo solo no podía pagar la hipoteca. Al carecer de nuevos contratos editoriales, me vi obligado a venderla muy por debajo de su valor, en un momento en que el mercado inmobiliario se hundía. Es decir que aún debo dinero al banco. También vendí la mayor parte de los muebles para poder llegar a fin de mes, y alquilé un piso en Londres durante unos meses, pagando una mensualidad francamente desorbitada a un casero que me sabía desesperado. Creí que me vendría bien un cambio de aires, pero no fue así. En su lugar, me gasté el poco dinero que me quedaba. Ahora vivo en un hotel de una estrella, sobreviviendo gracias a los derechos de escritor de mis anteriores novelas, incapaz de escribir una nueva. Incapaz de hacer nada que no sea obsesionarme con lo que pasó aquella noche. Desde entonces mi vida se viene desintegrando poco a poco.
—Estoy bien —miento, intentando esbozar una débil sonrisa y ahorrarnos a ambos la verdad. La versión sonriente de mí que solía mostrar al resto del mundo es alguien a quien no reconozco ni recuerdo. Fingir me cuesta mucho más que antes—. ¿Y tú cómo estás?
Kitty alza una ceja como si pudiera ver a mi verdadero yo, pese a mis esfuerzos por ser mejor de lo que soy. Ha interpretado el papel de madre conmigo más de una vez, sobre todo en los días siguientes a lo sucedido. Yo no tenía a nadie más a quien recurrir y, al ser Kitty la madrina de mi mujer, estaba igual de destrozada por su desaparición que yo. El trabajo de agente es peculiar y mucho más complejo de lo que supone la mayoría de la gente. Requiere que alguien interprete muchos papeles: primera lectora, editora, agente, terapeuta, madre sustituta, jefa y amiga.
Mi agente es la única persona en la que aún confío.
—No pareces estar bien —dice.
Intento verme a través de sus ojos; no es una imagen bonita.
Me encojo de hombros, en parte a modo de disculpa, en parte por desesperación.
—Me cuesta dormir desde…
—Ya lo veo. Esas ojeras y esa mirada ausente son un tanto reveladoras. Y estás más flaco. Me tienes preocupada, Grady.
Yo también estaría preocupado por mí de no estar tan puñeteramente cansado. Tantos meses de insomnio me han convertido en una sombra de mí mismo y me muevo en una nube de difusa cámara lenta. No recuerdo qué se siente cuando no estás agotado, confuso, perdido. Necesito urgentemente un corte de pelo y toda mi ropa parece salida de una casa de caridad. Como si nada, un botón de mi chaqueta se desprende y cae en el escritorio de Kitty con un triste tintineo. Es como si mi ropa quisiera decir lo que yo no puedo: estoy destrozado. Kitty se queda mirando el botón, y su expresión habla por ella. Entonces su ayudante da unos golpecitos en la puerta de cristal antes de entrar llevando una bandeja con un poco de té.
—Te he hecho venir hoy porque tenemos que hablar —dice Kitty cuando volvemos a estar solos.
«Tenemos que hablar» nunca es una buena manera de empezar una conversación.
Creo que piensa borrarme de su lista de clientes.
No la culpo. Debe pensar en su desaparecida ahijada cada vez que piensa en mí, y no debe serle fácil. Además, si yo no gano dinero, ella tampoco. El quince por ciento de nada es nada. Yo en su lugar también cortaría toda relación conmigo: un escritor que no puede escribir es uno de los seres más tristes del mundo.
Me aclaro la garganta como un colegial nervioso.
—Sé que hace tiempo que no escribo nada que puedas vender, pero…
—Tu editor quiere que devuelvas el anticipo —me interrumpe Kitty—. El contrato era por dos novelas y como nunca entregamos la segunda…
—No puedo devolver el dinero. No me queda nada.
—Lo suponía, así que los he mandado a la mierda, pero creo que debemos trazar un plan —dice, y me alivia oír que sigue conmigo. Que sigue luchando por mí. Es la única que lo hace.
—No es fácil escribir desde el peor hotel de la ciudad. La mayoría de las noches me despiertan los borrachos que pasan ante la ventana, y por el día todo es tráfico y obras. Las paredes son de papel y las interrupciones y el ruido son constantes —digo, sintiéndome tan patético como sueno. Nunca he entendido a los escritores que escriben en cafés o en cualquier otro lugar con gente o distracciones. Yo necesito silencio.
—¿Qué pasó con el piso?
Vuelvo a encogerme de hombros.
—Ya no podía pagar el alquiler.
Su frente se frunce en un ceño de preocupación.
—¿Por qué no me lo dijiste? Me da miedo preguntarlo, pero ¿cómo llevas la nueva novela?
«Solo he escrito un capítulo, y lo he reescrito como cien veces».
—Va… avanzando —miento.
—¿Algo que puedas compartir conmigo?
«Solo tengo mil palabras. Según el contrato, necesito noventa y nueve mil más».
Asiento con la cabeza.
—Pronto, creo.
—¿Ni siquiera una premisa o una sinopsis si la tienes?
«No tengo ni idea de lo que pasará después del primer capítulo, y seguro que tendré que borrarlo y volver a empezar».
—Claro.
Suena el móvil de Kitty y ella se lo queda mirando como si la hubiera ofendido.
—Perdona, tengo que cogerlo.
—No hay problema.
Pone una expresión de completo desagrado y coge el teléfono.
—Si esa es tu mejor oferta, no me hagas perder más tiempo. Envidio a todos los que todavía no te conocen. O seis cifras o vete a la mierda —dice, y cuelga. A Kitty le gusta mandar a la gente a la mierda. Siempre he temido que algún día pudiera mandarme a mí—. ¿Por dónde íbamos? —pregunta con tono sereno y amable. Se sube despacio un lado de las gafas como si las tuviera torcidas. Que no lo están—. Ah, sí. Fingías que progresabas con la novela, aunque sospecho que no has escrito ni una sola palabra desde la última vez que hablamos. —Intento no sonreír. Ni llorar. Sigue resultándome incómodo que alguien me conozca tan bien—. Creo que hoy necesitaremos algo más fuerte que el té —dice, sacando una botella de whisky de aspecto caro y dos vasos—. Hace mucho que trabajamos juntos y siempre he intentado hacer lo que consideraba mejor para ti, para tus libros y para tu carrera
Aquí está. Aquí viene. El discurso de despedida. Se ha rendido conmigo y cómo voy a culparla por rendirse cuando yo mismo me he rendido. Kitty tiene fama de despiadada y de librarse de los escritores en cuanto dejan de tener éxito, como temiendo que su fracaso pueda ser contagioso e infecte al resto de sus clientes. Sin embargo, siempre ha sido muy buena conmigo. Hasta ahora. Kitty busca en un cajón del escritorio y me pregunto si no irá a romper mi contrato delante de mí.
—Lo he pensado mucho estas últimas semanas y meses…
—Sé que puedo escribir otro libro —digo de golpe y casi parezco sincero.
—Yo también. Y quiero ayudarte. —Kitty pone sobre la mesa una foto de Polaroid. Es de una vieja cabaña de madera rodeada de árboles—. Hace unos años, un cliente mío se murió y me dejó esto en su testamento —dice, golpeando la foto con una uña pintada. Rosa, a juego con el traje de tweed—. Esta era su cabaña para escribir, en tierras escocesas.
Me preocupa no saber cuál debe ser mi reacción.
—¿Qué afortunada?
—No he tenido ocasión de visitarla desde que me la legó. Escocia está un pelín lejos y hace cinco años que no tengo vacaciones, pero parece ser que la cabaña tiene una vista preciosa, y que fue muy productiva para Charlie. —Frunzo el ceño—. CharlesWhittaker —dice, como si yo no supiera quién es, cuando lo sabe todo el mundo. CharlesWhittaker fue uno de los autores más vendidos del sector, pero hace años que no publica nada nuevo. Me había preguntado a menudo qué habría sido de él—. Charlie siempre decía que su décima novela sería la mejor de todas, pero murió antes de escribirla, y era muy reservado, ni siquiera me dijo el título. En esa cabaña escribió varios éxitos estando en la cima de su carrera, pero ahora está abandonada, vacía. La verdad es que me harías un favor.
La miro fijamente.
—¿Quieres que vaya a Escocia?
—No, si prefieres quedarte en esa mierda de hotel. Aunque quizá deba decirte que ese pequeño refugio no está en el continente, sino en la isla de Amberly.
—Nunca he oído hablar de ella.
—Una de las muchas razones por las que a Charles le gustaba ese sitio. Está muy lejos de todo. Sin ruidos. Sin interrupciones. Sin distracciones. Para poder escribir, necesitaba que el mundo entero guardase silencio. Igual que tú. No podía escribir ni una palabra cuando la vida se volvía demasiado ruidosa.
—Yo… no sé qué decir.
—Di que sí. La cabaña es alojamiento gratis hasta que te recuperes.
—Quizá deba pensarlo…
—Por supuesto. Quizá no sea buena idea. —Vuelve a enderezarse las gafas de diseño, mirándome por encima de ellas, y temo haberla ofendido—. Parece ser un sitio muy tranquilo y apacible, pero también un pelín aislado. Y la vida rural no es para todo el mundo. En la isla no hay mucha gente…
—Suena ideal. Sabes que necesito mucho silencio para poder escribir y no he sido capaz de hacerlo con todo eso…
—No sé. Quizá no haya debido sugerirlo. —Vuelve a guardar la foto en el cajón, lo cierra de golpe y se lleva un cigarrillo a los labios—. No te importa, ¿verdad? —pregunta, encendiéndolo antes de que pueda responder. Niego con la cabeza, aunque sí me importa, y aunque haga años que es ilegal fumar en las oficinas—. No quiero interferir ni empeorar las cosas —dice, exhalando una nube de humo—. Y me preocupa que mis otros escritores se pongan celosos si se enteran. No le he ofrecido la cabaña a nadie más, y ya sabes cómo pueden llegar a ponerse algunos. Celosos. Paranoicos. Locos.
—No se lo diré a nadie. Creo que suena de maravilla.
—Bien. Entonces está decidido. —Echa la ceniza de la punta del cigarrillo en un pequeño trofeo plateado de «Agente del año» que tiene en la mesa—. Tómate tres meses. Llévate al perro, le encantará aquello. Descansa, camina, lee, duerme… y, quién sabe, puede que hasta seas capaz de escribir. De momento, le diré a tus editores que se vayan a paseo. Hay más editores en el mundo. Tú escríbeme otro libro y te encontraré un editor. Sé que puedes hacerlo.
—No sé si podré escribir sin ella.
Kitty me mira fijamente, luego mira la foto de Abby en su escritorio. Vuelve a inclinar la cabeza en gesto compasivo y se le suaviza la voz.
—Ya la has llorado bastante, Grady. Por mucho que me duela el decirlo, no creo que Abby vaya a volver. Se ha ido y necesitas pasar página. Igual que yo.
Sus palabras nos duelen a los dos. En sus ojos veo lágrimas antes de que pestañee para disiparlas.
Sí que quiero escribir otro libro. Pero no sé si podré hacerlo después de lo sucedido. La pena es un ladrón paciente que te roba mucho más de lo que se imagina quien nunca la ha sufrido. Mi mujer me dijo una vez que yo solo era feliz de verdad cuando escribía, y empiezo a pensar que quizá fuera cierto, pues nunca me he sentido tan mal como ahora. Escribir era el mejor trabajo del mundo hasta que dejó de serlo. Quizá sea esto lo que necesito para volver a escribir.
No encuentro las palabras adecuadas, así que digo la más sencilla.
—Gracias.
Kitty asiente y vuelve a abrir el cajón, esta vez para sacar un talonario de cheques. No sabía que todavía existieran esas cosas.
—¿Qué haces? —pregunto.
—¿A ti qué te parece? Te extiendo un cheque para que puedas comprarte un abrigo nuevo con botones que no se caigan. En Escocia puede hacer bastante frío en esta época del año. Y quiero asegurarme de que tienes dinero suficiente para que Columbo y tú podáis comer.
Firma el cheque y lo desliza por el escritorio. Es una cantidad muy generosa de su propio dinero.
—Ya me lo devolverás cuando vendamos tu siguiente libro. Te enviaré un correo con todos los detalles sobre Amberly e indicaciones para encontrar la cabaña. Y ahora fuera de mi despacho —dice guiñándome un ojo.
Tengo cuarenta años, pero hay lágrimas en mis ojos.
—Gracias, de verdad.
—El éxito suele ser el resultado de una serie de fracasos. Intenta recordarlo. Nunca se aprende nada del éxito, pero el fracaso puede enseñártelo todo acerca de una persona. Especialmente sobre ti mismo. Y yo creo en ti.
Me hace muy feliz oírla decir eso.
Pero también me entristece, porque no debería sentirse obligada a decirlo.
*«Good Grief» en el original. Exclamación que suele traducirse como «Dios santo», «Por Dios», «Cielo santo», y que aquí se ha traducido literalmente para explicar el comentario posterior. (N. del T.)
Una única opción
Ahora bien, ¿puedo encontrarle el lado bueno a perderlo todo? Pienso mucho en eso. Tu forma de pensar puede llegar a verse alterada si dispones de demasiado tiempo libre. Por darle demasiadas vueltas a las cosas por las que crees que debes preocuparte, y por pensar demasiado poco en las que deberías pensar. Lo único bueno de perderlo todo es que ya no te queda nada que perder. Me voy del peor hotel del mundo, cargo el coche con dos maletas llenas de ropa, provisiones y libros. Meto el portátil y todo lo que puedo llegar a necesitar en una estancia de tres meses en una remota isla escocesa. Luego voy a por Columbo y los dos partimos hacia un nuevo capítulo de mi vida. Espero que más feliz que el anterior.
Se necesitan diez horas en coche para ir de Londres a Escocia. Dejando a un lado las paradas imprescindibles, la mayor parte del tiempo voy por el carril rápido. Mi Mini está viejo y maltrecho y ha tenido días mejores, pero todavía funciona. La mayor parte del tiempo. Como yo. El paisaje al otro lado del parabrisas se vuelve espectacular nada más pasar Glasgow. En todas direcciones hay árboles con mil tonos de verdor, lagos gigantescos y resplandecientes y montañas de cumbres nevadas. Mis ojos, antes cansados, se abren de par en par. Todo lo que hay dentro de mi campo de visión parece tener una escala diferente. Veo una extensión infinita de campo virgen, y el mundo me parece mucho más grande, o quizá sea yo quien se ha hecho más pequeño.
Un par de horas después, más allá de Glencoe y Fort William, todavía hipnotizado por el espectacular paisaje, me doy cuenta de que hace años que no veo gran cosa del mundo. Que me he aislado de la realidad, centrándome demasiado en escribir, cuando todavía podía escribir, pero que en realidad no vivía. Me limitaba a existir en el interior de mi mente. Y luego a llorar por todo y por todos los que he perdido. No solo por mi mujer. En los últimos diez años he dejado que se desintegrase mi relación con las personas reales, mientras me obsesionaba por personas de ficción. Mi trabajo ha pasado a ser mi todo. Ignoraba todas las invitaciones y la mayoría de las llamadas, mensajes de texto y correos, por andar siempre demasiado ocupado escribiendo, distanciándome del mundo real. Además, tenía a Abby y no necesitaba a nadie más.
Darme cuenta de ello me desinfla un poco, una nueva lista de pesares que va escribiéndose sola en mi mente. Conduzco a través de esta aflicción momentánea, todavía asombrado por la belleza sin límites que hay más allá del cristal. No me detengo, aunque me gustaría hacerlo. No tengo tiempo. El transbordador a la isla de Amberly solo sale dos veces por semana, y no quiero perderme la siguiente salida. Por lo que he leído en la red, no puedes reservar billetes por adelantado y hay que comprarlos en el mismo barco. Por las pocas fotos que he encontrado de la isla, el lugar es todavía más impresionante que todo lo que estoy viendo durante el viaje, así que espero que esta épica travesía por carretera acabe valiendo la pena.
Es de noche cuando llegamos, y el mar iluminado por la luna refleja el negro cielo en una bahía desconocida. El navegador del coche parece pensar que nos ha guiado con éxito hasta la «terminal del transbordador», que más bien parece una marquesina de autobús ante un desvencijado embarcadero de madera. No hay nadie ni nada más. Salgo del coche y el aire frío me abofetea. Estiro los cansados huesos, aliviando el calambre provocado por demasiadas horas sentado en la misma posición, y dejo salir al perro para que haga lo mismo. Lo único que veo para confirmar que estoy en el lugar correcto es un cartel escrito a mano donde pone Transbordador de Amberly y una lista de horarios de salida garabateados debajo. No coinciden con los que encontré en internet, y el próximo transbordador no sale hasta mañana por la mañana. Miro el móvil y veo que no hay cobertura. Tampoco hay gente, ni casas, ni edificios de ningún tipo, solo una vasta extensión de costa. Ni siquiera una máquina expendedora. Columbo no parece impresionado.
—Lo siento, chaval. Parece que habrá que dormir en el coche.
El graznido de las gaviotas nos despierta al día siguiente. Apenas he dormido y me noto ebrio de cansancio, pero cuando abro los ojos me recibe el más espectacular de los amaneceres. El cielo está teñido del color de los arándanos machacados, como un cuadro pintado con furiosos brochazos, sobre una bahía de arena blanca digna de una postal. Anoche, cuando llegamos, todo estaba tan oscuro que no me di cuenta de lo impresionante que era el paisaje, pero a un lado de la carretera veo ahora una campiña escarpada salpicada de brezo púrpura, y al otro una costa prístina y aparentemente interminable. En la distancia diviso la silueta de una pequeña isla recortándose en el horizonte: mi primer atisbo de Amberly.
Se nos han unido dos coches más y una furgoneta negra con un peculiar logotipo —una vaca de Tierras Altas— en un lateral, todos aparcados junto al embarcadero. Sigue sin haber señales del transbordador, aunque el horario escrito a mano dice que ya debería estar aquí, y me fijo en que no indica los viajes de vuelta; todos los horarios son de ida. Dado que no parece haber peligro de salida inminente, saco a Columbo a dar un breve paseo por la playa. El viento me empuja suavemente hacia delante y me revuelve el pelo, el olor del océano inunda mis sentidos y noto en la lengua un sabor a sal marina.
El sol ha sido más madrugador que yo. Su reflejo amarillo dorado ya baila en la superficie del mar, como un sendero resplandeciente que uniera el continente con Amberly. Este lugar, con ese cielo azul sin nubes, esas tranquilas aguas turquesas y esta arena blanca y perfecta, parece más el Caribe que Escocia. Solo el frío delata nuestro actual paradero, pinchándome en la cara y metiéndose por debajo de la ropa. El aire es tan frío y tan fresco y tan puro comparado con el de Londres. Lo trago con avidez, llenándome los pulmones, sintiéndome despierto, y vivo, y un poco excitado, ante lo que podría ser una segunda oportunidad.
El relajante sonido del mar es hipnótico y me recuerda donde vivíamos antes. Nuestra antigua «casa temporal». Y pienso en aquella noche, en el sonido de la lluvia y las olas rompiendo contra las rocas bajo la carretera del acantilado, y en la última vez que oí su voz. Mi mujer siempre se cuela en mis pensamientos. Incluso ahora.
El recuerdo de cuando nos conocimos se reproduce en mi mente como las escenas de una de mis películas favoritas, y me pregunto si no los habré remontado con el paso del tiempo para hacerlos más significativos de lo que fueron. Sé que hubo alguno que llegó a pensar que había desaparecido porque decidió dejarme. Pero incluso en ese caso, nunca habría hecho nada tan dramático. Abby no era así.
Intento dejar a un lado mis sentimientos y guardarlos en un compartimento de mi cabeza. Como hago siempre.
Pero tienden a escaparse.
Mientras paseo, Columbo corre de un lado a otro levantando nubes de arena y persiguiendo a las gaviotas que merodean por el lugar. Cojo una piedra lisa gris oscuro y la hago rebotar en la superficie del mar tres veces, antes de desaparecer. El perro corre hacia las aguas poco profundas, persiguiendo algo que nunca encontrará. Todos somos culpables de eso. Me vuelvo y veo en la distancia a un viejo Volvo con un remolque para caballos que se une a los demás coches, allí donde estamos aparcados. Se abre un lateral y veo que han reconvertido el remolque para caballos en camión de comida. El olor de la cocina no tarda en mezclarse con el del océano y el estómago me gruñe. Últimamente no tengo mucho apetito, pero de pronto me noto hambriento.
—Vamos, Columbo. Que ya está el desayuno.
Una vez de vuelta en el coche, con café, un bocadillo de beicon y salchichas para el perro, contemplo el mar. Ya no está tan tranquilo como antes, y el antes perfecto cielo azul se ve ahora cubierto de moratones. Hace media hora que debería haber llegado el transbordador, pero lo único que se ve en el horizonte es algo que parece un viejo pesquero. Los demás conductores encienden el motor cuando se acerca al embarcadero, y siento un ligero vahído al leer el nombre en el costado del barco: Transbordador a Amberly. Es diminuto para ser un transbordador. Me recuerda el transbordador de los juguetes Fisher-Price que tuve de niño, donde solo cabían dos cochecitos de plástico. Vale que este es un poco más grande, pero está viejo y oxidado, y parece tan poco marinero que me sorprende que flote.
Los demás conductores, que es evidente que ya han pasado por esto, mueven los vehículos para formar una hilera ordenada ante el viejo embarcadero de madera. La imagen me recuerda una escena de Tiburón. Entran en el barco uno a uno, antes de que yo pueda encender el motor o ponerme el cinturón de seguridad. Veo a alguien delante de mí, revisando los coches antes de que suban, inclinándose para mirar dentro de cada vehículo antes de permitirlos embarcar, como si buscara polizones. Al principio creo que es un hombre, por su estatura y su manera de vestir: unos vaqueros azules holgados y descoloridos y una enorme chaqueta amarilla que podría hacer las veces de balsa salvavidas. Pero a medida que se acerca al Mini, veo que es una mujer muy alta. Tendrá unos veinte años más que yo y lleva su brillante pelo negro recogido en una corta cola de caballo. Se inclina hacia mí y yo bajo la ventanilla.
—¿Puedo ayudarlo? —pregunta con marcado acento escocés.
—Eso espero. Intento llegar a Amberly.
Me mira fijamente un buen rato, como si no entendiera lo que he dicho o me considerara peligrosamente estúpido.
—Lo siento, pero no puedo ayudarlo. No es temporada.
Le devuelvo la mirada.
—¿Qué significa eso?
—Significa que el dueño de la isla es el Patronato de la Isla de Amberly. Hay miles de árboles protegidos y una comunidad de apenas veinticinco personas. Solo se aceptan visitantes de mayo a julio. Aunque pudiera dejarlo subir a bordo, que no puedo, no tendría modo de irse de allí en varios días ni lugar donde alojarse…
—Eso sí que lo tengo —insisto—. Me han invitado a vivir unos meses allí.
Sus ojos sin maquillaje se entrecierran en rendijas llenas de sospecha.
—¿Quién?
—KittyGoldman. Tiene allí una cabaña.
Ella niega con la cabeza.
—No me suena de nada, y llevo toda mi vida en Amberly.
—La heredó de CharlesWhittaker.
La mujer, excepcionalmente alta, mira a la isla en la distancia antes de estudiar mi cara con una expresión difícil de leer. Luego sonríe.
—¿La vieja cabañita para escribir de Charlie? Bien por usted. Bueno, pues vaya cogiendo sus cosas y suba a bordo. Su coche estará a salvo aquí aparcado, al menos por un tiempo.
—¿No puedo subir el coche al transbordador? Parece haber sitio.
—No se permite a los visitantes entrar con vehículos en la isla.
—¿Qué? Pero todas mis cosas…
El rostro curtido de la mujer se cierra en un ceño cansado. Me veo a través de sus ojos y vuelvo a intentarlo. Necesito que esta mujer me ayude.
—Disculpe. He tenido un viaje largo…
—¿No lo tenemos todos? —me interrumpe, como si ya le hubiera hecho perder demasiado tiempo—. Puede subir todo lo que pueda cargar, o quedarse en tierra. Esas son las normas, y me temo que es su única opción. —Mi única opción. Qué expresión más ridícula. «Única» significa una, y «una opción» significa ninguna opción—. Usted decide. Piénselo mientras me compro un bocadillo de salchicha en el camión de comida —dice, alejándose.
Siempre he sido bastante lento para tomar decisiones rápidas, pero esta parece bastante sencilla. Cojo una mochila con la comida y las cosas de Columbo, una maleta con las mías y me echo al hombro la cartera con el portátil y los cuadernos de notas. No puedo llevar nada más, ni siquiera la bolsa con comida que había preparado, pero cojo un paquete de galletas de chocolate con leche y me lo meto en el bolsillo de la chaqueta. Tendré que conformarme con esto. Cierro el coche y corro al barco, con Columbo trotando a mi lado, justo cuando la barquera vuelve con su desayuno. Le da un buen mordisco al bocadillo de salchicha y se le sale el kétchup, que se derrama por su barbilla. Maldice, se lo limpia con una servilleta de papel blanco y la mancha resultante parece de sangre.
—¿Se ha decidido? —pregunta, y yo asiento—. Entonces, bienvenido a bordo —dice con una sonrisa, antes de dar otro bocado.
Las gaviotas graznan y chillan, como si protestaran agitando las sucias y blancas alas, y vuelan en círculo sobre el transbordador cuando este se separa del embarcadero. La envergadura de sus alas es enorme y proyecta sombras por toda la cubierta. Alzo la mirada y veo que la punta de sus picos es roja, como mojada en sangre. Descienden y se zambullen en picado de un modo que me obliga a quitarme de en medio, y su feo graznido es casi como una advertencia:
«Retrocede. Retrocede. Retrocede».
Estoy seguro de que es por el cansancio y que mi imaginación me juega una mala pasada, pero noto que los pájaros no nos acechan mucho rato. Se retiran hacia el continente cuando el transbordador se aleja lentamente de la bahía.
Ya ha salido el sol y todo es de un azul deslumbrante. Cuesta saber dónde acaba el mar y dónde empieza el cielo. El mar de las Hébridas está revuelto y los demás pasajeros se quedan en su vehículo, pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Columbo y yo vamos hacia la parte delantera del transbordador y deposito mis cosas antes de sentarme en un banco de metal de la cubierta. Hace frío y de vez en cuando nos moja una fina bruma de agua salada, pero el paisaje que ofrece la isla de Amberly es completamente hipnótico. Un halo de arena blanca y mar turquesa envuelve a la pequeña isla, haciéndola parecer un espejismo y que todo esto sea un sueño. Una manada de delfines salta entre las olas que crea el transbordador como escoltándonos en nuestro viaje, y mi rostro se estira para formar una inesperada sonrisa.
Puede que la aventura haya tenido un comienzo difícil, pero esto es precioso y, por primera vez en mucho tiempo, experimento algo parecido a la esperanza. Puede que Kitty tuviera razón y que esto sea el empezar desde cero que necesito desesperadamente, una segunda oportunidad para recuperar mi vida y mi carrera. Mi agente casi siempre tiene razón. Miro alrededor de la cubierta, preguntándome si alguien más ha visto los delfines, y es entonces cuando la veo. Lleva el mismo abrigo rojo brillante que tenía hace un año, el mismo que llevaba la noche en que desapareció, y está en la popa del barco, mirándome directamente. Siento un estremecimiento, no solo por el frío, y el tiempo parece detenerse un instante. Columbo ladra y rompe el hechizo. Miro hacia abajo para ver a qué le gruñe, y resulta estar mirando en la misma dirección que yo: a ella. Pero cuando vuelvo a mirar, ya no está. Ha pasado tan deprisa que es como si me lo hubiera imaginado, pero la mujer que he visto era la viva imagen de mi esposa desaparecida.