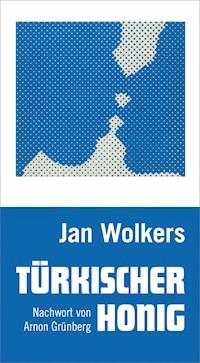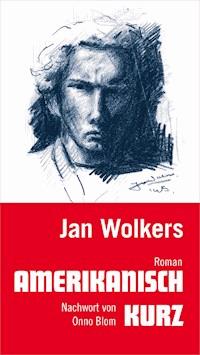7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Olga es burguesa, pelirroja y sensual hasta quitar el aliento. Él es un artista sin un centavo, rudo, práctico. Todo comienza con un choque automovilístico provocado por un doloroso cierre de bragueta, que desemboca en un matrimonio arrollador, desaforado, que desafía los prejuicios de la educación de Olga y se convierte en un "paraíso terrenal" en el que la locura es el destino final. Escrita a fines de los sesenta, Delicias turcas cuenta la historia de un amorío sorprendente, tempestuoso, sensual, escandalosamente explícito, una pasión de esas que sólo la muerte puede destruir. Pero también es una cruda y satírica mirada sobre el conflicto entre la potencia represora de la sociedad burguesa y los arrolladores embates de la revolución sexual. Delicias turcas ha sido traducida a más de diez idiomas y llevada a la pantalla grande por Paul Verhoeven en 1972.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jan Wolkers
Delicias turcas
Traducción: Diego Puls
Wolkers, Jan
Delicias turcas / Jan Wolkers. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2017.
Libro digital, EPUB - (Entretiempo)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Diego Puls.
ISBN 978-987-599-505-5
1. Literatura Erótica. I. Puls, Diego, trad. II. Título.
CDD 830
Fotografía de tapa: Diego Casadamon, www.dcasadamon.com.ar
This publication has been made possible with the financial support from the Foundation for the Production and Translation of Dutch Literature.
La publicación de este libro ha sido posible gracias a la ayuda financiera del Fondo de Fomento a la Producción y Traducción Literarias de los Países Bajos.
Copyright © 1969 Jan Wolkers and J. M. Meulenhoff bv, Amsterdam.Original Dutch title: Turks fruit
©Libros del Zorzal, 2009
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a: <[email protected]>
Asimismo, puede consultar nuestra página web: <www.delzorzal.com.ar>
Índice
Una olla de afeitar llena de endibias | 6
Las alas de Hermes | 13
Un abrigo de piel azul | 20
Someday Sweetheart | 31
La manzana de la venganza | 40
Réquiem por un gorrión difunto | 47
La máquina de las sorpresas | 52
Enanos marxistas | 63
Peel me a grape | 72
Un ratón traumado | 80
Miss Cintura de avispa | 91
La posición anatómica | 97
La central de las brujas | 104
César y Brigitte Bardot | 114
Fósforos de seguridad | 119
Los clavos de la maldición | 126
Nice dolls & muñecos de Judas | 135
Fuck me I’m desperate | 145
Rosa turbinata | 152
Para Olga Stabulas
RASTAPÓPULOS: —¿Yo, malo? ¡Soy el mayor rufián que hay en el mundo! ¡Es terrible, pero es así!
CARREIDAS: —¡Nada de eso! ¡El mayor rufián que hay en el mundo soy yo! Además, soy más rico.
RASTAPÓPULOS: —Puede ser, pero yo he llevado a la ruina a mis tres hermanos y a mis dos hermanas, y explotado a mis padres... ¿Qué tiene usted que decir a todo esto?
CARREIDAS: —¡Eso no es nada! Yo he sido tan malvado con mi tía abuela que acabó muriéndose de pena.
RASTAPÓPULOS: —¡Ya basta! Reconozca que soy peor que usted.
CARREIDAS: —¡Nunca! ¿Me oye? ¡Prefiero morir!
Extraído de Las aventuras de Tintín: Vuelo 714 para Sidney.
Una olla de afeitar llena de endibias
Cuando ella me dejó, mi vida pasó a ser un verdadero desastre. No trabajaba, no comía. Me pasaba el día tirado en la cama entre las sábanas sucias y pegaba fotos suyas –unas comunes y otras en las que aparecía desnuda– en la pared cerca de mi cara, y a la larga creía ver sus pestañas llenas de rímel moviéndose mientras me hacía una paja. Y sus labios llenándose y retorciéndose húmedos hacia mí, y creía oír los sonidos que emitía al acabar, fuertes como al principio, cuando todavía no había aprendido a reservarse el placer para sí y para mí, sino que lo participaba de viva voz a todo el mundo, provocando que una vecina le preguntara: “Pero, ¿qué te hace?”. Y que un vecino me dijera: “¡Ni que tuvieran una camada de cachorros!”. Releía sus cartas y transcribía algunas de sus frases en las paredes: “Después de abandonarte, tuve que ir corriendo a la farmacia para comprar algodón hemostático, que necesitaba para mantener mi corazón en forma”. Y: “Ayer por la tarde, el heno se olía hasta aquí, en la ciudad. Te extraño muchísimo. Mientras te escribo, mi concha hace movimientos succionantes, como la boquita de un bebé”. Me devanaba los sesos pensando una y otra vez qué podía haber salido mal, por qué me había abandonado por ese imbécil, ese viajante de comercio, ese cabrón desgarbado de espalda encorvada. Me empezó a doler el cuero cabelludo de tanto pensar y hurgar. No llegaba a ninguna conclusión, no lograba entenderlo. ¿Cómo había podido dejarse envenenar de esa manera por esa arpía que decía ser su madre? Y entonces volvía a hacerme una paja frente a aquella foto en que aparece desnuda de espaldas. Por un instante, se incorpora levemente haciendo que sus nalgas pesadas queden colgadas hacia abajo. Y yo gritándole: “¡Caga, caga de una vez, que yo te lameré la mierda del culo!” Pero a los quince días me harté y salí de la cama. Demacrado y sucio. En la cocina, dentro de una cacerola, encontré lo último que ella había hecho en casa: dos albóndigas que yacían en un lecho sedoso de moho. Cuando las eché al inodoro y tiré de la cadena, me dieron ganas de reír y de llorar al mismo tiempo, pensando en la albóndiga que había remitido al Servicio Nacional de Inspección de los Alimentos en la época en que sus padres la habían metido en un internado. Me duché restregándome el cuerpo con el esqueleto del pepino de mar en que habían quedado aprisionados sus pelos colorados como hilos de nylon. Y me vestí con mis mejores galas y me miré atentamente en el espejo. Me pareció que con mi cara delgada y mi frondosa melena rebelde, mis pantalones negros ajustados y mi chaqueta de cuero negro, mataba. Y me dije a mí mismo en voz baja y con toda seriedad porque no me causaba ninguna gracia: “No hay mal que por bien no venga”. Mi manera de reaccionar se parecía a la de aquel judío al que un amigo descubre saliendo de un prostíbulo el día en que acaban de enterrar a su mujer y le dice: “En mi dolor, no veo lo que hago”. Empecé a hacer el amor con una tras otra. Las arrastraba a mi cueva, les arrancaba la ropa del cuerpo y no paraba de montármelas. Y al cabo las despachaba después de una copa tomada a las apuradas. A veces llegaba a tener tres por día. De tetas grandes colgándoles del cuerpo como ubres, listas para chupar. O tetitas arrugadas, muy poquita cosa como para acariciárselas. En ese caso, era mejor que se quedasen con la camisola puesta. Matas de vello púbico, áspero como la hierba de mar, suave como la piel de zorro. Conchas secas con verrugas por dentro. Desa-gradables al tacto, pero un placer para la pija. Conchas que no llegabas a ver porque las escondían detrás de una mano. Conchas suaves y húmedas como una torta de crema. Mujeronas caderonas y aguerridas con acento de Rotterdam, que me sostenían la verga como si fuera el mango de una taladradora. Que después de hacer el amor querían ponerse enseguida a lavar los platos, pasar un trapo de piso y limpiar el baño. Mocosas que, con la nariz apoyada en tu pecho velludo, se desahogaban llorando y te contaban que a los quince años las había violado el padre. La indonesia que se las daba de virgen y que me preguntaba con su entonación gangosa qué le estaba por hacer. “Te voy a separar los muslos y te voy a meter la verga y te voy a coger hasta que deje de oler ese aliento tan dulce que tienes. ¿A ver esos labios pegajosos? Deja que te cuelgue la lengua afuera, que me la como toda”. El dolor de cabeza apestoso con el que me despertaba cuando alguna había escondido una compresa debajo de la cabecera del colchón. Con la sangre de color marrón negruzco como la melaza. Las ladillas que ellas te pegaban como escamas en la piel, con saludos incluidos de muchos amigos de países remotos. Y todos esos encuentros fugaces los iba anotando en un diario. A menudo con un mechón de pelo pegado en la página respectiva, o de vello púbico si lograba convencerlas. Añadiendo cómo las había seducido, o a veces ellas a mí. Y lo que habían dicho, y lo que había dicho yo. Porque no hay nada más atractivo para una mujer que un hombre que sufre por un amor perdido. Pero al cabo de unos meses me cansé. Volví a calmarme un poco y alquilé el salón de mi casa a dos estudiantes norteamericanas a las que no puse un solo dedo encima. Estudiaban Historia del Arte y colgaron en la pared, entre una reproducción del Cordero de Dios de Memling y el inevitable autorretrato del loco de Arles con la venda en la cabeza, una serie de frases en inglés, entre ellas: “THERE’S NOTHING SADDER THAN ASSOCIATIONS HELD TOGETHER BY NOTHING BUT THE GLUE OF POSTAGE STAMPS” y “ONE WHO PUTS SALT IN THE SUGAR BOWL IS A MISANTHROPE”. Pese a que no eran católicas, todos los viernes traían del mercado pescado envuelto en un diario viscoso. Para salarlo, lo ponían directamente en la pileta de la cocina, escurridiza por todas mis escupidas y meadas y que olía a lechuga podrida. Eran demasiado estúpidas para entender que para salar había que usar un plato. Por eso no les dije nada aquella vez que habían puesto a hervir endibias en mi olla de afeitar y vi cómo los restos de jabón reseco lleno de pelitos negros pegados en el borde se derretían lentamente en el agua hirviendo. Era inútil. De todos modos, según ellas mismas decían, en Norteamérica todo sabía a jabón. Seguro que por eso se metían cuatro veces al día en la ducha que estaba justo arriba del retrete, de modo que las oía chapotear y reírse cuando me sentaba a mis anchas en el inodoro a leer el diario. Y de tanto estar sentadas en el desagüe, el agua empezó a bajar por las rendijas. Al principio sólo se humedecieron las paredes, pero después de unos meses contaba siete clases distintas de moho. Y, después de eso, empezaron a aflorar unas protuberancias calcáreas en la pared y el cielo raso, dando la impresión de que su flora vaginal se reproducía como un coral mugriento a través del suelo. Tampoco les dije nada al respecto, porque al final de cuentas yo mismo también utilizaba la ducha. Día por medio, según habíamos arreglado. Solía entrar en su habitación en paños menores. Ellas estaban sentadas en el sofá y con sus respingadas naricitas norteamericanas metidas en los libros. Deletreando en voz alta el holandés. Desde las Catacumbas hasta El Greco o cosas por el estilo. Yo me quitaba los calzoncillos y la camiseta y los dejaba amontonados en el suelo. Sospechaba que en ese momento ellas, antes de que yo metiera mi cuerpo peludo en la ducha, aprovechaban para echarle una mirada furtiva a mi ano. Y que luego, una disimulando ante la otra, seguían leyendo rápidamente sus textos sobre Giotto y Cimabue o algún otro carcamán. Cuando estaba de buen humor, asomaba de nuevo un momento la cabeza detrás de la puerta y gritaba: “¡Rembrandt es el mayor zoquete del siglo xvii!”. Se quedaban duras y no se animaban a girar la cabeza hacia mí, temerosas de lo que pudiera haber allí asomando detrás de la puerta. Acto seguido, abría la llave de la ducha mientras entonaba bien alto el The Stars And Stripes Forever. Agarrándome la verga dura bajo el agua templada, me imaginaba que entraba así en la habitación, me acostaba entre las dos y dejaba que sus ávidas manos acostumbradas a manipular dólares me hicieran una paja bien ruda y relajante. Y que luego esparcieran el semen por todo mi vientre y pegasen allí las estampillas despegadas de las cartas que recibían de Norteamérica (de Grace Anderson, alias Miss Lonely Hearts, o de Babe Sherman), con la imagen de la estatua de la libertad coronada con un arco con la inscripción IN GOD WE TRUST y debajo LIBERTY. O con la imagen de alguno de sus próceres decrépitos, alguna vieja desdentada de color verde o violeta claro, procedente de su pasado glorioso de asesinos de indios, bisontes, negros y sus propios hermanos. Pero eso nunca pasó. Lo que sí hicieron al principio fue objetar mis entradas y salidas de la ducha en pelotas. Ni siquiera les respondí. Bajé las escaleras, apoyé mi verga encima de una hoja de papel en el borde de la mesa, la contorneé, escribí MY PENIS en la parte superior del dibujo y se lo deslicé por debajo de la puerta en la habitación. Nunca lo encontré colgado en la pared entre las distintas reproducciones y las frases, y tampoco en el tacho de basura. Lo que me hace sospechar que una de las dos lo lleva metido hasta el día de hoy en su faja indecente, como un tesoro envuelto, apoyándola. Y otra cosa que hicieron fue enviarme a un pendejo yanqui que habían conocido en el centro. Un muchacho rechoncho con el pelo cortado al ras y pinta de osito de peluche, aunque de ojos claros malévolos. Venía en su calidad de consejero parroquial de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Seguro que le habían mostrado mi dibujo y quiso acometer la conversión reduciendo esa erección a su estado normal, aplicando la consigna de: “Mi Redentor está colgado en la Cruz”. Al menos empezó entregándome una tarjeta con una foto de colores de un edificio aterrador que vigilaba la cúpula de un templo que parecía un huevo malogrado. El templo de los Últimos Días en las inmediaciones de Salt Lake City, en Utah. Cuando se dispuso a soltarme una prédica sobre el Libro de Mormón, le dije que los norteamericanos no son nada religiosos. Que sólo piensan en el poder del dólar. Que seguro que él también sabía que “Mormón” era la abreviatura de “More Money”. Sacudió la cabeza, manteniendo la cordura. Porque tampoco es cuestión de empezar a tirar napalm sin más ni más. Pero cuando sacó tres muñequitos del bolsillo y los puso sobre la mesa como piezas del juego de damas chinas, explicando que ésos eran los santos apóstoles Pedro, Juan y Jacobo, no pude evitar abrirme la bragueta, sacar mi verga y decirle: “And this is the holy Habakkuk”. Sacudiendo otra vez la cabeza, se retiró con una ligera desazón por el mercado perdido, aunque no sin arrebatar de la mesa al pasar a los tres apóstoles, como un par de monedas. Nunca más volví a verlo. A los que sí vi, y mucho, fue a sus otros amiguitos. Pálidos estudiantes trotamundos yanquis, con becas demasiado ajustadas para vivir y demasiado holgadas para morir, lo que los hacía deam-bular sin cesar por una tierra de nadie compuesta de indefinidos cuartuchos de chicas, los grandes bolsillos de sus raídos abrigos de soldado llenos de palomitas de maíz, chicles y pan de centeno. De Stavanger a Nápoles. Una mañana, camino de la ducha, conté a quince desperdigados por el suelo, envueltos en mantas de montar a caballo o en telas indígenas, durmiendo o rumiando indolentes un pan con mermelada. Fui esquivándolos como quien atraviesa una colonia de lobos marinos, cuidando de no pisar ninguna cola o aleta. Si alguno tenía una guitarra, se pasaban la tarde cantando temas folklóricos. Una especie de “Gracias a la vida” o “Sólo le pido a Dios” en versión norteamericana. Tan alto a veces que los vecinos llamaban por teléfono para pedir que bajara el volumen de la radio. Cuando les preguntaba a las chicas si entre los muchachos no había ninguno con el que quisieran empezar una relación, con la esperanza de que el resto emprendiera la retirada, me miraban con remilgo. Y me explicaban que si uno era too hot to handle, el otro hacía demasiado ruido al mascar chicle. No pasaban entonces de ser unos individuos que dormían en el suelo, comían y se duchaban. Pero las estalactitas del cielo raso de mi retrete seguían creciendo a un ritmo inquietante, alimentadas por bacterias, ricota peneana y costras procedentes de cada uno de los cincuenta Estados de la Unión. Cuando encima compraron una docena de cotorras, que dejaron volar libremente por la habitación, de modo que sus cagadas con plumas se me quedaban pegadas entre los dedos de los pies cuando salía de la ducha, y que me torcía del dolor al pisar el incisivo alpiste especial para loros, se me agotó la paciencia. Expulsé a esos vagabundos del Tío Sam, abrí las ventanas de par en par y eché a las cotorras con una raqueta, como si estuviese jugando al bádminton. A las chicas que, pálidas y llorando, intentaban cazar con sus pañuelos de tul a los pájaros –que habían buscado refugio en los arbustos delante de la casa–, les ordené a grito pelado que se fueran de la casa llevándose consigo las palomitas de maíz y las batatas, y les aclaré que daba por rescindido el contrato de alquiler antes de que esos pájaros de mierda hicieran desaparecer por completo con sus picos el revoque de las cuatro paredes de la habitación. Esa misma tarde todavía causaron cierto revuelo momentáneo en la calle cuando partieron con todas sus pertenencias cargadas en un triciclo de reparto, rodeadas de una decena de jovencitos que llevaban un par de cotorras cada uno en redes compradas a las corridas en una tienda de artículos de pesca del vecindario. Hasta se acercaron a estrecharme la mano. Una escena un poco sosa, porque me habría parecido más natural que me preguntasen con reproche si era esa la manera de agradecerles las ayudas del Plan Marshall. O que me espetasen directamente a la cara el dicho que dejaron colgado en la pared entre las porquerías que no se llevaron: “ONE WHO PUTS SALT IN THE SUGAR BOWL IS A MISANTHROPE”.
Las alas de Hermes
Yo sabía que la parte de abajo de la butaca en la que solía sentarse era un paisaje en miniatura de mocos secos. Se los sacaba hurgando en la nariz con el dedo meñique, los amasaba hasta convertirlos en pelotitas y los pegaba cuidadosamente debajo del asiento. Fue una de las primeras cosas que Olga me contó sobre él, porque amaba mucho a su padre. A la madre le dio una vergüenza tremenda. Porque lo había descubierto, al limpiar, la señora de la limpieza. Primero pensó que se trataba de pegamento para la madera, o resina, e intentó quitarlo con las uñas. Pero incluso utilizando el cuchillo de cortar el pan sólo lograba desprender un par de escamas. Decidieron entonces dejar los relieves verdeamarillentos donde estaban, porque de todos modos se les irían sumando otras montañas. Era imposible hacer que abandonara ese hábito. Pese a que era bonachón, en cuanto a sus mocos parecía una criatura testaruda. Durante la comida, otra cosa que hacía era doblar las hojas de lechuga antes de metérselas en la boca, para que no se le escaparan los pulgones. Y cuando la radio emitía la marcha de Radetzky, él la acompañaba pronunciando las palabras “tetacú, tetacú, tetacú lo lo, tetacú, tetacú, tetacú lo lo”. Siguiendo estrictamente el compás. Y, naturalmente, sólo cuando no estaba presente su mujer en la habitación. Pero lo que más le gustaba escuchar era “Los jóvenes vagonetas”, con voz de Peter de Boorder. Una vez Olga, siendo todavía una niña, había vomitado encima de la mesa durante la comida y se había echado a llorar. La madre, enojada, se había levantado de la mesa, pero él había ido a buscar uno de sus ositos y, sosteniéndolo encima del vómito, lo había inclinado varias veces, diciendo: “Otito tiente mal. Otito vomital”. Lo repitió las veces que hizo falta para hacerla reír. Le tomé afecto a aquel hombre de manchas rojas en la cara y cuerpo fofo siempre atrapado en la butaca cuando lo visitábamos, los gruesos brazos jadeantes apoyados en los reposabrazos, al menos cuando no estaban amasando pelotitas. Aunque siempre repetía que los norteamericanos eran un pueblo incivilizado y me preguntaba si conocía aquel chiste de los dos chicos que se iban a París. “Al final no fueron.” Y cada vez se sacudía de la risa en su sillón apretado. O aquel acertijo que decía: “¿Quién lame a la reina por atrás?”, y si uno se quedaba mirándolo con cara de interrogación, como si fuera la primera vez que se lo preguntaba, contestaba: “Cualquiera que quiera pegar una estampilla en una carta”. A lo que volvía a sacudirse de la risa por un tiempo prolongado, como un flan durante un bombardeo. Estaba demasiado gordo. Hacía años que estaba a régimen, pero no le hacía ni puto caso al médico. “Soy contrario al régimen”, decía con sorna. Cuando nos quedábamos a dormir en su casa, la mujer se desvivía mimándolo y preocupándose por él. Le servía una única papa en el plato, encima de un charquito de salsa de carne. Por su problema de hígado. Porque cada semana que pasaba estaba más amarillo, carajo. Pero una vez que Olga y yo nos habíamos levantado de la mesa un poco más temprano para ir al cine, y que yo entré otra vez un momento en el comedor para buscar mis cigarrillos, ella le había llenado el plato de papas y estaba cubriéndolas con abundante salsa. Me fustigó con la mirada, hostil y llena de culpa: la había sorprendido in fraganti, en plena comisión de un asesinato con paciencia. Pero a Olga no se lo comenté. Se habría preocupado sin poder hacer nada. Nadie habría podido detener a esa mujer y evitar que siguiera proveyendo de grasa a su marido. Yo la odiaba. No sólo por eso, sino también por estrecharme siempre en un abrazo maternal porque salía con su hija, haciendo que me percatase continuamente de que le faltaba un pecho por culpa del cáncer. La tela rígida de un corpiño vacío. Porque quería demostrar que todavía contaba, y entonces en el baño uno se encontraba cada dos por tres con un ratoncito de sangre envuelto en papel de diario, encima de un paquete de compresas higiénicas. Otra cosa que solía hacer era entrar en nuestra habitación. Para traernos el desayuno. Un huevo gelatinoso pasado por agua para cada uno y tostadas. Y se quedaba remoloneando en la habitación, con un aire ambiguo y cochino, lo que me hacía fantasear, cuando volvía a estar a solas con Olga en medio del olor a hígado de azufre producido por el huevo decapitado profesionalmente, que la madre, después de arrebatarnos las mantas, metía mi verga en la concha de su hija y, agarrándome con fuerza las pelotas, decía: “Los huevos se los sostengo yo”. Y que luego sacaba a relucir del salto de cama el único pecho que le quedaba, provisto de un pezón del tamaño de un glande, y que lo introducía en el cuerpo de Olga. Y a mí, para vengar el hecho de que ya por entonces la vieja estaba sembrando cizaña entre nosotros, me habría encantado agarrar la dentadura postiza que ella solía dejar en el baño, ponérmela alrededor de la pija y hacerme una paja en el lavamanos. Había conocido a su esposo en el hospital. Él en calidad de paciente, ella en la de enfermera. Lavándolo, frotándole el coxis y tomándole la temperatura. Ya le había visto todo el paquete mucho antes de que él le hubiera dado el primer beso. Él, informe, bonachón y acomodado. Ella atractiva, pobre, codiciosa y, por entonces, todavía en posesión de dos pechos. Una mujer calculadora que se llevaba a escondidas del hospital placentas para alimentar a su perro, un galgo inglés al que, cuando lo sacaba a pasear, le limpiaba el culo con papel higiénico después de hacer sus necesidades. En el trabajo se burlaba de su paciente obeso delante de sus compañeras, y ellas le decían: “Burla burlando, te acabarás casando”. Pero eso era algo que ella ya había decidido por su cuenta hacía mucho. Le hacía tantos arrumacos y lo consentía tanto que consiguió conducirlo en línea recta desde su lecho de enfermo hasta el registro civil. En poco tiempo lo hizo engordar tanto que él ya no la molestaba para nada y casi no podía moverse: únicamente era capaz de subirse a su cochazo norteamericano y conducir, hundido en el asiento del conductor, desde su domicilio hasta la sede de su empresa, un negocio de venta al por mayor de artículos para el hogar al que, al morir el padre, había bautizado con el nombre de “Hermes”. Gracias a una relación furtiva de la mujer con un oficial alemán durante la guerra, se había hecho de manera muy ventajosa con una enorme partida de cuchillos que, como era natural, nunca logró vender, porque su forma basta y el sello revelaban de forma inconfundible su procedencia. Diez años después de terminada la guerra, seguía ofreciéndolos a sus clientes a modo de regalo de empresa. Cuando volvía a casa después de pasarse el día sentado en su oficina, resoplando, muchas veces ella no estaba. Entonces él empezaba a deambular por la casa, llamándola como un niño gordo enfermo. Al cabo llegaba Olga del colegio, en un ambiente de tristeza, desesperación y desconfianza. Porque él hacía rato que sabía que su mujer, cuando se iba a tomar supuestamente el té con sus amigas, por lo general no se quedaba con la ropa puesta. Y fue así como un amigo de la casa, al que Olga llamaba tío por orden de la madre, le dijo una vez en la playa, cuando tenía trece años: “Fíjate, tenemos el mismo dedo pequeño del pie. Eres hija mía”. Conmocionada y consternada, Olga se quedó pensando en esas palabras aun muchos años después. Ya cuando su padre se acostumbró a las aventuras de su mujer y se conformó con lo inevitable, la situación no le pareció tan mala. “Es una bella mujer”, decía, “y yo no soy más que un albino: veo mal. Pero cuando se cae un clavo, oigo perfectamente adónde va a parar.” Con todo, a veces se vengaba de manera inocente. Cuando atendía el teléfono y resultaba ser uno de esos músicos o actores de teatro que pedían hablar con la mujer, en el momento en que ella se acercaba, calzando sus zapatillas de felpa color rosa y la cabeza llena de bigudíes, él se apresuraba a decir en el auricular, antes de pasárselo: “Here is cauliflower speaking”. Y una vez le dijo a Olga, dándole una palmada bonachona en las nalgas: “Mejor que tengas cuidado, porque acabo de leer en el periódico que la rubia curvilínea va a desaparecer”. La madre la miró con envidia, como queriendo arrebatarle la juventud. Y a mí me puso muy caliente. La rubia curvilínea. Me la llevé al pasillo, me metí con ella en el retrete y le hice el amor de pie. Cuando acabó, tuve que tirar de la cadena para evitar que sus alaridos resonaran por toda la casa. Y de pronto el padre empezó a declinar. Una mañana anunció que, físicamente, se sentía como un escurreplatos. Volvió a meterse en la cama y ya no salió de ella por sus propias fuerzas. El día en que fuimos a verlo, ya había perdido mucha lucidez. Y ella terminó su relación con él del mismo modo en que había empezado: como enfermera de un paciente obeso. Al caer la tarde, sacaba todas las flores de la habitación del enfermo al pasillo, haciendo que el lugar se pareciera aún más a un hospital. Y andaba todo el tiempo sacudiendo con pulso brusco el termómetro, si bien yo me preguntaba dónde se lo metía. Él ya estaba hecho un montón de grasa, y el líquido que segregaba atravesaba el colchón, con lo que había que ir rociando agua de colonia a espuertas por toda la casa para combatir el tremendo olor a podrido. Olga se pasaba el día apretujando nerviosamente y sin sentido un pañuelo, las mejillas hinchadas, el blanco de sus grandes ojos marrones inyectado en sangre. Y cuando nos acostábamos, suspiraba débilmente en la cama entre mis brazos, con un par de mechones de pelo mojado pegados en la cara. Pero no me desagradaba para nada hacer el amor con ese cuerpo apático y sin voluntad. Y por poco consigo seducirla para que se olvidara del diafragma, pensando en que no hay nada mejor que hacer un hijo encima de un moribundo. Por las noches se despertaba a cada rato gimiendo, y empezaba a sacudirme hasta despertarme también a mí. Yo trataba de consolarla. Y entonces ella me contaba, estremeciéndose del llanto, que había vuelto a soñar con el caballo. Era una historia de la guerra que les había contado un conocido al que habían obligado a trabajar en Alemania. A causa de los rusos, que venían avanzando, y de los alemanes que huían de ellos, habían ido a parar a Berlín. A un barrio periférico abandonado. Los habitantes no habían dejado nada para comer. Eran cientos de personas encerradas como ratas en una trampa, en una calle donde no había más que escombros por donde pasaban volando las granadas. De pronto, en esa calle apareció un caballo. Oyeron resonar sus cascos en los adoquines. Todos se asomaron a las ventanas rotas para observar mudos al animal que iba caminando asustado entre los escombros y la basura. En eso, se abrió una puerta y salió corriendo un hombre que se abalanzó sobre el caballo e intentó arrastrarlo consigo. Pero el caballo se encabritó y se cayó con el hombre encima. Y enseguida salió otro hombre de una de las casas. Y entre los dos le cortaron al caballo un pedazo de carne del cuarto trasero. El animal soltaba relinchos estridentes que se oían por encima de la artillería. Y a cada rato alguien salía corriendo de alguna casa, se abalanzaba sobre el caballo y se retiraba con un pedazo de carne sangrante y palpitante. Los gemidos tardaron como una hora en dejar de oírse. Para entonces, lo único que quedaba era un montón de pieles, intestinos y huesos, y la cabeza del animal con la boca llena de dientes amarillos, abierta en un enorme charco de sangre. Cuando logré consolarla y me había quedado yo mismo con la imagen del caballo, Olga me dijo: “Mi madre es una bruja”. Enseguida se cubrió la boca con la mano, como asustándose de sus propias palabras. Cuando se lo recordé al cabo de un año, un día en que la madre le dijo que sus amigas casadas se negaban a tratarla por ser una viuda atractiva, Olga negó haber dicho eso. Su padre falleció unos días después. Nos permitieron pasar a verlo un momento por turnos antes de que ocurriera, yo en último lugar, ya que sólo formaba parte de la familia política, lo que no es lo mismo que ser un pariente de verdad. Su cara se había convertido en una masa amarilla informe, y las mejillas colgadas reposaban en la almohada, con lóbulos acuosos atravesados por venas violetas que terminaban siendo rojas en el tejido. No me miró, aunque cuando me senté a su lado parece que supo que era yo. Al menos, me dijo con una curiosa voz aguda: “Te vas a quedar con mi Olga, la colorada, ¿verdad?”. Me agarré fuerte, pensando que se pondría sentimental. Que me soltaría una perorata para pedirme que cuidara bien de su hija, la niña de sus ojos. Pero era un hombre demasiado decoroso para hacer algo así. Me preguntó –y creo que al hacerlo intentó sonreír– si conocía aquel chiste de los dos chicos que se iban a París. Esperó un buen rato, y luego balbuceó con dificultad: “Al final no fueron”. Y lo repitió una vez más, de un modo ya casi inaudible. Entonces perdió el conocimiento. Dos horas después, falleció sin haberlo recobrado. A partir de ese momento, la casa se convirtió en un verdadero pandemonio. La mujer entraba a cada rato en la habitación como una tempestad, y acto seguido la oíamos gritar, atormentada por los remordimientos y la culpa. Conversaba largamente con él, preguntándole siempre lo mismo. Y al cabo salía de allí y entraba llorando en el salón, y me abrazaba efusivamente y me decía que ahora yo era el cabeza de familia. Que dejara la escultura, que seguro que nunca me daría de comer más que pan duro, y que me hiciera presidente de Hermes. El corazón me dio un vuelco, al verme a mí mismo obsequiando esos bastos cuchillos militares alemanes como regalo de empresa por el resto de mi vida. Cuando lo cremaron en Velsen, aquel supermercado de la muerte, la mujer aún se peleó con la dirección porque no querían pasar la obertura de Doña Dianade Reznicek, al no considerarla lo suficientemente solemne. Y si bien a él siempre le había gustado más la marcha de Radetzky, ella se guardó mucho de pedir que la pasaran, porque sabía perfectamente que nadie de la familia era capaz de escucharla sin imaginárselo a él cantando “tetacú, tetacú, tetacú lo lo”. Y fue así como al final el féretro descendió por el podio al compás de una fuga de Bach. Y a mí se me ocurrió que en lugar de las coronas de flores y cintas tendría que haber descendido al horno con él su pequeño sillón con los mocos pegados. Porque ese era el objeto que más quería de todos. Cuando unos meses después Olga y yo fuimos a visitar a la madre, que estaba atareadísima preparándose para ir a esquiar, el sillón había desaparecido. Y nadie sabía adónde había ido a parar.
Un abrigo de piel azul