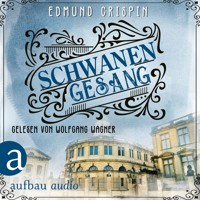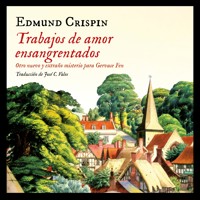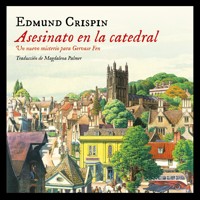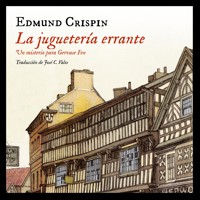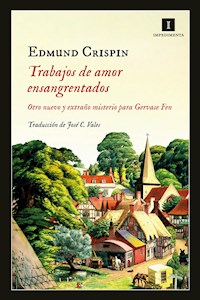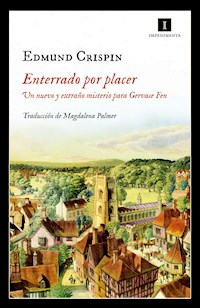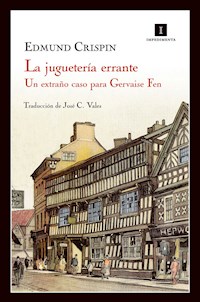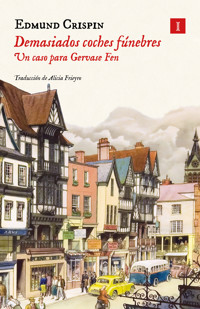
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Llega una nueva entrega de la mítica serie del detective aficionado Gervase Fen (La juguetería errante, Trabajos de amor ensangrentados), una historia repleta de asesinatos y mentiras en el mundo del espectáculo del Londres chispeante de los años 50. Una joven aspirante a actriz, Gloria Scott, se ahoga al arrojarse desde el puente de Waterloo en Londres. La noticia causa conmoción en el estudio cinematográfico donde Gervase Fen, profesor de Oxford y detective aficionado, trabaja como experto en la producción de una película sobre el poeta Alexander Pope. La trágica muerte de la joven no despierta el interés de Fen hasta que se descubre que Gloria Scott no era su verdadero nombre. El apartamento de la actriz ha sido registrado y todas las señales de la verdadera identidad de la víctima han sido eliminadas. Por si fuera poco, uno de los compañeros de trabajo, un cámara del estudio, es envenenado momentos antes de ser interrogado. Con la ayuda de su amigo el inspector de Scotland Yard, Humbleby, intentarán resolver el misterio de la trágica muerte de la joven actriz en una búsqueda que los llevará a los lugares más oscuros del mundo del espectáculo. A partes iguales convincente, ocurrente e ingeniosa, Demasiados coches fúnebres es un ejemplo clásico de la gran ficción detectivesca británica. Convincente, ocurrente e ingeniosa, Demasiados coches fúnebres es un ejemplo clásico de la gran ficción detectivesca británica con su inconfundible mezcla de ingenio literario, ambientación exquisita y crímenes deliciosamente enrevesados. CRÍTICA «Las novelas de Crispin no podrían ser más british ni aunque vinieran acompañadas de fish and chips.» —New York Sun «Buen humor y exquisitas alusiones literarias, junto con párrafos de genuino suspense.» —Daily Telegraph «Edmund Crispin es un auténtico maestro del misterio british.» —The New York Times «El alumno aventajado de Chesterton.» —Héctor J. Porto, La Voz de Galicia «Edmund Crispin, para muchos un clásico indiscutible de la novela inglesa de detectives.» —El Correo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sobre el linaje una venganza súbita despierta,
y demasiados coches fúnebres asediarán su puerta.
Elegía en memoria de una dama desdichada
Capítulo I
1
Pinche un compás en Piccadilly Circus, dibuje una circunferencia con un radio de dieciocho millas y encontrará los principales estudios de cine —Denham, Elstree y los demás— repartidos por el perímetro. Long Fulton queda al noroeste. Si quisiera desplazarse hasta Long Fulton desde Oxford, lo mejor es poner rumbo a Londres en tren y, una vez allí, empezar de cero desde Marylebone. El viaje por la campiña es largo y tedioso: implica cuatro transbordos —en estaciones de tamaño cada vez más reducido y de antigüedad creciente, de modo que uno tiene la impresión de estar asistiendo a una dramatización de la historia de los ferrocarriles marcha atrás— y, como colofón, un desvencijado autobús motorizado de un solo piso asediado por corrientes de aire. Por lo general, no es aconsejable probar este camino. Que Gervase Fen se empeñara en hacerlo puede atribuirse primeramente a su perversidad innata y, en segundo lugar, a que la primavera era una estación que de costumbre lo sumía en un estado de aletargamiento, así que aquello de serpentear por la floreciente campiña marceña a veinte millas por hora era una ocupación que se compadecía con su estado de ánimo. Si se levantaba a las seis, podía estar en Long Fulton fácilmente a las diez, hora a la que solía programarse el comienzo de las reuniones de guion. Y puesto que, en puridad (el mundo del cine es como es), jamás empezaban hasta las diez y media o las once, tenía tiempo de sobra para tomar un café en la cantina o pasearse entre los cúmulos de estructuras de aspecto decrépito donde criaban entre algodones a los retoños de la productora Leiper Combine, desde su indisciplinada infancia hasta la edición, mezcla de sonido y producción final que precedía a su debut en tal o cual pantalla del West End. La diversión que esta actividad proporcionaba a Fen era exigua, a lo sumo. Se sentía incapaz de contemplar el cine británico como algo en modo alguno indispensable para una vida feliz, y, en consecuencia, su responsabilidad pasajera en los estudios —que consistía en proporcionar información experta sobre la vida y obra del poeta Pope— le pesaba más bien poco.
Fue con ocasión de su tercera visita —un día soleado de nubes volanderas y claridad equinoccial— cuando tuvo primera noticia de la existencia de la muchacha que se hacía llamar Gloria Scott.
A efectos prácticos, los estudios habían aniquilado el pueblo de Long Fulton, cosa que habría inundado de quejas la sección de cartas al director de The Times si las pruebas hubiesen permitido argumentar de manera convincente que había existido dolo en el susodicho proceso de aniquilación. Sin embargo, saltaba a la vista enseguida que, tomado simplemente como pueblo, poco o más bien nada se podía decir en defensa de Long Fulton: su arquitectura era uniformemente mediocre, y su importancia histórica y literaria tan ilusoria como para enmudecer a la más osada y exhaustiva guía de viajes. Es más, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que los mismos lugareños se habrían opuesto a cualquier tentativa de protegerlos de la invasión de la Leiper Combine, en la medida en que la edificación de los estudios no solo les brindaba embriagadores atisbos de los ídolos (de identidad variable, pero inalterablemente estimulantes) a cuya adoración se entregaban dos veces por semana en el Regent de Gisford, sino que les permitía sacar de la invasión no pocas ganancias pecuniarias mediante solapadas estratagemas de diversa índole. Como una suerte de Danae vulgar, Long Fulton había sido seducida por la irresistible mezcla de oro y divinidad. Y los lugareños adquirieron la consiguiente e inevitable condición de ilotas, para la cual su naturaleza e instinto estaban admirablemente preparados. Abandonados a sus propios y exiguos medios, habían llevado a Long Fulton al mismísimo borde de la extinción. De modo que les faltó tiempo para rendir su independencia a los estudios, y se habrían plantado como un solo hombre en contra de cualquier plan que pretendiera devolvérsela.
El pueblo tenía los estudios tan cerca que casi resultaban indistinguibles. Se alzaban amenazadores detrás de la iglesia: un extenso apiñamiento de multitud de edificios dispares que bien podrían haber sido las casas de muñecas de un descuidado niño gigante que las hubiese apartado a patadas en un rincón del cuarto de juegos. De cara a la calle se alzaba un intento de fachada, pero tal era su ineptitud para aportar coherencia a las estructuras de detrás que, estéticamente, habría sido preferible una y mil veces ahorrarse el intento. La calle se hallaba saturada por una carga de tráfico para la que no había sido diseñada, y su aire de deterioro encontraba eco dondequiera que se mirase. Los omnipresentes encalados necesitaban urgentemente una mano de pintura; los estragos de los bombardeos (hasta el último momento, el servicio de información alemán se había aferrado con tenacidad al convencimiento de que los estudios eran algún tipo de fábrica de armas) se habían parcheado en lugar de repararse como es debido, y los grandes platós, que se elevaban como gigantescos monolitos por encima de los demás edificios, tenían el aspecto de poder doblarse en dos en cuanto soplara un vendaval. La causa de todo esto, sin duda, era de índole económica —la industria siempre se halla sumida en una crisis financiera u otra—, pero los alrededores no hacían más que acentuar la imperante sensación de desorden, atestados como estaban de aviones destrozados con sumo realismo, casitas de contrachapado medio demolidas, pantallas inmensas de cielos azules, desconcertantes pirámides de arena, pequeños faros y multitud de trastos variopintos.
Tampoco es que la cosa mejorase demasiado en el interior de los estudios. Había grandes grietas zigzagueantes en las paredes; de los desconchones del techo era fácil que cayeran costras de cal y le anidasen a uno en la cabellera; el polvo campaba a sus anchas y la limpieza brillaba por su ausencia; de la multiplicidad de teléfonos que conformaban la mayor parte del mobiliario, al menos una tercera parte se encontraban perpetuamente estropeados. Es más, el espacio poseía una topografía tan irracional y confusa que parecía a medio hacer. Contaba, cómo no, con un puñado de hitos permanentes, como eran el departamento de Sonido y el departamento de Guion, pero por lo demás parecía compuesto de un montón de pequeños habitáculos insulsos, amueblados todos ellos de idéntica manera con sillas, una mesa y el inevitable teléfono, que se empleaban para confabulaciones oficiales y extraoficiales y que tan solo podían distinguirse los unos de los otros gracias a un surrealista sistema de dígitos y letras; huelga decir que dar con cualquiera de ellos sin ayuda era toda una aventura. Entre todos sus defectos, lo que más se echaba de menos en los estudios era, probablemente, un foco central. Una contundente entrada principal podría haber desempeñado esta función, pero lo cierto es que existían tres entradas principales, rigurosamente igualitarias en los servicios que prestaban y sin nada que las diferenciara salvo el hecho de que una daba acceso al lugar al que uno deseaba llegar y las otras dos no; y en ninguna de ellas había un sitio donde uno pudiera informarse o recibir orientación de alguna clase. Para el mero forastero resultaba todo enormemente confuso.
Los meros forasteros, no obstante, eran contados; por razones obvias, la productora no fomentaba su presencia. Y se suponía que los empleados del señor Leiper, cada cual en su órbita y ocupado en lo suyo, podían orientarse sin problema. Desde luego se trataba de una comunidad diversa: innumerables técnicos rumiando huelgas; taquígrafas impecablemente peinadas y de natural desenvueltas y elegantes como las heroínas de una novelista; operarios de cámara; anotadoras; directores más bien jovencitos; productores y directivos trajeados, bien afeitados y más bien maduritos; actores y actrices completamente maquillados; figurantes aburridos como ostras; cantineros, mozos y recaderos. La suma de sus esfuerzos proveería de romances a Wigan; a West Hartlepool, de apabullantes aventuras; a Birmingham y Aberyswyth, de un bálsamo para mitigar las penas de la vida. Merced a los estudios, Jane y George, Sally y Dick, cogidos pegajosamente de la mano, cabeza contra hombro, disfrutarían durante al menos tres horas de inmunidad frente a la guerra y los rumores de guerra; las riñas domésticas y el conflicto social; frente al tedio y la mezquindad y la rutina y la lucha por la supervivencia… En resumidas cuentas, Long Fulton tenía su peso como venero del culto más pujante de nuestros días; y como tal, habría sido razonable esperar de sus acólitos cierto grado de desmesura. Pero, en general, esta gente de los estudios no era jactanciosa. Al igual que Gulliver en el país de los brobdingnagianos, eran muy conscientes de los defectos más miserables del objeto de su ministerio, así que no dejaba de sorprenderles —por no decir que les asqueaba, directamente— la pleitesía que de manera indefectible le rendían sus millones de fieles. Solo en raras ocasiones llegaba a subírsele a alguien a la cabeza aquello de «trabajar en el cine» y, si bien la muchacha que se hacía llamar Gloria Scott padecía de esa clase de delirios de grandeza, ella tenía la excusa de ser joven y, en cualquier caso, era una persona de escasa trascendencia. Es posible que el espanto que causaron su muerte y las atroces consecuencias de esta obedeciera precisamente al hecho mismo de su insignificancia; fue como si estallara una bomba en una zona que las autoridades hubieran decretado sin ambages como totalmente segura…
2
El autobús procedente de Gisford no iba más allá de The Bear, una deslucida fonda a las afueras del pueblo, justo en el extremo opuesto a los estudios, así que a Fen no le quedaba otro remedio que caminar desde allí. En ello estaba la mañana que nos ocupa, transitando por la calle principal, con un ejemplar de Los embajadores abierto delante de las narices, cuando un pequeño sedán se situó a su lado.
—Los estudios —dijo una voz desde el interior—. ¿Puede decirme si voy bien para los estudios, por favor?
La mitad de la atención de Fen permaneció con el desaprensivo Strether; con la otra mitad, articuló una afirmación. Tenía intención de ampliar esta última con instrucciones concretas cuando una exclamación lo contuvo.
—¡Profesor Fen! —dijo con cordialidad el ocupante del coche—. Vaya, qué coincidencia tan agradable. ¿Cómo está usted?
Ante esto, Fen se sacudió de golpe el sopor en que le sumía invariablemente la prosa de Henry James, se inclinó hacia delante y se asomó al interior del coche por la ventanilla.
Sentado al volante como un gnomo servicial vio a un hombre menudo de aspecto gallardo y aseado de entre cincuenta y sesenta años, con el pelo entrecano, la cara redondeada y colorada, la barba bien afeitada y unos inocentones ojos azules. De la comisura de la boca le colgaba un purito; un sombrero gris de fieltro coronaba su cabeza; unos lustrosos zapatos marrones cubrían sus pies. Podría haber pasado por un representante comercial próspero y emprendedor con discretas ínfulas intelectuales, y es posible que fuera esa la impresión que buscaba causar, teniendo en cuenta que el camuflaje a menudo le había resultado útil para vérselas con las complejidades de la delincuencia metropolitana. Pero su aspecto traslucía con bastante descaro su verdadera naturaleza: en realidad era, sin artificio alguno, un hombre de mente ordenada, encantador y discretamente cultivado; y aunque estos atributos le eran de indudable ayuda en su trabajo en New Scotland Yard, él siempre se había resistido con éxito a la tentación —una tentación completamente lógica, dadas las circunstancias— de rizar el rizo y exagerarlos hasta el punto de convertirlos en pose.
—Humbleby —dijo Fen, reanimado, y tendió una mano que Humbleby estrechó flácidamente arriba y abajo dentro del coche—. ¿Cuánto hace, dos, tres años?
—Algo menos de dos, diría yo. —Humbleby celebró con un gesto de asentimiento su perspicacia—. El caso Sanford tuvo lugar en septiembre de 1947. ¿Ha vuelto por allí desde entonces? Tengo entendido que al final no consiguió usted escaño en el Parlamento. Menos mal. ¿Se ha enterado de que Myra…?
Pasaron un par de minutos cotilleando sobre el caso por el que se habían conocido. Quizá el lector lo recuerde: la historia de la exprostituta a la que envenenaron con el correo. Entonces Fen, cansado de repente de estas reminiscencias, dijo:
—Pero ¿qué lo trae a los estudios? ¿Algún asunto policial?
Humbleby asintió.
—Algo así. Es lo que usted, si no me equivoco, denominó en otra ocasión «vacaciones criminológicas». Pero no es nada del otro mundo, por lo que se ve de momento… ¿Por aquí voy bien a los estudios, ¿verdad?
—Son esos de ahí —señaló Fen—. Esos caprichosos edificios blancos detrás de los árboles. La verja de entrada queda a la izquierda, unas doscientas yardas más adelante. Yo voy para allá, así que podría acercarme.
—Por supuesto. —Humbleby abrió la puerta del coche, y Fen se acomodó en el interior—. ¿Qué es eso que va leyendo?
—Los embajadores.
—Soporífero —dijo Humbleby—. Siempre me da la impresión de que el consumo de Henry James tendría que estar regulado por la Ley de Drogas Peligrosas, y también de que quizá podría emplearse en los partos como analgésico alternativo al Trilene… En marcha, pues.
Humbleby no era hábil al volante, y el coche se incorporó dando tirones a la calle casi desierta. El sol los iluminaba desde lo alto con impersonal benevolencia, y un perro receloso de sus intenciones les ladró trémulamente desde la acera cuando pasaron a su lado.
—¿Y qué me dice de usted? —preguntó—. ¿Va a los estudios solo de visita o por motivos profesionales?
—Por lo segundo. —Fen se puso rígido al ver que se aproximaban a una curva y no se relajó hasta que el coche la salvó sin percance—. Pero se trata de un encargo puntual. Les hago de consultor literario para una película que están rodando.
—Válgame Dios —comentó Humbleby—. ¿Sobre qué?
—Es una película sobre la vida de Pope. —Las últimas palabras quedaron ahogadas bajo un imperioso, y en apariencia indiferente, claxonazo por parte de Humbleby—. Es una película —reiteró Fen molesto—, sobre la vida de Pope.
—¿El papa?[1]
—Pope.
—¿Y sobre qué papa en particular? A ver… —dijo Humbleby con el aire de quien trata de interesarse de manera inteligente en el tema de conversación—. Pío, Clemente o…
Fen lo fulminó con la mirada.
—Alexander.
—¿Alexander? —Humbleby hablaba como si le costase cierto esfuerzo—. ¿Se refiere a Alejandro Borgia?
—No sea ridículo, Humbleby —dijo Fen—. ¿En serio cree que han recurrido a un profesor de Lengua Inglesa para que les documente sobre los Borgia? No. Me refiero al poeta, claro está.
—Es lo primero que he pensado —Humbleby estaba ofendido—, pero lo he descartado de plano, claro. En la vida de Pope no hay absolutamente nada que dé para hacer una película comercial.
—Tiene toda la razón. —Fen meneó la cabeza de manera apesadumbrada—. No obstante, la van a rodar. Y el motivo es que…
Interrumpió sus palabras con el fin de blandir un dedo preceptivo hacia las verjas de los estudios, adonde acababan de llegar. De un volantazo, traspasaron la entrada ante la indiferencia de un guarda apostado en una suerte de garita. Se suponía que había que enseñar la autorización, pero exceptuando los días de selección de figurantes, la regla rara vez se hacía cumplir.
—Y el motivo —repitió Fen con obstinación— es el siguiente. Hace unos meses falleció Andrew Leiper, y su hermano…
Pero Humbleby no prestaba atención. Buscaba un hueco en una hilera de coches de aspecto caro —monumentos, muchos de ellos, a un intricado ardid para darle esquinazo a la agencia tributaria— que se hallaban aparcados en batería delante de los estudios. Finalmente dio con uno y lo ocupó con un chirrido de ruedas.
—¿Y? —dijo animándole a seguir—. ¿Me decía?
—Le contaba que esta empresa pertenecía a Andrew Leiper. Sin embargo, este falleció recientemente, y la productora, junto con sus demás intereses, la heredó su hermano mayor, Giles.
Y Fen señaló a lo alto de la fachada que tenían delante, donde un grupo de obreros trabajaba —con la misma parsimonia que las tres últimas semanas— para reemplazar, en el gran cartel de letras doradas ANDREW LEIPER FILMS INC., la palabra ANDREW por la palabra GILES.
—Si monumentum requiris…
—Equilicuá. —Humbleby apagó el motor, se sacó el purito de la boca y escudriñó atentamente el extremo—. Ahora bien, no sé qué tiene que ver eso con…
—Enseguida llegamos… Bien, en lo único que destaca Giles es en que está hecho un literato empedernido. Por ejemplo, cree que el conde de Rutland escribió las obras de Shakespeare (exceptuando La tempestad, que atribuye a Beaumont y Fletcher), y ha escrito un inmundo librito que, según cuentan, así lo demuestra. Es de la opinión de que Dryden era impotente, y de que Cumbres borrascosas surgió de la relación incestuosa entre Emily y Bramwell. Es más, me da la impresión de que está convencido de que fue Bramwell quien escribió Cumbres borrascosas, en lugar de Emily… Pero estoy divagando. A lo que voy es que Giles Leiper también tiene sus teorías acerca de Pope. ¿Conoce usted Elegía en memoria de una dama desdichada?
—El doctor Johnson —empezó Humbleby con la cautelosa deliberación del que sabe estar adentrándose en terreno pantanoso— lo interpretó como una apología del suicidio.
—En efecto. Y…
—Pero me gusta —añadió Humbleby, con entusiasmo repentino—. Me encanta, la verdad. «Qué espectro —entonó con dramatismo— me hace señas a la luz de la luna queriendo no sé qué no sé cuántos a aquel claro. ¡Es ella! Pero por qué sangra…»
—Basta, por favor. —Fen extrajo una cajetilla de tabaco del bolsillo de su abrigo y procedió a encenderse un cigarrillo—. Veo que su recuerdo del poema es más bien vago. Será mejor que le explique de qué trata. Versa sobre…
—No hace ninguna falta…
—Es una elegía acerca de una muchacha que se ha quitado la vida tras ser…, esto…, cruelmente abandonada por su marido. El poeta…
—Lo recuerdo de sobra —dijo Humbleby—. Más que de sobra, vaya.
—El poeta, además de deplorar la situación, se declara convencido de que la venganza se abatirá no solo sobre el marido, sino sobre toda su familia.
—«Mientras largos funerales —recitó Humbleby como si de una solemne antífona se tratara— oscurecen el camino.»
—Ennegrecen el camino, ennegrecen… La muchacha a la que alude pudo ser una tal señora Weston, de soltera señorita Gage. Pero es una deducción fundada en conjeturas. Es casi seguro que el poema no era más que un mero ejercicio creativo, y no hay el menor indicio de que Pope estuviera involucrado personalmente en una historia así. Lo que nos lleva a Giles Leiper.
—Nos lleva, por fin, a Giles Leiper.
—Leiper cree, entre otras tantas necedades, que Pope sí estaba involucrado personalmente. Es más, no hace mucho publicó en no sé qué revistilla de tres al cuarto un artículo donde se mostraba convencido de que Pope había mantenido una relación con esa muchacha, y que por eso estaba tan afectado por su muerte. «¿Debemos pensar acaso —citó Fen con repugnancia— que un poema tan sentido como este solo fue un cruel ejercicio de versificación? Conociendo como conocemos a los poetas y la poesía, ¿no es más lógico suponer que Pope profesaba un interés íntimo hacia aquella dama?»
—Bueno, lo es, ¿no? —dijo Humbleby, a quien la cita había pillado realmente desprevenido.
—Pues no, no lo es. Y aunque lo fuera, no existe, en este caso, justificación alguna para imaginar que la relación de Pope con la muchacha fuera más que platónica… Sea como sea, la película gira principalmente en torno a esta aventura espuria, aunque también pasan muchas cosas más, claro está. —Fen las enumeró con mucho gusto—: Sale lady Mary Wortley Montagu. Están Addison y Swift… A Swift lo retratan como un tipo que anda todo el día paseándose por el campo mientras escribe Gulliver, elucubra eróticamente sobre Stella y sufre leves ataques incipientes o premonitorios de locura. Luego también sale, de manera un tanto anacrónica, Bolingbroke.[2]
Humbleby soltó una risita.
—Y Dryden y Wycherley —dijo—, y Händel y Gay y la reina Ana. Por nada del mundo he de perderme esa película. ¿Va muy avanzada?
—Todavía está en la pre.
—¿En la pre?
—Sí, perdón: esa maldita jerga suya es contagiosa. Me refiero a que está en preproducción. Estamos aún en la etapa de las reuniones de guion. —Y Fen consultó su reloj—. Hay una esta mañana, por eso he venido.
Humbleby arrojó la colilla de su purito por la ventanilla.
—Espero que no tenga prisa.
—La verdad es que no. Antes de marcharme, cuénteme qué hace aquí. Si no es confidencial, claro.
—No, no es confidencial. —La referencia a la misión había arrogado una leve sombra de circunspección sobre el semblante afable de Humbleby—. Y dado que conoce a esta gente, es posible que pueda echarme una mano.
—¿Se trata de un delito?
—El suicidio es un delito, sí. Pero este no tiene nada de particular, salvo que la pobre desgraciada era jovencísima y que se arrepintió en el último momento, si bien demasiado tarde para salvarse… —Y Humbleby hizo ademán de mentalizarse, a la manera de quien se enfrenta a una tarea necesaria pero harto desagradable—. Dígame —continuó—, ¿le suena una muchacha llamada Gloria Scott?
3
Una cuadrilla de mujeres de la limpieza —señoras mayores de aire taciturno e impasible— cruzó la verja de los estudios; sus voces quebraron con desagradable aspereza el aire puro de la mañana en su intercambio de rudas agudezas con el vigilante. Los hombres del andamio habían dejado de trabajar y recuperaban fuerzas con un té frío. El sonido lejano de una sucesión de reverberantes golpazos sugería que alguien estaba cargando o descargando tablones de madera. Y mientras Humbleby hablaba, la sombra de una nube enorme cubrió los estudios de norte a sur, de modo que, en contraste, las suaves colinas donde aún hacía sol brillaron como el metal bruñido.
—¿Gloria Scott? —repitió Fen—. No, me temo que no me suena de nada.
Humbleby jugueteaba distraído con la solapa de su abrigo gris claro.
—La verdad es que no tengo claro si trabajaba aquí o no —dijo—. Desde luego fue desde donde la señorita…, esto… —rebuscó en su memoria—, sí, desde donde llamó la señorita Flecker para identificarla. ¿Conoce a la señorita Flecker por un casual?
—Pues no —contestó Fen con impaciencia—. Y no entiendo nada de lo que me cuenta. Explíquese, por favor.
—¿No ha leído los periódicos de esta mañana?
—Solamente el Times y el Mail.
—En el Mail sí la han publicado. La fotografía de la muchacha, solicitando ayuda para su identificación.
Fen se sacó el periódico del bolsillo y empezó a hojearlo.
—Ahí —dijo Humbleby, señalando con un dedo.
La fotografía era de una bonita muchacha de aspecto enfurruñado y a la que no le faltaría mucho para cumplir los veinte. Se trataba de uno de esos retratos afectados y llenos de glamur que tanto seducen a la gente del cine, con los labios, la nariz, el cuello y los senos perfilados con agudeza por una estudiada iluminación. El texto que acompañaba la instantánea era escueto y no traslucía nada aparte de que la policía deseaba saber quién era la joven.
—En cierto sentido sí que se la reconoce, claro —dijo Fen con aire pensativo—. Esa fotografía, o una prácticamente indistinguible, se la encuentra uno en el exterior de todos los teatros de repertorio del país… ¿Y cómo era? ¿Morena, pelirroja, castaña? Todas salen igual en estas fotografías en blanco y negro.
—Castaña tirando a pelirroja cuando yo la vi. Un rojizo saturado, con toques de barro y de algas del Támesis.
Fen lo miró con lástima.
—¿Y? —dijo—. ¿Qué más?
—Sucedió ayer de madrugada; es decir, anteanoche, hacia las dos, aproximadamente. Un taxi recogió a la muchacha en la esquina de Half Moon Street con Piccadilly; cuando llegó ella estaba hablando con un hombre, pero el taxista no se fijó en él. La muchacha le dio una dirección en Stamford Street, al otro lado del río. Luego, justo cuando estaban cruzando el puente de Waterloo, le pidió al conductor que detuviera el taxi. Al parecer, estaba muy alterada, y el taxista no reanudó la marcha inmediatamente después de pagarle ella la carrera. La observó correr hasta el pretil y, en cuanto se dio cuenta de lo que pretendía hacer, salió tras ella. El puente se encontraba casi desierto, pero un coche patrulla lo cruzaba en ese momento, y los ocupantes fueron testigos del suceso. El taxista intentó agarrarla cuando ella ya estaba saltando, pero no llegó a tiempo. La muchacha emergió a la superficie una vez y gritó; había caído en plancha, y ya sabe usted lo que esto supone cuando uno se precipita desde una altura considerable. Uno de los hombres que iban en el coche patrulla se zambulló tras ella, pero ya estaba muerta para cuando la sacó a rastras a la orilla.
Las mujeres de la limpieza habían desaparecido en el interior de los estudios. Una ranchera repleta de carpinteros ataviados con monos de trabajo apareció ruidosamente por una entrada oculta situada a la izquierda. Pero Fen apenas se percató: en su mente se encontraba en el puente de Waterloo, a la luz de las farolas, sin un alma a la vista, inclinado sobre el pretil, contemplando una silueta avanzar con dificultad y a trompicones por el agua y el barro de la orilla, tirando del cuerpo laxo y fracturado de una muchacha de pelo rojizo… La nube, arrastrada a su pesar hacia el noroeste, había destapado el sol de nuevo; no obstante, Fen se estremeció un poco, sintiendo en la boca el viento nocturno y en la nariz el olor del río con marea baja. Estas visiones poco o nada tendrían que ver con la realidad de la cuestión que les ocupaba, evidentemente: a buen seguro estaban distorsionadas, sin duda serían incompletas. Pero una extraña reticencia le impidió sacárselas de la cabeza de buenas a primeras…
—Bien —dijo—. Continúe.
Humbleby se removió incómodo en el asiento; quizá porque era consciente de que cuanto más sincero se muestra un hombre, más probabilidades hay de que suene como un histrión.
—De todo este asunto —dijo— se ha hecho cargo, cómo no, el superintendente de la división. Y da la casualidad de que es mi cuñado; hace años, cuando él no era más que sargento, coincidimos en un caso, conoció a mi hermana en mi casa y se enamoró de ella, el pobre, que Dios lo pille confesado… La cosa es que hacía mucho que no lo veía y, como estaba de vacaciones, pasé por comisaría para hacerle una visita ayer por la mañana, y me contó la historia. Como ya habrá deducido, lo complicado fue identificar a la muchacha. Aunque soltó el bolso en el puente, dentro no había nada revelador, salvo la fotografía, y en ella tampoco figuraba el nombre del fotógrafo. Además de eso, todas las prendas que llevaba puestas estaban nuevas y sin marcar, de modo que tampoco proporcionaron ninguna pista.
—La dirección, sin embargo… —dijo Fen, un tanto sorprendido de que a Humbleby se le estuviera pasando por alto la línea de investigación principal y más obvia—. La dirección que le dio al taxista.
—Nada. La localizamos sin dificultad, pero no nos sirvió para identificarla. Se había mudado a esa dirección la tarde del día anterior y no había firmado aún el registro ni tampoco entregado su cartilla de racionamiento. Le dio su nombre a la casera, claro está, pero la señora es sorda y no lo entendió… Es como si los hados se hubiesen puesto de acuerdo para conspirar en nuestra contra.
—¿Y sus cosas? ¿Documentación y demás…?
—Desde luego, sí. Esa es la única parte verdaderamente intrigante de todo el caso. —Humbleby hizo una pausa, satisfecho de tener algo mínimamente interesante que contar—. Cuando por fin dimos con el lugar, descubrimos que habían registrado su habitación y todas sus pertenencias.
Una desordenada formación de mirlos los sobrevoló escudriñando con curiosidad los tejados de los estudios desde arriba. En una ventana de la fachada que tenían justo enfrente apareció un joven de aspecto pulcro que los observó con desconfianza, murmuró algo a un invisible acompañante detrás de él y se esfumó. Humbleby jugueteaba distraídamente con la manilla de la puerta. Por lo general, no era un hombre nervioso, y Fen interpretó el tic como un indicio de considerable inquietud.
—¿La habían registrado? —repitió—. ¿Y qué buscaban?
—Pruebas de identificación. Documentos, fotografías, las portadillas de un par de libros…, todo lo que pudiera servir para identificarla había desaparecido. La ropa tenía las etiquetas cortadas y habían arrancado el forro de papel de la tapa de una maleta, donde obviamente figuraban el nombre y la dirección. Sea quien sea el que estuviera detrás, hizo un trabajo concienzudo. No conseguimos dar con nada que se le hubiera pasado por alto.
—Qué cosa tan extraordinaria —dijo Fen bastante perplejo—. Si la hubiesen asesinado, sería de esperar… Pero supongo que no hay ninguna duda…
—En absoluto. Se suicidó, es innegable. Claro que es muy posible que hubiese alguien a quien no le interesaba que se descubriera el motivo por el que se quitó la vida y optase por esta manera indirecta de, bueno, de taparlo… Por ejemplo, podría ser que la muchacha estuviese embarazada. Lo sabremos cuando llegue el informe de la autopsia.
Fen asintió.
—Qué raro —comentó—. E interesante, en la medida en que el responsable, fuera quien fuera, por fuerza tenía que ser consciente de que, a pesar de sus esfuerzos, existía una alta probabilidad de que la identificaran al final. A no ser…
—A no ser ¿qué?
—¿Dice que han descubierto que se llamaba Gloria Scott?
—Es lo que la tal señorita Flecker afirmó por teléfono.
—Ya. Bueno, no quiero meterle ideas equivocadas en la cabeza, pero a mí me suena a nombre artístico.
Humbleby rumió esta posibilidad.
—Gloria —murmuró—. Sí, entiendo lo que dice. Y de ser así, es probable que fuese su verdadera identidad lo que el intruso quería ocultar.
—Exacto… Pero de momento esto no son más que suposiciones. Veamos, acláreme un par de datos. Por ejemplo, ¿hay algún indicio que permita deducir cuándo registraron la habitación de la muchacha?
Humbleby había dejado de juguetear con la manilla y ahora estaba manipulando la palanca de cambios.
—Sí —respondió—, hay un indicio muy claro, de hecho. Es casi seguro que se produjo durante la mañana de ayer.
—¿Después de que se suicidara?
—Sí, después de que se suicidara. No hace falta que entre en detalles, pero desde que se instaló la muchacha (el jueves, es decir, anteayer por la tarde) hasta aproximadamente las nueve de la mañana de ayer, la verdad es que no hubo oportunidad de que nadie entrara y saliera sin ser visto, y menos aún de demorarse el tiempo necesario para hacer lo que hizo; nadie salvo la casera, claro está, y no existe razón alguna para sospechar de ella. Por hache o por be, el superintendente y yo no pudimos acercarnos a registrar la habitación hasta ayer por la tarde, y para entonces el mal ya estaba hecho. —Humbleby hizo una pausa expectante—. ¿Y bien? —dijo finalmente—, ¿le aclara algo?
—Poco. —Fen aspiró por la nariz con desaprobación, y estiró y encogió sus largas piernas en un intento de mitigar unos calambres incipientes—. Poquísimo, la verdad. Este asunto de borrar la identidad podría no tener relación con el suicidio, en cuyo caso resulta del todo incomprensible tal y como están las cosas. Pero si existe una relación, cabe preguntarse entonces cómo se enteró del suicidio la persona en cuestión. ¿Publicaron los periódicos la información en la edición matinal de ayer?
—Una breve reseña, nada más. La fotografía no se publicó, y tampoco se dieron nombres, puesto que en esa etapa de la investigación no había ningún nombre que dar.
—Supongo que nuestro personaje X podría haber estado presente cuando la muchacha se tiró al río. O al menos cuando la sacaron del agua. ¿Sabe usted si había muchos mirones?
—Unos cuantos… Sí, es una posibilidad. —Humbleby había metido la primera marcha y se estaba peleando con la palanca para volver a colocarla en punto muerto—. Indudablemente —dijo resoplando— es todo muy misterioso.
—Deje el coche en paz, ¿quiere, Humbleby? Va a acabar rompiendo algo… Sí, bueno, solamente queda indagar más datos sobre la muchacha. Y eso, si no me equivoco, es lo que le ha traído hasta aquí.
Humbleby claudicó en su batalla y lanzó una mirada de odio a la palanca de cambios. Sacó un trozo de papel del bolsillo, garabateó en él «Ojo, está metida la primera» y lo apoyó contra el parabrisas.
—Sí —corroboró—, por eso estoy aquí. La llamada de la tal Flecker, que vio la fotografía en los periódicos, se ha producido hacia las ocho y media de la mañana, y me he ofrecido a acercarme en coche hasta aquí para interrogarla… Le voy a ser sincero —dijo Humbleby con aire confidencial—: siempre he deseado ver el interior de unos estudios cinematográficos, y esta es la primera oportunidad que se me presenta.
En aquel espacio tan reducido, los calambres de Fen se estaban volviendo intolerables. Zanjó el coloquio de manera abrupta abriendo la puerta y apeándose del coche.
—Pues se va a llevar un chasco —dijo sin compasión—. Y si no me voy ya, llegaré tarde. ¿Quedamos para almorzar?
—Espere, espere —dijo Humbleby, que salió rápidamente por el otro lado—. Entro con usted y así puede ayudarme a localizar a la persona a la que vengo a ver.
—Dudo mucho que le vaya a ser de utilidad, pero haré cuanto esté en mi mano.
Cruzaron la grava hasta la más próxima de las tres entradas, subieron unos peldaños y pasaron al interior. Los recibió un vestíbulo circular. El monograma A. L. F. lucía en un mosaico desgastado en el suelo, y a la derecha de este, bloqueando el tercio inferior de un arco de medio punto, había una especie de zona de recepción, aunque sin nadie atendiéndola. El panorama allende el mostrador consistía en un pasillo que se bifurcaba hacia la mitad de su recorrido y que albergaba a ambos lados una ristra de puertas rotuladas con la palabra privado. A los estudios cinematográficos les aterran los incendios, y había a la vista gran cantidad de cubos, mangueras enrolladas y extintores. Ahora bien, de otro género de mobiliario y, ya puestos, de presencia humana, no había ni rastro en aquel lugar. Desconcertados por la fría quietud, Fen y Humbleby se detuvieron.
—Qué ingenuo —comentó Humbleby—, siempre me había imaginado que sería algo así como un cruce entre un lupanar y una fábrica de coches. Evidentemente esto no es más que el cascarón. Pero aun así…
Enmudeció cuando el ruido de unos pasos, acompañados de un escandaloso acceso de tos, los embistió desde un pasillo que tenían a la izquierda y en el que no habían reparado hasta ese momento. Este indicio de vida humana se materializó en un hombre delgado de escasa estatura y de entre treinta y cuarenta años, que se adentró en el vestíbulo a grandes zancadas mientras se tapaba la boca con un pañuelo. Tenía una cara morena cómicamente fea, pero agraciada con unos ojos enormes y bonitos, y Humbleby, que acudía al teatro con tolerable regularidad, lo reconoció al instante.
Lo mismo hizo Fen, aparentemente, que dijo sin lástima alguna:
—Está usted enfermo.
—¡Y que lo diga, diablos! —respondió el recién llegado con la voz tomada—. No llevará algo de whisky encima, ¿verdad?
—Ni gota.
—Cabría esperar que hasta en un antro como este pudiera uno conseguir whisky en alguna parte, pero no. Me voy al pueblo a ver si me agencio un trago… Por cierto, han atrasado la reunión de guion de esta mañana hasta las once. Y ahora no es en la trece, es en la CC; dondequiera que sea eso. Ah, y al final Leiper no va, así que yo tampoco, si consigo escaquearme. —El recién llegado se dirigió hacia la puerta—. Anda que no había películas absurdas y van y eligen esta… ¡Maldita sea!
—Espere un momento —dijo Fen—. ¿Sabe dónde podemos encontrar a la señorita Flecker?
El hombre se detuvo. Su rostro adquirió un tono encarnado, y estornudó dos veces seguidas antes de contestar.
—¿Flecker? ¿Flecker? Esa chica trabaja en el departamento de Sonido, ¿no?
—Bien. ¿Y dónde queda el departamento de Sonido?
—Ah, está chupado. —Señaló—. Vayan todo recto por ahí, sigan por el ala de la derecha y luego… Ay, no, demonios; estaba pensando en uno de los estudios de sonido. Vamos a ver… Me parece que si toman el ala de la izquierda…
—No tiene ni idea de donde está —dijo Fen con frialdad.
—Sí, hombre, se lo aseguro. Maldita sea, he estado allí. Lo malo es que, aunque este sitio parece reduplicarse a medida que uno lo recorre, lo cierto es que la repetición nunca es exacta: siempre hay una sala o un pasillo que cambian. Ya sé —en ese instante se le ocurrió una original y gratificante idea—, pregúntenle a alguien; es lo mejor que pueden hacer. —Reanudó la marcha hacia la puerta—. Sí, es lo mejor, creo. Nos vemos luego, quizá. —Salió del edificio preso de un nuevo ataque de tos.
—Ese era Stuart North, ¿verdad? —preguntó Humbleby, y pronunció el nombre con un tono cargado de respeto—. No sabía que se hubiera pasado al cine.
—De momento solo ha rodado una película —dijo Fen—. Visado para el cielo u otra porquería de título por el estilo. Está previsto que interprete a Pope en esa fantasía que le contaba antes, y después de eso vuelve a las tablas.
—Creo que haría bien de Pope. Si le añaden cierta deformidad artificial, tiene el físico idóneo. Y de cara se parece bastante también.
—No creo que vayan a incidir mucho en la deformidad de Pope… —dijo Fen de manera un tanto vaga—. Pero bueno, digo yo que será mejor que busquemos el departamento de Sonido. Como han pospuesto mi reunión, puedo acompañarle. Vamos a preguntarle a la chica esa.
«La chica esa», que se acercaba ahora a ellos con la intensa mirada vidriosa de una malabarista amateur a punto de abordar la parte más peligrosa de su actuación, era una taquígrafa rubia tan superlativamente maquillada que daba la impresión de que se agrietaría al menor contacto. («Lupanar», dijo Humbleby satisfecho. «Vamos progresando.») La muchacha aceptó de bastante buena gana acompañarlos hasta el departamento de Sonido, y a su cargo recorrieron una madriguera de pasillos y escaleras vacíos hasta que finalmente fueron a parar a una puerta sin rotular ante la cual ella les aseguró que era la que estaban buscando. Le dieron las gracias y pasaron al interior, donde se encontraron en una estancia de reducidas dimensiones, con dos escritorios y un mueble archivador enorme, en la cual aproximadamente media docena de jóvenes consumía té entre risitas. Un joven con pinta afable se separó del grupo y preguntó a Fen y a Humbleby en qué podía ayudarles.
—La señorita Flecker —dijo Humbleby—. Buscamos a una tal señorita Flecker.
—Voy a ver si está ocupada. —El joven dejó su taza y abrió una puerta que conducía a una habitación contigua—. Judy —dijo—, hay dos hombres que quieren verte.
Desde el interior, una joven voz femenina, que arrastraba las palabras de manera sugerente y revelaba un posible ceceo, exigió saber de quién se trataba.
—¿Quiénes son ustedes? —preguntó el joven amablemente desde el umbral.
—Soy el detective inspector Humbleby —contestó Humbleby— de Scotland Yard.
—¡Caray! Oye, Judy, es…
—Sí, vale, ya lo he oído —dijo la voz—. Hazlos pasar, por favor… Adelante, inspector —dijo alzando la voz—. Y, Johnny, tráeles un té.
4
Cuando entraron, ella se levantó tras una mesa abarrotada de papeles pero de aspecto muy profesional y se acercó para recibirlos: era una muchacha mediada la veintena, con pelo negro liso y brillante, fríos ojos grises y un cutis muy sano. Poseía dos de los atributos físicos menos habituales en su sexo, hombros anchos y piernas largas, e iba vestida con un traje de chaqueta y falda azul marino, con una blusa nacarada y un broche engastado de diamantes en torno a un zafiro tan oscuro que casi parecía negro. De no ser por su inteligencia y el leve brillo sardónico en su mirada, se la habría podido clasificar como lo que el sensacionalista Sunday Pictorial denominaba «un encanto». Una vez en el despacho, Humbleby se detuvo, en guardia, y tras menos de un segundo de ponderación, ella se dirigió a él.
—Hola, inspector —dijo—. Tome asiento, se lo ruego.
Las ventanas daban a una retícula de caminos de asfalto, y se alcanzaba a divisar un rincón del inmenso taller de carpintería, con una arbolada panorámica más allá. Junto a ellos había un butacón, y en él procedió a acomodarse Humbleby con parsimonia.
—Este es el profesor Gervase Fen —comentó—. Está… —Humbleby calló, momentáneamente perplejo—. Creo que podría decirse que me presta asistencia.
—Encantada, ¿cómo está? —saludó la señorita Flecker muy educadamente—. Ya había oído hablar de usted, por supuesto. Y albergaba la esperanza de conocerle aprovechando que trabaja en los estudios. ¿Qué tal va la película de Pope? ¿Avanza?
A falta de una segunda silla, Fen se había acomodado contra el borde del escritorio y observaba a la señorita Flecker con indisimulada aprobación.
—Yo diría que más bien poco, pero no estoy familiarizado con los tiempos de rodaje, así que tampoco puedo juzgar… Eso sí, se pasan el día… —Fen se quedó pensativo un instante— riñendo.
—Era de esperar. —La señorita Flecker esbozó una amplia sonrisa cargada de malicia—. Los Crane en famille no sirven de sedante precisamente, al menos en mi experiencia.
—¿Los Crane? —repitió Humbleby educadamente sin entender.
—A Madge Crane seguro que la conoce —dijo la señorita Flecker—, aunque no haya oído hablar de sus hermanos. —Se volvió hacia Fen—: Madge interpreta a lady Mary, ¿verdad?
—Debidamente expurgada —corroboró Fen muy serio— y muy atareada en introducir la práctica turca de inocular la viruela, cuando no está acosando a Pope con sabios y cándidos consejos sobre asuntos personales que no le incumben.
Humbleby, iluminado, hizo un gesto de asentimiento.
—Entonces, ¿Madge Crane es una estrella? —aventuró.
—¿En serio no sabe quién es? —La señorita Flecker soltó una risita malévola—. Se volvería loca de contento si se enterara. Madge es una de las primeras damas del cine británico.
—Primera da… —Humbleby meneó la cabeza desconcertado—. ¿Y eso qué diantres significa?
—Verá, creo que quiere decir que ya no está obligada a rodar películas en las que tenga que enseñar las piernas. —La señorita Flecker expresó esta opinión con notable impasibilidad—. Y esto le ahorra muchos problemas a mucha gente, porque siempre tenían que filmárselas con sumo cuidado si querían que salieran mínimamente bien.
Se abrió la puerta y el joven llamado Johnny apareció con dos tazas de té, que tendió a Fen y a Humbleby.
—Nos hemos acabado todas las galletas —anunció sin el menor atisbo de remordimiento—, tendrán que tomárselo sin, lo siento… Judy, la Sinfónica de Londres anda por el Plató 2 quejándose de que Griswold no se ha presentado. ¿Dónde está?
—Ha tenido que acercarse a Denham a ver a Muir[3] por no sé qué historias, y dijo que a lo mejor se retrasaba. Cálmalos, Johnny, cálmalos. Diles que se sienten y practiquen una sinfonía. Y Ireland[4] ¿ha llegado ya?
—Todavía no.
—Bueno, pues cuando llegue, haz el favor de tratarlo con respeto.
—¿Te parece buena idea que coja la batuta y les haga ensayar algunas de las secciones musicales mientras esperan? —preguntó Johnny con aire pensativo.
—Pues no. Sal de aquí y ponte a trabajar.
Johnny se retiró abatido; la señorita Flecker estaba diciendo «Veamos…» cuando sonó el teléfono.
—Maldición —dijo—. Disculpen… Sí, pásamelo… Buenos días, señor Bush… Geoffrey, perdón…[5]