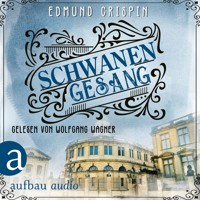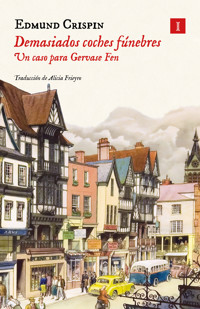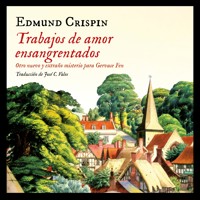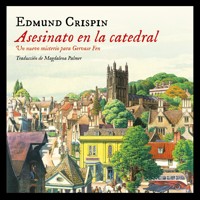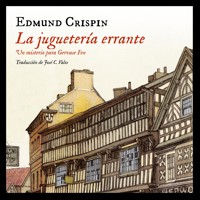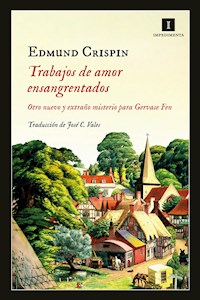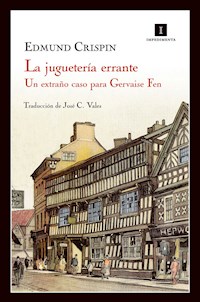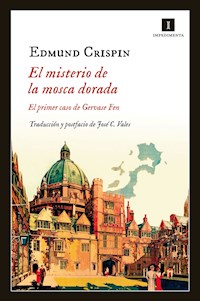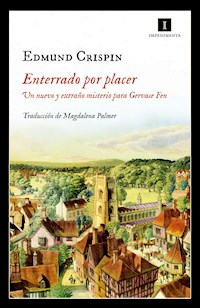
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Hastiado de la aburrida vida universitaria, el excéntrico profesor y detective amateur Gervase Fen decide tomarse un descanso y trasladarse al remoto y anodino pueblo de Sanford Angelorum, en plena campiña inglesa, para presentarse como candidato al Parlamento. Pero Fen no tarda en descubrir que las apariencias engañan, y se sumerge en una oscura trama de chantaje que derivará en un misterioso asesinato. A medida que su incipiente carrera política deja de proporcionarle satisfacciones, Fen concentra todas sus energías en resolver el misterio, pero, sin apenas darse cuenta, acaba atrapado en una desconcertante red en la que se topa con psiquiatras excéntricos, un cura que intenta domesticar un poltergeist, lunáticos que corren desnudos por el campo, mujeres hermosas y un cerdo algo tarado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enterrado por placer
Créditos
Título original: Buried for Pleasure
Primera edición en Impedimenta: abril de 2017
Copyright © Rights Limited (a Chorion Company) 1948
All rights reserved
Copyright © Rights Limited, 2016
Translation copyright © 2017, by Magdalena Palmer
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2017
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
http://www.impedimenta.es
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Diseño de colección y coordinación editorial: Enrique Redel
Maquetación: Nerea Aguilera
Corrección: Susana Rodríguez
ISBN: 978-84-17115-18-0
IBIC: FC
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Para Peter Oldham
El lunes, entierro por salud;
el martes, entierro por virtud;
el miércoles, entierro por dinero;
el jueves, entierro por asueto;
el viernes, entierro por gusto;
el sábado, entierro a la una en punto;
y si en domingo es el entierro,
oficia el cura y vas al cielo.
Tradicional
Capítulo 1
—¡Sanford Angelorum, fin de trayecto! —anunció el jefe de estación—. ¡Sanford Angelorum, fin de trayecto!
Después de reflexionar durante unos instantes, el hombre añadió al anuncio la palabra «¡final!» y abandonó la escena por una puerta en la que rezaba un cartel de «Privado».
A Gervase Fen, que dormitaba solo en un compartimento estrecho y sofocante cuyos cojines soltaban una nube de hollín al menor movimiento, no le quedó más remedio que despertarse.
Contempló el crepúsculo estival por la ventana. Ante sí se extendía un andén diminuto y torcido en cuyos márgenes medraban unos hierbajos que algún alma caritativa debía de haber considerado un amago de proyecto hortícola. También alcanzó a ver una máquina expendedora de chocolatinas vacía, oxidada y volcada cual víctima de una guerra robótica. A su lado, entre graznidos graves e indignados, un pollo asomaba la cabeza de una caja de cartón. Sin embargo, no percibió indicio alguno de vida humana y, en el horizonte crepuscular, no vislumbró nada mucho más cordial que una amplia extensión, al parecer infinita, de campos y bosques azulados.
Este panorama, que se le antojó árido y deprimente, le disgustó sobremanera. Pero lo único que podía hacer al respecto era quejarse… Así que se quejó un poco antes de abandonar el compartimento cargado con sus maletas. Aunque al principio creyó ser el único pasajero que se apeaba allí, pronto descubrió que se equivocaba, pues una joven rubia pulcramente vestida, de unos veinte años, salió de otro vagón y, tras echar una mirada indecisa a su alrededor, se dirigió a la salida. Justo antes de desaparecer, arrojó un cuadrado de cartón verde a una lata etiquetada con la palabra Billetes. Fen dejó su equipaje allí mismo, en el andén, y la siguió.
Las puertas de la estación daban a una difusa franja de gravilla por la que no circulaba en ese momento ningún medio de transporte. Salvo por los pasos cada vez más lejanos de la joven, que ya había doblado la esquina, reinaba un silencio desolador. Fen regresó al andén en busca del jefe de estación, al que encontró sentado en su oficina, contemplando con expresión sombría una botella de cerveza sin abrir. El hombre alzó la vista con resignación para observar al motivo de la interrupción.
—¿Sería posible pedir un taxi? —preguntó Fen.
—¿Adónde se dirige, señor?
—A Sanford Angelorum. Me hospedo en The Fish Inn.
—Pues quizá esté de suerte… Veré lo que puedo hacer.
El hombre se levantó para ir hasta donde se encontraba el teléfono y empezó a hablar, mientras Fen lo observaba desde el umbral. Entretanto, el tren en el que había llegado profirió un silbido asmático y empezó a retroceder. Poco después desapareció por donde había venido.
El jefe de estación acabó la conversación y volvió cansinamente a su silla.
—Todo arreglado, señor —dijo en un tono complacido, como una comadrona que anuncia que un parto complicado ha concluido con éxito—. El coche estará aquí dentro de diez minutos.
Después de que Fen le diese las gracias y un chelín, el hombre reanudó su absorta contemplación de la cerveza, de un modo que al profesor le llevó a pensar que tal vez hubiera renunciado al alcohol y ahora meditara con nostalgia sobre los placeres prohibidos.
Mientras tanto, el pollo había logrado sacar la cabeza por una abertura particularmente estrecha de la caja y no conseguía volverla a meter. El animal observaba con perplejidad un cartel electoral, ilustrado con una fotografía deslucida, que rezaba: «Votar Strode es votar prosperidad». Ya ni siquiera se oía el sonido del tren. Una bandada de grajos, manchas oscuras en el cielo gris, volaba hacia su nido para acostarse, y un murciélago revoloteaba atolondrado sobre las vías, persiguiendo su cena. Fen se sentó encima de una maleta y esperó. Ya se había terminado un cigarrillo y estaba a punto de encender otro cuando el ruido de un motor lo devolvió a la actividad. Cargado con su equipaje, regresó a las puertas de la estación.
Contra todo pronóstico, el taxi era nuevo y confortable, y el conductor también resultó ser particularmente atractivo: una joven delgada, morena y bonita, vestida con pantalón y jersey azules.
—Siento haberle hecho esperar. De vez en cuando me paso por aquí a esta hora por si alguien necesita un taxi, pero no suele apearse ningún viajero. Francamente, no vale la pena… Permítame que le ayude con las maletas.
Guardaron el equipaje en el maletero. Después de que Fen solicitara permiso para sentarse en el asiento delantero, que le fue concedido de inmediato, se pusieron en camino. Como nada en la creciente oscuridad del paisaje exterior le llamaba la atención, Fen se dedicó a contemplar a su acompañante. Admiró sus ojos verdes, su boca carnosa y el cabello lustroso que iluminaba la luz del salpicadero.
—No hay muchas jóvenes que ejerzan de taxistas, ¿verdad? —se aventuró a decir.
Ella apartó los ojos de la carretera durante un breve instante para observarlo detenidamente. Y vio a un hombre alto y esbelto de cara rubicunda, alegre y bien afeitada, cuyo cabello castaño se amotinaba en mechones rebeldes sobre la coronilla. Le gustaron especialmente sus ojos, que denotaban humanidad, comprensión y mucha picardía.
—Supongo que no. Pero no es una mala vida si una es la dueña de su propio coche, como en mi caso. Ha sido una buena inversión.
—¿Siempre se ha dedicado a esto?
—No. En realidad, pasé una temporada trabajando en la cadena Boots, en la sección de préstamo de libros.1 Pero aquello no me sentaba bien, a saber por qué… Me mareaba.
—Inevitable, diría yo, pues me temo que al final en Boots los libros dan más vueltas que un tiovivo.
De pronto, en mitad de la penumbra, apareció ante ellos un árbol caído que ocupaba parcialmente la carretera. La joven maldijo por lo bajo, frenó y lo esquivó con cuidado.
—Siempre se me olvida que ese condenado tronco sigue ahí. El temporal lo derribó y hace días que Shooter tendría que haberlo retirado. Es su árbol y, por tanto, su responsabilidad. Pero ese hombre es muy descuidado. —Volvió a acelerar y preguntó—: ¿Ha estado usted antes en esta parte del mundo?
—Nunca. Queda bastante lejos de cualquiera de los lugares que suelo frecuentar —respondió Fen con sequedad. Los paisajes bucólicos no eran de su agrado.
—¿Se alojará en The Fish Inn?
—Sí.
—Pues entonces quizá debería advertirle… —La chica se contuvo—. No, qué más da…
—¿Qué pasa? —preguntó Fen, inquieto—. ¿Qué iba a decir?
—No, nada… ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?
—No acabo de creerme del todo ese «nada».
—En cualquier caso, tampoco es que vaya a encontrar otro sitio en el que alojarse, por mucho que busque.
—Pero… ¿es que debería querer alojarme en otro sitio?
—Sí. No. Es decir, es un pub muy bonito, pero… ¡Maldición!, ya lo verá usted mismo. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? —repitió la taxista.
Y como resultaba evidente que no iba a conseguir sonsacarle nada más, Fen respondió a la pregunta.
—Hasta después de las elecciones.
—¿No será usted Gervase Fen?
—Pues sí.
La taxista lo observó con curiosidad.
—Claro, tendría que habérmelo figurado… —Después de una pausa, añadió—: Empieza algo tarde su campaña, ¿sabe? Solo falta una semana para las elecciones, y no he visto ni un folleto suyo ni un cartel ni nada de nada.
—Mi agente se está ocupando de eso.
La joven meditó esa respuesta en silencio.
—Oiga, usted es profesor en Oxford, ¿verdad?
—De lengua inglesa.
—¿Y por qué demonios…? ¿Por qué se presenta a las elecciones? ¿Quién le ha metido esa idea en la cabeza?
Como a veces hasta el propio Fen desconocía los motivos de sus acciones, no se le ocurrió ninguna respuesta convincente.
—Quiero servir a la comunidad —declaró.
La taxista lo observó con desconfianza.
—Bueno, ese es uno de los motivos, al menos —corrigió Fen—. También empecé a sospechar que mis intereses se estaban volviendo demasiado limitados… ¿Se ha encargado usted alguna vez de publicar una edición definitiva de Langland?
—Por supuesto que no —repuso la taxista, ofendida.
—Pues yo sí, y acabo de terminarla. Y ha producido en mí un efecto psicológico de lo más extraño. Hasta empecé a preguntarme si no estaría enloqueciendo. Lo único que se me ocurrió entonces para remediarlo fue cambiar radicalmente de ocupación.
—Lo que significa que la política no le interesa en absoluto —dijo la joven con inesperada severidad.
—Bueno, yo tampoco diría eso —se defendió Fen—. Mi idea, si salgo elegido…
Pero ella negó con la cabeza.
—No saldrá elegido, ¿sabe?
—¿Por qué no?
—Aquí siempre han ganado los conservadores. No tiene absolutamente nada que hacer.
—Ya veremos.
—Puede que su participación en la campaña confunda un poco las cosas, pero al final no influirá en el resultado.
—Ya veremos.
—De hecho, tendrá suerte si no pierde su depósito… ¿En qué consiste su programa?
La seguridad de Fen flaqueó un poco.
—Hmmm, prosperidad —dijo vagamente— y exportaciones y libertad y cosas así. ¿Me votará?
—No puedo votar, soy demasiado joven. Pero estoy haciendo campaña a favor de los conservadores.
—¡Oh, vaya!
Guardaron silencio. Los árboles y los sotos se asomaron fugazmente a la oscuridad y volvieron a desaparecer, como barridos por una mano gigantesca. Los faros iluminaron las florecillas que dormían junto a los setos mientras el aire de aquel maravilloso verano penetraba como una cálida marea por las ventanas abiertas. Entre frenéticos saltos de sus blancos rabitos, los conejos corrían a refugiarse en sus profundas y reconfortantes madrigueras. Y entonces la carretera comenzó a descender suavemente y, por primera vez, Fen vio las luces dispersas del pueblo…
De pronto, la joven giró el volante con brusquedad y pisó el freno. El coche redujo drásticamente la velocidad, impulsándolos hacia delante, luego derrapó y al final se detuvo. Fen y la joven taxista vislumbraron, a la luz de los faros, una forma humana.
Ambos la observaron con incredulidad, y la figura les devolvió una mirada no menos perturbada. A continuación agitó los brazos, soltó un sonido de lo más extravagante y corrió hacia el seto, que atravesó dificultosamente por una pequeña brecha. Poco después, sangrando por los numerosos arañazos que le habían causado las ramas, la perdieron de vista.
—¿Estoy soñando? —preguntó Fen.
—No, claro que no… Yo también lo he visto.
—¿Un hombre? ¿Joven y bastante corpulento?
—Sí.
—¿Con quevedos?
—Sí.
—¿Y completamente desnudo?
—Sí.
—Me parece un poco raro —aventuró Fen, en un alarde de inusitada precaución.
La joven, que había permanecido hasta ese instante sumida en sus pensamientos, abandonó de repente la perplejidad inicial, pues, al parecer, había encontrado una explicación.
—¡Ya sé lo que era! ¡Un loco que se ha escapado del manicomio!
A Fen, aquella interpretación le resultó excesivamente convencional, y así se lo hizo saber.
—¡No, no se crea! —dijo la taxista—. Lo cierto es que hay un manicomio cerca de aquí, en Sanford Hall.
—También podría tratarse de alguien a quien le han robado la ropa mientras se daba un chapuzón.
—No encontrará ningún sitio para darse un chapuzón en las inmediaciones. Además, no he visto que ese hombre tuviese el pelo mojado. ¿Y a usted no le ha parecido un loco?
—Sí, la verdad es que eso es precisamente lo que parecía —reconoció Fen—. Supongo que debería salir tras él —añadió sin el menor entusiasmo.
—Me temo que a estas alturas ya estará muy lejos de aquí. Cuando lleguemos al pueblo se lo contaremos a Sly, el policía local. No podemos hacer nada más.
Algo preocupados por lo sucedido, reanudaron la marcha hacia Sanford Angelorum. El taxi se detuvo delante de The Fish Inn.
Capítulo 2
Arquitectónicamente hablando, The Fish Inn no tenía nada de especial.
Se trataba de un simple cubo grande de piedra gris, horadado sistemáticamente por estrechas puertas y ventanas de aspecto miserable y rodeado de unos montículos misteriosos e indistinguibles de lo que quizá fuese material de construcción. Su cartel, visible gracias a la luz que se filtraba a través de las ventanas del bar, mostraba unas turbias profundidades subacuáticas pobladas de algas sinuosas. En el centro, una impasible criatura plateada de aspecto marino observaba de soslayo algo que ocurría fuera de los márgenes del rótulo.
Cuando el taxi se detuvo ante la puerta, oyeron el revuelo que procedía del interior, interrumpido periódicamente por una vibrante voz femenina.
—Presiento que están hablando del loco —dijo la joven—. Entraré con usted, puede que Sly esté en el pub.
El interior de la hostería era bastante más impresionante que el exterior. Se trataba de un único espacio, sin distinción entre mesas y reservados. Amplio y diáfano, ocupaba la mitad del largo y prácticamente todo el ancho del edificio. Las paredes estaban recubiertas de paneles de roble tallados con líneas verticales, que evidentemente procedían de un edificio más antiguo, y unas cortinas de cretona desvaídas, pero todavía alegres, cubrían las ventanas. Una pesada viga atravesaba el techo de lado a lado y unos cojines planos mitigaban, en parte, la incomodidad de los bancos y las sillas de roble. La decoración consistía básicamente en unos anodinos grabados de caza del siglo xix en los que unos caballeros de aspecto abotagado montaban caballos escuálidos de una longitud fantástica. Encima de la chimenea, un óleo de un tamaño gigantesco presidía la estancia erigiéndose en atracción principal.
Se trataba de una marina con una estrecha franja de arena al fondo, por la cual algunos hombres vestidos con chubasqueros arrastraban lo que parecía un bote primitivo. A la izquierda, se distinguía un puerto con un espigón y, justo detrás, un cielo borrascoso que presagiaba la inminente llegada de un tornado. El resto del lienzo, que era de unas considerables dimensiones, lo ocupaba un mar embravecido salpicado de olas espumosas que surcaban varios veleros en diferentes direcciones.
Fen acabaría descubriendo poco tiempo después que aquella fogosa representación era una inagotable fuente de discusiones entre los parroquianos de la taberna. Ningún marino que se preciara de serlo habría defendido, ni por asomo, que aquella escena hubiese podido producirse sobre la faz de la tierra. Sin embargo, esa posibilidad jamás se le había pasado por la cabeza a ningún vecino de Sanford Angelorum: los del pueblo estaban convencidos de que si el artista lo había pintado así, sería porque así había sucedido. Por tanto, para explicar lo que ocurría en el cuadro, echaban mano de formas de navegación descabelladas e inverosímiles, que, por lo general, expresaban además en términos del todo incomprensibles, tanto para los hablantes como para los oyentes… Pero, por descontado, el inglés medio admitirá su ignorancia en asuntos marítimos exactamente del mismo modo en que admite su ignorancia en asuntos de mujeres.
—No, no, ya te digo yo que esa goleta está orzando al socaire de la orilla.
—Y, entonces, ¿qué me dices del bergantín, eh? ¿Qué me dices del bergantín?
—Eso no es un bergantín, Fred. Eso es un queche.
—Pues no estaría todo aparejado si estaba orzando.
—A ver, si tomas esa dirección como el norte, eso significa que el viento es nor-noreste, ¿no?
—¿Y cómo explicas esa ola que rompe en el espigón?
—Se trata de una corriente.
—Una corriente, dice… ¡Pero qué bobadas se te ocurren, Bert! ¿Cómo puede una ola ser una corriente?
—Corriente… ¡Esa sí que es buena!
No obstante, la primera vez que Fen posó la vista sobre él, el cuadro en cuestión no gozaba de la atención de los parroquianos. Aquel desinterés se debía a la presencia de una anciana tocada con una peluca pelirroja, que, derrengada en una silla y entre sorbos de brandy, estaba relatando una historia de una forma bastante vehemente y algo imprecisa a un corro de oyentes.
—¿Asustada? —decía—. ¡Casi me muero allí mismo! Ese hombre, blanco como la leche y como Dios lo trajo al mundo, se había escondido detrás del tojo de la granja de Sweeting. Y justo cuando yo pasaba por allí, se me echó encima gritando: «¡Bu!». «¡Bu!»… ¡Ni más ni menos!
Al oírlo, un joven con pinta algo zafia soltó una risita.
—¿Y qué pasó después? —preguntó alguien.
—Traté de atizarle con el paraguas —respondió la anciana, golpeando el aire a modo de ilustración.
—¿Y acertó?
—No —admitió, a regañadientes, la anciana—. Se escapó corriendo, antes de que yo pudiese decir ni mu. ¡Cómo conseguí después llegar hasta aquí es algo que no sabré ni el mismo día del Juicio Final! Sí, muchas gracias, señora Herbert. Me tomaré otro.
—Sería un «exhibicionista» —propuso alguien—. A esos que van por ahí enseñando sus vergüenzas se les llama exhibicionistas.
Pero semejante información, aquejada de cierto esnobismo intelectual, no suscitó excesivo interés. Intervino entonces un hombre de mediana edad, nervioso, con pinta simplona y vestido con uniforme de la policía, que llevaba un cuaderno en la mano.
—Bien, supongo que todos sabemos de qué se trata. Debe de ser uno de esos locos, que se habrá escapado de allá arriba.
—Llevo diez años advirtiéndoos que esto acabaría pasando —declaró un anciano de aspecto pesimista—. ¿No os lo he repetido una y otra vez?
El disgustado silencio con el que los parroquianos recibieron esta pregunta retórica no dejaba lugar a dudas respecto a que, efectivamente, el anciano lo había repetido sin cesar. Con la misma repugnancia debieron de mirar a Casandra tras la caída de Troya, pues no existe nada más irritante que una persona cuya obsesión, contra toda lógica, se acaba haciendo realidad.
El aficionado a la terminología psicológica afirmó:
—Tenemos que organizar una batida… ¡Eso es lo que hay que hacer! Seguro que ese loco es peligroso.
Pero el policía negó con un gesto.
—El doctor Boysenberry se ocupará del asunto. Lo llamaré ahora mismo, aunque sin duda él ya estará al corriente. —Carraspeó y, en voz más alta, anunció—: No hay motivo de alarma. ¡No hay ningún motivo de alarma!
Los clientes de la taberna, que no habían mostrado el menor indicio de dicha emoción, recibieron esta declaración con cierta apatía, con la única excepción de la anciana de la peluca, a la que el brandy había vuelto algo insolente:
—¡Ja! Muy típico de ti, Will Sly. Un avestruz, eso es lo que eres, siempre escondiendo la cabeza bajo el ala. ¡Que no hay motivo de alarma…! ¡No me digas! Si te hubiese atacado a ti, no irías por ahí diciendo que no hay motivo de alarma. Pero, claro, como he sido yo la que lo ha visto, blanco y desnudo como un espíritu maligno…
Sin embargo, su público, que no ansiaba escuchar una vez más la misma historia, empezó a dispersarse, volviendo a sus abandonados vasos y jarras. El viejo de aspecto pesimista siguió atosigando a los clientes con satisfechas repeticiones de sus dotes premonitorias. En voz baja y para un círculo exclusivamente masculino, el psicólogo comenzó un detallado y escabroso discurso sobre los hábitos de los «exhibicionistas». Y el agente Sly, de camino al teléfono de la hostería, reparó por primera vez en la joven taxista.
—Hola, señorita Diana —dijo con una sonrisa torpe—. Supongo que habrá oído lo que ha sucedido.
—Así es, Will. Y creo que puedo ayudarte.
Pasó a relatarle entonces su encuentro con el loco.
—Eso me resulta de lo más útil, señorita Diana. ¿Y dice que se dirigía a Sanford Condover?
—Por lo que yo vi, sí.
—Informaré al doctor Boysenberry. —Sly se volvió hacia la mujer que se encontraba detrás de la barra—. ¿Puedo llamar por teléfono, Myra?
—Puedes, querido, siempre y cuando metas dos peniques en la caja —respondió Myra Herbert, una vivaz y atractiva cockney de unos treinta y cinco años, morena, de boca pícara y sensual, y unos ojos verdes algo extraños pero preciosos.
—Llamada oficial —declaró Sly con arrogancia.
Myra esbozó una mueca de disgusto.
—¡Tú y tus puñeteras llamadas oficiales! ¡Por Dios!
Sly no le prestó la menor atención y se encaminó directamente al teléfono. En aquel preciso instante, la primera víctima del loco, de pronto consciente de la inminente partida del policía, despertó de su letargo para preguntar:
—¿Y qué pasa conmigo, Will Sly?
—¿Y qué pasa con usted, señora Hennesy? —repuso Sly, cada vez más molesto.
—¡Supongo que no permitirás que vuelva sola a casa!
—Ya le he explicado, señora Hennesy —dijo Sly, digno pero a la vez mostrando su irritación—, que no hay motivo de alarma.
La señora Hennesy soltó una carcajada teatral.
—¡Escúchelo! —le dijo a Fen, que contemplaba fascinado a sus potenciales votantes—. ¡Escuche a don Sly Sabelotodo! —De pronto, su tono se volvió amenazador—. Si por ti fuese, Will Sly, ya me habrían asesinado en la puerta de mi propia casa. ¿Dónde estabas entonces, eh? Dímelo. ¿Y por qué mi marido paga sus impuestos? Eso es lo que me pregunto. Tengo derecho a que me protejan, ¿no? Los contribuyentes tenemos derecho…
—Oiga, señora Hennesy… En estos momentos, debo cumplir con mi deber.
—¡Deber! —repitió la señora Hennesy con sorna. Luego volvió a dirigirse a Fen, esta vez como si le hiciese partícipe de una valiosa confidencia—: ¡Ahora dice que tiene que cumplir con su deber! ¡Pero si no haces nada, Will Sly! ¿Y esa vez que le robaron las manzanas a Alf Braddock? ¿Eh? ¿Qué me dices de eso? ¡Deber! ¡Ja!
—Sí, deber —dijo Sly, muy ofendido por aquel golpe bajo—. Y, es más, si alguna vez la sorprendo intentando comprar Guinness fuera del horario permitido…
Diana interrumpió aquellas indiscreciones.
—No te preocupes, Will. Yo acompañaré a la señora Hennesy a casa. Me pilla de camino.
La oferta restableció la paz y la apariencia de cordialidad. Sly se dirigió al teléfono. Myra anunció que era hora de cerrar. La clientela apuró sus copas a regañadientes y se marchó, mientras Diana soportaba con paciencia angelical una nueva versión, más colorista, de la aventura de la señora Hennesy.
Fen se presentó a Myra y, tras firmar el registro, ella le mostró su habitación, confortable y limpísima. Después, pidió —y se le concedió y dio buena cuenta de ellos— cerveza, café y bocadillos.
—Me gustaría dormir hasta las diez de la mañana —dijo.
Para su asombro, Myra reaccionó con una risa alegre, que tuvo que contener para responderle:
—Estupendo, querido. ¡Buenas noches!
A continuación, salió con movimientos garbosos de la habitación, dejando a Fen sumido en sombrías reflexiones sobre los posibles motivos de aquella inesperada reacción.
Aquella noche le reservaba un curioso incidente más. En su camino hacia el baño reparó en alguien que le resultaba vagamente familiar: un hombre delgado y pelirrojo vestido con una bata que tendría su misma edad y que desapareció rápidamente en el interior de una de las habitaciones. Fen intentó recordar dónde lo había visto antes; ya en la cama, le dio muchas vueltas al asunto, pero la falta de inspiración hizo que se rindiera demasiado pronto. Cuando el reloj de la iglesia dio las doce, ya estaba profundamente dormido.
Capítulo 3
Al cabo de lo que le parecieron unos diez minutos, un espantoso martilleo procedente de la planta baja lo despertó.
Aún aturdido, buscó a tientas su reloj, enfocó la vista en la esfera y comprobó que eran solo las siete de la mañana. Fen observó con disgusto el sol que brillaba al otro lado de las ventanas. Como no era de naturaleza madrugadora, la exuberancia del incipiente día no le fascinó en absoluto.
Entretanto, el ruido de la planta baja iba aumentando en volumen y en variedad, como si a cada momento llegasen nuevos reclutas. La aturdida mente de Fen comprendió al fin que aquella debía de ser la razón tanto de la enigmática advertencia de Diana como de la irrefrenable hilaridad que había mostrado Myra la noche anterior, cuando él le había informado, inocentemente, de sus intenciones de dormir hasta las diez.
Y soltó un gemido de desesperación, que actuó como una especie de pistoletazo de salida.
Justo en ese momento llamaron a la puerta, y en respuesta a un graznido que sonó parecido a un «adelante», una joven de una belleza tan superlativa que Fen empezó a preguntarse si no estaría soñando entró en la habitación.
Se trataba de una rubia platino natural, de rasgos inmaculados. Su figura era la quintaesencia de una modelo de revista. Además, la placidez espontánea y nada provocativa de sus movimientos dejaba constancia, por increíble que resultara, de que no era en absoluto consciente de su perfección.
Con una sonrisa radiante, la joven depositó una bandeja con un servicio de té en la mesita de noche. Acto seguido, salió de la habitación y regresó con los zapatos de Fen perfectamente lustrados. Tras dedicarle una segunda sonrisa, se esfumó, como en una escena de cuento, aunque Fen no consiguió imaginarse a ninguna princesa capaz de ofrecer a su amado semejantes dichas nupciales.
Algo desconcertado, encendió su cigarrillo matinal. La sensación familiar y a la vez desagradable que acompañaba el acto de fumar consiguió que se restableciera en él algo similar a la normalidad. Se tomó el té mientras meditaba sobre el incesante martilleo. Pero, de repente, un ruido que sonó como si acabara de desplomarse un andamio gigantesco interrumpió sus cavilaciones.
Alarmado, se levantó apresuradamente, y después de asearse y afeitarse, se vistió y bajó la escalera.
En la hostería, todos estaban ya levantados; algo inevitable, por otro lado, salvo en el caso de que uno estuviera profundamente drogado. Encontró a Myra Herbert en el patio, contemplando a un cerdo pequeño, grisáceo y feúcho que parecía estar meditando sobre cuáles iban a ser sus planes para aquel día.
—Buenos días, querido —saludó Myra, animada—. ¿Ha dormido bien?
—Hasta cierto punto —respondió Fen con reservas.
Myra señaló el cerdo.
—¿Alguna vez ha visto algo así?
—Pues… Ahora que lo dice, creo que no.
—Me han timado —declaró Myra, y el cerdo asintió, como si le diese la razón—. Un cerdito debería ser bonito y rosado, ya sabe usted, y tener un aspecto alegre. Pero este… ¡Dios mío! No hace otra cosa que comer y no engorda ni un gramo…
Fen y la muchacha comenzaron a elucubrar teorías sobre el curioso fenómeno. Un campesino que pasaba por allí se unió a la charla.
—No hay manera de que engorde, ¿eh?
—¿Qué crees que le pasa, Alf?
Después de unos instantes de reflexión, el jornalero dijo al fin:
—Es un cerdo tarado.
—¿Qué?
—Tarado. Pierdes el tiempo intentando que engorde. Se quedará tal y como está para siempre. Será mejor que lo vendas en cuanto tengas la oportunidad.
—¡Soy dueña de un cerdo tarado! —repitió Myra, disgustada—. Una idea encantadora para empezar el día.
Después de que el campesino se fuera, Myra, mirando al cerdo, prosiguió:
—En su favor, debo decir que el pobre animal es muy cariñoso.
Entraron en la hostería. Myra sugirió que quizá Fen quisiera desayunar, y él no pudo estar más de acuerdo.
—Pero ¿qué está pasando aquí? —preguntó, refiriéndose al ruido.
—Reformas, querido… Estamos reformando el interior.
—¡Si los obreros nunca empiezan a trabajar tan temprano!
—Es que no son obreros —dijo enigmáticamente Myra, dirigiéndose a una puerta de la planta baja en la que Fen no había reparado hasta entonces.
El estruendo procedía justo de lo que se ocultaba tras ella.
—Eche un vistazo —le invitó Myra.
Al otro lado de la puerta, difuminadas por una densa nube de polvo de yeso, unas figuras apenas perceptibles estaban consagradas, al parecer, a un proceso de destrucción masiva e indiscriminada. De pronto, un hombre cubierto de polvo blanco, que parecía la víctima de una escalofriante payasada, se plantó ante ellos.
—¡Buenos días, Myra! —saludó el hombre con una cordialidad apabullante—. ¿Todo bien?
—Sí, señor —respondió Myra en un tono afable y respetuoso—. Este caballero, que se hospeda aquí, se preguntaba qué estaba pasando.
—Buenos días, señor… Espero que no le hayamos despertado demasiado temprano.
—¡Qué va! —respondió Fen sin la menor cordialidad.
—¡Desde que me despierto a las seis de la mañana, me encuentro mucho mejor! —aseguró el hombre, con más determinación que convicción—. Siempre he dicho que madrugar es una incomparable fuente de salud.
Pero en ese momento un violento ataque de tos interrumpió sus palabras. La cara se le puso primero roja y luego azul. Fen procedió a darle unos golpecitos profilácticos entre los omóplatos.
—¡Bien, el deber me llama! —dijo el hombre en cuanto se recuperó un poco—. Permita que le diga, señor, que cuando se desea algo, no hay nada como hacerlo uno mismo… —Alguien le golpeó de refilón con un pico pequeño—. ¡Ten cuidado, maldita sea! ¡Eso duele!
Dicho esto, se apartó para seguir protestando a sus anchas. Fen y Myra cerraron la puerta y siguieron su camino.
—¿Quién era? —preguntó Fen.
—El señor Beaver. Es el dueño de la taberna… Yo solo me encargo de gestionarla. En realidad, él se dedica al comercio de telas al por mayor.
—Comprendo.
—Ahora, desayune, querido. Ya se lo explicaré todo después.
A continuación, lo condujo a una pequeña habitación donde había una mesa con tres servicios. Fen aceptó, sin disimular su entusiasmo, los huevos, el beicon y el café que le sirvió Myra.
Cuando ya había dado buena cuenta de ellos y se disponía a iniciar la fase de la mermelada, la puerta se abrió y ante el umbral apareció la joven rubia que se había apeado del mismo tren que él.
La observó con discreción mientras ella se sentaba a la mesa. Aunque no tenía el encanto espontáneo de Diana ni la vivacidad de Myra ni el esplendor cinematográfico de la rubia que le había subido el té, aquella joven era bonita a su manera, tímida y callada. Sus rasgos insinuaban dos orígenes distintos. La nariz, por ejemplo, era claramente patricia, mientras que la gran boca, por el contrario, denotaba cierta vulgaridad. Bajo unas cejas arrogantes se escondían unos ojos más bien tímidos. En un arrebato de sombría imaginación que solo la temprana hora del día podía excusar, a Fen se le ocurrió la idea de que si un rey se desposara con una cortesana tendrían una hija muy parecida a aquella.
También le dio la sensación de que la muchacha se encontraba algo inquieta, como si se dispusiera a enfrentarse a una experiencia nueva y difícil, de desenlace incierto. Su ropa lo confirmaba: a pesar de vestir prendas de calidad elegidas con un indudable buen gusto, algo en su forma de llevarlas sugería que eran las mejores que tenía, que no siempre podía permitirse vestir así, y que se las había puesto —sí, ¡eso era!— con la esperanza de causar una buena impresión.
«¿A quién?», se preguntó Fen. Tal vez con la intención de conseguir un empleo. Una posible entrevista de trabajo constituiría una explicación más que plausible de su nerviosismo…
Pero no podía ser eso… De algún modo, Fen intuía que la joven se preparaba para un asunto de una naturaleza más apremiante e íntima.
Hablaron un poco, y solo de temas convencionales. Fen le preguntó si estaba al corriente de la huida del loco y, al descubrir que no, le relató lo ocurrido. No obstante, las respuestas de la joven, aunque educadas e inteligentes, le demostraron que estaba demasiado preocupada por otros asuntos para interesarse en el tema.
Fen notó que la muchacha lo miraba fijamente mientras él hablaba, como si intentara evaluar su carácter mediante los matices de sus expresiones. La forma de hablar de ella, que tenía un leve acento extranjero que no logró identificar, le daba pie a elaborar aún más conjeturas. No le pareció que fuese alemana ni italiana ni francesa ni holandesa ni española; tampoco pudo encontrar en sus palabras indicios dialectales que explicasen aquel extraño efecto. Finalmente, llegó a la conclusión de que, aunque pronunciaba las vocales de una forma limpia y precisa, mostraba una leve tendencia a confundir y a desdibujar los integrantes individuales de cada grupo de consonantes —labiales, guturales y sibilantes—, de modo que la «p» no se distinguía claramente de la «b», ni la «c» de la «g».
Cuando Fen descubrió que era incapaz de encontrarle una explicación, una nubecilla de mal humor se cernió sobre él.
Apuró el café y miró su reloj: las ocho y media. Dentro de tres horas tenía que reunirse con su secretario electoral, pero hasta entonces podía hacer lo que le viniese en gana. Como el tumulto provocado por las reformas convertía The Fish Inn en un lugar inhabitable, decidió salir al soleado exterior para realizar una primera evaluación directa de su electorado. Y, por tanto, se despidió de la joven, sospechando —no sin rencor— que ella no lamentaba demasiado librarse de él.
Ya en la puerta, se encontró con Myra y le preguntó por el loco.
—Aún no lo han atrapado, querido, aunque los del manicomio se han pasado toda la noche buscándolo.
—Entonces han confirmado que se trata de un loco…
—Sí, eso seguro. Al principio, yo misma no me lo acababa de creer. La señora Hennesy es la típica vieja tocada del ala que bien puede tener… fantasías sexuales, o como se llamen, de hombres desnudos que la atacan en la oscuridad.
—Pero yo también lo vi —señaló Fen.
La expresión de Myra sugirió que solo por pura educación no le había atribuido fantasías sexuales también a él.
—Bueno, pues resulta que se trata de un chalado de carne y hueso. Ellos aseguran que no es peligroso, pero, claro, aunque fuese un homicida tampoco lo dirían por miedo a que cundiese el pánico. En cuanto a los locos, si su conducta pudiera predecirse, no los consideraríamos locos, creo yo.
Tras este sombrío pronóstico, informó a Fen de que la taberna abriría a las once y se marchó.
También él estaba a punto de salir cuando reparó en el registro de la hostería, que se encontraba sobre la mesa, casi junto a su codo. Al abrirlo, descubrió que la chica con quien había desayunado se llamaba Jane Persimmons, que era británica y que vivía en Nottingham. Entonces cayó en la cuenta de que el libro le podría proporcionar asimismo información sobre el hombre que había entrevisto la noche anterior y que le había resultado familiar.
Así que pasó la página y examinó con interés la entrada que precedía a la suya, donde se podía leer lo siguiente:«Mayor Rawdon Crawley, británico, 201 Curzon Street, Londres».
—Vaya con el nombrecito… —murmuró Fen para sí—. O bien no le importa en absoluto que se sepa que su identidad es falsa, o bien cree que por aquí nadie ha leído a Thackeray. En fin, tampoco es asunto mío, supongo.
Tras comprobar que el supuesto Crawley había llegado al pueblo tan solo dos días antes que él, cerró el registro y salió al patio de la hostería.
El cielo estaba despejado, pero un breve chaparrón nocturno había reducido el polvo acumulado durante semanas de sequía y había teñido la hierba, las hojas y los setos de un verde más fresco e intenso. El cerdo tarado comía patatas haciendo un ruido tremendo. Fen atravesó el patio y salió a la calle principal.
Como antes de partir hacia aquel recóndito lugar había estudiado numerosos mapas de la zona, no tuvo problema en orientarse con relativa facilidad. El distrito estaba compuesto por una aglomeración de Sanfords presididos por la propiedad de Sanford Hall, que se alzaba, aislada, en uno de los escasos promontorios de aquel campo tan llano. Unos fértiles pastos, salpicados de manchas de cebada que los indignados campesinos se habían visto obligados a plantar por un decreto erróneo del Ministerio de Agricultura, se extendían ininterrumpidamente hasta alcanzar las colinas de Marlock. A unos treinta kilómetros de su nacimiento, el río Spoor, célebre por su aversión a los peces, serpenteaba plácidamente entre sauces y alisos. Un afluente pequeño e imprevisible, propenso a secarse, que bajaba desde un lago hasta las tierras de Sanford Hall, descargaba sus aguas en él.
Sanford Morvel se erigía como la población principal. Lo único que la destacaba de las demás era que en sus calles se instalaba el mercado para los granjeros de los alrededores, una existencia en cierto modo parásita que le proporcionaba un aire entre inseguro y fanfarrón. A unos seis kilómetros al sudeste, se encontraba Sanford Condover, que, más que un pueblo como tal, consistía en un conjunto arbitrario de pequeñas granjas unidas deslavazadamente por algunas casas de campo, una capilla baptista y un antiestético pub. Y a tan solo diez kilómetros, en dirección sur, se encontraba Sanford Angelorum.
Un ramal de la línea ferroviaria del oeste se prolongaba a duras penas hasta Sanford Morvel, y otro ramal, más pequeño aún, llegaba —más a duras penas, si cabe, y efectuando una breve parada en el apeadero, prácticamente en desuso, de Sanford Condover— hasta unos tres kilómetros al norte de Sanford Angelorum, donde se interrumpía sin más. En plena fiebre industrial del siglo xix, la compañía ferroviaria había extendido sus vías hasta aquella población, dando por sentado que el entonces lord Sanford les permitiría proseguir hasta el pueblo. Sin embargo, tal suposición demostró ser falsa, pues aquel lord Sanford en cuestión era un reconocido discípulo de William Morris y aborrecía los trenes con toda su alma. En consecuencia, la estación en la que Fen se había apeado se ubicaba, inútil y aislada, en un paraje desde el que no se atisbaba vivienda alguna, y aunque las leyes actuales permitían a la compañía completar su proyecto original, ya hacía tiempo que los magnates del ferrocarril habían perdido todo interés en el asunto.
Lo más lógico habría sido que Fen estableciese su cuartel general en Sanford Morvel, que era la población más céntrica, pero la despreocupación y el retraso con los que se había producido su incursión en el ruedo político le impidieron encontrar allí una sala de reuniones o incluso, debido a la escasez de alojamiento, una simple habitación. Finalmente, no le había quedado más remedio que elegir como centro de operaciones entre Sanford Angelorum y Peek, una especie de suburbio situado a unos veinte kilómetros de Sanford Morvel. El conjunto de feas y grises casas adosadas que conformaban el actual Peek había comenzado a construirse a mediados del siglo xix, cuando se descubrió en las inmediaciones una prometedora veta de carbón. Al cabo de unos veinte años, cuando dicha veta, que, para irritación de los inversores, resultó ser diminuta, se agotó, la comunidad minera abandonó la zona y los elementos más disolutos del lugar se hicieron con el control del pueblo, que, ya sin razón de ser, decayó con asombrosa rapidez.