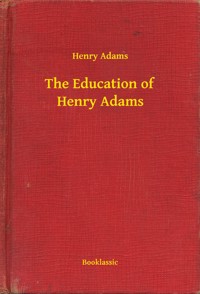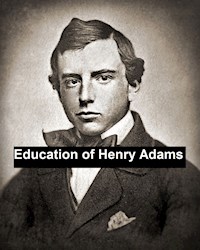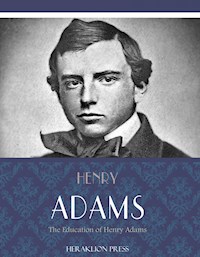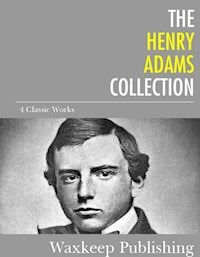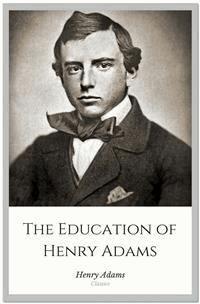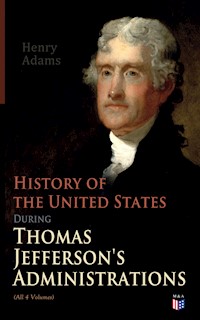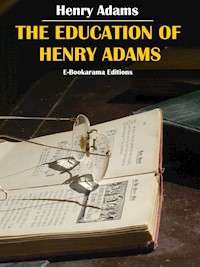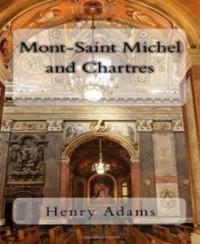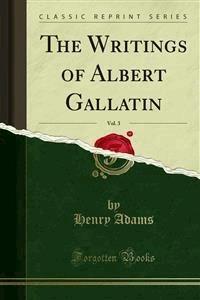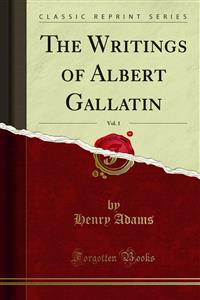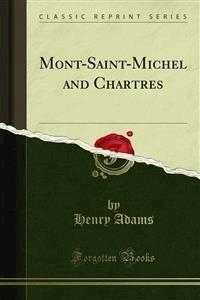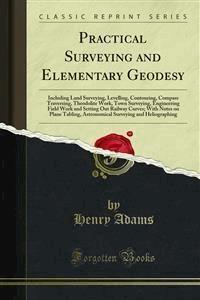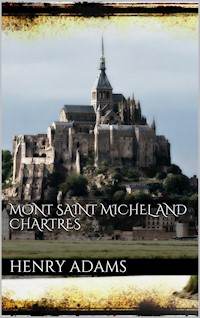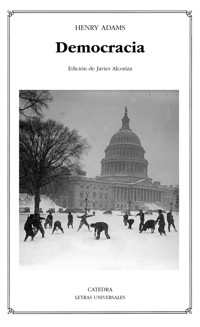
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Letras Universales
- Sprache: Spanisch
"Democracia" es la novela política de Henry Adams. Bajo el relato de una doble seducción, la de Madeleine Lee ¿una mujer que siente la tentación del Poder¿ y el senador Ratcliffe ¿irresistiblemente atraído por ella¿, se dan cita temas como las desilusiones tras la guerra civil, la regeneradora influencia femenina o el valor imprevisible de la amistad frente a la "política de la desesperación". Todo ello contribuye a enriquecer un verdadero simposio sobre la democracia con el telón de fondo de la corrupción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HENRY ADAMS
Democracia
Edición de Javier AlcorizaTraducción de Javier Alcoriza
Índice
INTRODUCCIÓN
Contra la política de la desesperación
ESTA EDICIÓN
BIBLIOGRAFÍA
DEMOCRACIA
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Conclusión
CRÉDITOS
INTRODUCCIÓN
Henry Adams (1885), fotografía de William Notman. Harvard University Archives. Recuperado de Wikimedia Commons.
CONTRA LA POLÍTICA DE LA DESESPERACIÓN
This, this is our land, this is our people,This that is neither a land nor a race...
ARCHIBALD MACLEISH
Democracy: An American Novel (Democracia: una novela americana) (1880) es una de las dos novelas escritas por Henry Adams. La otra, titulada Esther: A Novel (Esther: una novela), apareció en 1884, con el seudónimo de Frances Snow Compton1. Un motivo, más allá de la broma de su secreto, por el que Adams no se reveló como autor tuvo que ver con su reputación como hombre de letras. A la postre, la fama de Adams no derivaría de esas novelas, sino de su monumental trabajo como historiador y de las dos grandes obras que forman un díptico demostrativo de su teoría de la historia, Mont Saint Michel and Chartres(Mont Saint Michel y Chartres) y La educación de Henry Adams2.
Nacido en el seno de la renombrada familia bostoniana, Henry fue nieto y biznieto de presidentes de los Estados Unidos (John Adams y John Quincy Adams), y manifestó en su autobiografía una profunda admiración por su padre, Charles Francis Adams3. El peso de la responsabilidad era muy grande y, desde sus primeras contribuciones periódicas, quedó canalizado en la escritura. Henry Adams había recibido una educación política y literaria, cuyo fruto serían sus grandes obras históricas y, en especial, la que consideró su testamento, La educación de Henry Adams4. Las novelas podían leerse como un pasatiempo, un juego en el que liberarse del dictado de los hechos. Ahora bien, los hechos no serían más que el punto de partida para el historiador. Era preciso hacerlos hablar, presentarlos de modo que la narración tuviera un propósito, y así está concebida la escritura de Adams, incluida la autobiográfica, que no es la historia de su vida, sino de su educación, una búsqueda jalonada de sucesivos «fracasos»5.
Resulta interesante, por tanto, no forzar la contraposición entre las novelas y las obras históricas de Adams, sino apuntar más bien las coincidencias con el fin de descubrir la unidad o «especialidad» de estilo que hay en todas sus páginas. Esa unidad se hace visible cuando el propio Adams se refiere al proceso de cristalización en que culmina su escritura, tras haber utilizado la pluma para «tantear» el terreno6. Escribir, más que escribir historia o novelas o autobiografía, era lo que resultaba el principal desafío, ya que la forma de la escritura debía aclimatarse a su materia, la cual resultaba tan nueva para él como para otros creadores de su generación7.
Hablar de La educación como experimento literario no queda lejos de hablar de los Estados Unidos como experimento político. Adams, como todos los miembros de la generación crecida entre 1820 y 1870, asistió a la Guerra Civil, en la que no intervino, como el episodio que transformó la democracia americana. La pérdida de inocencia que comportó, sancionada por Lincoln como un nuevo nacimiento de la libertad, haría de Adams el espectador de, por así decirlo, un mundo nuevo en el Nuevo Mundo, un país donde los ideales resultaron duramente puestos a prueba por la realidad8. La visión de los acontecimientos en América, y en el mundo en general, para el cosmopolita Henry Adams, haría de él un hombre desencantado, o un pesimista, tal como reconoció, pero, por extraño que resulte, con un trasfondo de fe: fe en que, al menos, lo escrito dejara constancia de su voluntad de no dejarse arrastrar por la corriente de los tiempos9.
Ante la sacristía en la abadía de Wenlock, Inglaterra (1873), fotógrafo desconocido. La segunda por la derecha es Marian (Clover) Adams; los demás son lady Pollington, lady Eleanor Leigh Cunliffe, Charles Milnes Gaskell, Henry Adams, sir Robert Alfred Cunliffe y lord Pollington. Cortesía de la Massachusetts Historical Society.
¿Y qué advertencia quedaba registrada en las páginas de Adams? Que el tipo debía ser más fuerte que el individuo, que los ideales no eran negociables, y que las grandes conquistas de la humanidad, forjadas con deliberación, han apuntado siempre a lo que está más allá de ella. Esa trascendencia, en sentido religioso, habría inspirado a los constructores de las grandes catedrales medievales y, en sentido político, habría tomado cuerpo en la Constitución americana como letra del espíritu de la democracia, la única dirección que valía la pena tomar en la sociedad moderna10.
Un afán de impersonalidad domina las aspiraciones de Henry Adams como escritor, así como la dogmática conducta de la señora Lee, protagonista de Democracia. Ese distanciamiento le facilitaría el uso de la tercera persona en La educación de Henry Adams y podía apreciarse como una variante de la necesidad de tomarse a sí mismo como garantía de sinceridad de la experiencia, según se había hecho constar, filosóficamente, en la primera página de Walden, de Thoreau. Adams podía recomendar el tipo del estadista íntegro que representaba Albert Gallatin, cuya biografía compuso poco antes de escribir Democracia, como contrapunto del individuo que sería Rattcliffe, el senador corrupto de su novela. Así, el compromiso con la escritura fijó a su vez el tipo del historiador al que respondería Adams a lo largo de su carrera, en la cual la ficción supuso un curioso desvío. Con todo, las novelas no dejarían de responder a las preguntas sobre la deriva de América cuando tenía lugar la postergación de los ideales que habían caracterizado su origen y refundación11.
La diversión que podía permitirse Adams, que alcanza la desmitificación de George Washington en el capítulo de la visita que los personajes hacen a Mount Vernon, no llegaría, sin embargo, a la demolición de los ideales, sino al convencimiento de que la fe en ellos había pasado a ser, en el país de la democracia, un asunto minoritario entre los políticos. Cómo conjugar los procedimientos mayoritarios con la preservación de la virtud había sido la preocupación de James Madison, el padre de la Constitución, el cual, con su rara mezcla de «cualidades radicales y conservadoras», no se había hecho ilusiones sobre la naturaleza humana en los argumentos dirigidos a sus conciudadanos. De ahí la importancia de ser fieles a lo escrito en la Constitución y no convertirla, por mera conveniencia, en «papel mojado»12.
Henry Adams había declarado que ninguna nación en la historia había extraído de la experiencia acumulada de siglos «un sistema más fuerte, más elástico, más tenaz y más lleno de vida e instinto consciente que el nuestro». Más adelante, como historiador de las administraciones republicanas, señalaría que el poder había convertido a Jefferson en un gobernante más «despótico» que cualquiera de sus antecesores federalistas. Y en La educación llegaría a escribir que la generación de Lincoln se había educado a costa de «un millón de vidas». Adams se presentaba como un vigilante de la moralidad política tanto en su History como en su novela, Democracia13.
Henry Adams en su estudio, escribiendo, con chaqueta clara (1883). Fotografía de Marian Hooper Adams. Cortesía de la Massachusetts Historical Society.
Esa vigilancia provenía de una educación política y literaria que hundía sus raíces en la tradición puritana del siglo XVII, por más que al escritor le gustara figurarse que era un hombre del siglo XVIII nacido equivocadamente en el XIX14. Pero no hay que olvidar que el puritanismo había nutrido desde sus orígenes la experiencia política americana, hasta el punto de que, desaparecidas sus formas tradicionales, perviviría como una especie de «metafísica de la promesa». La conciencia del «maniquí» americano no se había agotado en sus ropajes históricos, ya fuera el del puritano, el revolucionario o el romántico, por mencionar algunos, sino que seguía planteando un desafío que apuntaba a las condiciones mismas de la existencia en un mundo sin obligaciones con el pasado, en que el ser humano debía responder solo, como afirmaba Emerson, a la necesidad de confiar en sí mismo15. Podría decirse que esa era la antigua lección que debía recordar la señora Lee tras su búsqueda de lo que significaba el PODER. La «democracia de la vida» es la frase con la que el narrador de Democracia trataría de redimir a su personaje del fracaso al que le empujaba una defectuosa visión de sí misma. La señora Lee había tolerado, por una desesperación inconfesada, aquello que desaprobaba profundamente16.
Adams anotaría en La educación que la comparación de Ulysses S. Grant con George Washington como presidente bastaba para refutar la teoría de la evolución. Ironías aparte, la época de la Reconstrucción traía consigo un nuevo escenario más apropiado, literariamente hablando, para la sátira que para la historia. Que «el sueño americano» no nacía de los ideales constitucionales, sino de su codicioso desprendimiento, era algo que podíamos tener claro incluso antes de leer La edad dorada, la novela de Mark Twain y Charles Dudley Warner, donde las expectativas de un rápido enriquecimiento son tan aberrantes como para cegar a los personajes de principio a fin, y donde la corrupción senatorial está radiografiada más prolijamente que en la figura de Ratcliffe17. No es probable que Adams conociera la novela de Twain, pero su lectura ayuda a concebir un contexto de desencanto generalizado, y la severa especulación en La edad dorada sobre la diferencia entre lo real y lo novelesco puede dar pie a señalar un contexto mayor que la escritura de ambas obras comparte en relación con la cuestión de la identidad americana18. La respuesta ética a esa cuestión quedaba, en La edad dorada, en manos de Philip Sterling, el joven que acaba renunciando al sueño de esta «edad sobredorada», mientras que en Democracia su protagonista advierte que es la principal culpable del embrollo en que se ve metida19.
Ese contexto mayor es el que también comparte Democracia con El punto de vista, el relato de Henry James, uno de cuyos personajes, Marcellus Cockerel, está moldeado según el carácter de la esposa de Henry Adams, Marian («Clover»), que también es un modelo para la señora Lee20. En el intercambio epistolar de James, el independiente Cockerel establece el criterio por el cual acabamos juzgando a los demás corresponsales, sobre todo a la señora Church y su hija Aurora, las mujeres que, tras una larga estancia en Europa, regresan a América en busca de un futuro matrimonial para la más joven. Por supuesto, el escritor no desaprovecha la ocasión de retratar a otros tipos, como el inglés Edward Antrobus o la solterona señorita Sturdy (trasunto de Henry Adams), para completar el contraste de visiones sobre lo que significa América, pero es la disposición de Cockerel la que resulta profética incluso para las europeizadas americanas21.
El alcance de la diferencia tal vez resulte mayor si tenemos en cuenta El americano, la novela de James que acentúa aún más la tensión entre el Viejo y el Nuevo Mundo al hacer que su protagonista se enamore de una mujer perteneciente a la rancia aristocracia francesa, la cual sucumbe, al fin, a las exigencias de su familia por encima de las promesas de felicidad que le hace Christopher Newman22. También ahí, como en Democracia, hay una carta que contiene el secreto capaz de cambiar el curso de los acontecimientos; y aunque la historia depare distinto final a su revelación, tanto la señora Lee como Newman se acusan antes a sí mismos que a los agentes de su desgracia. El carácter americano quiere bastarse a sí mismo para dar razón de su fortuna: la «vasta y soleada inmunidad a la necesidad de albergar secreto alguno» suena como la declaración de independencia que subyace en estas historias, donde el aparente desvalimiento encierra una fuerza por descubrir, susceptible de adoptar expresiones literarias tan diversas como las novelas de Henry James, la filosofía de Emerson y la autobiografía de Adams.
Vista del Adams Memorial, Rock Creek Cemetery, Washington, D. C. (circa 1933). Cortesía de la Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D. C. 20540 USA.
Es también la fuerza que anima famosamente la voz de los narradores en los cuentos de Melville, en que la imaginación domina la realidad como causa maravillosamente diferida de los acontecimientos, en que la felicidad y la desgracia quedan comprendidas, dentro de la mente que describe a sus personajes, como secuencias que solo trascendemos por alusiones (o como diría Emerson, por indirections). Así, la preocupación por decir la verdad en «este mundo de mentiras» ganaría peso en la trayectoria del autor de Moby Dick, con un estilo «calculado directamente para engañar —engañar egregiamente— al consumidor superficial de páginas»23.
Cómo dar cuenta de toda la cultura antigua, clásica y sagrada, con la naturaleza como trasfondo apropiado de la vida, sin defraudar la esperanza que significaba América para la humanidad, habría sido ya el especial desafío de los hombres representativos del «Renacimiento americano», que prestaron atención a su relación con el público en el acto mismo de la escritura. La dificultad para Adams aún sería notoria, ya que sus exigencias morales le apartaron de la complacencia en la fuerza y los triunfos de la civilización americana que fascinaron a su hermano Brooks, y le llevarían a hacer circular sus obras en ediciones privadas o, como en Democracia, escondido tras el anonimato.
Burlarse de un mundo de mentiras, por cierto, es lo que habría hecho Mark Twain con sus sátiras, pero ni siquiera el «Lincoln de nuestra literatura» pudo escapar a la presión que las letras europeas ejercían sobre las americanas desde el esplendor conocido por el romance de Walter Scott (el nombre del barco naufragado que encuentran en su deriva Huckleberry y Jim)24. Las aventuras de Huckleberry Finn, escrito casi veinte años después de la Guerra Civil, sería un libro mucho más difícil de leer que Tom Sawyer, ya que las aventuras de Huck desembocaban en una parodia tan divertida como moralmente comprometedora de los romances, en que estaba en juego la libertad de un esclavo que, conforme sabía Tom, era libre por anticipado. La novela podía leerse como otra prueba de la dificultad de decir la verdad —tal como le ocurría a Huck— en este mundo ridículamente atroz, salvo elevando la mentira a la cualidad del arte de modo similar a como se han pronunciado las palabras sagradas25.
Detalle de la escultura de Augustus St. Gaudens, Adams Memorial, Rock Creek Cemetery, Washington, D. C. (2010).Fotografía de Rebeca Romero Escrivá.
En el caso de Democracia, la exotérica novela de Adams, su autor podía permitirse decir la verdad sobre sí mismo o sobre la sociedad, mediante el recurso de un roman à clef, con una libertad mucho mayor de la que le permitían la historia, limitada a los documentos y los hechos, o la escritura autobiográfica, que era, según señalaba, esotérica. La inteligencia de Adams y la lealtad de John Hay serían, por fin, los restos del naufragio que asomarían en las páginas de Imperio, de Gore Vidal, una novela que sigue demasiado claramente la pista de Democracia para no resultar decepcionante incluso por su desmesura26. Con todo, Gore Vidal sigue los pasos de esta tradición «política y literaria» al novelar los momentos fundamentales de la democracia americana y devolver a la imaginación lo que estamos acostumbrados a buscar en la historia. Y no es menos cierto, a mi juicio, que toda la distancia que pueda haber entre sus novelas históricas y los romances de Walter Scott sería la que separa, proporcionalmente, la ética literaria de la generación de Henry Adams de la de nuestros días.
1 En ambas novelas las mujeres protagonistas declaran su independencia frente a sus pretendientes masculinos, el senador Silas P. Ratcliffe y el clérigo Stephen Hazard, de Democracia y Esther, respectivamente. El caso de Esther es más crítico que el de la señora Lee, ya que está enamorada de Hazard, que encarna el discurso religioso del cristianismo, desde su primera afirmación cartesiana —the supreme I am— hasta la última apuesta pascaliana. Véase Michael Colacurcio, «Democracy and Esther: Henry Adams’s Flirtation with Pragmatism», en A Political Companion to Henry Adams, ed. de N. F. Taylor, Lexington, The University Press of Kentucky, 2010, pág. 73. En Democracia, lejos de la búsqueda de valores absolutos de la señora Lee, Nathan Gore se refiere pragmáticamente a la democracia como un experimento (véase infra, cap. IV). Según Colacurcio, «Democracia dramatiza el flirteo de Adams con la moralidad de la política de la Reconstrucción». Aunque para Henry Adams la integridad privada y el poder público parecían incompatibles, sus antecedentes familiares demostraban lo contrario. La falta de fe en Esther, cuyo problema es, en efecto, la voluntad de creer, hace imposible su unión con Hazard, el cual, según la queja de ella, apela antes a su debilidad [de Esther] que a su fuerza. El «paganismo» de Esther se manifiesta al contemplar las cataratas de Niágara. Véase Esther en Henry Adams, Novels. Mont Saint Michel. The Education, ed. de E. Samuels y J. N. Samuels, Nueva York, The Library of America, 1983, págs. 314 y 331.
2 Para los motivos del anonimato puede verse Ernest Samuels, Henry Adams. The Middle Years, Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 1985, pág. 69. Adams no temió tanto la impopularidad como que, según explicó su editor, Henry Holt, «ciertos personajes están cuidadosamente trazados según personas vivas prominentes que eran amigos suyos, a algunas de las cuales se había referido de manera humorística e irónica». Democracia era un roman à clef (véase la nota sobre la edición). La gran obra histórica de Adams es History of the United States during the administrations of Thomas Jefferson and James Madison. A grandes rasgos, las otras dos obras mencionadas, Mont Saint Michel y La educación de Henry Adams, pueden considerarse también relatos históricos deliberadamente contrapuestos, con las perspectivas de la unidad y la multiplicidad, según decía su autor, y centrados, respectivamente, en los lenguajes de la religión y el arte y de la política y la ciencia. Véase el «Prefacio del editor» a Henry Adams, La educación de Henry Adams, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Barcelona, Alba, 2001.
3 En La educación de Henry Adams habla de su padre, Charles Francis Adams, como «la única inteligencia perfectamente equilibrada que había dado el nombre de la familia», que constituyó, por su «aplomo mental», la mayor parte de su educación (págs. 68-69): «La memoria de Charles Francis Adams apenas superaba la normal; su inteligencia no era osada como la de su abuelo [John Adams] o infatigable como la de su padre [John Quincy Adams], ni imaginativa o retórica, menos aún matemática; pero funcionaba con singular perfección, con admirable disciplina y un dominio instintivo de la forma. En su rango era un modelo». El senador James G. Blaine, retratado en el senador Ratcliffe de Democracia, impidió la nominación de C. F. Adams como candidato a la presidencia.
4 La obra había aparecido en una edición privada en 1907. Adams envió un ejemplar a varios lectores para su corrección. A su amigo Charles Milnes Gaskell (véase el retrato de grupo) le escribió: «Te he enviado el libro que te había anunciado como mi última voluntad y testamento, para que quites lo que encuentres objetable y me lo devuelvas... Como la obra se debe por completo a la piedad por mi padre y por John Hay (y el resto se añade para hacer masa), soy indiferente respecto a lo que haya de eliminarse, y casi por igual a lo que quede. Como mi experiencia me lleva a pensar que nadie se preocupa o sabe lo que se imprime y se dice, y que el público de la historia y la literatura se ha reducido a un grupo de supervivientes que no superan las mil personas en el mundo entero, tengo esperanzas de que perdure una especie de arte literario o esotérico, el más libre y feliz para el sentido de lo privado y el abandon. Por tanto, no me detengo ante ninguna aparente naiveté» (Letters of Henry Adams [1892-1918], ed. de W. C. Ford, Boston y Nueva York, Houghton Mifflin Co., 1969, pág, 476). En la carta que acompañaba a sus memorias, Notas de un hijo y hermano, Henry James le escribió a Adams: «Por supuesto, somos los únicos supervivientes; por supuesto, el pasado que fue nuestras vidas está en el fondo de un abismo, si el abismo tiene fondo» (Henry James, Hawthorne y otros ensayos de apreciación, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Murcia, Leserwelt, 2000, pág. 161).
5 A diferencia de James, que denostaba «la fatal futilidad del Hecho», Adams «incurrió permanentemente en la herejía de que, si algo en el universo era irreal, era él mismo y no las apariencias; el poeta y no el banquero; su propio pensamiento, no el objeto que lo movía». Cf. Robert R. Sayre, The Examined Self. Benjamin Franklin, Henry Adams, Henry James, Madison, The University of Wisconsin Press, 1988, pág 71, con La educación de Henry Adams, pág, 103. Más allá de esa admisión, el guía del arte medieval declaraba en Mont Saint Michel y Chartres su consigna magistral: «Para nosotros la poesía es historia, y los hechos son falsos» (Henry Adams, Novels. Mont Saint Michel. The Education, pág. 549).
6 Henry Adams, La educación de Henry Adams, págs. 402-403: «El secreto de la educación se escondía en algún lugar detrás de la ignorancia, y Adams lo tanteaba tan débilmente como siempre. En tales laberintos, un bastón es una fuerza casi tan necesaria como las piernas; la pluma se convierte en una suerte de perro de ciego, que evita que caigamos en la cuneta. La pluma trabaja sola y funciona como una mano, modelando el material plástico una y otra vez hasta lograr la forma que le conviene. La forma no es arbitraria, sino que es una especie de desarrollo semejante a la cristalización, como bien saben los artistas; a menudo el lápiz o la pluma se adentran por senderos laterales e informes, pierden su orientación, se detienen o se estancan. Entonces han de volver tras su pista y recuperar, si pueden, su línea de fuerza». Al respecto, véase el capítulo «Estética dinámica» en mi libro Látigos de escorpiones. Sobre el arte de la interpretación, La Laguna, Sociedad Latina de Comunicación Social, 2015. El propósito de «recuperar la línea de fuerza» entronca con la vieja consigna puritana del plain style, no ajeno al «arte literario o esotérico» de Adams. Véase Perry Miller, Nature’s Nation, Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press, 1974, pág. 233: «Lo que eventualmente aclara la literatura puritana es que, aunque a través de ella las verdades se vuelven supremamente manifiestas precisamente porque no se visten con un lenguaje florido, hay ciertos aspectos de la verdad que no tienen que decirse en absoluto».
7 El subtítulo de Democracia es «una novela americana», una denominación curiosamente problemática. La «novela» podía entenderse como una forma literaria que liquidaba los términos planteados por las generaciones anteriores a la de Adams, en especial la del American Renaissance, que había cultivado el romance para ensalzar la escena de la naturaleza frente a la corrupta civilización del Viejo Mundo. La misma filosofía de Emerson y Thoreau señalaría, por otra parte, los límites de ese esquematismo. Su profesor de retórica en Harvard, T. E. Channing, les advertía que aunque el romance no queda atrapado en la cotidianeidad, «tampoco se pierde en vanas ilusiones». Walter Scott, que acudía al «gran libro de la naturaleza», como heredero de la fuerza shakespeariana, había sido el modelo de Fenimore Cooper, el autor que hizo «despertar» a Herman Melville. La oscilación entre el romance, más imaginativo, y la novela, circunscrita a cuestiones sociales, es visible en la trayectoria del autor de Moby Dick. Por supuesto, con «otros creadores» nos referimos a Henry James, D. H. Howells y, de manera señalada, como veremos después, Mark Twain. En su respuesta a Walter Besant sobre el arte de la ficción, James trataba de difuminar en beneficio propio las diferencias entre novela y romance. Con todo, la distancia entre los libros leídos y los libros escritos por la generación de Adams ilustra la dificultad de acomodar la forma a la materia de su obra, que tiene que ver, positivamente, con el núcleo de inestabilidad y ejemplaridad propio del «carácter americano», cuyas conquistas pertenecen al futuro de los ideales antes que al pasado de las realizaciones humanas. Véase La educación de Henry Adams, pág. 79: «En materia de felicidad, las horas más felices de la educación del muchacho las pasó en verano tumbado sobre un mohoso montón de documentos del Congreso, en la vieja granja de Quincy, leyendo Quentin Durward, Ivanhoe y El talismán, haciendo incursiones en el jardín para comer melocotones y peras. En líneas generales, entonces lo aprendió casi todo». Sobre la doble victoria, «artística y patriótica», que supuso aclimatar el romance en América, véase «The Romance and the Novel», de Perry Miller, en Nature’s Nation.
8 Siempre ha de tenerse en cuenta el capítulo sobre los ideales americanos situado al frente de la History of the United States during the Administrations of Thomas Jefferson (Nueva York, The Library of America, 1986). Adams afirma que en América, a new experiment, el instinto de actividad se hizo hereditario. Apuntaba proféticamente: «Si la teoría era sólida, cuando llegara el día de la competencia, Europa habría de elegir entre las instituciones americanas y chinas, pues no había camino intermedio: se convertiría en una democracia confederada o en un naufragio». En lo que respecta a cierta lectura de Democracia, ténganse en cuenta estas palabras (pág. 118): «Los poetas no se fijaron en que, a pesar del demócrata práctico, el mundo que habitaba podría dar lugar a la conducta más esperanzadora de la humanidad». Adams sentenciaba (pág. 120): «De todos los problemas históricos, la naturaleza del carácter nacional es el más difícil y el más importante».
9 En octubre de 1894 escribía a Gaskell: «Soy un anarquista en política y un impresionista en arte, así como un simbolista en literatura. No porque entienda lo que estos términos significan, sino porque los tomo como meros sinónimos de pesimista» (Letters of Henry Adams [1892-1918], pág. 57).
10 Respecto a la precedencia del tipo sobre el individuo, véanse las palabras de Adams tras la publicación de William Wetmore Story and His Friends, de Henry James: «La dolorosa verdad es que toda mi generación de Nueva Inglaterra, en el medio siglo de 1820 a 1870, fue en realidad una sola mente y naturaleza; lo individual era una faceta de Boston. Nos conocíamos hasta la última terminación nerviosa y temíamos el mutuo conocimiento. Nos mirábamos unos a otros como microscopios. No había absolutamente nada en nosotros que no entendiéramos con solo mirarnos a los ojos. Ni siquiera había diferencia en la hondura, porque la Universidad de Harvard y el unitarismo nos devolvían a la superficie. No sabíamos nada —¡no, realmente nada!— del mundo. No puede exagerarse la profundidad de la ignorancia de Story al convertirse en escultor, o Sumner en estadista o Emerson en filósofo» (Letters of Henry Adams [1892-1918], pág. 414). Respecto al arte medieval, Adams comenzó el estudio de la arquitectura gótica de Normandía en 1895 junto a Henry y Anna Cabot Lodge (pág. 79): «Estoy seguro de que en el siglo XI la mayor parte de mí era normanda... y de que por algún motivo no compartí el movimiento actual del mundo. Volver ahora a las viejas asociaciones me parece tan fácil como beber champán. Todo es natural, razonable, completo y satisfactorio. Coutances y St. Michel no muestran extravagancia ni falta de sentido práctico. Conocían su fuerza a la perfección, la medían hasta el menor detalle, daban al ideal cuanto tenían derecho a esperar de él y miraban lo real con la cabeza fría». Véase el vínculo del medievalismo de Adams con su americanismo en la confidencia a su hermano Brooks (págs. 80-85): «Rara vez he sentido a Nueva Inglaterra en la cima de su poder ideal tal como se me ha aparecido, beatificada y glorificada, en la catedral de Coutances. Desde entonces nuestros ancestros han decaído sin cesar hasta que casi hemos tocado fondo. Han perdido su religión, su arte y su gusto militar. Ahora no pueden comprender el significado de lo que hicieron en Mont St. Michel. Solo han mantenido las cualidades más útiles, con un instinto torpe que evoca asociaciones muertas. Así llegamos a Boston... La última catedral del siglo XIII intentó unir deliberadamente las artes y las ciencias al servicio de Dios. Fue una Exposición de Chicago en beneficio de Dios... fue la mayor creación única del hombre... el resultado está más allá de lo que podría suponer un animal tan mezquino como el hombre». Por su parte, el idealismo democrático tenía una base tan sólida como la proporcionada por el discurso inaugural de Jefferson, donde se afirmaba que, en la sociedad americana, cada diferencia de opinión no era una diferencia de principio: «Estos principios forman la brillante constelación que nos ha precedido y que ha guiado nuestros pasos a través de una era de evolución y reforma» (History of the United States during the Administrations of Thomas Jefferson, págs. 333-335).
11 Véase Letters of Henry Adams (1858-1891), ed. de W. C. Ford, Boston y Nueva York, Houghton Mifflin Co., 1969, pág. 278: «Nuestro objetivo es claro. Queremos quebrar la organización de los partidos, que son la fuente de la peor corrupción». Así se expresaba Adams en la época en que, tras pronunciar una conferencia sobre los primitivos derechos de las mujeres en el Lowell Institute, dimitió su cargo de profesor de historia en Harvard para trabajar con el legado de Albert Gallatin, el distinguido colaborador de Jefferson y Madison que «convirtió la derrota del idealismo republicano en un triunfo de la integridad personal» (véase George Hochfield, Henry Adams. An introduction and Interpretation, Nueva York, Barnes & Noble, Inc., 1962, pág. 22). En 1879 aparecieron The Life of Albert Gallatin(Vida de Albert Gallatin) y The Writings of Albert Gallatin(Escritos de Albert Gallatin).
12 La frase aparece al final del capítulo sobre «Dificultades constitucionales» en History of the United States during the Administrations of Thomas Jefferson. La crítica alcanza a Jefferson por el episodio de la compra de Luisiana: «Jefferson insistió en obligar al Congreso a aceptar una decisión del ejecutivo que iba más allá de la Constitución». Adams recordaba que si la Constitución era incompleta o absurda, no el gobierno, sino el pueblo de los Estados que la había forjado era la única autoridad apropiada para corregirla. El propio Jefferson, en su correspondencia, se refería a «nuestra especial seguridad en la posesión de una Constitución escrita» (Thomas Jefferson, Autobiografía y otros escritos, trad. de A. Escohotado y M. Sáenz, Madrid, Tecnos, 1987, pág. 611). Sobre este tema puede verse mi libro La experiencia política americana. Un ensayo sobre Henry Adams, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
13 Henry Adams, La educación de Henry Adams, págs. 144-145: «Lincoln, Seward, Sumner y los demás no podían ayudar al joven que buscaba educación; sabían menos que él; en seis semanas todos aprenderían cuáles eran sus obligaciones gracias a la sublevación de personas como él, y su educación costaría un millón de vidas y diez mil millones de dólares, más o menos, al Norte y al Sur, antes de que el país pudiera recobrar su equilibrio y su movimiento».
14 La tendencia al anacronismo era una forma de liberar la imaginación de sus ataduras históricas. Véase La educación de Henry Adams, pág. 67: «Su educación había quedado sesgada sin remedio en la dirección de la política puritana. Entre él y su patriota abuelo a la misma edad, las condiciones apenas habían cambiado. El sello de 1848 [año de la muerte de J. Q. Adams] fue casi tan indeleble como el sello de 1776... los hombres cuyas vidas comenzaron a declinar entre 1856 y 1900 tuvieron, antes que nada, que librarse de él y aceptar el sello que correspondía a su época. En esto consistía su educación».
15 Perry Miller, Nature’s Nation, pág. 13: «Aquel que se esfuerce por fijar la personalidad de América en un patrón eterno, inalterable, no solo no comprende nada de cómo se crea una personalidad, sino que apenas comprende cómo ha progresado esta nación... se engaña si supone que la explicación para América ha de encontrarse en las condiciones de la existencia de América antes que de la existencia misma. Un hombre es sus decisiones, y el gran carácter único de esta nación es solo que aquí el registro de la decisión consciente [en el puritano Winthrop, el revolucionario Madison o el romántico Cooper] es más preciso, más abierto y más explícito que en la mayoría de los países».
16 La interpretación más generosa con la novela, y la más acertada, a mi juicio, contra el aparente pesimismo reflejado en su conclusión, es la de Denise Dutton en «Henry Adams’s Democracy: Novel Sources of Democratic Virtues». La lectura de Dutton pone el foco sobre los personajes secundarios, Carrington y Sybil, y señala la insuficiencia moral tanto del senador Ratcliffe como de la señora Lee, cuya búsqueda del poder se relaciona con el hecho de ser víctima del ennui. La «salvación» de la señora Lee sería una consecuencia de la amistad entre John Carrington —el hombre de la «constante responsabilidad y la esperanza diferida»— y la «transparente» Sybil, lo que desplaza significativamente la fuente de la virtud democrática de la política a la sociedad. Con esa perspectiva, la frecuente identificación de Adams con la señora Lee, antes que con el narrador, habría perjudicado terriblemente la lectura de la novela: «Con Sybil y Carrington... Adams nos ofrece modelos de cómo hombres y mujeres ordinarios podrían redimir la democracia de su corrupción en manos de intereses materiales, políticos ambiciosos y dogmáticos pretenciosos». Como moraleja de la historia, Dutton afirma: «Al subrayar los vicios del idealismo de principios de la señora Lee, las virtudes de la política práctica de Ratcliffe y las intuiciones perceptivas del sentido común de Sybil y Carrington y el poder efectivo de su simpatía y compasión, Adams llama nuestra atención sobre las falsas dicotomías y nos empuja a trascenderlas... La novela de Adams compromete al lector en el complejo tipo de juicios que recomienda la novela como parte integral de la ciudadanía democrática». Para las citas, véase A Political Companion to Henry Adams, págs. 85 y 106.
17 La persecución del sueño dorado, que encarna el coronel Sellers, llega a justificar la corrupción política, que encarna el senador Dilworthy: «Bueno —vaciló el coronel—, me temo que algunos de ellos efectivamente se dejan sobornar... sí, me temo que así es... pero como me dijo el senador Dilworthy en persona, eso es un pecado; está muy mal, es una vergüenza. «¡El Cielo me libre de una acusación semejante!», dijo el senador. Y no obstante, si se piensa bien, es innegable que tendríamos que prescindir de los servicios de algunos de nuestros hombres más capaces, sí señor, si el país se opusiera a... al soborno. Es una palabra dura. A mí no me gusta emplearla». La venalidad de Dilworthy, que se destapa al final de la novela, no queda castigada. Véase Mark Twain y Charles Dudley Warner, La edad dorada, trad. de H. Silva, Tenerife, Baile del Sol, 2007, pág. 297.
18 Mark Twain y Charles Dudley Warner, La edad dorada, pág. 482.
19 La protagonista femenina de La edad dorada, víctima final de sus pasiones, había sucumbido antes a la tentación del poder (pág. 286): «Laura estaba en excelentes términos con muchísimos miembros del Congreso, y en ciertos medios existía la sospecha subyacente de que pertenecía a esa detestada clase conocida por los lobbyists [cabilderos]; pero, ¿qué mujer bella podía sustraerse a las murmuraciones en una ciudad como aquella?». Como contrapunto, la reivindicación de la fuerza femenina frente a la debilidad de los hombres queda retratada en los notables intercambios de Philip con las hermanas Bolton (véanse las págs. 177, 402, 418-420). En uno de ellos, Alice le advierte que las jóvenes no quieren un cambio de sexo, sino «sólo un cambio en el otro sexo».
20 Robert R. Sayre, The Examined Self. Benjamin Franklin, Henry Adams, Henry James, págs. 55 y ss.
21 Henry James, El punto de vista, trad. de E. Schoo, Madrid, La Compañía de los Libros, 2010. Mi conclusión es que, contra el título, queda en entredicho toda subjetividad que no esté a la altura de lo que manifiesta Cockerel en su carta desde California. Ofrezco a continuación extractos ilustrativos (págs 87-98): «Mi viaje alrededor del mundo fue muy deliberado. Sabía que uno debe ver las cosas por sí mismo y que tendría la eternidad, por así decirlo, para descansar. Viajé enérgicamente: fui a todas partes y vi todo... el resultado de todo esto es que me he liberado de una superstición... esta superstición consiste en que no hay salvación fuera de Europa. Nuestra salvación está aquí, si tenemos ojos para verla, e incluye también la salvación de Europa; esto es, si Europa ha de ser salvada, cosa que dudo... no tengo una misión, no quiero predicar: simplemente, llegué a un estado mental, me saqué de encima a Europa. No sabes cuánto simplifica las cosas, ni cuán feliz me hace... sencillamente, tenemos que vivir nuestra propia vida, y el resto se dará por añadidura... la vastedad y frescura de este mundo americano, la gran escala y el amplio ritmo de nuestro desarrollo, el sentido común y el buen natural de nuestra gente, me consuela de la carencia de catedrales y Tizianos... Sí, nosotros estamos más cerca de la realidad, más cerca de lo que ellos lograrán estar. Las cuestiones del futuro son cuestiones sociales... una vez que uno siente, estando aquí, que los grandes problemas del futuro son sociales, que una poderosa marea está arrastrando al mundo a la democracia y que este país es el mayor escenario en que ese drama pueda ser representado, los temas de moda de Europa parecen mezquinos y parroquiales... por otra parte, es imposible tomar a un norteamericano por sorpresa: se avergüenza de confesar que carece del ingenio para hacer algo que otro hombre ha tenido el ingenio de pensar... Si esta eficiencia general, junto con el amor al conocimiento, no es la verdadera esencia de una civilización elevada, no sé qué es una civilización elevada... y hay un cierto vigoroso tipo de norteamericano «práctico» (se lo encuentra preferentemente en el Oeste), que no fanfarronea como yo (yo no soy práctico), sino que, calladamente, siente que lleva el futuro en sus entrañas: un tipo al que admiro más que a cualquier otro que haya conocido en tus países predilectos... El pueblo es aquí más consciente de las cosas: inventa, acciona, responde por sí mismo, no estás atado (hablo de cuestiones sociales) por la autoridad y la jerarquía... Washington es el lugar más divertido, y por lo menos aquí, en la sede del gobierno, uno no está hipergobernado. En realidad, no hay gobierno alguno de que hablar, y eso parece demasiado bueno para ser verdad. El primer día en que estuve aquí fui al Capitolio, y me llevó tiempo entender que tenía tanto derecho a estar allí como cualquiera, y que todo este monumento magnífico (de paso: es magnífico) es realmente de mi propiedad... Claro que soy un yanqui vociferante, pero uno debe esgrimir un gran pincel para copiar a un gran mundo».
22 Henry James, El americano, trad. de C. Montolío, Barcelona, Debolsillo, 2003. En términos estéticos, el internacional James parece un grado por encima del carácter americano que retrata en Newman, aunque con reservas (véase, por ejemplo, lo destacado en la cita siguiente). A Newman lo conocemos en el Louvre, pero el personaje es más prometedor que cualquiera de los cuadros que contempla (págs. 11-12): «El observador perspicaz que hemos estado imaginando podría perfectamente haber apreciado su expresividad y aun así haber sido incapaz de describirla... era sobre todo la mirada de nuestro amigo la que contaba su historia; una mirada en la que inocencia y experiencia se fundían de modo singular. Estaba llena de señales contradictorias; y aunque bajo ningún concepto era el astro ardiente de un héroe novelesco, se podía encontrar en ella casi todo lo que se buscase. Fría y aun así amistosa, franca pero cauta, astuta pero crédula, positiva pero escéptica, segura pero tímida, en extremo inteligente y en extremo jovial, había algo vagamente desafiante en sus concesiones y algo profundamente tranquilizador en su reserva... A pesar de estar lánguidamente repantigado y un tanto perplejo ante la cuestión estética... la perspectiva de conocerle resulta bastante prometedora. Firmeza, salud, jocosidad y prosperidad parecen estar a su alcance; es a todas luces un hombre práctico; pero las ideas, en su caso, tienen imprecisos y misteriosos confines que invitan a la imaginación a activarse en beneficio propio». Hay ciertos paralelismos entre el punto de vista del narrador y el de Henry Adams, tanto en Democracia como en La educación. Véase la manera en que describe, en esta última, a los jóvenes de la promoción de 1858 como «una típica colección de jóvenes de Nueva Inglaterra, silenciosamente penetrantes y agresivamente corrientes; exentos de mezquindades, celos, intrigas, entusiasmos y pasiones; no excepcionalmente rápidos, ni conscientemente escépticos; singularmente indiferentes al alarde, al artificio y a la expresión florida, pero tampoco hostiles a ellos cuando los divertían; desconfiados respecto a sí mismos, pero poco dispuestos a confiar en nadie más; sin mucho humor para sí mismos, pero completamente dispuestos a disfrutar del humor de los demás; negativos hasta tal punto que a la larga se volvían positivos y triunfantes. Nada severos en sus modales o juicios, bastante liberales e imparciales, eran todavía, en bloque, los más formidables críticos que uno querría encontrarse durante una larga vida expuesta a la crítica. Nunca halagaban a nadie, casi nunca alababan; libres de vanidad, no eran intolerantes con ella; pero eran la objetividad en sí misma; su actitud era una ley de la naturaleza; su juicio, inapelable, no era un acto de inteligencia o emoción o voluntad, sino una especie de gravitación» (págs. 96-97). Respecto a Augustus St. Gaudens, el escultor a quien encargó la figura para la tumba de su esposa en Rock Creek (véanse las fotografías), Adams anotaría (pág. 400): «En cierta ocasión, St. Gaudens le llevó [a Adams] a Amiens para ver la catedral. Hasta que no empezaron a examinar las esculturas del pórtico occidental no se le ocurrió a Adams que, para sus propósitos, St. Gaudens tenía más interés para él, sobre el terreno, que la propia catedral».
23 Obviar ese «egregio engaño» puede llevar a asociar precipitadamente la huida de la señora Lee —leída como un anticipo escalofriante del suicidio de su esposa— con el autoexilio temporal de Adams, y a creer que el autor comparte la desesperación por la democracia que le asociaría con la clase de los «patricios» de Nueva Inglaterra (véase Robert Dawidoff, The Gentleel Tradition and the Sacred Rage. High Cultura vs Democracy in Adams, James and Santayana, Chapel Hill y Londres, The University of North Carolina Press, 1992). La crítica se ha servido de la distinción de Melville, por cierto, para contraponer Mardi, su obra de lectura más difícil, a la autobiográfica Redburn, pero un examen atento de la historia de su primer viaje nos presenta una conciencia plena de la dificultad de abarcar los temas— la economía, la superficialidad de la experiencia, la piedad de la escritura, la orfandad existencial, la fraternidad racial, la infamia del mal— que constituyen el bagaje del escritor americano.
24 Perry Miller, Nature’s Nation, pág. 271: «Al final de Huck, Mark Twain estaba matando el dragón que le había hechizado desde el amanecer de su conciencia, el romance».
25 Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn, trad. de A. Lázaro Ros, Barcelona, Ramón Sopena, 1972, pág. 243: «Veo que no estás acostumbrado a mentir», le espeta un personaje de la novela a Huck, tan acostumbrado a ello, en realidad, que llega a declarar (pág. 266): «Yo había comprobado que la Providencia ponía siempre en mi boca las palabras convenientes cuando la dejaba hacer a ella». Al respecto, véanse también las págs. 119, 120, 228, 266, 280. El narrador es un entretenido falsificador de historias, cuya ascendencia evangélica no ignoraría Mark Twain: «Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan» (Lucas 21, 14-15). Por supuesto, la cuestión de la identidad fluctuante también resulta crucialmente divertida (pág. 271): «¡Tan grande era mi gozo por haber descubierto quién era yo!».
26 Gore Vidal, Imperio, trad. de Á. Pérez y J. M. Álvarez Flórez, Barcelona, Edhasa, 1988, pág. 105: «Había sin embargo algo que era muchísimo mejor que un simple cargo, y Caroline había tenido una vislumbre de ello... era, simplemente, verdadero poder»; pág. 143: «Tengo una sensación como de que me hubiera creado usted, como una segunda señora Lightfoot Lee, y luego me dejara a medio capítulo». La novela es profundamente elegíaca, no solo por las referencias a Lincoln: «A Caroline [Henry Adams] le pareció infinitamente viejo; sin embargo, paradójicamente, nunca envejecía. Se hacía más él mismo, simplemente: la encarnación final de la república americana originaria» (pág. 468).
ESTA EDICIÓN
Democracia se publicó anónimamente en marzo de 1880 (Democracy: An American Novel, Boston, Henry Holt and Co.). Para la traducción hemos seguido el texto de esa primera edición, recogido por Ernest Samuels y Jayne F. Samuels en Novels. Mont Saint Michel. The Education,