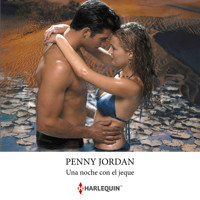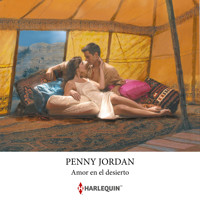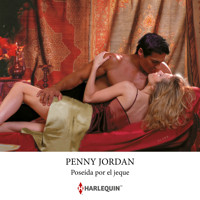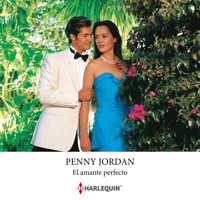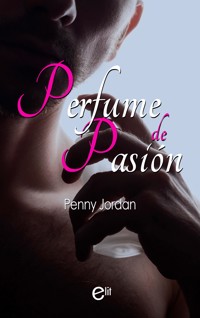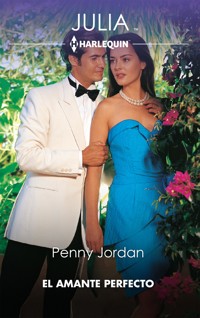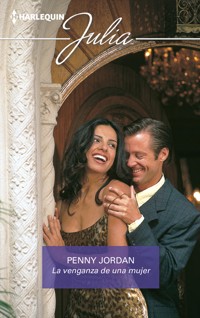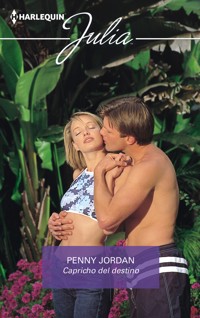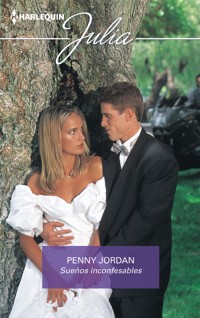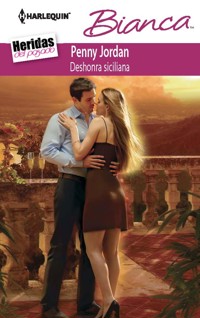
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Ella guardaba un impactante secreto …. A Louise Anderson le latía con fuerza el corazón al aproximarse al imponente castello. Solo el duque de Falconari podía cumplir el último deseo de sus abuelos, pero se trataba del mismo hombre que le había dicho arrivederci sin mirar atrás después de una noche de pasión desatada. Caesar no podía creer que la mujer que había estado a punto de arruinar su reputación todavía le encendiera la sangre. Al descubrir que su apasionado encuentro había tenido consecuencias, accedió a cumplir con la petición de Louise… a cambio de otra petición por su parte: ponerle en el dedo un anillo de boda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Penny Jordan. Todos los derechos reservados.
DESHONRA SICILIANA, N.º 2184 - septiembre 2012
Título original: A Secret Disgrace
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0796-9
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo 1
TUS ABUELOS querían que sus cenizas fueran enterradas aquí, en el cementerio de la iglesia de Santa María, ¿no? –el desapasionado tono de voz masculina expresaba tan poco como el rostro en sombras.
La estructura ósea de su rostro estaba delineada con pinceladas de rayos de sol que podrían haber salido de la mano maestra de Leonardo, ya que revelaban la naturaleza exacta de la herencia cultural de aquel hombre. Los pómulos altos, la firme línea de la mandíbula, el tono aceitunado de la piel, la forma aquilina y orgullosa de la nariz… todo ello hablaba de una mezcla de genes procedente de los invasores que habían codiciado Sicilia. Sus antepasados no habían permitido que nada se interpusiera en el camino de sus deseos. Y ahora tenía la atención centrada en ella.
Se dio cuenta de que quería distanciarse instintivamente de él, ocultarse a sus ojos. No pudo evitar dar un paso atrás y estuvo a punto de torcerse un tobillo cuando la parte de atrás de su bonito zapato de cuña tropezó contra el borde oculto de una lápida.
–Ten cuidado.
Él se movió tan deprisa que se quedó petrificada como un conejo atrapado en el rápido y mortal descenso del halcón del que procedía el apellido de su familia. Unos dedos largos y bronceados le sujetaron con firmeza la muñeca y tiró de ella hacia sí. El calor con olor a menta de su respiración le quemó el rostro cuando se inclinó para regañarla. A ella le resultó imposible moverse. Y también hablar o siquiera pensar. Lo único que podía hacer era sentir, sufrir bajo la marea de emociones que habían hecho erupción en su interior. Aquello era una auténtica tortura. ¿Tortura o tormento? Su cuerpo se convulsionó en una poderosa oleada de desprecio hacia sí misma. Tortura. No había tormento en los brazos de aquel hombre, no había tentación. Solo indiferencia.
–Suéltame –su susurro sonó más como el sollozo de una víctima impotente que como la orden de una mujer moderna e independiente.
Olía a rosas inglesas y a lavanda y parecía el arquetipo de mujer inglesa. Incluso hablaba como una de ellas, hasta que la tocó. Entonces le mostró la salvaje pasión siciliana y la intensidad que formaba parte de su herencia.
Le había dicho que la soltara. Caesar frunció los labios para conjurar las imágenes que sus palabras habían liberado en su memoria. Imágenes y recuerdos tan dolorosos que huyó automáticamente de ellos. Demasiado dolor, demasiado daño, demasiada culpa.
¿Qué iba a hacer ahora? ¿No serviría aquello para acrecentar su animadversión contra él? Porque no tenía elección. Porque tenía que pensar en el bien mayor. Porque tenía que pensar, como siempre había hecho, en su gente y en su deber hacia su familia y su apellido.
La cruda realidad era que ninguno de ellos tendría auténtica libertad. Y todo era culpa suya. Solo suya.
El corazón empezó a latirle con fuerza. En sus cálculos no había entrado la posibilidad de que fuera a sentirse tan afectado por ella, por su encanto y su sensualidad. Como el famoso volcán de Sicilia, era todo fuego cubierto de hielo en el pico. Y él era mucho más vulnerable a aquello de lo que esperaba. ¿Por qué? No es que no tuviera bellas mujeres de sobra dispuestas a compartir su cama, algo que por cierto hacía antes de verse obligado a reconocer que el supuesto placer de aquellos encuentros le dejaba un vacío que deseaba llenar con algo más profundo. Solo que entonces no tenía nada que ofrecerle a la clase de mujer con la que hubiera podido construir una relación de aquel tipo.
Así que se convirtió en un hombre que no podía amar a su manera. Un hombre cuyo deber era seguir los pasos de sus antecesores. Un hombre del que dependía el futuro de los suyos.
Ese era el deber que le habían inculcado desde niño. Incluso cuando era un huérfano de seis años que lloraba por sus padres le habían dicho lo importante que era recordar su posición y su deber. Habían enviado incluso a una delegación para hablar con él, para recordarle lo que significaba ponerse en la piel de su fallecido padre. Para los de fuera, las costumbres y las creencias de su gente podrían ser consideradas demasiado duras o incluso crueles. Estaba haciendo todo lo posible para cambiar las cosas, pero solo podía hacerse lentamente, sobre todo porque el jefe del consejo del pueblo estaba completamente en contra de las nuevas ideas.
En cualquier caso, Caesar ya no era un niño de seis años y estaba decidido a hacer cambios.
Cambios. Su imaginación voló durante unos instantes. ¿Podrían transformarse realmente las cosas fundamentales? ¿Se podrían corregir los antiguos errores? ¿Podría haber una forma de…?
Se sacudió aquellos sueños y volvió a centrarse en el presente.
–No has contestado a mi pregunta sobre tus abuelos –le recordó a Louise.
Por muy poco que le gustara su aristocrático tono, Louise se sintió aliviada al ver algo parecido a la normalidad entre ellos y respondió con sequedad:
–Sí.
Lo único que quería era que terminara aquel interrogatorio. Iba contra todas sus creencias tener que postrarse prácticamente ante aquel arrogante y aristocrático duque siciliano de aire peligrosamente oscuro y rasgos demasiado bellos solo porque siglos atrás su familia poseía la tierra en la que se había construido aquella pequeña iglesia. Pero así eran las cosas en aquella remota y casi feudal parte de Sicilia.
Él era el dueño de la iglesia, del pueblo y de Dios sabía cuántos acres de tierra siciliana. También era el patronne, lo que en la cultura siciliana significaba el «padre» de la gente que vivía allí aunque fueran personas de la generación de sus abuelos. Como el título y la tierra, era un papel que había heredado. Louise lo sabía, había crecido escuchando las historias de sus abuelos sobre la dureza de sus vidas cuando eran niños. Se habían visto obligados a trabajar en la tierra que pertenecía a la familia del hombre que ahora estaba delante de ella en la sombría quietud del viejo cementerio.
Louise se estremeció al mirar hacia las montañas situadas más allá del cielo azul, donde el volcán Etna rumiaba furioso bajo el ardiente sol. Volvió a mirar hacia el cielo furtivamente. Nunca le habían gustado las tormentas, y aquellas montañas eran famosas por hacerlas surgir de la nada. Tormentas salvajes y peligrosas capaces de desatar el peligro con furiosa crueldad. Como el hombre que ahora la estaba mirando.
No era como esperaba que fuera, reconoció Caesar. Aquel cabello rubio trigueño no era siciliano, ni tampoco los ojos verdes como el mar. Pero se comportaba con el orgullo de una mujer italiana. Era de tamaño mediano, huesos finos y cuerpo esbelto. Tal vez incluso demasiado, pensó observando la estrechez de la muñeca de tono ligeramente bronceado. La forma ovalada de su rostro con los pómulos altos era de una belleza clásica y femenina. Una mujer hermosa, de las que harían girar la cabeza de los hombres allí donde fuera. Pero Caesar tenía la sospecha de que su aire de fría serenidad era más trabajado que natural.
¿Y los sentimientos que estaba experimentando ahora que la tenía allí delante? ¿Contaba con ellos? Caesar se dio la vuelta para que no pudiera ver su expresión. ¿Tenía miedo de que lo pudiera revelar? Después de todo se trataba de una profesional experimentada, una mujer cuya formación demostraba que era capaz de indagar en la mente de una persona y encontrar todo lo que podía tener oculto. Y le daba miedo lo que pudiera descubrir en él.
Tenía miedo de que fuera capaz de retirar el tejido cicatrizante que había dejado crecer sobre la culpabilidad y el dolor, el orgullo y su sentido del deber. ¿Sentía algo más que culpa? ¿Había vergüenza también? No necesitaba hacerse aquella pregunta, ya que había llevado aquellas dos cargas gemelas durante más de una década. Las había llevado y seguiría llevándolas. Había intentado arreglar las cosas: una carta a la que nunca había recibido respuesta, una disculpa proferida, una esperanza expresada, palabras escritas que en su momento le habían parecido como sangre que se hubiera extraído del corazón. Una carta sin contestación. No había perdón ni vuelta atrás. Y después de todo, ¿qué otra cosa esperaba? Lo que había hecho no merecía piedad.
La culpa era una carga que arrastraría durante toda su vida. Era su castigo personal, le pertenecía solo a él. No podía cambiar las cosas ni nada de lo que hiciera podría compensar sus actos. Así que no, estar allí con ella no había aumentado su sentimiento de culpa. Ya lo tenía situado en el nivel máximo. Pero había afilado el borde hasta llegar a un extremo que le hacía sentir una puñalada de dolor físico cada vez que respiraba.
Cualquiera que la mirara pensaría, dada la sencillez de su vestido azul y del chal blanco que le cubría los hombros, que se trataba de una mujer educada de clase media que estaba de vacaciones en Sicilia.
Se llamaba Louise Anderson y su madre era la hija de la pareja siciliana cuyas cenizas había ido a enterrar en aquel tranquilo cementerio. Su padre era australiano aunque de origen siciliano.
Caesar se movió y el gesto le hizo ser consciente de la carta que había colocado en el bolsillo interior de la chaqueta.
Louise sintió cómo la tensión crecía en ella como si fuera un resorte manipulado por el hombre que la estaba observando. En la familia Falconari había una vena de crueldad hacia aquellos que consideraban más débiles que ellos. Formaba parte de su historia, tanto de la oral como de la escrita. Pero no tenía motivos para ser cruel con sus abuelos. Ni con ella.
Le había sorprendido que el sacerdote al que escribió contándole los deseos de sus abuelos le hubiera contestado diciéndole que necesitaba el permiso del duque. Una mera formalidad, según dijo. Así que concertó para ella el necesario encuentro.
Louise hubiera preferido encontrarse con él en el bullicioso anonimato del hotel en lugar de en aquel lugar antiguo y tranquilo tan lleno de los recuerdos silenciosos de los que allí yacían.
Pero la palabra del duque era la ley. Aquella certeza bastó para que aumentara la distancia entre ellos y diera otro paso atrás, comprobando en esta ocasión que no hubiera ningún obstáculo detrás de ella. Pensaba que de ese modo lograría disminuir el poderoso campo de fuerza de su personalidad. Y de su sensualidad.
Sintió un escalofrío. No estaba preparada para aquello. No contaba con ser tan consciente de su sensualidad. De hecho lo era más que de…
Pisó con fuerza el freno de sus acelerados y peligrosos pensamientos y se alegró de escuchar el sonido de su voz exigiéndole concentración.
–Tus abuelos dejaron Sicilia y se fueron a Londres poco después de casarse y allí construyeron su vida. ¿Y sin embargo decidieron que sus cenizas fueran enterradas aquí?
Qué típico que un hombre de su clase, un cacique poderoso y arrogante, se cuestionara los deseos de sus abuelos. Como si todavía fueran sus siervos y él su dueño. Su sangre, profundamente independiente, bulló con despreció hacia él al pensarlo.
–Se marcharon porque aquí no había trabajo para ellos. Ni siquiera pudieron trabajar a cambio de comida en las tierras de tu familia, como habían hecho sus padres y los padres de sus padres antes que ellos. Querían que sus cenizas fueran enterradas aquí porque para ellos Sicilia seguía siendo su hogar.
Caesar percibió el tono acusatorio y despectivo en su voz.
–Me resulta extraño que te hayan confiado a ti, que eres su nieta, la tarea de cumplir con su deseo en lugar de encargársela a su hija.
Fue consciente una vez más de la presión de la carta que llevaba en el bolsillo. Y de la presión de su propia culpabilidad. Le había ofrecido una disculpa. El pasado debía seguir siendo pasado. No había vuelta atrás. Y no podía permitirse ser indulgente consigo mismo porque había demasiado en juego.
–Mi madre vive en Palm Springs con su segundo marido desde hace muchos años, y yo siempre he vivido en Londres.
–¿Con tus abuelos?
Aunque era una pregunta, hizo que sonara como una afirmación.
¿Acaso esperaba provocar en ella una demostración de hostilidad que pudiera utilizar en su contra para negarle lo que le pedía? Si ese era su objetivo, no le daría aquella satisfacción. Se le daba muy bien ocultar sus sentimientos. Después de todo tenía mucha experiencia. Eso era lo que sucedía cuando alguien quedaba señalado como la persona que había provocado tanta vergüenza a la familia que incluso sus propios padres le habían dado la espalda. El estigma de la vergüenza la marcaría para siempre, negándole el derecho al orgullo o a la intimidad.
–Sí –confirmó–. Fui a vivir con ellos tras el divorcio de mis padres.
–Pero no inmediatamente después, ¿verdad?
La pregunta la atravesó como una descarga eléctrica que le afectó las terminaciones nerviosas que ya deberían estar sanadas. Pero no iba a permitir que él se diera cuenta.
–No –reconoció, aunque no fue capaz de mirarle al responder.
Miró hacia el cementerio, que en cierto modo era como un símbolo del cementerio de los anhelos y las esperanzas a los que el divorcio de sus padres había puesto fin.
–Al principio viviste con tu padre. ¿No es poco habitual que una joven de dieciocho años prefiera vivir con su padre en lugar de con su madre?
Louise no se preguntó por qué sabía tantas cosas sobre ella. El párroco del pueblo le había pedido la historia de su familia cuando le escribió sobre el asunto de las cenizas de sus abuelos. Conociendo las costumbres de aquella cerrada comunidad siciliana, sospechaba que también habrían hecho averiguaciones a través de sus contactos en Londres.
La idea provocó que la ansiedad cobrara vida en el interior de su estómago. Si no podía cumplir el último deseo de sus abuelos porque aquel hombre le negara el permiso debido a su…
Louise inclinó la cabeza automáticamente. Su cabello dorado captó los rayos de sol que atravesaban la verde oscuridad de los cipreses del cementerio.
Había sido un shock inesperado, no estaba preparada para verle a él en lugar de al párroco, como pensaba que ocurriría. Con cada mirada, con cada silencio que se hacía antes de una pregunta, Louise se preparaba para recibir el golpe que sabía que le iba a atestar.
El deseo de darse la vuelta y salir corriendo era tan poderoso que temblaba por dentro al tratar de controlarlo. Huir sería tan inútil como tratar de esquivar el flujo mortal de un volcán. Solo conseguiría unos minutos de tiempo para imaginar el horror de su destino. Era mejor quedarse donde estaba, enfrentarse a ello y al menos conservar la dignidad intacta.
Sin embargo no pudo evitar apretar sus dientes perfectos y blancos para no dar rienda suelta a sus auténticos sentimientos. No era asunto suyo que su madre y ella nunca hubieran estado muy unidas. Su madre siempre estaba más preocupada por su aventura de turno o por alguna fiesta que por tener una conversación con su hija. De hecho había estado más ausente que presente a lo largo de su vida. Cuando le anunció que iba a mudarse a Palm Springs para iniciar una nueva vida, Louise sintió poco más que un ligero alivio. Su padre, por supuesto, era algo completamente distinto. Su constante presencia servía para recordarle sus fallos.
Transcurrió un instante antes de que pudiera decirle con frialdad:
–Cuando mis padres se divorciaron yo estaba en mi último año de colegio, así que me pareció lógico irme a vivir con mi padre. Había alquilado un apartamento en Londres porque la casa familiar se había puesto a la venta y mi madre tenía pensado irse a vivir a Palm Springs.
Las preguntas de aquel hombre resultaban demasiado inquisitivas para su gusto, pero sabía que ponerse en contra de él resultaría contraproducente y quería evitarlo a toda costa.
Lo único que quería sacar en claro de este encuentro era el consentimiento de aquel cacique arrogante y odioso para poder enterrar las cenizas de sus abuelos donde era su deseo. Cuando lo hubiera hecho podría liberar sus propios sentimientos. Podría dejar por fin el pasado atrás y vivir su propia vida sabiendo que había cumplido el encargo más sagrado que le habían hecho jamás.
Louise tragó saliva para pasar el gusto amargo que tenía en la boca. Qué lejos quedaba aquella joven de dieciocho años que se dejaba llevar por las emociones y que había pagado un precio tan alto por ello. Todavía odiaba pensar siquiera en aquellos tormentosos años en los que fue testigo del desmoronamiento del matrimonio de sus padres. La ruptura la convirtió a ella en una parcela no deseada entre las dos casas de sus padres. No era bienvenida en ninguna de ellas, y menos para la nueva novia de su padre. Como consecuencia de ello y según sus padres y sus nuevas parejas, les había avergonzado de tal manera que ya no era bien recibida en las nuevas vidas que se estaban construyendo.
Al mirar atrás no le sorprendía que sus padres la hubieran considerado una niña difícil. ¿Sería porque el trabajo de su padre le había convertido en una figura ausente y ella había tratado desesperadamente de ganarse su amor? ¿O sabía de un modo instintivo que su padre siempre había lamentado amargamente su concepción y el consiguiente matrimonio con su madre?
Era un estudiante brillante de Cambridge con un futuro prometedor por delante. Lo último que deseaba era verse obligado a casarse con la joven a la que había dejado embarazada. Pero la presión de la comunidad siciliana de Londres le había llevado a casarse con la guapa estudiante que le había visto como un escape a las rígidas normas de una sociedad chapada a la antigua.
Louise no se consideraba siciliana, pero tal vez tuviera suficiente sangre italiana como para haber sentido siempre la falta de amor y también la humillación pública que suponía que su padre no la quisiera. Los hombres italianos solían ser protectores con sus hijos y se mostraban orgullosos de ellos. Su padre no quería que naciera. Se había interpuesto en sus planes de vida. Primero fue una niña llorona y pegajosa y luego una adolescente rebelde, lo que molestaba y enfurecía a su padre. Sus intentos por atraer su atención habían caído en saco roto.
Pero Louise se había aferrado con decisión al mundo ficticio que se había creado. Un mundo en el que era la niña adorada de su padre. Presumía de su relación en el exclusivo colegio para señoritas al que su madre había insistido en enviarla con las hijas de hombres ricos, famosos o con título, agarrándose con fuerza al prestigio que daba tener un padre tan guapo y destacado. Era el presentador de una serie de divulgación académica muy popular, y sus compañeras la habían aceptado solo gracias a él.
Aquel ambiente superficial y competitivo había sacado lo peor de ella. Louise aprendió desde pequeña que conseguiría más atención portándose mal que portándose bien, así que en el colegio cultivó deliberadamente la imagen de chica mala.
Pero al menos su padre estaba en su vida. Hasta que Melinda Lorrimar, su asistente australiana, lo apartó de ella. Melinda tenía veintisiete años y Louise dieciocho cuando se hizo pública su relación, y tal vez fuera natural que compitieran por la atención de su padre.
Qué celosa estaba de Melinda, una glamurosa divorciada australiana que dejó claro desde el principio que no quería tenerla cerca. Sus dos hijas pequeñas se habían adueñado rápidamente de su dormitorio del apartamento de su padre. Tan desesperada estaba por ganarse el amor de su padre que incluso había llegado al extremo de teñirse el pelo de negro porque Melinda y sus hijas lo tenían así. Pelo negro, demasiado maquillaje y ropa muy ceñida, todo en un intento de encontrar la manera de ser la hija que creía que su padre quería, de encontrar la receta mágica para convertirse en una hija a la que pudiera amar. Su padre quería y admiraba a su glamurosa asistente, así que Louise pensó que, si ella también era glamurosa y los hombres se fijaban en ella, entonces su padre estaría orgulloso de ella como lo estaba de Melinda. Cuando aquella idea fracasó se propuso escandalizarle. Cualquier cosa era mejor que la indiferencia.
Sexualmente era muy ingenua. Toda su intensidad emocional estaba volcada en conseguir el amor de su padre. Por supuesto, creía que algún día conocería a alguien y se enamoraría, pero cuando llegara ese momento ella ya sería la hija querida de su padre, alguien que podría llevar la cabeza bien alta.
Aquella era la fantasía que había tenido en la cabeza sin darse cuenta de lo peligroso y dañino que era, porque ni a su padre ni a su madre les importaba lo suficiente como para decírselo. Para ellos no era más que el recordatorio de un error del pasado que les había forzado a un matrimonio que ninguno de los dos deseaba realmente.
–Pero cuando empezaste la carrera vivías con tus abuelos, no con tu padre.
El sonido de la voz de Caesar Falconari la devolvió al presente.
Un peligroso e inesperado escalofrío la atravesó. Aquel hombre convivía con su sexualidad con la naturalidad con la que llevaba la ropa cara. Ninguna mujer a la que tuviera al lado podría evitar preguntarse…
Louise no daba crédito. ¿Qué demonios le estaba pasando? Ella no era así. El sudor le perlaba la frente y sentía el cuerpo caliente y sensible bajo la ropa. Aquello no estaba bien… no era justo.
Su cuerpo se quedó paralizado como la calma que tenía lugar antes de la tormenta. No debía permitirle que fuera consciente de lo peligroso que podía ser para ella, del efecto que provocaba. Disfrutaría humillándola. Pero se recordó que ya no era aquella joven inmadura emocionalmente de dieciocho años.
–Como seguramente sabes, dados tus conocimientos sobre la historia de mi familia, mi mal comportamiento con la nueva pareja de mi padre y debido al impacto que ella creía que podría causar en sus hijas, él me pidió que me marchara.
–Te echó.
La respuesta de Caesar fue una afirmación, no una pregunta. Y sintió otro doloroso giro de cuchillo en la culpa con la que cargaba.
Teniendo en cuenta que durante la última década se había dedicado a mejorar la vida de su gente, cuando supo el cruel comportamiento que tuvieron hacia Louise las personas que debían quererla y protegerla sintió más pesada todavía la carga de la culpabilidad. Nunca había sido su intención hacerle daño. Y ahora, al saber lo que había hecho, entendía que nunca le hubiera respondido a la carta que le envió en la que reconocía su culpabilidad y le suplicaba que le perdonara. Iba contra todas las normas que un padre siciliano abandonara a un hijo, pero al mismo tiempo, el mal comportamiento de uno de los miembros de la familia provocaba una mancha en el apellido que pasaría de generación en generación.
Louise sentía que le ardía la cara. ¿Se debía a la culpa o al profundo sentido de la injusticia? ¿Importaba? Lo cierto era que no. El asesoramiento psicológico que había estudiado como parte de su preparación para convertirse en una reputada consejera en terapia de familias fracturadas le había enseñado la importancia de reconocer los propios errores, asumirlos y seguir adelante.
–Melinda y mi padre querían empezar una nueva vida en Australia. Le parecía lógico vender el apartamento de Londres. Técnicamente yo ya era adulta porque tenía dieciocho años e iba a ir a la universidad. Pero sí, lo cierto es que me echó.
Así que se había quedado sola y abandonada mientras él estaba al otro lado del mundo aprendiendo todo lo posible sobre cómo mejorar la vida de las personas más pobres del planeta como modo de expiar su culpa y encontrar una nueva manera de vivir que beneficiara a los suyos. Pero no tenía sentido contarle nada de aquello a Louise. Estaba claro que sentía una gran antipatía por él.
–¿Fue entonces cuando te fuiste a vivir con tus abuelos? –continuó.
Después de todo, resultaba más fácil mantenerse en las formalidades y los hechos probados que adentrarse en el inestable y peligroso territorio de los sentimientos.
Louise sintió que la tensión aumentaba dentro de ella. ¿No le había hecho ya bastante daño sacando a relucir el horror del pasado? Ni siquiera ahora se atrevía a pensar en lo asustada que había estado, o en lo sola y abandonada que se había sentido. Pero sus abuelos la habían salvado. La habían rescatado con el amor que habían mostrado por ella. Entendió por primera vez en su vida la importancia de darle a un niño amor y seguridad. En ese momento toda su vida cambió. Fue entonces cuando se prometió que algún día les devolvería a sus abuelos el amor que le habían dado.
–Sí.
–Fue un gesto muy valiente por su parte, teniendo en cuenta…
–¿Teniendo en cuenta lo que hice? Sí, lo fue. Hubo mucha gente de su comunidad dispuesta a criticarles y condenarles del mismo modo que ya me habían condenado a mí. Había llevado la vergüenza a mis abuelos y por asociación podía llevar también la vergüenza a su comunidad. Pero tú ya estás al tanto de eso, ¿verdad? Tú sabes que me comporté de forma vergonzosa y que no solo me humillé a mí misma, sino también a mis abuelos y a todas los que tenían relación con ellos. Sabes que mi apellido se convirtió en sinónimo de vergüenza en nuestra comunidad y cómo sufrieron mis abuelos por ello. Sufrieron pero se mantuvieron a mi lado. Y también sabes por qué estoy aquí ahora, soportando esta nueva humillación.
Caesar quería decir algo, decirle cuánto lo sentía, recordarle que había tratado de disculparse… pero al mismo tiempo sabía que tenía que mantenerse firme. Allí había mucho más en juego que los sentimientos de ambos. Tanto si les gustaba como si no, ambos formaban parte de un proyecto mayor. Sus vidas estaban entretejidas en la tela de la sociedad en la que habían nacido. Y ninguno de los dos podía ignorarlo.
–Quieres cumplir con la promesa que les hiciste a tus abuelos de enterrar aquí sus cenizas.