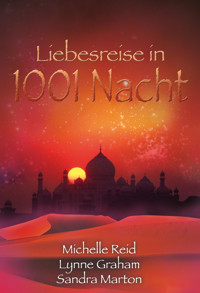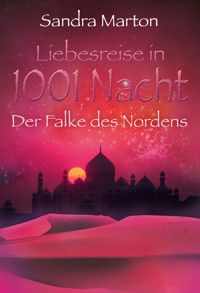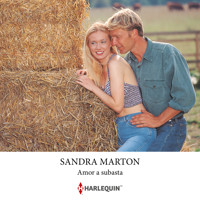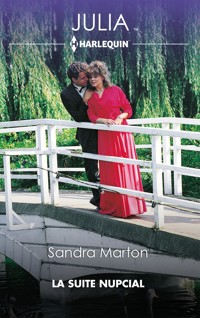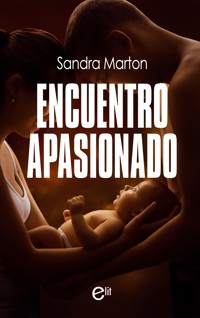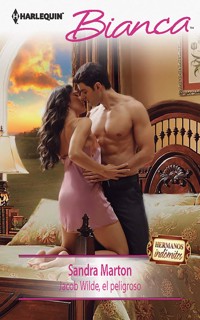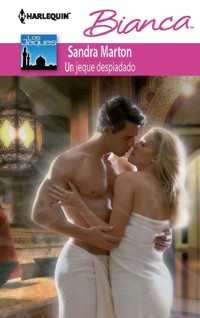2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
En aquella isla, los días eran calientes… y las noches apasionadas El ex agente de las Fuerzas Especiales Alexander Knight debía llevar a cabo una última y peligrosa misión… proteger a un testigo clave en un caso contra la mafia. Cara Prescott era la bella y ardiente joven a la que Alex tenía que mantener con vida a toda costa… y que se suponía era la amante del acusado. La única manera que encontró Alex de protegerla fue secuestrarla y esconderla en su exótica isla privada… donde la pasión no tardó en apoderarse de ellos. Pero, ¿cómo podría protegerla sin saber lo peligrosa que era realmente la verdad?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2006 Sandra Marton
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Desnuda en sus brazos, n.º 1765 - abril 2022
Título original: Naked in His Arms
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-640-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
ERA UN hombre fuerte, de un metro ochenta de estatura, y estaba muy, muy enfadado. Tenía el pelo negro como el azabache, los pómulos altos de su madre medio comanche y el mentón fuerte de su padre texano. Esa noche la bravura de su familia materna le corría por las venas con fuerza.
Estaba de pie en medio de una habitación donde la oscuridad quedaba interrumpida por la luz lechosa de la luna. Las sombras huían a los rincones, otorgándole al espacio una frialdad funesta; y el susurrar del viento entre los árboles en el exterior de la casa se añadía a la sensación de desasosiego.
Los inquietos movimientos de la mujer que dormía en la gran cama con dosel eran fruto de todo ello.
Estaba sola, la mujer a la que él había creído amar. Esa mujer a la que conocía. A la que conocía íntimamente.
La delicadeza de su aroma, como un susurro de lilas en primavera, estaba impresa en su mente, así como su cabello castaño dorado deslizándose sobre su piel, y el sabor de sus pezones, calientes y dulces en su lengua.
Apretó la mandíbula. Ah, sí. La conocía. Al menos, eso era lo que había pensado.
Pasó un rato. La mujer murmuró algo en sueños y movió la cabeza con agitación de un lado al otro. ¿Estaría soñando con él? ¿Con cómo se había burlado de él?
Razón de más para ir allí esa noche.
Superación del conflicto. La palabrería de los psiquiatras del siglo XXI que no tenían ni la más remota idea de lo que en realidad significaba.
Alexander sí. Y cerraría aquel capítulo cuando hiciera suya a la mujer que estaba en esa cama una última vez. Quería tomarla, sabiendo lo que era; sabiendo que lo había utilizado; que todo lo que habían compartido había sido una mentira.
La despertaría de su sueño. La desnudaría. Le sujetaría las manos sobre la cabeza, y se aseguraría de que lo mirara a los ojos mientras la tomaba, para que viera que no significaba nada para él, que practicar el sexo con ella era una liberación física y nada más.
Había habido docenas de mujeres antes que ella y habría docenas más. Nada de ella, o lo que habían hecho el uno en brazos del otro, era memorable.
Él lo entendía bien. Pero tenía que estar seguro de que ella también lo entendía.
Alexander se inclinó sobre la cama. Agarró el borde del edredón que la cubría y lo retiró.
Ella llevaba puesto un camisón, seguramente de seda. A ella le gustaba la seda. Y también a él. Le gustaba el tacto de la seda, y cómo se había deslizado sobre su piel todas esas veces en las que ella le había hecho el amor con su cuerpo, con sus manos y su boca.
La miró. No podía negar que era preciosa. Tenía un cuerpo magnífico. Un cuerpo largo y formado. Concebido para el sexo.
Adivinó la forma de sus pechos bajo la tela fina, redondeados como manzanas, coronados con pezones pálidos y tan sensibles al tacto que sabía que, si agachaba la cabeza y pasaba suavemente la punta de la lengua por su delicada consistencia, arrancaría de su garganta un gemido gutural.
Bajó la vista un poco más, hasta su monte de Venus, una oscura sombra visible a través del camisón; del color de la miel oscura. Los gemidos que ella había emitido cuando él se lo había acariciado, cuando había separado sus labios con la punta de los dedos, cuando había pegado allí su boca, buscando la yema escondida que lo esperaba. La había lamido, había succionado con la boca mientras ella se arqueaba hacia él y sollozaba su nombre.
Mentiras todo ello. No se sorprendía. Era una mujer a quien le encantaban los libros y las fantasías que encerraban.
Pero él era un guerrero, y su supervivencia se basaba en la realidad. ¿Cómo había podido olvidarse de eso?
¿Y cómo era posible que sólo con mirarla se excitara? El hecho de que aún la deseara le fastidiaba mucho.
Se dijo que era normal; que era sencillamente natural.
Y tal vez fuera por eso mismo por lo que tenía que hacerlo. Sería un último encuentro, sobre todo en esa cama. Una última vez para saborearla; para hundirse entre sus muslos de seda. Sin duda eso calmaría un poco su rabia.
Había llegado el momento, se decía mientras le rozaba suavemente los pezones.
–Cara.
Su voz era tensa. Ella se quejó en sueños, pero no se despertó. Él repitió su nombre, la tocó otra vez. Ella abrió los ojos, y él vio el pánico repentino en su mirada.
Justo antes de que pudiera gritar, él se quitó el pasamontañas negro para que ella pudiera verle la cara.
Su expresión de pánico dio paso a algo que él no logró identificar.
–¿Alexander? –susurró ella.
–Sí, cariño.
–¿Pero… cómo has entrado?
Su sonrisa fue pausada y escalofriante.
–¿De verdad crees que este sistema de seguridad me impediría entrar?
Ella pareció darse cuenta en ese momento de que estaba casi desnuda. Fue a taparse con el edredón, pero él negó con la cabeza.
–No vas a necesitarlo.
–Alexander. Sé que estás enfadado.
–¿Es así como crees que estoy? –sonrió con el mismo gesto que había aterrorizado a algunas personas mucho tiempo atrás–. Quítate ese camisón.
–¡No! ¡Alexander, por favor! No puedes…
Se inclinó, posó sus labios sobre los de ella y la besó salvajemente, aunque ella forcejeara. Entonces agarró del escote del fino camisón y se lo arrancó.
–Estás equivocada –dijo él–. Esta noche puedo hacer lo que quiera, Cara. Y te prometo que lo haré.
Capítulo 1
NADIE le había preguntado a Alexander Knight si a un hombre se le podía encoger el estómago de ansiedad; pero si alguien lo hubiera hecho, se habría echado a reír y habría dicho que eso no era posible.
¿Además, por qué se lo iban a preguntar?
La ansiedad no estaba en su diccionario; aunque sabía lo que significaba sentir tensión, y que el pulso le latiera más deprisa. Al fin y al cabo, la expectación había sido parte de su vida durante mucho tiempo. No podía pensar en los años en las Fuerzas Especiales y después en operaciones secretas sin experimentar momentos de estrés; pero eso no era lo mismo.
¿Por qué un hombre iba a mostrarse tan nervioso cuando se había entrenado especialmente para enfrentarse al peligro?
Alexander aparcó su BMW en el aparcamiento detrás del edificio que no había visto en tres años. Que no había visto, y en el que no había pensado… ¡Pero qué mentira! Había tenido muchos sueños en los que se había despertado con el corazón acelerado y las sábanas revueltas y sudorosas.
Lo primero en lo que sus hermanos y él habían estado de acuerdo, incluso antes de planear siquiera el abrir juntos una empresa llamada Especialistas en Situaciones de Riesgo, había sido que de ninguna manera volverían a cruzar esas puertas de cristales tintados.
–Yo no –había dicho Matt en tono sombrío.
–Ni yo –había añadido Cam.
Y Alexander se había mostrado muy de acuerdo. No volvería a pasar por aquel condenado sitio hasta que a las ranas les creciera el pelo.
Apretó los dientes. De poco parecía haber valido esa promesa. Estaba en Washington D.C., hacía un tiempo frío y gris propio de aquel mes de noviembre, y en ese momento él cruzaba aquellas condenadas puertas y avanzaba por el suelo de baldosas hacia la mesa de seguridad.
Y lo peor era que todo estaba igual, como si nunca se hubiera marchado de allí. Incluso se llevó la mano automáticamente al bolsillo para sacar su tarjeta de identificación; pero, por supuesto, no tenía ninguna tarjeta en el bolsillo, tan sólo la carta que le había llevado hasta allí.
Dio su nombre al guardia de la puerta, quien primero lo comprobó en una lista y después en el monitor del ordenador.
–Adelante, por favor, señor Knight.
Alexander atravesó la puerta de seguridad.
Primer control, pensaba Alexander mientras los aparatos electrónicos llevaban a cabo una exploración preliminar.
Un segundo guardia le entregó una placa de identificación para visitantes.
–Los ascensores están en frente, señor.
Sabía dónde estaban los malditos ascensores. Sabía, después de entrar y de apretar el botón, que las puertas tardarían dos segundos en cerrarse y el ascensor siete segundos en llegar al piso dieciséis. Sabía que había salido a lo que parecía el pasillo de cualquier edificio de oficinas, salvo porque el techo luminiscente estaba lleno de láseres y sólo Dios sabía de qué más, todos ellos vigilándolo de la cabeza a los pies; y que la puerta negra donde se leía Sólo Personal Autorizado se abriría cuando tocara un teclado numérico con el pulgar y fijara la mirada al frente para que otro láser le leyera la retina para verificar que era de verdad Alexander Knight, el espía.
Ex espía, se recordó Alexander. Sin embargo, pasó el pulgar por el teclado numérico intrigado por ver qué pasaría; y para sorpresa suya, activó el escáner de la retina y unos segundos después la puerta negra se abrió, como lo había hecho años atrás.
Todo seguía igual, incluso la mujer vestida con traje gris tras la larga mesa de frente a la puerta. Se levantó tal y como había hecho tantas veces en el pasado.
–El director lo espera, señor Knight.
Nada de «hola», ni de «¿qué tal le ha ido?». Sólo el mismo saludo brusco de siempre cuando había pasado por allí entre una misión y otra.
Alexander la siguió por un largo pasillo hasta una puerta cerrada. Ésa, sin embargo, se abrió simplemente al girar el pomo. Entró en un despacho grande de ventanas con cristales antibalas y con vistas a la circunvalación que rodeaba Washington.
El hombre sentado a la mesa de madera de cerezo levantó la cabeza, sonrió y se levantó de la silla. Era el único cambio en aquel sitio. El antiguo director para quien Alexander había trabajado había desaparecido. Su ayudante le había sustituido, se llamaba Shaw, y a Alexander nunca le había gustado.
–Alexander –dijo Shaw–. Me alegra verte de nuevo.
–Yo también me alegro de verlo –respondió Alexander.
Era mentira, pero las mentiras eran el alma de la Agencia.
–Siéntate, por favor. Ponte cómodo. ¿Has desayunado? ¿Te apetece un poco de café o de té?
–No quiero nada, gracias.
El director se recostó en su sillón de cuero giratorio y apoyó las manos sobre su incipiente barriga.
–Bueno, Alexander. Tengo entendido que te va muy bien.
Alexander asintió.
–Esa compañía tuya… Especialistas en Situaciones de Riesgo, ¿verdad? He oído cosas magníficas sobre el trabajo que hacéis tus hermanos y tú –el director soltó una risilla de complicidad–. Un elogio para nosotros, creo yo. Es bueno saber que las técnicas que has aprendido aquí no se han echado a perder.
Alexander sonreía sin ganas.
–Nada de lo que aprendimos aquí se ha echado a perder. Siempre recordaremos todo.
–¿Ah, sí? –dijo el director, y de pronto la sonrisa falsa había desaparecido; se inclinó hacia delante, apoyó las manos sobre la mesa y taladró a Alexander con su mirada de ojos azules–. Eso espero. Espero que recuerdes la promesa que hiciste cuando entraste en la Agencia de honrar, defender y servir a tu país.
–Honrar y defender –Alexander respondió con frialdad, despreciando definitivamente los falsos cumplidos; había llegado el momento de ceñirse a lo básico–. Sí. Lo recuerdo. Tal vez usted recuerde que la interpretación de esa promesa por parte de la Agencia fue la principal razón por la que mis hermanos y yo dejamos nuestro empleo.
–Un ataque de conciencia de colegial –respondió el director con la misma frialdad–; mal encaminada y mal aplicada.
–He oído este sermón antes. Entenderá que no me interesa escucharlo de nuevo. Si me ha hecho venir para eso…
–Le he hecho venir porque necesito que sirva de nuevo a su país.
–No –dijo Alexander inmediatamente poniéndose de pie.
–Maldita sea, Knight… –el director aspiró hondo–. Siéntese. Al menos escuche lo que quiero decirle.
Alexander miró al hombre que había sido el segundo de a bordo durante más de dos décadas. Pasado un momento se sentó de nuevo sin muchas ganas.
–Gracias –dijo el director.
Alexander se preguntó por qué le había costado tanto decir esa sencilla palabra.
–Tenemos un problema –continuó el director.
–Lo tendrán ustedes.
Eso provocó un sonido que podría haber pasado por una risa.
–Por favor. No empecemos con los juegos de palabras. Déjame decir lo que tengo que decir a mi manera.
Alexander se encogió de hombros. No tenía nada que perder. Porque dijera lo que dijera el director, en unos minutos saldría por esa puerta y en unos cuantos más se alejaría de aquel edificio.
Shaw se inclinó hacia delante.
–El FBI ha venido a mí por una, esto, situación muy delicada.
Alexander arqueó sus cejas oscuras. El FBI y la Agencia ni siquiera reconocían el uno la existencia del otro. Ni en público, ni en un congreso ni en ningún sitio de importancia.
–El nuevo director del FBI es un antiguo conocido mío y… bueno, como digo, se ha presentado una situación particular.
Silencio. Alexander juró que no sería él quien lo rompiera, pero su curiosidad pudo más; y después de todo, sentir curiosidad no significaba que fuera a implicarse en lo que fuera que estuviera ocurriendo allí.
–¿Qué situación?
El director se aclaró la voz.
–El juramento de guardar silencio que hiciste con nosotros sigue vigente.
Alexander torció el gesto.
–Soy consciente de ello.
–Eso espero.
–Sugerir lo contrario es un insulto para mi honor, señor.
–Maldita sea, Knight, dejémonos de tonterías. Era uno de nuestros mejores agentes. Ahora, sencillamente necesitamos su ayuda de nuevo.
–Ya se lo he dicho, no me interesa.
–¿Ha oído hablar de la familia Gennaro?
–Sí.
Todo los funcionarios de la ley habían oído hablar de ella. La familia Gennaro estaba metida en asuntos de drogas, prostitución y juego ilegal.
–¿Y conoce la acusación contra Anthony Gennaro?
Alexander asintió. Un par de meses antes, el fiscal federal de Manhattan había anunciado la acusación contra el jefe de la familia por cargos que iban desde asesinato hasta dejar levantada la tapa del váter. Si lo condenaban, Tony Gennaro se quedaría de por vida en la prisión, y el poder de la familia terminaría ahí.
–Los federales me dicen que tienen un caso excelente, con muchas pruebas –el director hizo una pausa–. Pero su as en todo esto es un testigo.
–No veo qué tiene eso que ver conmigo.
–El testigo no ha querido cooperar. Después de que inicialmente accediera a colaborar, se echó atrás. Ahora el Departamento de Justicia no sabe qué hacer. El testigo ha accedido finalmente a hablar –dijo el director con calma–, pero…
–Pero los Gennaro podrían llegar primero a él.
–Sí. O a lo mejor el testigo decide no testificar.
–Otra vez.
El director asintió.
–Exactamente.
–Todavía no veo…
–El fiscal general y yo nos conocemos desde hace mucho, Alexander. Muchísimo tiempo…
El director vaciló un poco. Alexander nunca le había visto hacer eso antes.
–Le parece que los métodos habituales de protección de testigos no funcionarían en este caso. Y yo estoy de acuerdo.
–¿Quiere decir que no está dispuesto a meter a su testigo en la habitación de un hotel barato de Manhattan? –Alexander sonrió–. Tal vez hayan aprendido algo mientras he estado fuera.
–Lo que necesitan, lo que necesitamos, Knight, es a un agente secreto profesional. A un hombre que haya estado en la línea de fuego, que sepa que no se debe confiar en nadie, y que no tema hacer lo que sea, lo que haga falta, para mantener la seguridad de este testigo.
Alexander se puso de pie.
–Tiene razón. Es exactamente el tipo de hombre que necesitan, pero no voy a ser yo.
El director se levantó también.
–He meditado mucho este asunto. Es usted el hombre adecuado, el único hombre, para esta misión.
–No.
–Diantres, Knight, juró lealtad a su país.
–¿Qué parte del «no» no comprende, Shaw?
Nadie utilizaba jamás el nombre del director. Su nombre quedó suspendido en el silencio que siguió.
–Diría que ha sido agradable verlo de nuevo –le dijo él al llegar a la puerta del despacho–. ¿Pero por qué mentir sobre ello?
–¡Jamás lo condenarán si no prestas tu ayuda!
Alexander abrió la puerta.
–¡Matarán al testigo! ¿Quieres cargar con eso en tu conciencia?
Alexander miró al hombre.
–Mi conciencia ni siquiera lo notará –respondió en tono desapasionado–. Usted debería saberlo mejor que nadie en este mundo.
–¡Knight! ¡Knight! ¡Vuelva aquí!
Alexander cerró la puerta de un portazo y se marchó de allí.
Volvió al aeropuerto con el BMW negro, lo dejó en el local de alquiler y reservó una plaza en el avión a Nueva York.
Cualquier cosa mejor que pasar unas horas más respirando el aire de una ciudad donde los políticos besaban a los bebés mientras las agencias que ellos mismos patrocinaban urdían asesinatos llevados a cabo por hombres fríos que vivían en la sombra.
Sabía que pasaba lo mismo en muchos otros países del mundo, pero no por eso le costaba menos aceptarlo.
Tenía casi una hora para matar el tiempo, de modo que se sentó en la sala de embarque de primera clase. Una de las azafatas le sirvió un bourbon doble. Una morena que estaba sentada en frente levantó la vista de su ejemplar de Vanity Fair, la bajó de nuevo y al instante la alzó otra vez.
Su sonrisa habría sido el orgullo de cualquier dentista.
De algún modo, la minifalda de su traje de Armani se le subió un par de centímetros más. A Alexander no le importó. La señorita tenía unas piernas estupendas.
Pensándolo bien, lo tenía bien todo. Cuando le sonrió por segunda vez, él agarró la copa, cruzó la sala y se sentó a su lado. Pasado un rato sabía ya muchas cosas de ella. En realidad sabía todo lo que a un hombre le hacía falta saber, incluido que vivía en Austin. No demasiado lejos de Dallas.
Y desde luego que tenía interés.
Pero aunque él continuaba sonriendo, repentinamente se dio cuenta que no sonreía de verdad. Tal vez fuera por esa reunión con el director, o por estar de vuelta en Washington D.C. El estar allí le había despertado muchos recuerdos, la mayoría no deseados, sobre todo el recuerdo de lo joven e inocente que había sido cuando había hecho el juramento en la Agencia.
Nadie le había dicho que palabras como «servir» y «honor» podrían corromperle y robarle el alma a un hombre.
Su obligación con la Agencia había terminado el día en que lo había dejado. Además, por lo que había dicho Shaw, eso no tenía nada que ver con defender ni con servir al país.
Tenía que ver con una familia mafiosa y un testigo. Un testigo cuya vida corría peligro.
La morena se inclinó hacia él, le dijo algo y sonrió. Alexander no oyó ni palabra de lo que le había dicho, pero le devolvió la sonrisa.
Shaw no era dado a la exageración. Utilizaba palabras como las que había utilizado sólo cuando respondían a la verdad.
Maldita sea, debería haber escuchado a Matt y a Cam. Habían cenado juntos en casa de su padre. Las cosas habían cambiado en su relación con su padre. No era perfecta, pero mucho mejor que cuando habían sido pequeños. Lo único que había hecho falta para conseguirlo, Alexander recordaba con pesar, había sido que Cam hubiera estado a punto de morir y que Matt se hubiera visto implicado en un tiroteo.
Sus cuñadas habían pasado a la cocina para preparar café y los postres. Sus hermanos y él habían pasado un rato gastándose bromas, incluso su padre había participado de la conversación, y entonces Alexander había mencionado de pasada que el director lo había llamado.
–Quiere que tome un vuelo mañana.
Matt se echó a reír.
–Debe de estar loco si cree que vas a ir.
–¿Le has dicho lo que puede hacer con su petición? –dijo Cam.
Alexander vaciló un poco.
–Tengo que reconocer que siento curiosidad.
–Al diablo con la curiosidad –había dicho Matt de modo tajante–. No sé lo que quiere Shaw de ti, pero me juego el cuello a que no es nada bueno.
Más tarde, su padre le había llevado aparte. Durante la conversación había estado callado, tan callado que a Alexander casi se le había olvidado que estaba allí.
–Nunca hablas de tus años en la Agencia –dijo Avery en voz baja–, lo cual me hace sospechar que no todo fue agradable. Pero debiste de creer en ello, hijo, porque de otro modo jamás habrías hecho el juramento que te hizo ser parte de ello.
Era cierto. Había creído en ello; en el juramento que había hecho de servir y respetar a su nación…
Maldición. Una promesa era una promesa.
Se puso de pie antes de acordarse de la morena. Caramba, la había ignorado totalmente. Ver una sonrisa fija en sus labios le hizo encogerse de vergüenza.
–Lo siento –dijo, y se aclaró la voz–. Yo, esto, he cambiado de planes. Voy a quedarme en Washington D.C. Negocios, ya sabes.
–Bueno, llámame –dijo ella con alegría–. Cuando tengas oportunidad.
Él sonrió, dijo todas las cosas que tenía que decir; pero sabía que no iba a llamarla, estaba seguro de ello, y ella también lo sabía.
Aparcó en el mismo espacio. Cruzó las mismas puertas de cristal ahumado, el mismo dispositivo de seguridad; subió por el mismo ascensor; pegó el pulgar al mismo teclado y dejó que el mismo dispositivo impersonal le escaneara la pupila.
Minutos después, estaba dentro del despacho del director.
–Vamos a dejar algo muy claro –dijo en tono frío–. Si llevo a cabo esta última misión, no volverá a ponerse en contacto conmigo.
Shaw asintió.
–Trabajo solo.
–Sé que lo preferirías, pero…
–Trabajo solo –repitió Alexander en tono de advertencia– o bien no trabajo.
Shaw apretó los labios, pero no protestó.
–Y tengo carta blanca. Haré lo que haga falta para proteger a este testigo sin interferencias ni suposiciones de ninguna clase por parte de usted o cualquier otra persona.
Shaw asintió de nuevo.
–Hecho.
–Cuénteme lo básico.
–El testigo vive en Nueva York.
–¿Casado? ¿Soltero? ¿Cuántos años tiene?
–Soltera. Unos veintitantos. Es una mujer.
Una mujer. Eso sólo complicaría las cosas. Las mujeres eran más difíciles de manejar. Eran emocionales, se dejaban regir por las hormonas…
–¿Y cuál es la relación de la testigo con los Gennaro?
Shaw sonrió con frialdad.
–Era la amante de Tony Gennaro.
No era de extrañar que fuera importante para los federales. Y hostil. Esa señorita en particular sabría muchas cosas, incluido lo cruel que podría ser Tony Gennaro.
El director le pasó a Alexander un pequeño sobre de papel manila.
–Es lo único que tenemos.
Alexander abrió una carpeta y sacó una foto. Gennaro tenía buen gusto para las mujeres. Un gusto excelente.