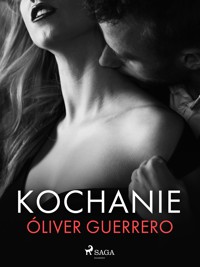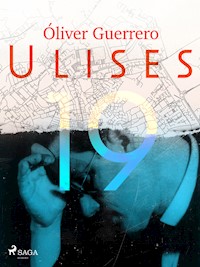Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Interesante experimento metaliterario que mezcla el relato, la crónica, el reportaje y la reflexión en una amalgama inclasificable donde destaca, por encima de todo, la literatura. Cuentos que abordan el amor y el desamor, el relato de detectives, el descenso a la locura y el multiverso en todas sus vertientes. Un viaje de Madrid a Moscú pasando por Marrakech, Ámsterdam o Venecia en pos de la historia perfecta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Óliver Guerrero
Diario apócrifo de Yuri Gagarin
Y OTROS RELATOS
Saga
Diario apócrifo de Yuri Gagarin
Copyright © 217, 2023 Óliver Guerrero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728375020
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A las plegarias atendidas
Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo,
grave.
Espergesia. César Vallejo
Rojo
El hombre recorre el mundo
buscando lo que necesita y
vuelve a casa para encontrarlo.
George Moore
—¿Por qué no extiendes todos tus deseos a la
humanidad entera, ya que estás en esas? — preguntó Kit.
—¿La humanidad? —exclamó Port. ¿Qué es eso?
¿Quién es la humanidad? Te lo diré. La humanidad es todo
salvo uno mismo. Entonces, ¿qué interés puede tener para nadie?
El cielo protector.Paul Bowles
Se quema el cielo. Un camarero conbigotesonrisa me sirve un té con menta, cinco minutos antes de la hora mágica. El sol baja y baja... Baja la fiebre del suelo. Todo es rojo. Comienza el espectáculo, señoras y señores, niños y niñas, invitados todos, el mayor espectáculo del mundo, entrada gratuita, todos los días del año, en sesión continua. Se quema el cielo sobre los tejados de Marrakech. Voces y voces y voces del mundo. Cinco minutos para el atardecer y yo preguntándome: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué hemos venido a llamar a la puerta roja del Sur más profundo? África. No lo sé. Tambores de arcilla. Atardeceanochece en D’jemaa el Fna y la piel vibra y el sonido crece y ya no habrá fin. Las manos del desierto extirpando los ecos del capricho. Quizá por nada en especial, un simple de acaparaallaparaacá, el ansia de ese huir continuo. ¿Recuerdas el año que vivimos peligrosamente? No, no me refiero a la película... No, no lo recuerdas. Llegamos de noche y la noche es el miedo. El miedo y la aventura. Una habitación sin vistas en el laberinto de adobe. Una catarsis. Eso es, una catarsis. Había soñado tantas veces con vivir el momento, sentarme en la terrasse panoramique y dejar pasar el tiempo. Los monstruos cuando sueñan tienen razón. No, así no es. Rojo. Perderme y escribir estas líneas. Un taxi volando en la oscuridad, sin luces, sin control, sin volante... Un calígrafo bajo una sombrilla, las fuerzas del cosmos, cúfica o cursiva, “reunión de los muertos”, una paradoja. Cuentos, cuenteros, cuentistas, encantadores de serpientes, saltimbanquis, contorsiones imposibles. Patricia. Piel negra, piel suave. Hierbas, pociones, la virilidad está en juego. Rojo, naranja, un zumo de naranja natural. Paul Bowles. Aquel poema de Paul Bowles... Su-rrealismo. ¿Hemos venido buscando lo último, acabar con el pasado? Un recuerdo: una chica sin velo me mira un segundo, un segundo, una sonrisa de soslayo, un gesto prohibido. Yo también la he mirado. Nos hemos mirado. Te lo comenté después pero no me hiciste el menor caso. Deambulamos durante días. Uno de los patios del palacio Bahia, fuera del tiempo, polvo y miseria. Los niños me persiguen, me arrastran, me tiran... Soy El extranjero. El viajeroccidentalaccidental. El silencio: una celda en la madraza Ben Youssef. Agua y sombra. Podría esconderme aquí durante años. Podríamos hacerlo. Así, sin más. Alguna vez lo he pensado. Esto es sólo una semblanza, una alegoría particular. De nuevo la gran pista del circo. Pista central. Azul y rojo. Rojo. No voy a utilizar las palabras manidas: exótico, misterioso, subyugante. Podría pero... no, no lo haré. He visto cosas insólitas en los zocos de la medina. Atrévete y entra. Entra. He visto a un hombre sin ojos orientarse bajo haces de luz. Cuchillos de luz suave entre cañizos podridos. He visto... el todo, el color y la forma. Más allá de alfombras y pócimas mágicas. Criée Berbére, Haddadine, tintoreros hasta las rodillas. Más allá... he visto cosas que es mejor no contar. La Koutoubia desde todos los sitios, ya no hay ni un libro, el gran minarete y la sobriedad del barro, un zellij con mil colores, el cielo abigarrado. Rojo. Un calor puro y seco. Estoy sentado en el café de France, escribiendo notas al azar, al azahar, limpiando, purificándome el alma mientras observo las grietas de mis babuchas de colores. Anochece en D’jemaa el Fna y todo es exóticomisteriososubyugante. El humo lo envuelve todo. El humo onírico crea el sueño y la gente no se da cuenta. Gente, gente de cien mil raleas, sin miedo, sin contagio. La jodida cultura del miedo y los prejuicios de Perogrullo. Arriba, arriba, estamos comiendo arriba. Cada día más alto. Parabólicas, parabólicas, sólo veo parabólicas. A Patricia no le gusta el cuscús, especias, especias, especias, especias, cayena, cúrcuma, canela, Ras el-hanout, colores intensos y además rojo. Rojo. Polvo verde oliva, el reflejo de la henna en La Menara, el hammam más barato del mundo, estoy tratando de leer en francés, en árabe, en darija. Canetti en francés, Canetti y sus catorce impresiones. Cabezas verdes, manos azules. La Kasbah de un lado a otro, de un lado a otro, rápido, más rápido. Por aquí, por aquí, por allí, nos invitan a traspasar los muros, puertas, pasillos, atajos inventados en casascueva que son el bazar escondido. Izquierda, derecha, recovecos de barro y luz natural. Una luz tenue se filtra en las tumbas saadíes, pulcra, dorada, tan lejos del mundanal ruido. Salida. De nuevo el caos y la vida. Melodías del pasado, percusión, he oído el tactactac de las cigüeñas, como una cacofonía remota. Desolación. Las cigüeñas en lo alto, los grandes nidos sobre el barro, reinas de Marrakech en el palacio del olvido, una estampa triste y dolorida, a pleno sol, un recuerdo para siempre. Una metáfora. Ese mismo día, nos perdemos en el Mellah. Más allá, más allá, siempre un poco más allá, without stopping. Sin señas de identidad, un chico nos guía por no se sabe dónde. Se parece a Goytisolo, las muecas de Goytisolo, la misma cara. Es Goytisolo pero se llama Said. Por aquí, por aquí —dice Said. El viejo barrio judío y su judería, y sus casas judías, y su vieja sinagoga judía y su cementerio y sus callejones judíos y sus tiendas y su polvo y su miseria, la mirada del miedo en los ojos de Patricia y Said nos lleva a la tienda de su primo o de su tío, en un callejón sin salida judío y el Mellah es otro mundo y los chiquillos corren detrás de nosotros y exigen más dirhams, más dirhams, siempre más dirhams, con sonrisa y sin sonrisa y huimos sin freno por el bazar de las especias, por el caleidoscopio de las especias, casi siempre en blanco y negro, entre sombras muy obscuras, entre gente en blanco y negro, sorteando, driblando obstáculos, miradas, llamadas, manos pedigüeñas, un burro entrañable con los ojos perdidos y salimos de nuevo a la plaza de no sé cuántos y ya todo parece mentira, fantaseado, trazos de imaginación desbordada. Joder, la gran metáfora. La ciudadmetáfora. Basta, estoy tratando de explicar el problema, nuestro problema, el problema de la incomunicación, nuestra farsa, nuestra tragedia y no puedo, me siento incapaz y no puedo. El viernes es un día inmenso —dice un buen musulmán a mi alrededor. El muecín llama a la fe. Un grito solemne, tan grave y humano que me pone el vello de punta. Y otro muecín le contesta, y otro y otro... El gran coro de Mahoma con su do de pecho. El éxtasis de las mezquitas, la mano de Fátima en una puerta roja, dos mil pasadizos secretos, una abaya de colores, chador negro, ojos negros, piel tostada. Escribo, tan sólo escribo. Y todo se acaba y ahora estamos sentados aquí, saboreando la menta, contemplando la silueta de las palmeras sobre el rojo idílico... o siniestro. Palmeras verdes, murallas rojas. Rojo. Patricia ya no me habla, ya no me mira, Marrakech ya no nos quiere. El tiempo pasa, pero no tiene importancia.
D’jemaa el Fna. Marrakech. 2007
Diario apócrifo de Yuri Gagarin
Aquí no veo a ningún Dios
Atribuido a Yuri Gagarin
Este relato, esta pieza, este informe sin género, está basado total y parcialmente en mi retentiva, en matices y detalles, y, ante todo, en la narración de su protagonista, en las verdades y mentiras de Nikolai Nikoláievich, durante nuestros largos peregrinajes por la ciudad de Moscú en el verano de 2009. No estoy muy seguro, no sé si he sido fiel a su palabra, pero sí he sido fiel a mi memoria. Desgraciadamente, muy a su pesar, he convertido la conversación en literatura.
I
—Tu alfil... Paka. Do Svidánja. Adiós.
El viaje diagonal de su alfil negro a través de los escaques, suave, súbito, elegante, de un lado a otro del tablero, hasta estrellarse, hasta el encontronazo inevitable con el alfil blanco, mi alfil blanco, inédito, muerto antes de nacer. Yo y mi cara de bobo.
—¿Ha leído usted La defensa de Nabokov?
—Sí, pero no me ha servido de nada.
Sonrisas que se convierten en risas. Será mejor que adelante un peón, un informante. Estoy jugando una partida de ajedrez en la calle Kutnetsky número 18/7, en pleno centro de la Historia, a unos pasos del poder rojo, de su conciencia marchita. Moscú. Rusia. Antigua Unión Soviética. He llegado hasta aquí en metro. No, no es una parábola moderna. Podría haberme bajado en Lubjanka pero el día anterior había visto el edificio de la KGB y la memoria selectiva siempre tiene miedo. Menuda gilipollez. La verdad es que el cirílico ha vuelto a jugarme una mala pasada y he salido en Kitay Gorod. He callejeado por el barrio. Leo en algún sitio el significado: ciudad china. Es curioso, ¿no? Podría haber subido calle arriba, pero los turistas tienen una especie de aureola, una pátina imantada que te atrae sin remedio. Sigo su itinerario. Un recorrido completo, un rodeo sin precedentes. Atravieso la Plaza Roja, Plaza de Manége, hacia arriba, un guiño a Marx a la derecha, llego hasta el Bolshói, calle paralela, giro a la izquierda, un cartelón anunciando la próxima actuación de Plácido Domingo, atajando perpendiculares, me pierdo, me encuentro, me vuelvo a perder y ya estoy aquí porque he venido. España. Centro español.
Nikolai me confirma que no sé jugar al ajedrez. Sólo sé mover las piezas. Es muy distinto. Para poder ganar en el ajedrez debes convertirte en Rasputín, en un visionario, en un iluminado, en un matemático loco. Siempre por delante. Logaritmo. Leo en el diccionario: Exponente a que es necesario elevar una cantidad positiva para que resulte un número determinado. El empleo de los logaritmos simplifica los procedimientos del cálculo aritmético. El ajedrez es un juego de logaritmos. Logaritmo tras logaritmo. Yo soy un aspirante a escritor. Siempre por detrás.
Presentación del personaje. Ya debería haber confirmado la identidad de este hombre asombroso. Este hombre me ha traído hasta Moscú. Le observo fijamente, indiscriminadamente, desvergonzadamente. Luces. Es el centro de atención ahora. Redoble de tambor. Es el protagonista, el monologuista, el ponente más célebre, el dramaturgo estrella, el actor principal, la ficción y la realidad. Doble redoble de tambor. Con ustedes: Nicolás Alonso de Santander, Nikolai Nikoláievich de Moscú, con patronímico incluido de la madre Rusia.
Adelanto otro peón, dejo al descubierto mi reina y puede que también mi reino. Nicolás se da cuenta inmediatamente, se ríe en mi cara y de mi cara, de mi reina y de mi reino —una carcajada de conquistador, de forajido de viñeta— y yo no tengo más remedio que reírme de todo. Los dos nos reímos. Sus ojos de octogenario parecen persianas que no cierran, ranuras, hilos de luz al fondo, reflejos en un pozo insondable, cortes de navaja, heridas perpetuas, costras que supuran, un labio leporino, arrugas camufladas entre mil arrugas. Sí, metafórico y pedante. Lo que pretendo es pintar un retrato muy profundo de Nikolai, desnudo, desligado, y no lo consigo. Sólo me sirve su cara, sus manos y tal vez sus pies. Tiene una alegría contagiosa, juvenil, de hombre de mundo, de hombre que puede escupir peripecias hasta la eternidad. Él no lo sabe, no se da cuenta, pero sus arrugas son un mapa de socavones, un rastro que seguir dentro del laberinto mientras voy contando a trompicones este relato extraordinario.
Fin de partida. Un breve resumen. El hecho es que su caballo irrumpe al galope entre mi alfil y mi reina y jaque y mi reina por un caballo y jaque y mi torre derruida con la primera catapulta y jaque y mi último peón dispuesto a inmolarse y jaque y mi único caballo no llega a tiempo y jaque y la huida de los cobardes y jaque. El último reducto en el último escaque de la esquina izquierda. Jaque mate. Muerte.
Nos damos la mano como buenos camaradas. Sonreímos en silencio. El té se ha quedado frío. No importa. Mejor, de hecho. Estamos en julio. El corto verano mágico. El sol juega a colorear cristales esmerilados en las ventanas. El ruso —me dice Nikolai— sueña con estos dos meses el resto del año. El sueño de la dacha y de la taiga. Un buen título para un cuento fantástico.
—¿Ha visto la película Quemado por el sol?
—Sí. Me gusta mucho esa película.
Como siempre, él pregunta, yo contesto. Una contradicción en sí misma para quien quiere escribir un reportaje periodístico. Otro trazo al carboncillo: Me recuerda la famosa fotografía de Ezra Pound de sus últimos años en Venecia. Mechones blancos despeinados, indomables, hacia atrás y a un lado y a otro. No le preocupa, ni se peina, ni se mesa nunca los cabellos. Al menos yo no me doy cuenta. Sin afeitar, jirones desconchados. Nikolai respira con dificultad, pero sus ojos acuosos, marinos, parecen distinguir a mucha distancia. Se toca constantemente una costra cercana a la ceja derecha, siempre con el dedo meñique, con la yema del dedo, con sensibilidad, con verdadera delicadeza. Tiene la cara marcada por el tiempo, por la intemperie. Pecas, manchas, cicatrices. Más que costras, son protuberancias de cachalote. Pesado, resoplando, siempre sereno. Nikolai es un hombre tranquilo, el hombre tranquilo, dispuesto a alargar la pausa indefinidamente con muecas reflexivas y sonrisas de la primera infancia. Así que debo trasladar mi paciencia al lector, debo invocarla, debo exigirla. Nikolai tiene muy claro que la pausa lo convierte todo en pasado y así lo que se ha dicho parece más importante. Con las mejores intenciones. Pocas palabras y muchas intuiciones. Rima pero no tiene métrica.
—¿Por qué ha venido?
—Por su vida. Por un reportaje. Por un trabajo. Es un bucle, un silogismo. Si consigo escribir un reportaje digno, un trabajo periodístico de altura, tal vez consiga un contrato definitivo con el periódico y pueda escribir el resto de mi vida reportajes dignos, trabajos periodísticos de altura...
(Me río de mi juego de palabras. Nikolai también se ríe).
—¿Me conoce?
—Conocí a su hija en Madrid. Eugenia.
—¿Puskhin?
(Asentimos a la vez).
—En la Fundación Alexander Puskhin. Necesitaba una traducción para un proyecto audiovisual y tomamos muchos cafés a media tarde. Mucha literatura, muchos escritores. Yo hablando de Rusia, ella hablando de España. El proyecto audiovisual nunca se hizo. Un día llegamos a usted. Me dijo que era escritor.
(Risa desequilibrada).
—Sí, sí, en cierta medida tiene razón. Escritor: que escribe.
—También me dijo que su historia era de leyenda...
(Más risas).
—¿Eso le dijo? Me gusta. Me gusta eso de la leyenda.
—Sí. Una leyenda. Su historia era una novela.
—Puede ser. Por qué no.
—¿Ha escrito mucho?
(Creo que es la primera pregunta que formulo, pero, como suponía, no obtengo respuesta, sino otra pregunta. Pausa. Sonrisas de la primera infancia).
—¿Me ha buscado?
—Sí.
—¿Me ha encontrado?
—No.
(Pausa).
—Bueno, pero ahora le he encontrado.
—Sí. Es verdad.
—¿Cuándo empezamos?
(La primera pregunta con respuesta).
—No, aquí no. Mañana. Al mediodía. Daremos un paseo. Metro Kropotkinskaya. ¿Lo conoce? Iglesia del Salvador. No tiene pérdida.
(Me marcho. Llego hasta una puerta).
—Ah, una última cosa. Nada de grabadoras.
(No me esperaba un golpe tan duro. De hecho, no me siento preparado).
—¿Cuaderno de notas?
—Sí, tome apuntes de universitario.
II
Mi ma-mut me mi-ma . La tercera Roma. Las mil cúpulas. Ecos de Tolstoi y todas las resonancias napoleónicas. Al salir de la boca de Kropotkinskaya me doy de bruces con el Salvador. Sí, es una frase hecha. Deben de ser las doce y no sé cuánto. Hora punta de visitas y postales. No veo a Nikolai, no diviso su cabeza. Espero unos minutos pero me convenzo de que él me encontrará a mí, así que me muevo, me muevo en círculos concéntricos alrededor del campo gravitatorio. El Vaticano ortodoxo, dice un guía turístico en inglés a su grupo de japoneses. Babel y las nuevas hordas de fielesdevotospiadosos. Lo digo yo. Todo junto. A medida que te acercas el Salvador te engulle y los exquisitos relieves cobran relieve. Ahora ya no soy un turista, soy un investigador, un escritor extranjero buscando el último teorema, la proporción áurea, el punto de vista desconocido, irracional. Soy Euclides y Ptolomeo.
Doy la vuelta entera a la iglesia. Es un paseo agradable, recomendado. La verdad es que todo el mundo lo hace y hasta se diría que en la misma dirección. Tus pies bailan, se deslizan solos por el mármol pulido, limpio, de salón. El puente peatonal sobre el Moscova es el tiro de cámara pertinente. Apunten. Disparen. Fuego. Las vistas desde aquí son magníficas. Tópico. A la derecha, el Kremlin es una maqueta que brilla. A la izquierda, el monumento a Pedro el Grande es una maqueta que no brilla. La ciudad en sí es una mole entumecida; sin embargo, el Moscova, en pleno verano, es un río apacible, feliz, de sonrisa lánguida pero satisfecha, como una mujer aristocrática que oye, ve y calla. Fin del paisaje.
Prólogo del paisanaje. Hace calor. No es un calor sofocante, desde luego, pero aun así imperan las mangas de camisa y eso ya es un milagro. El verano en Rusia tiene la fuerza de la redención. El deshielo más allá de la metáfora. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Moscú en verano no es Moscú para los moscovitas. Me he inventado mi propio trabalenguas. Observo a todo el mundo, observo a las rusas: modelos de pasarela la mayoría. Anuncios de esencia de perfume y moda del último milenio. Observo también a los rusos. Sus animales totémicos pueden ser el oso y el mamut. El oso siempre despierta, el mamut se ha conservado miles de años en el hielo. Todavía está aquí. Todavía estamos aquí, deben pensar los rusos. Son reflexiones pseudointelectuales, aburridas, estúpidas, fuera de foco. Yo no las leería. Vuelvo al relato, mucho más interesante, porque Nikolai está apoyado en la baranda del puente y me está observando.
No me dice nada. Me da la mano y luego me toca la cara, la mejilla, como mi abuelo o como lo haría un santo. Supongo, no lo sé, no he conocido a ninguno. Desde luego es un reflejo de abuelo. A veces, un gesto de complicidad familiar es suficiente para ponerse en marcha. Su cara maleable, sus mil muecas contraídas, su sonrisa perenne, digna y auténtica... Ya está. Me recuerda a Dersu Uzala, pero no se lo digo. Con este viejecillo podría andar hasta Siberia.
Su ropa, siempre la misma: raído pantalón grisáceo de pinzas, camisa blanca caída de hombros, demasiado grande, zapatos desgastados. Ya hemos superado el puente, la perspectiva ya es silueta y los turistas parecen figuras de cera en movimiento. Caminamos en silencio por la ribera del río. Nikolai camina deprisa, con urgencia, me cuesta seguirle el ritmo. Dejamos las grandes avenidas y nos internamos en el distrito de Zamoskvorechye. Parecen las calles de una pequeña ciudad. Incluso, de repente, convierte a Moscú en ciudad acotada, accesible pero estrecha. El sol en lo alto, pinta los cuadros de colores, todo lo que observamos. Nikolai no habla, yo tampoco. Delego toda responsabilidad. Parece que nos dirigimos a la Galería Tretyakov. Barrio mercantil y artesanal. Es lo que pone en mi guía. Iglesias, almacenes, departamentos. La gente está en la calle, atestando las aceras, en las plazas, debajo de los árboles, en las terrazas, en los puestos de comida rápida o lenta. Me alegro, aunque tiene algo de aparente, de ilusorio, algo que no acaba de encajar aquí. Parece un pueblo del Mediterráneo. Casi me asaltan recuerdos al abordaje. Otros viajes. La sangre meridional, abigarrada y bizarra.
—¿Ha visto usted Andrei Rublev?
—Sí.
—Recuerda a los peregrinos, ¿verdad? Llegando para ver los iconos, para adorarlos. Es una nueva Babilonia o algo parecido...
Así, repentinamente, con su voz rota, algo nasal, con su hilo de estertor que reclama de inmediato atención y credo. Hemos andado veinte minutos, le he seguido veinte minutos, escuchando la ciudad, como dos monjes silentes, manteniendo un pulso con la palabra, mejor dicho, con la nopalabra y ahora recuerda una película de Tarkovski. ¿Ha visto usted? ¿Ha leído usted? Las muletas culturales de Nikolai me desconciertan... La referencia de la referencia de la referencia... La verdad es que no recordaba a los peregrinos. Además, él no espera respuesta. Simplemente se vale de un punto de apoyo, de un pañuelo para la congestión. Pasamos por la puerta de la Tretyakov. Fantasía. Cuento de hadas ruso.
—Cállese. Déjeme hablar y no me interrumpa, por favor. Mi cabeza, mis recuerdos... Ya soy casi un viejo y todo está... perdido, con las polillas, ¿cómo se dice?
—Apolillado.
—Apolillado. No me he explicado bien. El ejemplo sería una biblioteca... No, una biblioteca no. La biblioteca siempre salvaguarda algo, la imaginación. El ejemplo sería... un archivo, un ministerio abandonado. Uno de estos grandes ministerios del amigo Koba —risas, la arquitectura megalómana se ve casi desde cualquier punto—. Un sótano. El archivo en un sótano en un ministerio abandonado. ¿Qué le parece? Así es mi cabeza, mi memoria...
—No se preocupe —le digo por decir algo.
—No me preocupo. No puedo preocuparme. Me pudro, me muero. Es distinto. ¿No es usted escritor? Tendrá que ordenar el archivo... de arriba abajo —de nuevo ríe y comienza de repente a hablar, con un carraspeo, como un vinilo con la aguja partida—. Nací en Santander. Creo que fue en 1927 ó 1928. Lo ponía en los papeles, pero no lo recuerdo... Quiero decir que perdí... Quiero creer que perdieron los papeles al llegar, hubo un malentendido y ahora figura 1928. Recuerdo los papeles, recuerdo los papeles con los sentidos: recuerdo el tacto apelmazado de una especie de cartillita, el color sepia desgastado, incluso el olor... el olor a rancio, a pasado, como si fuese un alimento, como si me los hubiese comido. Bueno... El caso es que no consigo recordar la fecha. Mi madre me cosió un bolsillo interior en el pantalón y todavía soy capaz de visualizar los hilos, el deshilachado, el retal colgando... ¿Me entiende? Todavía me siento mal, siento la carga de conciencia, sueño con ello a veces, con la cara descompuesta de mi madre al ver que los he perdido, me acongoja, me angustia, es un desasosiego terrible... Soy capaz de llorar por aquellos papeles. Llevo setenta años llorando, buscándolos en mi memoria, aunque ahora no tenga importancia. El caso es que nací en Santander. Eso es seguro. No recuerdo Santander. Recuerdo la silueta de una ciudad que podría ser cualquiera y todo es de color gris... Incluso el mar. Recuerdo la playa, el mar, las olas y la diferencia entre el verano y el invierno, entre el sol y la lluvia. Nada más. No pude volver y cuando pude, no quise. Miedo. Soy un cobarde —y se calla y carraspea y escupe y no me mira durante... No sé, una larga pausa—.
Simplemente, sigo a Nikolai. De la Tetryakov a la nueva Tetryakov. Sin darme cuenta. En realidad, estamos dando un paseo sin sentido, en la mejor tradición de la literatura rusa, como los personajes de El maestro y Margarita. Nikolai no deja de parlotear, de contarme batallas de Moscú, pero eso es otro relato, no puedo plasmarlas aquí, no debo y además no tengo grabadora. Apunto palabras sueltas y construyo sopas de letras y autodefinidos que tendré que resolver y completar más tarde. Calles marginales, grandes avenidas, trolebuses, cables y más cables, colosalismo de hormigón y piedra, anarquía y ruido, mucho ruido. Moscú en estado puro. He reconocido la estación Polyanka, luego hemos torcido hacia la izquierda. Nada más. Llegamos de nuevo a la vereda del Moscova, justo enfrente del parque Gorki, mítico, el pulmón canceroso de la ciudad. Sus píes no se detienen, así que rodeamos el parque y nunca sé adónde vamos. Él habla y yo le oigo y le escucho y apunto y apuntalo.
—Termino enseguida. No se impaciente.
—Estamos en junio de 1937, así que puedo tener nueve o diez años, no más. El puerto de Santurce, Bilbao, pero sin conciencia de ello. Recuerdo a mi madre, pero no recuerdo a mi padre. Es decir, recuerdo la figura esbelta de un militar, el traje almidonado, toda la chatarrería en el pecho y un rostro de mandíbula cuadrada, mentón sobresaliente, pelo ralo y un bigotito de la época. Nada más. No recuerdo ni su mirada, ni sus manos, no recuerdo lo importante. Gestos ni ademanes. Es curioso. La memoria ha borrado la profundidad de campo y los sentimientos. Ha borrado lo que ha querido, a propósito, como coraza, para no sufrir. Es un tópico manido, pero es verdad.
—Como la mayoría de los tópicos.
—No me interrumpa, por favor. Por aquí llegaremos enseguida al Beli Gorod y habremos completado un círculo sin eje o una elipse o lo que sea, ¿no se da cuenta? Por hoy está bien, un paseo de tres horas con un fantasma del pasado, qué aburrimiento, ¿verdad? Si no, mañana usted se habrá ido corriendo, estará en Vladivostok poniéndome a caldo. No diga nada, no diga nada... No hemos comido Holodets ni hemos bebido vodka... Soy viejo pero no soy tonto. Por dónde iba... Ah, sí... A mi madre sí la recuerdo. Era muy guapa. Otro tópico. En este caso puede que sea mentira. Quiero decir que la recuerdo como una de esas fotos antiguas, decimonónicas. Como cuando visitas una de esas casas museo o un palacio prusiano, por ejemplo, y hay fotos colgadas de las paredes, antepasados, gente que perdió el alma. Espíritus, más que personas. Probablemente ahora no sería guapa. Tenía la cara demasiado redonda, blanda, las cejas anchas, algo arqueadas, el cutis blanco de enferma... Mi madre estaba llorando en el puerto. Perdone si me repito. Los sonidos del puerto: chirriar estridente de grúas y máquinas, el ir y venir, voces, gritos, llantos, muchedumbre arremolinada. Sobre todo las madres gimiendo, hipando, boqueando en busca de aire, como el pescado fresco que agoniza. Se tuvieron que llevar a mi madre. Por allí debía estar también mi padre, pero había muchos hombres con el mismo bigotito que le caracterizaba y su imagen no es nítida. Lo demás sí. El momento. Un cuadro vívido y compacto, pero en blanco y negro. No recuerdo ni un solo color, ni el rojo de la Cruz Roja. Lo digo porque había gente que organizaba de un lado para otro. El final para mí es cuando me embarcan. Alguien me sube, me empujan, me aprietan, me hacen daño. Debíamos ser muchos. Más de mil chiquillos, tengo entendido. Las caras al fondo, allí abajo. Las caras desfiguradas. Imagínese una de esas pinturas expresionistas. Como en un cuadro de Dix o Beckmann. A mí me gusta mucho la Nueva Objetividad. ¿No le gusta? Es un estado de confusión bajo control. Se supone. La violencia desatada por los sentidos... Estoy filosofando, perdone. Simplemente imagínese a todos aquellos padres con una balanza... Intentando equilibrar la resignación y la desesperación. Un horror. Créame.