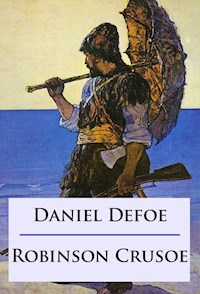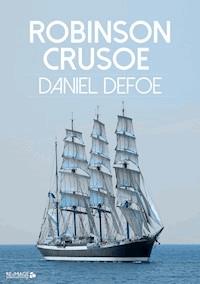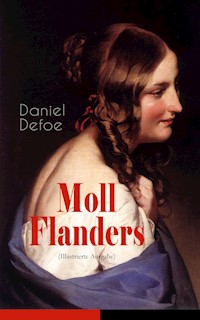2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Daniel Defoe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela es una relato ficticio de las experiencias de un hombre durante el año de 1665, en el que la ciudad deLondres sufrió el azote de la gran plaga. El libro es narrado cronológicamente de forma aproximada, aunque sin secciones ni capítulos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DANIEL DE FOE
DIARIO DEL AÑO DE LA PESTE
1
Fue a principios de septiembre de 1664
cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos, de que la peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo en Ámsterdam y Rót-terdam, adonde había sido traída según unos de Italia, según otros de Levante, entre las mercancías transportadas por la flota turca; otros decían que la habían traído de Candia, y otros que de Chipre. Pero no importaba de dónde había venido; todo el mundo coincidía en que estaba otra vez en Holanda.
En aquellos días carecíamos de periódicos impresos para divulgar rumores y noticias de los hechos, o para embellecerlos por obra de la imaginación humana, como hoy se ve hacer. Las informaciones de esa clase se recogían de las cartas de los comerciantes y de otras personas que tenían correspondencia con el extranjero, y sólo circulaban de boca en boca; de modo que no se difundían instantáneamente por toda la nación, como sucede ahora. Sin embargo, parece que el Gobierno estaba bien informado del asunto, y que se habían celebrado varias reuniones para estu-diar los medios de evitar la reaparición de la enfermedad; pero todo se mantuvo muy secreto. Fue así que el rumor se desvaneció y la gente empezó a olvidarlo, como se olvida una cosa que nos incumbe muy poco, y cuya fal-sedad esperamos. Eso hasta fines de noviembre, o principios de diciembre de 1664, cuando dos hombres, franceses, según se dijo, murieron apestados en Long Acre, o más bien en el extremo superior de Drury Lane.
Sus familiares trataron de ocultar el hecho tanto como les fue posible, pero el asunto se divulgó en boca de los vecinos, y los secretarios de Estado se enteraron y resolvieron averiguar la verdad: ordenaron a dos médicos y un cirujano visitar la casa e inspeccio-narla. Así lo hicieron, y descubriendo en los cadáveres señales evidentes de la enfermedad, hicieron pública su opinión de que esos hombres habían muerto de la peste. A continuación se trasladó el caso al oficial de la parroquia, quien a su vez lo llevó a la Casa del Ayuntamiento; y se lo dio a publicidad en el boletín semanal de mortalidad del modo habitual, es decir:
Apestados, 2. Parroquias infectadas, 1.
Esto inquietó mucho a la población, y la alarma cundió por la ciudad; más aún cuando en la última semana de diciembre de 1664, otro hombre murió en la misma casa y de la misma enfermedad. Después volvimos a vivir tranquilos casi unas seis semanas durante las cuales, no habiendo muerto persona alguna con síntomas de la enfermedad, se dijo que el mal había desaparecido. Pero tras eso, creo que hacia el 12 de febrero, otro murió en otra casa, aunque en el mismo barrio y de la misma manera.
Esto atrajo mucho la atención de la gente hacia ese extremo de la ciudad, y como los registros semanales mostraban un aumento de defunciones superior a lo normal en la parroquia de St. Giles, se empezó a sospe-char que la peste estaba entre los habitantes de esa zona, y que muchos habían muerto de ella, aunque se trataba de ocultar el hecho al público. Esta idea se adueñó de las cabezas de la gente, y pocos se atrevían por Drury Lane o por las otras calles sospechosas, a menos que un asunto extraordinario les obli-gara a hacerlo.
El aumento de la mortalidad se registró así: el número habitual de entierros semanales, en las parroquias de St. Giles-inthe-Fields y St. Andrew's, Holborn, variaba entre doce y diecisiete o diecinueve en cada una, poco más o menos; pero desde que la peste apareció por primera vez en St. Giles se observó que el número de entierros crecía en forma considerable. Por ejemplo:
Del 27 de diciembre al 3 de enero St Giles 16
St Andrew 17
Del 3 de enero al 10 de enero St Giles 12
St Andrew 25
Del 10 de enero al 17 de enero St Giles 18
St Andrew 18
Del 17 de enero al 24 de enero St Giles 23
St Andrew 16
Del 24 de enero al 31 de enero St Giles 24
St Andrew 15
Del 31 de enero al 7 de febrero St Giles 21
St Andrew 23
Del 7 de febrero al 24 de febrero St Giles 24
St Andrew ---
Entre ellos uno de la peste.
Un aumento similar de los decesos se observó en los distritos de St. Bride (contiguo por un lado a la parroquia de Holborn) y de St. James, Clerkenwell (limítrofe con Holborn por el otro lado). En cada uno de estos barrios morían habitualmente, cada semana, entre cuatro y seis u ocho personas, cifra que aumentó durante esa época de esta manera: Del 20 de diciembre al 27 de diciembre
St Giles 0
St Andrew 8
Del 27 de diciembre al 3 de enero St Giles 6
St Andrew 9
Del 3 de enero al 10 de enero St Giles 11
St Andrew 7
Del 10 de enero al 17 de enero St Giles 12
St Andrew 9
Del 17 de enero al 24 de enero St Giles 9
St Andrew 15
Del 24 de enero al 31 de enero St Giles 8
St Andrew 12
Del 31 de enero al 7 de febrero St Giles 13
St Andrew 5
Del 7 de febrero al 14 de febrero St Giles 12
St Andrew 6
Además la población observó con gran inquietud que el número general de muertes aumentó mucho durante esas semanas, aunque se trataba de una época del año en la cual las cifras suelen ser moderadas.
Por lo común el total semanal de entierros variaba entre 240 y 300. Esta última ya era considerada una cifra bastante elevada; pero nos encontramos con que el número de muertes fue creciendo sucesivamente así: Entierros Aumento
Del 20 de diciembre al 27
291 ….
Del 27 de diciembre al 3 de enero 349 58
Del 3 de enero al 10 de enero
394 45
Del 10 de enero al 17 de enero
415 21
Del 17 de enero al 24 de enero
474 59
Este último informe era realmente terrorí-
fico: se trataba de la mayor cantidad semanal de muertos que se hubiera conocido desde la anterior epidemia de 1656.
2
Sin embargo, esta situación no se mantuvo así, y como el tiempo resultó frío y la helada, que había empezado en diciembre, persistió severamente hasta casi fines de febrero, acompañada de vientos ásperos, aunque moderados, las estadísticas volvieron a disminuir, la ciudad se recuperó, y todo el mundo comenzó a considerar pasado el peligro; sólo que los entierros en St. Giles todavía eran demasiados. Sobre todo a partir de principios de abril, cuando fueron veinticinco por semana, hasta la semana del 18 al 25, en la que hubo treinta muertos, entre ellos dos de la peste y ocho de tabardillo pintado, que era considerado la misma enfermedad. Por otra parte, el número de los que morían de tabardillo aumentó de ocho a doce de una semana a la otra.
Esto volvió a alarmarnos, y terribles aprensiones surgieron entre la población, en especial porque el tiempo ya cambiaba y se volvía caluroso, y el verano estaba a la vista.
Sin embargo, la semana siguiente hizo renacer algunas esperanzas: las cifras eran bajas: sólo murieron en total 388, ninguno de la peste, y apenas cuatro de tabardillo pintado.
Pero en la semana siguiente la enfermedad volvió, esparciéndose en otras dos o tres parroquias: St. Andrew's, Holborn, St. Clement, Danes, y para gran aflicción de sus habitantes, uno murió dentro del recinto amurallado, en la parroquia de St. Mary Woolchurch, es decir, en Bearbinder Lane, cerca del Stocks Market. Hubo en total nueve casos de peste y seis de tabardillo. Sin embargo, una investigación demostró que el francés que murió en Bearbinder Lane había vivido en Long Acre, cerca de las casas infectadas, y que se había mudado por temor a la enfermedad, sin saber que ya estaba contagiado.
Esto sucedió a principios de mayo, cuando el tiempo todavía era templado, variable, y bastante fresco, y la gente conservaba algunas esperanzas. Lo que les animaba era que la City seguía libre de enfermedades: en las noventa y siete parroquias del sector amurallado sólo habían muerto cincuenta y cuatro personas, y como el mal parecía radicado entre los habitantes de aquel extremo de la ciudad, empezamos a creer que no llegaría más lejos; especialmente teniendo en cuenta que la semana próxima (que fue la del 9 al 16 de mayo) no murieron más que tres, todos fuera de la City, y que en St. Andrew's sólo enterraron a quince, lo que era muy po-co. Es cierto que en St. Giles enterraron a treinta y dos, pero como sólo uno estaba apestado, la gente empezó a sentirse alivia-da. La cifra total también fue muy baja, ya que la semana anterior habían muerto 347 y la arriba mencionada apenas 343. Seguimos con esas esperanzas unos pocos días, pero nada más que unos pocos días, porque la gente ya no estaba para ser engañada de ese modo: inspeccionaron las casas y descubrieron que la peste estaba realmente disemina-da por todos lados, y que muchos morían de ella cada día. De manera que todos nuestros consuelos sucumbieron, y no hubo más que ocultar. Rápidamente se comprendió que la infección se había extendido más allá de cualquier posibilidad de detenerla; que en la parroquia de St. Giles había tomado varias calles y que muchas familias enteras yacían enfermas. Por lo tanto, en el boletín siguiente el asunto empezó a revelarse. Es cierto que no registraba más que catorce abatidos por la peste, pero esto era todo trampa y confabu-lación, porque en el distrito de St. Giles enterraron un total de cuarenta, la mayoría de los cuales había muerto sin duda apestados, aunque en una lista les fueron atribuidas otras enfermedades. Y a pesar de que la su-ma de muertes no aumentó más que en treinta y dos, y la estadística total sólo señalaba 385 decesos, catorce por el tabardillo y catorce por la plaga, dimos como un hecho que esa semana hubo cincuenta muertos de peste.
El informe siguiente fue el del 23 al 30 de mayo, lapso durante el cual el número de apestados habría sido diecisiete. Pero en St.
Giles hubo cincuenta y tres entierros -¡una cifra alarmante!- de los que sólo nueve fueron atribuidos a la plaga; pero una investigación más minuciosa de los jueces de paz, so-licitada por el Lord Mayor, demostró que había otras veinte muertes por peste en ese distrito, de las que se había culpado al tabardillo y a otras enfermedades.
Pero esto resultó muy poca cosa frente a lo que vino inmediatamente después; porque entonces la temperatura aumentó, y a partir de la primera semana de junio la epidemia se extendió de modo terrorífico, las-cifras cre-cieron mucho y las menciones del tabardillo pintado, fiebre e infección de dientes empezaron a multiplicarse. Todos los que podían ocultar sus malestares lo hacían, para evitar que los vecinos rehuyeran su presencia y se negaran a conversar con ellos, y también para evitar que las autoridades clausuraran sus casas; amenaza que aunque todavía no era cumplida, pendía sobre la población, en extremo asustada ante la sola idea del asunto.
En la segunda semana de junio, la parroquia de St. Giles, que aún soportaba el mayor peso de la epidemia, enterró a 120; aunque los boletines decían que sólo sesenta y ocho murieron apestados, todo el mundo afirmaba que habían sido por lo menos cien, calculando de acuerdo en el número habitual de funera-les en esa parroquia.
Hasta esta semana la City continuó libre; nadie murió en sus noventa y siete parroquias, excepto aquel francés que mencioné.
Pero entonces murieron cuatro dentro del recinto amurallado, uno en Wood Street, otro en Fenchurch Street y dos en Crooked Lane.
Mientras tanto, Southwark se mantenía indemne; nadie había muerto de ese lado del Támesis.
Yo vivía más allá de Aldgate, a medio camino entre Aldgate Church y Whitechapel Bars, en la mano izquierda o lado norte de la calle; y como la enfermedad no había alcanzado ese lugar de la City, mi vecindad siguió muy tranquila. Pero en el otro lado de la ciudad la consternación era muy grande; y la gente rica, en particular la nobleza y la alta burguesía de la parte occidental de la City, abandonaba en masa la ciudad con sus familiares y sirvientes, de manera inusitada. Este espectáculo se observaba mejor en Whitechapel, es decir, en la calle Broad, donde yo vivía. En verdad, no había otra cosa para ver que coches y carretas cargadas de bienes, mujeres, sirvientes, niños, etc.; coches llenos de gente de la clase alta, y jinetes que los acompañaban, y todos huyendo. Luego aparecieron coches y carretas vacíos, y caballos de reserva con sirvientes, quienes -era evidente- volvían o eran enviados del campo para recoger más gente. Había, también, incontables jinetes, algunos solitarios, otros seguidos por criados; en general, todos cargados de equipaje y dispuestos para viajar, lo que cualquiera podía notar por su apariencia.
Esta era una visión muy terrible y melancólica; y como se trataba de un espectáculo que yo no podía dejar de contemplar de la mañana a la noche (porque, en verdad, no había otra cosa que contemplar en ese momento), me llenaba de sombríos pensamientos acerca de la desgracia que estaba cayendo sobre la ciudad, y de la desdichada situación de quienes permanecerían en ella.
Durante algunas semanas, la gente se precipitó de modo tal que resultaba imposible llegar a la puerta del Lord Mayor sin superar extraordinarias dificultades. La multitud se apiñaba para conseguir pases y certificados de salud como si viajaran al extranjero; porque sin esos documentos no se permitía a nadie atravesar las ciudades por los caminos, ni alojarse en ninguna posada. Ahora bien, como durante toda esa época nadie murió en la City, mi Lord Mayor no puso reparos en dar certificados de salud a los habitantes de las noventa y siete parroquias de la City y -
durante un tiempo- a los residentes de las liberties.
Esta precipitación duró -durante un tiempo- algunas semanas, es decir, los meses de mayo y junio; tanto más porque se murmu-raba que el Gobierno estaba por expedir la orden de instalar barreras y vallas en la ruta para evitar que la gente viajara, y que las ciudades ubicadas sobre la ruta no tolerarían el paso de los londinenses por miedo a que llevaran la infección con ellos. Pero esos rumores carecían de fundamento salvo en la imaginación popular, especialmente al principio.
Entonces comencé a considerar seriamente mi propio caso y cómo dispondría de mi persona; es decir, si decidiría permanecer en Londres o cerrar mi casa y volar, como tantos de mis vecinos habían hecho. He anotado este asunto tan, detalladamente, porque tal vez mi historia pueda resultar útil a quienes vengan detrás de mí, si alguna vez se vieran sometidos a la misma angustia y a la misma opción; por esta razón deseo que esta narración sea, más que una historia de mis actos, una guía para los de aquellos a quienes muy poco puede importar lo que fue de mí.
Tenía ante mí dos importantes asuntos: uno era sostener mi tienda y mis negocios, que eran considerables, y en los que había embarcado todo lo que poseía en el mundo; el otro era la protección de mi vida ante una calamidad tan funesta como la que yo veía caer ostensiblemente sobre la ciudad entera, y cuya gravedad, como si no fuera bastante por sí misma, se veía tal vez muy aumentada por mis temores tanto como por los ajenos...
La primera consideración era de gran importancia para mí: mi negocio era el de la talabartería y como yo no comerciaba con el público de paso, sino con los mercaderes que traficaban con las colonias inglesas en Améri-ca, mis fondos estaban, en gran parte, en sus manos. Es cierto que yo era un hombre solo; pero tenía toda una familia de sirvientes tra-bajando para mí; tenía una casa, un negocio y depósitos llenos de mercadería; abandonar-los como se abandonan las cosas en casos semejantes (es decir, sin ningún encargado o persona de confianza que si no señalaban evidentemente que la voluntad del Cielo era que no me fuera. Inmediatamente pensé que si en verdad estaba de Dios que yo permaneciera, Él tenía la capacidad de guardarme en medio de la muerte y el peligro que me ro-dearían y que si yo intentaba prodigarme huyendo de mi morada y actuando contra esas intimaciones (que creía divinas), era como escapar de Dios, y Él ejercitaría Su justicia para alcanzarme cuando y donde Él lo creyera conveniente.
Estos pensamientos volvieron a invertir mi decisión y cuando volví a discutir con mi hermano le dije que me inclinaba por quedarme y asumir mi destino en el puesto que Dios me había deparado, lo que, de acuerdo con lo que ya he dicho, parecía haberse transformado en un deber especial.
Mi hermano, aunque era hombre muy religioso, rió ante todo lo que señalé como intimaciones del Cielo, y me contó varias historias de gente tan temeraria -así la denominó como yo. Afirmó qué en verdad yo debería considerar esos inconvenientes como provenientes del Cielo si estuviera de algún modo incapacitado por perturbaciones o enfermedades; entonces, no siendo capaz de viajar, debería aceptar las directivas de Él, que siendo mi Hacedor, tiene indiscutido derecho de soberanía para disponer de mí; así no habría dificultad alguna en determinar cuál era el llamado de Su Providencia y cuál no. Pero -
dijo- resultaba ridículo que yo tomara como intimación del Cielo para no salir de la ciudad el no poder alquilar un caballo o la fuga del compañero que debía asistirme. Yo tenía salud, extremidades inferiores y otros sirvientes: fácilmente podía viajar a pie un día o dos y, contando con un buen certificado de salud, alquilar un caballo o tomar la posta en el camino si lo consideraba adecuado.
Luego procedió a relatarme las consecuencias dañinas que acompañaron la presunción de los turcos y mahometanos en Asia y en otros lugares donde él estuvo (como ya seña-lé, siendo mercader, había estado hasta hacía unos años en el exterior, regresando por último de Lisboa). Presumiendo de sus profe-sadas nociones de predestinación y de que el fin de cada hombre está irremisiblemente decretado con anticipación, esos hombres concurrían displicentemente a lugares infectados y conversaban con personas apestadas, por lo que murieron a un promedio de diez o quince mil por semana, mientras que los eu-ropeos o los mercaderes cristianos, que se mantuvieron retirados, escaparon por lo general al contagio.
Con estos argumentos, mi hermano volvió a alterar mis resoluciones y comencé a decidirme a viajar. En consecuencia, alisté todo; porque en resumidas cuentas la infección creció alrededor de mí, las cifras se elevaron a casi setecientos muertos por semana y mi hermano me dijo que no se aventuraría a quedarse más tiempo. Yo deseaba que él me permitiera pensarlo sólo hasta el día siguiente, en que me decidiría. Como ya había preparado todo de la mejor manera posible, en lo referente a mis negocios y a quién confiar mis asuntos, tenía poco que hacer, aunque mucho que decidir.
Esa noche llegué a casa con la mente oprimida, irresoluto, sin saber qué hacer.
Absolutamente apartado, dediqué la noche a una seria meditación; estuve solo, porque ya entonces, la gente, como por consenso general, había adoptado la costumbre de no ir más allá de sus puertas tras la puesta del sol.
De tanto en tanto tendré ocasión de explicar sus razones.
En el retiro de esa noche me empeñé en decidir, en primer lugar, cuál era mi deber.
Expuse los argumentos mediante los cuales mi hermano me había impulsado a viajar al campo y les opuse las fuertes obsesiones que me impulsaban a quedarme: el visible llamado que creía descubrir en esas particulares circunstancias, el cuidado debido a la preservación de los bienes que constituían mi fortuna y también las intimaciones que yo consideraba provenientes del Cielo y que me indicaban una suerte de dirección a seguir. Y se me ocurrió que si contaba con lo que podría llamar una indicación de quedarme, debía suponer que ella contenía una promesa de protegerme, en caso de que la obedeciera.
Esto resultaba muy claro para mí, y mi es-píritu se inclinaba cada vez más a la idea de quedarme, sostenido por la secreta satisfacción de sentirme protegido. Agréguese a esto que, hojeando una Biblia que tenía ante mí, mientras mis pensamientos sobre la cuestión eran más graves que de ordinario, exclamé:
-¡Bien, no sé qué hacer! ¡Dirígeme, Señor!
En ese momento sucedió que mi mirada cayó sobre el segundo verso del Salmo 91; seguí leyendo hasta el verso sexto inclusive, y luego continué con el décimo, como sigue: Él dirá al Señor: Tú eres mi amparo y refugio; el Dios mío en quien esperaré /Porque él me ha librado del lazo de los cazadores y de terribles adversidades. / Con sus alas te hará sombra, y debajo de sus plumas estarás confiado. / Su verdad te cercará como escudo; no temerás terrores nocturnos, / ni la saeta disparada de día, ni al enemigo que anda entre tinieblas, ni los asaltos del demonio en medio del día. / Caerán a tu lado izquierdo mil saetas y diez mil a tu diestra; más ninguna te tocará a ti: / Tú lo estarás contemplan-do con tus propios ojos, y verás el pago que se da a los pecadores... /No llegará a ti el mal, ni el azote se acercará a tu morada, et-cétera1
Casi no necesito decir al lector que en ese instante resolví permanecer en la ciudad, y que, entregándome enteramente a la bondad y la protección del Todopoderoso, no buscaría ninguna otra clase de refugio. Mis horas estuvieron en sus manos siempre, y era tan capaz de protegerme en época de epidemia como en época de salud. Y si Él no consideraba adecuado librarme, todavía estaba yo en sus manos y haría de mí lo que mejor le pareciera.
Así decidido, me acosté. Mi resolución se afirmó más al día siguiente, cuando cayó enferma la mujer a quien había pensado confiar mi casa y todos mis asuntos. Y hubo más aún para obligarme a permanecer: porque al otro día yo mismo me sentí bastante mal, de manera que no hubiera podido viajar aun en caso de desearlo. Continué enfermo tres o cuatro días y esto me decidió por completo; 1 Versión castellana de la Vulgata, por Félix Torres Amat.
así que me despedí de mi hermano, que partió hacia Dorking, en Surrey, y después fue todavía más lejos, hacia Buckinghamshire o Bedfordshire, a un retiro que había encontrado para su familia.
Era muy mala época para estar enfermo, porque si alguien se quejaba, de inmediato se decía que estaba apestado. Yo, aunque no presentaba síntoma alguno de esa enfermedad, me sentía bastante mal de la cabeza y el estómago, y no dejaba de sentir alguna aprensión. Pero en unos tres días me puse mejor; la tercera noche descansé bien, sudé un poco y me sentí más animado. El temor a la infección se desvaneció al mismo tiempo que mi malestar, y volví a atender mis asuntos como de costumbre.
Sin embargo esos episodios alejaron mis pensamientos del viaje al campo, y como mi hermano también se había alejado, no tuve ya nada que debatir, ni con él ni conmigo mismo, acerca del asunto.
Estábamos entonces a mediados de julio; la plaga, que se había encarnizado preferen-temente en el otro extremo de la ciudad y en los distritos de St. Giles, St. Androw's, Holborn y en el lado de Westminster, comenzó a desplalarse en dirección este, hacia la zona donde yo vivía. Hay que señalar, por cierto, que no se encaminaba directamente hacia nosotros, porque la City se conservaba aún medianamente sana. También había avanza-do demasiado la peste sobre el agua hacia Southwark; porque aunque allí hubo aquella semana 1260 muertos de toda enfermedad (entre los cuales era posible adjudicar unos 900 a la peste), sólo veintiocho murieron entre los muros de la City, y diecinueve en Southwark (incluida la parroquia de Lam-beth), mientras en los barrios de St. Giles y St. Martin-in-the-Fields, solamente, murieron cuatrocientos veintiuno.
Advertimos entonces que la infección se fortificaba principalmente en los barrios de extramuros: como eran muy populosos y estaban llenos de pobres, la enfermedad los consideró mejor presa que la City. Notamos también que la peste se acercaba a nosotros por los distritos de Clarkewell, Cripplegate, Shoreditch y Bishopsgate, parroquias estas últimas unidas a las de Aldgate, Whitechapel y Stepney. Por último, la plaga vino a derra-mar su mayor cólera y violencia en esos lugares, aunque se moderó en los distritos occidentales, donde había comenzado.
Durante el mes de julio, mientras -como he señalado nuestra parte de la ciudad parecía ser perdonada en comparación con la parte oeste, yo usualmente andaba por las calles, como mis negocios lo exigían. En particular iba una vez por día o cada dos días a la City, a casa de mi hermano, cuyo cuidado me había sido confiado, para ver si todo estaba a salvo. Como tenía la llave, solía entrar a la casa y a la mayoría de las habitaciones, con el fin de comprobar que todo andaba bien.
Porque aunque resulte asombroso que en medio de tal calamidad existieran corazones tan duros como para robar y saquear, lo cierto es que se practicaron entonces toda clase de villanías y hasta de libertinajes, tan abiertamente como siempre; no diré que tan frecuentemente, porque el número de personas había disminuido bastante.
Pero entonces la City misma comenzó a ser visitada. Sin embargo, su población se había reducido mucho, porque una enorme multitud había huido al campo y durante todo ese mes de julio continuaron escapando, aunque no en tan gran número como antes.
En agosto, por cierto, huyeron de tal manera, que empecé a creer que en la City no quedarían, realmente, sino magistrados y sirvientes.
El aspecto de Londres estaba ahora altera-do de un modo extraño, a pesar de que la City no había sido todavía muy castigada.
Pero el aspecto de las cosas estaba muy tras-tornado; la pena y la tristeza se instalaron en cada rostro, y aunque algunos barrios todavía no habían sido muy agobiados, todos se veí-
an gravemente afectados; cada habitante cuidada de sí y de su familia como en situación de extremo peligro, que claramente se veía venir. Si fuera posible representar con exactitud aquellos tiempos para quienes no los vieron, y dar a los lectores una idea verdadera del horror que en todo se manifestaba, se dejaría profundos huellas en sus espíritus y se los llenaría de sorpresa. Bien puede decirse que Londres entero lloraba. Es cierto que no había enlutados en las calles, porque nadie se vestía de negro ni guardaba duelo formal ni siquiera por los amigos más íntimos; pero sin duda se oía en las calles la voz de los dolientes. Los gritos de mujeres y ni-
ños en las ventanas o puertas de las casas donde sus parientes más queridos estaban agonizando o ya muertos se escuchaban con tanta frecuencia que bastaban para traspasar el corazón más firme del mundo. Las lágrimas y los lamentos se oían casi en cada casa, en especial durante los primeros tiempos de la epidemia, porque durante los últimos los corazones estaban endurecidos y la muerte se había convertido en una visión tan habitual, que a nadie le importaba demasiado la pérdida de un amigo, ante la expectativa de correr idéntica suerte en cualquier momento.
Pero debo volver al comienzo de esta épo-ca sorprendente. Cuando el temor de la gente aún era joven, se vio acrecentado de modo extraño por varios raros accidentes. Si se los considera en su conjunto, resulta pasmoso que todo el pueblo no se alzara como un solo hombre para abandonar su morada, dejando el lugar como a un espacio de tierra señalado por el Cielo para la radicación de un Acelda-má2 que sería borrado de la faz del planeta, y en el que todo lo que allí se encontrara perecería. Mencionaré sólo algunas de esas cosas, aunque fueron tantos los brujos y los bellacos que las propagaban, que con frecuencia me asombré de que existiera alguien (especialmente entre las mujeres) que no las tuviera en cuenta.
. - En primer lugar, una estrella flamígera o cometa apareció varios meses antes de la epidemia, como había sucedido antes del año 2 Campo próximo a Jerusalén, comprado por Judas con el dinero que le pagaron por vender a Jesús. Significa, en hebreo, campo de la sangre.
del fuego. Las viejas y los hipocondríacos flemáticos del sexo opuesto, a quienes casi podría llamar también viejas, señalaron (en particular después de los acontecimientos) que esos cometas pasaron directamente sobre la City y tan cerca de las casas, que claramente significaban algo que concernía a la City sola; que el cometa anterior a la pestilencia era lánguido, de desvaído color y movimiento muy pesado, solemne y lento, pero que el anterior al incendio era rutilante o, como dijeron otros, llameante, y su movimiento era furioso y veloz. De acuerdo con estos detalles -afirmaban- uno predecía una pesada sentencia, pausada pero severa, terrible y aterradora como la peste, mientras el otro predecía un golpe fulminante, súbito, veloz y frío como la conflagración. Más aun: algunas personas imaginaron que al mirar el cometa que precedió al fuego, no sólo lo vieron pasar rápida y furiosamente, y que podí-
an percibir el movimiento con sus ojos, sino que hasta lo habían escuchado: hacía un ruido estrepitoso, feroz y terrible, aunque dis-tante.
Yo vi ambos astros y -debo confesarlo- te-nía muchas de las ideas comunes sobre esos asuntos en mi cabeza, de modo que fui capaz de ver en ellas los presagios y advertencias del juicio de Dios. Especialmente cuando tras la catástrofe que siguió a la primera vi otra de la misma clase, no pude sino pensar que Dios todavía no había azotado bastante a la City.
Sin embargo, yo no pude llevar las cosas tan lejos como otros, porque también sabía que los astrónomos asignan causas naturales a tales fenómenos y que sus movimientos y hasta sus revoluciones son calculados, o se los pretende calcular, de modo que no es posible llamarlos presagios o predicciones, y mucho menos procuradores de sucesos tales como la pestilencia, la guerra, el fuego y otras calamidades.
Pero que mis pensamientos y los pensamientos de los filósofos sean, o hayan sido, lo que quieran. Lo cierto es que esas cosas ejercieron una influencia más que ordinaria sobre el ánimo de la gente común, poseída por una casi universal y melancólica aprensión acerca de alguna calamidad terrible que caería sobre la ciudad, a partir de la visión de ese cometa y de la pequeña alarma dada en_ diciembre por las dos personas que murieron en St.
Giles, a las que ya me referí.
Los recelos de la gente fueron estimulados, además, por el error de una época durante la cual -creo- el pueblo se mostró más adicto a las profecías, conjuros astrológicos, sueños y cuentos de comadres, de lo que se haya mostrado nunca antes o después. No sé si esta desgraciada disposición surgió origi-nalmente de las tonterías de algunos que ganaron dinero gracias a ellas, imprimiendo predicciones y pronósticos; lo cierto es que el público se asustaba terriblemente con libros como el Almanaque de Lilly, las Predicciones Astrológicas de Gadbury, el Almanaque de Poor Robin y otros parecidos. También por varios libros que presumían de religiosos, uno titulado Salde Ella, mi Gente, si no eres Partí-
cipe de sus Plagas; otro llamado Clara Advertencia, otro, Recordatorio Británico, y muchos más. Todos, o la mayor parte, predecían directa o encubiertamente la ruina de la ciudad.
Más aun: había quienes eran tan descarados como para recorrer las calles con sus predicciones orales, pretendiendo que habían sido enviados a predicar. Uno, como Jonás en Ní-
nive, gritaba.
-¡Sólo cuarenta días, y Londres será destruida!
Otro corría casi desnudo, con unos panta-lones colgando de su cintura, aullando día y noche, como el hombre que menciona Josefo, que gritaba: « ¡Ay de Jerusalén!», poco antes de la destrucción de esta ciudad. Así, esta pobre criatura desnuda gritaba: « ¡Oh, el gran y terrible Dios!», y no decía otra cosa, sino que repetía incesantemente estas palabras con voz y semblante cargados de horror, a paso veloz. Según lo que sé, nunca nadie pudo verlo detenido o descansando o alimentándose. Yo encontré a este pobre hombre en las calles varias veces, y le hubiera hablado; pero él no quería entrar en conversación conmigo ni con ningún otro, y seguía con sus fúnebres gritos.
Estas cosas aterrorizaban en extremo a la gente, especialmente en ocasiones como las que mencioné, cuando descubrieron uno o dos muertos de peste en los boletines de St.
Giles.
A esto se agregaban los sueños de las viejas o -debería decir- las interpretaciones que las viejas hacían de los sueños de otros. Esto puso a muchísima gente fuera de juicio. Algunos oían voces que les indicaban que se fueran, porque habría en Londres una peste tal que los vivos serían incapaces de enterrar a los muertos. Otros vieron apariciones en el aire. Se me debe permitir que diga (espero que sin faltar a la caridad) que escuchaban voces que nunca hablaron y vieron visiones que nunca aparecieron; sucedía que la imaginación popular estaba realmente descarriada y poseída. Y a no asombrarse si aquellos que encuadriñaban sin descanso las nubes veían formas y figuras, representaciones y apariencias, que no eran otra cosa sino aire y vapor.
Aquí nos decían que habían visto una espada llameante sostenida por un brazo que surgía de una nube, apuntando directamente sobre la ciudad; allí veían coches fúnebres y ataú-
des en el aire, camino del entierro; más allá, montones de cuerpos yaciendo sin sepultura, y cosas por el estilo, mientras la imaginación de la pobre gente aterrorizada les brindaba material de trabajo.
Asilas imaginaciones hipocondríacas representan naves, ejércitos y batallas en el fir-mamento hasta que un ojo firme las exhalaciones disuelve, y todo en su principio, la nu-be, se resuelve.
Podría colmar este relato con las extrañas narraciones que aquella gente ofrecía cada día de lo que había visto. Y cada uno se mostraba tan categórico acerca de ello, que resultaba imposible contradecirlos sin perder su amistad o ser considerado rudo y grosero, por un lado, y profano y cabeza dura por otro. Una vez, antes del comienzo de la epidemia, creo que hacia marzo, al ver una multitud en la calle me acerqué para satisfacer mi curiosidad y encontré que todos observaban el aire para ver lo que una mujer les de-cía que aparecía claramente para ella: un ángel vestido de blanco que blandía una espada en la mano, sobre su cabeza. Ella describía cada parte de la figura muy vivamente, señalando sus movimientos y formas, y esa pobre gente entró en el asunto seriamente y de buena fe.
-Sí, lo veo todo claramente -dijo uno-. Allí está la espada.
Otro vio el ángel. Uno hasta le vio el rostro y exclamó:
-¡Qué criatura gloriosa!
Uno vio una cosa, y otro otra. Yo miré con tanta ansiedad como los demás, pero tal vez con menos ganas de ser embaucado; dije que no veía otra cosa que una nube blanca. La mujer se esforzó en demostrarme la cosa, pero no pudo obligarme a confesar que la veía; en verdad, para hacerlo, yo hubiera tenido que mentir. Volviéndose hacia mí me miró la cara y creyó que yo reía; también en esto su imaginación la engañaba, porque en realidad yo no reía, sino que reflexionaba seriamente acerca de la manera en que la gente era aterrorizada por la fuerza de su propia imaginación. Sin embargo, me llamó impío y burlador; me dijo que era el tiempo de la ira de Dios, y que sentencias horribles se aproximaban, y que los escépticos como yo se extraviarían y perecerían.
La gente que la rodeaba parecía tan dis-gustada como ella. No encontré modo de convencerlos de que no me reía de ellos y comprendí que se lanzarían sobre mí antes de que pudiera desengañarlos. De manera que los dejé; y esta aparición fue considerada tan real como la de la misma estrella llameante.
Tuve otro encuentro en pleno día. Fue atravesando un pasaje angosto entre Petty France y Bishopsgate Churchyard, junto a una hilera de asilos. En la iglesia de Bishopsgate hay dos cementerios; uno al lado de la puerta; el otro a un costado del estrecho pasaje sobre cuya mano izquierda están los hospicios; sobre la derecha hay una pared baja con una empalizada, y más a la derecha, sobre el otro lado, está el muro de la City.
En ese angosto pasaje había un hombre mirando a través de la tapia hacia el campo-santo y a su alrededor tanta gente como la estrechez del lugar permitía. Él les hablaba muy seriamente, y señalando ya un lugar, ya otro, afirmaba que veía un fantasma cami-nando sobre las lápidas sepulcrales. Describió la forma, la postura y el movimiento con tanto detalle que lo embarazó mucho el hecho de que nadie lo viera tan bien como él. De pronto gritaba: « ¡Allí está, ahora viene para aquí!» Luego: « ¡Se da vuelta!», hasta que, al fin, convenció tanto a la gente que uno imaginó que lo veía y otros hicieron lo mismo.
Miré hacia todos lados con ahínco, pero no pude ver nada; sin embargo, él se mostró tan seguro que sugestionó poderosamente a los circunstantes, y los dejó temblorosos y asustados. Al fin, poca gente, entre la que conocía la historia, se atrevía a atravesar ese pasaje de día, y difícilmente alguien lo hacía de noche, cualquiera fuese el asunto que lo llamara.
Aquel espectro, afirmó el pobre hombre, señalaba las casas, el suelo y las personas, insinuando claramente que muchos serían enterrados en aquel cementerio, como en verdad sucedió. Pero debo confesar que nunca creí que el hombre lo hubiera visto, y tampoco lo vi yo, aunque para verlo miré todo lo posible.
Estas cosas sirven para mostrar hasta qué punto era sojuzgada la gente por ilusiones engañosas. Como tenían idea de que la Visitación se acercaba, todas sus predicciones se referían a una terrorífica epidemia que caería sobre la ciudad entera, y aun sobre el reino, devastando y destruyendo casi toda la na-ción, tanto a los hombres como a las bestias.
Como ya dije, los astrólogos sumaron a esto las historias sobre conjunciones malig-nas de planetas, de influencia dañina. Una de esas conjunciones debía ocurrir, y ocurrió, en octubre, y la otra en noviembre. Llenaron la cabeza de la gente con predicciones de estas señales celestes, insinuando que anunciaban sequía, hambre y pestilencia. Sin embargo se equivocaron totalmente en lo que se refiere a las dos primeras, pues no tuvimos estación seca: por el contrario, el año empezó con una fuerte helada que se prolongó de diciembre hasta marzo. Y luego el tiempo se mostró modera [...]