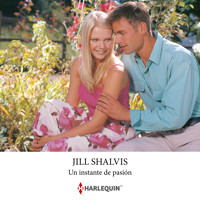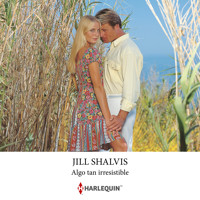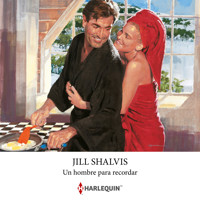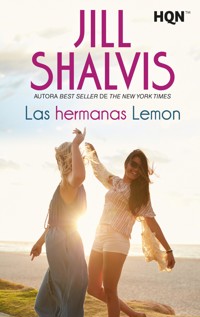5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
HQN 262 Seis meses después de que muriera su marido, Lanie seguía sufriendo por la pérdida de Kyle, pero no era la única. Su marido resultó ser un adúltero en serie y dejó viudas a varias esposas más, que como ella pensaban que estaban legalmente casadas con él. Lanie se quedó hundida por su infidelidad y tuvo que plantearse muchas preguntas. ¿Cómo había podido estar tan equivocada con respecto a un hombre al que creía conocer mejor que nadie? ¿Sería capaz de confiar alguna vez en otra persona? ¿Podría confiar en sí misma? Estaba desesperada por empezar de cero, así que aceptó un trabajo en la bodega familiar de los Capriotti. Al principio se sintió como una intrusa en aquel ruidoso clan. Ella nunca había tenido una familia de verdad, y se quedó desconcertada al ver que la aceptaban como si fuera uno de ellos. Sobre todo, Mark Capriotti, hijo de la dueña de la bodega y ayudante del sheriff, que se las arregló para abrirse camino hacia el corazón roto de Lanie. Por fin parecía que todo le iba bien, sin embargo, la llegada de River cambió la situación. Aquella muchacha de veintiún años parecía muy dulce… hasta que comenzaron a aflorar sus oscuros secretos, unos secretos que podían destruir la nueva vida que Lanie acababa de encontrar. «A ella acudo cuando estoy buscando una lectura llena de humor y emoción» Susan Mallery
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2018 Jill Shalvis
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Días de amor y lluvia, n.º 262 - septiembre 2022
Título original: Rainy Day Friends
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1105-880-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
A las ciudades de San Luis Obispo, Avila Beach y Paso Robles, en las que me he inspirado para crear Wildstone. Hace años, mi padre comenzó a vivir en esa zona y, para mí, ir a verlo suponía un molesto viaje de seis horas, pero se convirtió rápidamente en mi parte favorita de California. Mi padre ha fallecido este año y eso me ha dejado sin motivo para hacer el trayecto… Y, sin embargo, sigo yendo. Cuesta perder las viejas costumbres, y por eso a veces me encuentro en la playa de Avila, o caminando por el centro de San Luis Obispo, o visitando bodegas por las colinas de Paso Robles. Gracias a toda la región y a mi padre que, sin duda, está sentado en alguna nube, en una butaca cómoda, gritándole al telediario.
Capítulo 1
¡Chica ansiosa, con tendencia a sacar las peores conclusiones en un abrir y cerrar de ojos!
La mayoría de las veces, el karma era una porquería, pero de vez en cuando podía ser algo sorprendentemente agradable, incluso bondadoso. Lanie Jacobs, que ya estaba de vuelta de ambas cosas, pensó que aquella era su oportunidad. Tenía que vivir el momento, y todo eso. Respiró profundamente mientras tomaba la salida de la autopista a la altura de Wildstone.
Aquella localidad del Salvaje Oeste californiano estaba situada en las colinas de la Costa Pacífica, en una zona de viñedos y ranchos. Ella se había criado cerca de allí, aunque le parecía que había pasado toda una vida desde entonces. La carretera era estrecha y tenía muchas curvas y, como había llovido, se encontró con un pavimento resbaladizo que aumentó su lista de problemas. Ya iba agarrando con fuerza el volante y, para esquivar a una ardilla que saltó a la carretera, estuvo a punto de dar un volantazo que la hubiera puesto en dirección contraria de no ser porque recordó a tiempo las normas de la conducción por el campo.
«No abandones nunca tu carril, ni por el tiempo, ni por los animales, ni por el mismo Dios».
La ardilla cambió de dirección, pero, antes de que ella pudiera relajarse, un trío de ciervos saltó delante del coche. Por suerte para todos, también consiguieron esquivarse y, por fin, ella entró en el camino de la finca de los Capriotti y, al llegar, aparcó tal y como le habían indicado.
Y se quedó completamente inmóvil a medida que su mundo se hundía en la oscuridad. No físicamente, sino en su interior, porque su cuerpo se estaba preparando para un infierno. Se agarró con todas sus fuerzas al volante al reconocer las primeras señales de un ataque de ansiedad.
–Estás bien –se dijo, con firmeza.
Por supuesto, aquello no sirvió para detener la avalancha. No sirvió para detener el mareo, las náuseas repentinas ni la falta de aire en los pulmones. Y eso era lo más difícil de aquellos ataques, que eran algo nuevo para ella, de aquel mismo año, porque siempre se trataba del mismo miedo: ¿Y si no paraba nunca? ¿Y si la veía alguien y se daba cuenta de que no estaba bien? Y lo peor…, ¿y si no eran ataques de ansiedad? Tal vez, en aquella ocasión, fuera un ataque epiléptico o un aneurisma…
O un derrame cerebral. ¿No había muerto su tía abuela Agnes de un derrame?
«Bueno, ya está bien», se ordenó. Estaba empapada en sudor y temblaba como una hoja. «Inspira, uno, dos, tres, cuatro, espira, uno, dos, tres, cuatro… Aguanta cuatro…».
Repetir.
Y repetir, mientras pensaba en las comidas que había tomado el día anterior. Para desayunar, tostada con mantequilla de cacahuete. Para comer, ensalada de atún. Se había saltado la cena y había tomado una copa de vino con palomitas.
Poco a poco, las pulsaciones fueron bajando. «Todo va bien». Pero, como ni siquiera ella misma creía lo que se estaba diciendo, tuvo que obligarse a salir del coche como si fuera una niña de cinco años que iba a empezar la guardería y no una mujer de treinta años que acudía a un trabajo nuevo. Teniendo en cuenta todo lo que le había pasado, aquello debería ser fácil, incluso divertido. Sin embargo, algunas veces la edad adulta era como podría ser para un perro ir el veterinario.
Atravesó el aparcamiento. Estaban en abril, así que las colinas estaban verdes y exuberantes, tan preciosas como si fueran una imagen de postal. Una bella cortina de humo para tapar su pasado no tan bello. El aire olía a mar, aunque ella solo podía oler sus sueños y esperanzas olvidados. Se acercó a la entrada caminando sobre un acolchado de virutas de madera que crujía bajo sus pies. El letrero decía: Bodegas Capriotti, de nuestros campos a su mesa…
Se le aceleró el corazón de los nervios, que eran su punto débil. Sin embargo, después de unos años malos, estaba cambiando de camino. Por una vez, algo iba a salirle bien. Aquello iba a funcionar.
Estaba decidida a conseguirlo.
El terreno estaba vallado hasta donde alcanzaba la vista para proteger las vides. Ante ella, en una zona abierta y amplia, había varios graneros y otros pabellones impecablemente mantenidos, rodeados de macizos de flores e ingeniosas esculturas hechas con botellas de vidrio.
Entró en el primero de los graneros, que acogía la recepción y las oficinas de la bodega. Más allá del mostrador, que estaba vacío, había una sala muy grande con vigas en el techo, con una barra de bar, sofás cómodos y varias mesas bajas. Por los ventanales se admiraba un paisaje muy hermoso.
Era cálido y acogedor, pero no había nadie, salvo por la presencia de un perro enorme, blanco y gris, que estaba durmiendo en su cama, en un rincón. Parecía un wookiee o un pastor inglés. Era el perro más grande que ella hubiera visto en su vida, así que se quedó inmóvil al ver que resoplaba y abría un ojo lloroso. Al verla, se puso en pie y dio un aullido de felicidad. O, al menos, ella esperaba que fuera de felicidad, porque se acercó corriendo. Como no había tenido perro en la vida, se quedó paralizada.
–Eh… Hola –dijo, y trató de mantener la calma, pero, cuanto más se acercaba el animal, más nerviosa se ponía. Se dio la vuelta para echar a correr. Entonces, oyó un estruendo. Se dio la vuelta y vio que el perro había perdido el equilibrio debido al impulso, y sus cuartos traseros se le habían adelantado por debajo del cuerpo de modo que había quedado tendido boca arriba delante de ella. Era una perra, ahora podía verlo con claridad. Trató de enderezarse, pero no lo consiguió, y siguió boca arriba moviendo la cola como una loca.
–Ah, ya veo que eres una mimosa –le dijo Lanie.
No pudo resistirse y se agachó para rascarle la tripa a la perra, que resopló de placer y le lamió la mano. Después, el animal se levantó y volvió a su cama.
Ella miró a su alrededor. Todavía estaba sola. Eran las doce menos cuarto; había llegado con un cuarto de hora de antelación, algo que parecía una constante en su vida. A su madre le gustaba decirle que sería el único ser humano que iba a llegar temprano a su propio funeral, además de repetirle su mantra favorito: «Esperas demasiado de la gente». Ella, que había sido física y se olvidaba constantemente de recoger a su propia hija del colegio.
Miró el letrero del mostrador de recepción y se dio cuenta de cuál era el problema: la bodega cerraba los lunes y los martes, y aquel día era lunes.
–¿Hola? –gritó, con cierta sensación de pánico.
¿Habría confundido las fechas? Se había entrevistado en dos ocasiones por Skype con su nueva jefa, Cora Captriotti, desde su apartamento de Santa Bárbara, para cubrir un puesto durante dos meses en aquella bodega. Cora, la gerente de la oficina, quería crear etiquetas nuevas, cartas, una página web, todo, y quería que se hiciera desde la propia bodega. Le había explicado que se enorgullecían de ser anticuados y que era parte de su encanto.
A Lanie no le importó aquella reubicación temporal. Santa Bárbara estaba a dos horas al sur de allí. En realidad, había dejado su trabajo fijo de diseñadora gráfica después de la muerte de su marido porque necesitaba un cambio para recuperarse y dejar de compadecerse de sí misma, y había estado trabajando por su cuenta desde entonces. Y había sido bueno para ella. Aquel trabajo lo había aceptado, específicamente, porque estaba en Wildstone, lo suficientemente lejos de Santa Bárbara como para tener la sensación de que era un nuevo comienzo… y una excusa para volver a sus orígenes. Ella se había criado a unos quince minutos de allí y esperaba, en secreto, poder pasar algo de tiempo con su madre.
En cualquier caso, su médico le había ordenado que pasara dos meses alejada de su vida cotidiana. Literalmente.
Sacó el teléfono móvil y buscó el número de su nueva jefa. Llamó.
–¡Estamos al fondo! –respondió Cora–. ¡Ven y siéntate a comer con nosotros!
–Oh…, no quisiera interrumpir –dijo Lanie, mirando el teléfono.
Cora había colgado.
Ella respiró profundamente y caminó hasta unas puertas dobles que se abrían a un patio decorado con hileras de lucecitas blancas. Había varias mesas de estilo pícnic llenas de gente y Lanie se quedó azorada. Todos la miraron y comenzaron a hablar a la vez; se dio cuenta de que estaban sonriendo y saludando, así que, probablemente, eran gente amistosa, pero las fiestas no eran lo suyo. Su truco favorito para las fiestas era no ir a fiestas.
Una mujer de unos cincuenta años, de pelo castaño con algunas canas, con unos ojos marrones muy llamativos y una sonrisa amable, le hizo señas para que se acercara. Tenía una copa de vino tinto en una mano y un pedazo de pan en la otra, y movió ambas cosas en dirección a ella.
–Eres Lanie, ¿verdad? Soy Cora, pasa, por favor.
Lanie no se movió.
–He interrumpido algo, ¿no? Una boda, o una fiesta. Puedo volver en otro momento…
–Oh, no, nada de eso –dijo Cora, y miró hacia el grupo–. Es que estamos comiendo. Lo hacemos todos los días –añadió, y los señaló a todos–. Te presento a tus compañeros de trabajo. Estoy emparentada con todos ellos de alguna forma u otra, así que se comportarán como es debido. Si no… –advirtió, sonriendo para quitarle hierro a la amenaza–. En cualquier caso, bienvenida. Siéntate. Voy a darte un plato…
–Oh, no es necesario, he traído una ensalada –dijo ella, dando unas palmaditas a su bolsa–. Puedo ir a sentarme al coche hasta que hayáis terminado…
–No es necesario, cariño. Todos los días se sirve la comida.
–¿Todos los días? –preguntó Lanie, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta hasta que Cora se echó a reír.
–Es la hora para socializar –dijo.
En el último trabajo que ella había tenido, la gente salía corriendo del edificio a la hora de la comida, para escapar unos de otros.
–Es… muy generoso por tu parte.
–No, nada de generosidad –respondió Cora, con una sonrisa–. De esta manera, nadie sale de la bodega, nadie llega tarde a su puesto y yo puedo meter las narices en los asuntos de todos.
Soltó el pan para tener una mano libre y poder agarrar a Lanie, porque, claramente, había detectado un riesgo de fuga.
–Eh, atención –les dijo a los demás–. Os presento a Lanie Jacobs, nuestra nueva diseñadora gráfica.
Sonrió a Lanie para tranquilizarla y gesticuló hacia el grupo.
–Lanie, te presento a todo el personal de la bodega. Estamos todos aquí. Somos un grupo informal.
Todos rompieron a aplaudir, y Lanie lamentó que no se la tragara la tierra.
–Hola –dijo, tímidamente, y saludó con una mano.
Debió de ser suficiente, porque los demás volvieron a comer, a beber vino y a charlar entre ellos.
–¿De verdad todo el mundo es pariente tuyo? –le preguntó a Cora, mientras se fijaba en dos niñas que, seguramente, eran gemelas, puesto que a las dos les faltaban los mismos dientes y tenían la misma sonrisa. Estaban comiendo magdalenas de chocolate, la mitad de las cuales estaban repartidas por su cara.
Cora se echó a reír.
–Más o menos. Tengo una familia grande. ¿Y tú?
–No.
–¿Soltera?
–Sí.
Cora sonrió.
–Bueno, pues encantada de compartir a mi gente. Somos muchos. ¡Eh! –gritó–. Que alguien se lleve a las niñas dentro y les lave la cara, y ni una magdalena más, o se van a subir por las paredes.
Así que las magdalenas eran un problema, pero el vino a la hora de comer, no. Se alegró de saberlo.
Cora sonrió al ver la expresión de Lanie. Claramente, le había leído el pensamiento.
–Somos californianos –dijo–. Nos tomamos muy en serio el vino, pero somos relajados en lo demás. De hecho, tal vez ese debería ser nuestro lema. Bueno, ven, siéntate –dijo, y la llevó hacia una de las mesas–. Tenemos que volver al trabajo enseguida.
Había una cantidad de comida impresionante, toda ella italiana y con un aspecto y un olor deliciosos. Cora le dio un codazo a la mujer que había en el extremo de la mesa, que debía de ser de su misma edad y tenía el pelo negro y sedoso y los ojos también negros.
–Haz sitio –le dijo Cora.
La mujer obedeció, y todos los demás también se movieron por el banco para dejarle sitio.
–Siéntate –le dijo Cora–. Come. Relájate.
–Pero…
–Ah, y ten cuidado con esa –añadió, señalando a la mujer que estaba justo enfrente de ella. Tenía unos veinte años y el mismo pelo y ojos oscuros que la otra–. Su mala actitud es contagiosa.
–Vaya, gracias, mamá –dijo la chica, poniendo los ojos en blanco con resignación.
Cora le sopló un beso a su hija y se alejó. Tomó una botella de vino del medio de una de las mesas y fue rellenando copas.
–Un día de estos voy a mirar hacia arriba con tanto ímpetu que me voy a quedar ciega –murmuró su hija.
Las gemelas echaron a correr, riéndose, como si se hubieran bañado en chocolate, lo cual ocasionó algo de revuelo. Lanie trató de pasar desapercibida y sacó su comida del bolso. Era una ensalada sin aliño.
–¿Me estás tomando el pelo? –le preguntó la hija de Cora–. ¿Es que quieres que vuelva y nos grite por no darte bien de comer? Guarda eso –dijo la muchacha, mientras le daba un plato que había en medio de la mesa–. Toma. Llénalo y, por el amor de Dios, pon cara de felicidad o me va a echar una bronca.
Lanie miró las fuentes que había en medio de la mesa. Espaguetis, lasaña…
–No te preocupes, está todo tan bueno como parece –le dijo un hombre mayor que estaba sentado un poco más allá.
No tenía pelo en la cabeza, pero sí un matojo cano en el pecho que asomaba por el cuello de su polo. Tenía la piel morena y una sonrisa de picardía.
–Y no te preocupes tampoco por tu colesterol –añadió–. Tengo setenta y cinco años y he comido esto todos los días –dijo, y le tendió la mano inclinándose hacia ella–. Soy Leonardo Antony Capriotti. Y te presento a mi amor desde hace cincuenta y cuatro años, Adelina Capriotti. Te diría cuál es su segundo nombre, pero se niega a acostarse conmigo cuando lo hago.
La mujer que estaba sentada a su lado era muy menuda y tenía el pelo blanco. Llevaba moño y tenía gafas, y una sonrisa con la misma picardía que su marido.
–Hay que tenerlo a raya, ¿sabes? Me alegro de conocerte.
Lanie sabía, por la investigación que había hecho sobre la empresa, que eran Leonardo y Adelina quienes habían fundado la bodega en los años setenta, pero que habían ido traspasándole la gestión a su hija que, ahora se daba cuenta, era su nueva jefa, Cora.
–Me alegro de conocerlos a los dos –dijo.
–Igualmente –respondió él–. Vas a darle una nueva imagen a la bodega y me vas a sacar estupendo, ¿a que sí?
–Por supuesto –respondió Lanie, con la esperanza de que fuera cierto. Nada de presión, ni nada por el estilo…
Él sonrió.
–Me caes bien. Vamos, come.
Si se comía algo de aquello, iba a necesitar echarse la siesta a media tarde, pero, como no quería ofender a nadie, se sirvió lo menos posible y comenzó a empujarlo por el plato para resistir la tentación de comerlo.
–Oh, oh –dijo la hija de Cora–. Está claro que es de las que hacen dieta.
–Ya está bien –dijo la mujer que estaba sentada junto a Lanie–. Vas a asustarla y mamá te va a poner en la lista de apestados.
La otra dio un resoplido.
–Las dos sabemos que nunca voy a poder salir de la lista. Lo único que hago es subir o bajar de nivel. Es imposible complacer a mamá.
–No le hagas caso –dijo la otra mujer–. A propósito, soy Alyssa. Y esta gruñona de aquí es mi hermana pequeña, Mia.
Mia hizo un gesto con la mano y agarró la cesta del pan.
–He renunciado a tener buen tipo para el biquini, así que pásame la mantequilla, por favor. La abuela dice que el buen Señor puso el alcohol y los hidratos de carbono en la tierra por un buen motivo, y yo no voy a decepcionar a Dios.
Su abuela hizo un brindis.
–Mia y yo trabajamos aquí, en la bodega –dijo Alyssa, y le dio una delicada palmadita al hatillo que tenía junto al pecho–. Esta es Elsa, mi hija menor.
–¿Elsa, como la princesa? –preguntó Lanie.
–Más bien, como la reina –respondió Alyssa, con una sonrisa, acariciándole el pelo al bebé–. Algún día va a dirigir todo este cotarro.
–¿Pero qué dices? –preguntó Mia–. Mamá va a llevar las riendas hasta que tenga trescientos años. Eso es lo que viven las brujas, ¿no lo sabías?
–La estás asustando otra vez –dijo Alyssa, y miró a Lanie–. Te prometo que queremos muchísimo a mi madre. Lo que pasa es que Mia está de mal humor porque anoche le dieron calabazas, esta mañana ha llegado tarde a trabajar y mi madre le ha leído la cartilla. Y, claro, ahora piensa que la vida es un asco.
–Bueno, es que la vida es un asco –dijo Mia–. Y todo esto de levantarse temprano todos los días es un poco excesivo. Pero Alyssa tiene razón. No me hagas caso. Mi forma de comunicarme es el sarcasmo.
Alyssa alargó el brazo y le apretó la mano a su hermana, con afecto, por encima de la mesa.
–¿No vas a contarme lo que pasó? Creía que este te gustaba.
Mia se encogió de hombros.
–Estaba chateando con él y solo me respondía de vez en cuando diciéndome «K». Ni siquiera sé lo que significa «K», supongo que quería escribir «OK», pero alguien lo apuñaló y no tenía la energía suficiente para escribirme un mensaje completo.
Alyssa hizo un esfuerzo por no echarse a reír.
–Dime que no se lo preguntaste y luego le mandaste a paseo en un mensaje de texto.
–Pues sí, querida hermana sabelotodo, eso es exactamente lo que pasó. Y, ahora, tengo un lema: «No malgastes los mejores años de tus tetas con un tipo que no se las merece». Posdata: «Ningún hombre se las merece. Los hombres son idiotas».
A Lanie se le escapó un resoplido de aprobación, y las dos hermanas la miraron.
–Bueno, es que es cierto. Los hombres son idiotas –dijo ella.
–Sabía que me ibas a caer bien –dijo Mia. Tomó una botella de vino y se la mostró a Lanie.
Ella hizo un gesto negativo.
–No, prefiero el agua, gracias.
Mia asintió.
–A mí también me gusta el agua. Resuelve muchos problemas. ¿Que quieres adelgazar? Bebe agua. ¿Te has cansado de tu hombre? Ahógalo –dijo, e hizo una pausa–. Pensándolo bien, debería haber hecho eso…
Apareció un hombre en el patio, y se acercó a su mesa mirando a Alyssa. La abrazó y la besó después de mirarla a los ojos. Acarició al bebé y se echó hacia atrás unos centímetros.
–¿Cómo están mis chicas? –preguntó.
–Vaya, ten cuidado, que la vas a asfixiar –dijo Mia.
–Umm –murmuró el hombre, y volvió a besar a Alyssa, durante más tiempo en aquella ocasión. Después, alzó la cabeza, miró a Lanie y sonrió.
–Bienvenida. Soy Owen Booker, el enólogo.
Alyssa, que se había quedado un poco aturdida, asintió.
–Y marido. Es mi marido –dijo, con una sonrisa–. No sé cómo me las arreglé para cazar al mejor enólogo del país.
Owen se echó a reír y tomó un poco de la pasta que había en el plato de su mujer.
–Nos vemos luego, en la reunión de esta tarde –dijo. Después, le dio un beso a Elsa en la cabecita y se alejó.
Alyssa lo observó mientras se marchaba. Observó su trasero, más concretamente, y dejó escapar un suspiro teatral.
–Dios santo, contrólate –le dijo Mia–. Se te está cayendo la baba. Haz el favor. Ayer mismo querías matarlo, ¿es que no te acuerdas?
–Bueno, es que es un hombre –dijo Alyssa–. Si no quisiera matarlo por lo menos una vez al día, es que él no estaría haciendo bien su trabajo.
–Por favor, Dios, dime que ya se te están pasando los cambios de humor causados por las hormonas del bebé –le dijo Mia.
–Eh, que ya no tengo nada de eso.
Mia soltó un resoplido y miró a Alyssa.
–Para tu información, siempre que te veas en una situación en la que yo soy la voz de la razón, seguramente es el apocalipsis y deberías ponerte a salvo.
–Lo que tú digas –respondió Alyssa–. Está buenísimo y es mío, todo mío.
–Sí –dijo Mia–. Ya lo sabemos. Es tuyo desde segundo del instituto y luego vas a acostarte con él, así que…
Alyssa se echó a reír.
–Ya lo sé. ¿A que es estupendo? Lo único que necesitas es amor.
–Seguro que también necesitamos agua, comida, refugio, vodka y Netflix.
–Bueno, vale, perdóname por ser feliz –dijo Alyssa, y miró a Lanie–. ¿Estás casada, Lanie?
–Ya no.
Tomó un poco de pasta, los mejores fettuccine Alfredo que hubiera tomado en su vida, tanto, que había decidido que las calorías no tenían importancia los lunes.
–¿Es que era un idiota? –le preguntó Mia, con curiosidad.
–No, en realidad, murió.
Alyssa dio un jadeo.
–Lo siento muchísimo. No tenía que haber preguntado.
–No, no –dijo Lanie–. No pasa nada. Sucedió hace seis meses –explicó.
Seis meses, una semana y dos días, pero, bah, ¿quién estaba llevando la cuenta? Dejó el agua a un lado y, por fin, tomó la botella de vino y se sirvió.
–No hace mucho tiempo –dijo Alyssa.
–De verdad, estoy bien –dijo Lanie.
Había un motivo para que su recuperación hubiera sido tan rápida. Varios motivos, en realidad. Habían estado saliendo seis meses y él siempre había sido encantador y carismático, y ella se había enamorado rápidamente. Habían estado cinco años casados y la primera mitad de ese tiempo había sido fabuloso; la segunda mitad, no tanto, porque ella había descubierto que no eran el uno para el otro. No sabía exactamente qué era lo que iba mal, pero lo que habían compartido una vez se había desvanecido. Y, cuando Kyle había muerto, ella se había enterado de que le había ocultado una adicción.
Adicción a las esposas.
El hecho de que aparecieran otras mujeres que también estaban casadas con Kyle le había ayudado mucho a superar el luto. Aunque eso no pensaba contarlo, porque era humillante. Ni en aquel momento, ni en ningún otro.
«Eres mi luna y mis estrellas», le decía él.
Sí. Una de muchas mentiras.
Cora volvió y Lanie estuvo a punto de saltar del alivio. ¡El trabajo! El trabajo era lo que iba a salvarla.
–Veo que has conocido a mi gran familia, entrometida, ruidosa y cariñosa, y has sobrevivido para contarlo –le dijo Cora, mientras le pasaba un brazo por los hombros a Mia y la apretaba con suavidad.
–Sí, y ya estoy preparada para empezar a trabajar –dijo Lanie.
–Bueno, todavía quedan quince minutos de comida –respondió Cora. Después, volvió a recorrer las mesas, charlando con todo el mundo–. Chicas –les dijo a las gemelas, que se estaban persiguiendo la una a la otra por allí–. ¡Más despacio, por favor!
En la mesa de Lanie, todo el mundo se había enfrascado en una conversación sobre barricas. Ella estaba escuchando las diferencias entre usar roble americano versus roble francés cuando vio salir a un ayudante del sheriff por las puertas dobles que daban al patio. Era alto y fuerte, e iba armado. Llevaba unas gafas de aviador, y su expresión era indescifrable. E intimidante.
Caminó directamente hacia ella.
–Hacedme sitio –dijo, en general, pero nadie le hizo caso. De hecho, ni siquiera lo miraron. Así que Lanie se deslizó un poco en el banco.
–Gracias –dijo él, y se sentó a su lado mientras alargaba los brazos para aceptar el plato que le estaba tendiendo Mia sin interrumpir su conversación con Alyssa. El plato estaba lleno hasta extremos inimaginables con una cantidad de comida que ningún ser humano podría ingerir de una sola vez.
El ayudante del sheriff la pilló mirando con los ojos muy abiertos.
–Es mucha comida –murmuró ella, azorada.
–Tengo hambre –replicó él, y tomó unos cubiertos–. Eres la nueva.
–Me llamo Lanie –dijo ella, y lo miró con asombro, mientras él empezaba a comer como si llevara una semana sin hacerlo.
–Yo soy Mark –respondió él, después de tragar. Ella lo agradeció, porque Kyle hablaba con la boca llena, y siempre le daban ganas de matarlo. Resultó que, al final, no hizo falta, porque el problema lo resolvió un infarto.
Seguramente, engañarla con tantas otras esposas había sido algo estresante.
–Debes de ser una mujer muy valiente –comentó Mark.
Por un segundo, se quedó horrorizada, porque no sabía si había hablado de Kyle en voz alta, y miró al ayudante del sheriff fijamente.
–Por aceptar este trabajo con esta familia –dijo él–. Están locos, ¿sabes? Todos y cada uno de ellos.
–Bueno, no pueden ser tan malos –respondió ella–. Te están dando de comer, ¿no? Y parece que te gusta la comida.
–¿A quién no iba a gustarle? Es la mejor comida de toda esta zona.
Eso era cierto. Ella vio cómo se comía todo el plato, como si estuviera en un concurso mundial de comer y estuviera en peligro de quedar en segundo puesto. Agitó la cabeza con reverencia.
–Si comes tan deprisa, te va a dar ardor de estómago.
–Mejor que no comer… –dijo él, y miró la hora–. Solo me quedan diez minutos para volver a la carretera a perseguir a los malos, y muchas horas de pasar hambre por delante.
–Uno de esos días, ¿eh?
–Uno de esos años –dijo él–. Pero, por lo menos, no estoy atrapado en la bodega día sí y día no.
Ella enarcó las cejas.
–¿Te estás burlando de mi trabajo?
–No. Te estoy ofreciendo comprensión. Está claro que aún no sabes dónde te has metido. Todavía estás a tiempo de echar a correr.
Aunque hacía cinco minutos ella estaba pensando lo mismo, en aquel momento se puso a la defensiva. La bodega estaba muy bien cuidada, era preciosa y acogedora. Había muchos empleados y eso podía resultar intimidante, tanto como el hecho de que se reunieran a comer y a relacionarse todos los días. Pero ella se acostumbraría.
Tal vez.
–Me encanta mi trabajo –dijo.
Mark sonrió.
–Es el primer día, y aún no has empezado, o ya te habrías terminado la copa de vino. Hazme caso, no va a ser un camino de rosas, Lanie Jacobs.
Ajá. Así que él sabía más de ella que ella de él. Aunque eso no importaba, porque a ella no le interesaba saber nada más de él.
–Seguramente, teniendo en cuenta lo que haces tú para ganarte la vida, entiendes que lo mío sí es un camino de rosas comparado con lo tuyo.
–Sé que prefiero enfrentarme a matones y a pandilleros antes que trabajar en este manicomio.
Ella sabía que estaba bromeando y que era un tipo divertido, pero no quiso dejarse ganar. En aquel momento de su vida, ningún ser humano dotado de pene iba a poder ganársela.
–Claro –le dijo–. Porque, claramente, tú estás aquí en contra de tu voluntad, te tienen como rehén y te están obligando a tragar todos estos manjares. Tiene que ser horrible para ti.
–Sí, la vida es muy dura –dijo él, y miró la rebanada de pan con queso que ella tenía en el plato y que había dejado intacta. Era la última.
Ella le hizo una seña para que la tomara y, con asombro, vio que él se la comía también.
–Tengo que preguntarte una cosa –le dijo–. ¿Cómo es posible que estés tan…
Lo señaló con una mano, en busca de alguna palabra para describir su cuerpo. Estaba muy en forma. Supuso que valdría la palabra «buenísimo», si a una le gustaban los machos alfa de manual, aunque no tenía ninguna intención de decírselo, ya que seguro que él sabía lo atractivo que era.
–¿Cómo es posible que esté tan…? –preguntó él.
–¿No te han dicho nunca que pedir que te hagan un cumplido resulta poco seductor?
Él se echó a reír.
–Quemo muchas calorías en mi jornada laboral –dijo.
–Ya.
Él se quitó las gafas y se las colocó sobre las sienes, y ella vio que tenía unos ojos muy oscuros y brillantes de picardía.
–Cuánta ironía en alguien tan joven.
Pasaron una bandeja de magdalenas por la mesa y, al verlas, a ella se le hizo la boca agua. Tomó una sin poder contenerse y, acto seguido, tomó una segunda. Al darse cuenta de que el ayudante del sheriff la estaba observando con una sonrisa, se encogió de hombros.
–Algunas veces me concedo un premio antes de haber conseguido nada. Se llama «motivación preliminar».
–¿Y funciona?
–No al cien por cien –reconoció ella, y le dio un mordisquito a la primera magdalena. Se le escapó un gemido–. Oh, Dios mío…
A él se le oscurecieron los ojos.
–Vaya, parece que estás teniendo una gran experiencia con esa magdalena.
Ella alzó un dedo para pedirle silencio. Era posible que estuviera teniendo un orgasmo en público por primera vez.
Él se inclinó hacia ella y le preguntó al oído:
–¿Haces esos sonidos sexis cuando…?
Ella lo señaló, porque todavía no podía hablar, y él sonrió.
–Sí –dijo–. Seguro que sí. Y, ahora, yo sé que voy a estar pensando en esto durante el resto del día.
–Estarás muy ocupado persiguiendo a los malos, ¿no te acuerdas?
–Se me da muy bien hacer varias cosas a la vez –dijo él.
A ella se le escapó una carcajada. Ya no tenía mucha práctica riéndose, porque hacía bastante tiempo que nada le parecía gracioso. Apreció su sentido del humor, pero ni siquiera eso cambió la idea que tenía de él. Era demasiado arrogante, y ya había tenido suficiente arrogancia como para llenar una vida.
Lo que no apreció en absoluto fue que su sonrisa se volviera cálida y sugerente, porque, por un instante, hubo algo entre ellos, algo que ella no podía o no quería reconocer.
–A lo mejor podría llamarte alguna vez –le dijo él.
Antes de que ella pudiera rehusar su invitación amablemente, las gemelas se acercaron corriendo y saltaron sobre él, gritando: «¡Papá, papá, mira lo que tenemos!».
Él las tomó en brazos a las dos con una impresionante facilidad y se puso de pie. Consiguió confiscarles las magdalenas de chocolate antes de que le mancharan el uniforme y las puso sobre la mesa.
–¿Por qué será –le preguntó a Lanie por encima de las cabezas de las niñas– que cuando un niño quiere enseñarte algo intenta ponértelo directamente en la córnea?
Ella, que se había quedado asombrada, cabeceó.
Mark se colocó a las niñas colgando de la espalda, cabeza abajo, y ellas empezaron a morirse de la risa. Él se giró de nuevo hacia Lanie, sujetando un tobillo en cada mano.
–Sé lo que estás pensando –dijo Mark, al ver su cara de asombro–. Yo lo pienso todos los días.
En realidad, ni siquiera ella sabía lo que estaba pensando, salvo que… ¿también era un Capriotti? ¿Cómo no se había dado cuenta?
–Sí –dijo Mark–. Soy uno de ellos, por eso tengo derecho a despotricar. Y, deja que adivine…, ¿acabas de decidir que no contestarías a mi llamada?
Claro que no, pero, antes de que pudiera decirlo en voz alta, Cora volvió y le dio un beso a Mark en la mejilla.
–Hola, cariño. Me he enterado de que ayer tuviste una noche difícil.
Él se encogió de hombros.
–¿Has comido suficiente? ¿Sí? –preguntó Cora, y miró su plato vacío. Después de asentir con satisfacción, le revolvió el pelo–. Me alegro. Pero no pienses que no sé perfectamente, Marcus Antony Edward Capriotti, que fuiste tú el que le trajo a escondidas los puros a tu abuelo para que se los fumara anoche.
Desde su sitio de la mesa, el abuelo, o sea, Leonardo Antony Capriotti, puso cara de inocencia.
Cora cabeceó mirándolos a los dos, ayudó a bajar a las niñas de los hombros de su padre, las tomó de la mano y se las llevó.
No. Desde luego que ella no iba a contestar a la llamada de aquel hombre. Y no por los motivos que él pudiera pensar; no le importaba que tuviera niñas. Lo que le importaba era que parecía que lo tenía todo: una familia unida, unas niñas maravillosas, una sonrisa espectacular, un cuerpo atlético…, pero no sabía lo afortunado que era. Eso, a ella, le causaba enfado.
Él observó su expresión.
–Bueno, claramente no, no vas a contestar si te llamo.
–No es nada personal –dijo ella–. Es que no salgo…
–¿Con padres?
En realidad, debido a su desengaño, había perdido la fe en el amor y no salía con nadie. Pero eso no era asunto suyo.
Él siguió mirándola un instante y asintió. Después, se puso las gafas.
–Que tengas buena suerte hoy –le dijo a Lanie–. La vas a necesitar.
Después, se marchó.
Pensaba que ella lo había juzgado. No le gustaba nada que creyera eso, pero era mejor dejarlo así. No quería que supiera que el problema era ella, solo ella. Tomó aire y se giró hacia la mesa, y se quedó sorprendida al notar que no solo la estaba mirando Cora, sino también las hermanas de Mark, su abuelo y varias personas más que, seguramente, también eran parientes.
No debía olvidar que los Capriotti se multiplicaban cuando no se les prestaba atención.
Capítulo 2
Ansiedad: Vigila.
Yo: ¿Por qué?
Ansiedad: Tú vigila.
Aquella noche, Lanie se acostó a las ocho en punto con un libro y una copa de vino. El libro, porque le gustaba leer, y porque le parecía que así el vino estaba justificado y no era un capricho.
Aquella costumbre había empezado hacía seis meses, la noche del funeral de su marido, cuando el jefe de Kyle le dijo que había aparecido otra esposa.
Lanie se había ido del apartamento en el que vivían y había alquilado una pequeña casa adosada en otro barrio. Todavía no lo había hecho suyo por completo, así que no tenía plantas ni mascotas de las que preocuparse mientras no estaba allí. En cuanto a los amigos, eran compañeros de trabajo o también eran amigos de Kyle, y parecía que todo el mundo se había desvanecido.
O, tal vez, había sido ella.
Suspiró, le dio un sorbo al vino y se recostó contra un almohadón. Normalmente, cuando estaba tan cansada, no podía pensar demasiado. Pero aquella noche suspiró y… empezó a pensar demasiado.
No era de extrañar, teniendo en cuenta los recientes cambios. Para empezar, estaba en la finca de los Capriotti. En su contrato se incluían el alojamiento y comida durante los dos meses de trabajo, y le habían ofrecido su propia casita. Lo había aceptado con los ojos cerrados. Los Capriotti habían acotado cuatro hectáreas en el extremo oeste de la finca, al norte de un lago pequeño y escondido. Allí era donde habían construido varias casas para los miembros de la familia, y unas cabañas alineadas como si fueran las de un motel para los empleados de los viñedos y la bodega. Eso tenía sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas, el alojamiento era gratis. Entre las desventajas, había que interactuar mucho y no había demasiada privacidad.
Llamaron a la puerta. Se quedó paralizada un instante; después, se acercó a la puerta y se asomó a la mirilla. Había un chico alto y delgaducho, con vaqueros, botas, camiseta y un corte de pelo al estilo militar y con cara de impasible. Cora se lo había presentado; se llamaba Holden y trabajaba en la bodega adiestrando a los caballos y echando una mano en el rancho cada vez que tenía días libres en el ejército. Aunque tenía poco más de veinte años, llevaba mucho tiempo viviendo en la bodega. Estaba delante de la puerta con una bandeja en las manos, una bandeja llena de galletas.
Ella abrió un poco la puerta.
–De Cora –le dijo él, con su ligero acento sureño, y le entregó la bandeja.
–Oh, no, no puedo…
–Se supone que no puedo aceptar un no por respuesta –dijo él.
Y se fue.
Pues muy bien. Ella volvió a la cama con las galletas y comió demasiadas, porque eran deliciosas. A aquel ritmo que llevaba, cuando se fuera de allí a los dos meses, habría engordado cuarenta kilos. Pero, extrañamente, le resultaba difícil sentir ansiedad en aquel momento. Estaba lejos de la ciudad, en un lugar precioso, con un trabajo estupendo, e iba a poder respirar con calma por primera vez desde hacía meses, a encontrarse a sí misma.
Tenía decidido recordar lo maravilloso que era estar sola y poder decidir lo que quería, y marcharse de allí recuperada, sin ansiedad ni estrés. Recuperar la seguridad sería un extra, y la felicidad una quimera.
«No me importa lo que llegues a ser, siempre y cuando seas autosuficiente y no nos necesites para nada», le había dicho su madre cuando se había marchado a la universidad.
Cerró los ojos con fuerza, se quitó aquel desagradable recuerdo de la cabeza e intentó pensar en otra cosa.
«¿Soy tan difícil de querer, Kyle?».
«Quizá, un poco, cuando has trabajado demasiado, o estás cansada, o tienes hambre…».
Había sido difícil oír aquella respuesta de un hombre que era comercial de una marca de bebidas para todo el sur de California y que solo estaba en casa dos días a la semana, pero ella había comprendido una cosa: no se trataba de que fuera difícil de querer, sino de que no conseguía creer que nadie pudiera quererla.
Todo había empezado con sus padres. Los dos eran físicos y esperaban que siguiera sus pasos. El problema era que ella odiaba las matemáticas y las ciencias, pero adoraba las artes. Eso la había convertido en un enigma para ellos, y no en el buen sentido. Ni siquiera le habían pedido que cambiara; al darse cuenta de que era tan diferente, se habían dado por vencidos por completo con respecto a ella.
Y parecía que Kyle también. Creía que lo sabía todo sobre él y su relación, y, sin embargo, la había traicionado. Así pues, ya no tenía confianza en su propio juicio ni en el de los demás.
–Bah –murmuró.
Solo había una cosa sobre la que pudiera hacer algo, y decidió ponerse a pensar en ella.
El presente.
El segundo día de trabajo fue muy parecido al anterior. Le habían asignado un espacio grande y agradable en una sala abierta, donde cada uno tenía su propio rincón. No era tranquilo y silencioso, eso no. Resultó que Alyssa se encargaba de las ventas y de las visitas, y se pasaba mucho tiempo al teléfono dejando encantada a mucha gente. Lanie se sintió fascinada al verlo, porque ella no tenía el don de encantar a la gente.
Mia era la encargada de la sala de catas y, a pesar de que no tenía el carácter más alegre del mundo, también era la directora de los tours, sobre todo, porque nadie más quería serlo. O eso era lo que le había contado a Lanie mientras entraba y salía de la oficina cien veces por hora derrochando ironía y sarcasmo.
–Cuando la vida te golpee –le dijo a Lanie, después de que un cliente muy grosero le gritara–, levántate con calma, sonríe y di: «Golpeas como un cabrón, cabrón».
Lanie estaba segura de que Cora no lo aprobaría.
–Espero que mi futuro marido me mire por las mañanas como yo estoy mirando esta pizza que ha sobrado –dijo Mia, después de hacer una incursión en la nevera de los empleados–. Como si pensara: «Sí, bueno, tal vez haya tenido mejor cara, pero me hace feliz de todos modos».
Había más gente, y todos lo sabían todo de los demás. Y, aunque a ella no le entusiasmara, estaba enterándose de muchas cosas también, porque no podía evitar oírlos. Por ejemplo, el hermano de Cora, que dirigía las redes sociales de la empresa, se llamaba tío Jack y tenía la enfermedad de Crohn. Aunque debía llevar una estricta dieta, se la saltaba constantemente y luego se encerraba horas en el baño, durante las cuales, si uno tenía cuenta en Twitter, podía leer todos sus pensamientos.
En esencia, las Bodegas Capriotti eran como un pueblecito en el que no había secretos y abundaba el chismorreo.
Sin embargo, ella no pensaba contar sus secretos ni hablar de lo poco afortunada que había sido en el amor. Aquella noche se acostó y, cuando estaba casi dormida, oyó un golpe suave.
«Galletas», pensó, y se levantó de un salto. La cabaña era como un estudio. Tenía una pequeña cocina en un rincón, la cama estaba en el rincón opuesto, había un sofá y una mesa de centro cerca de la puerta. Se asomó a la mirilla y no vio a nadie. Sin embargo, estuvo a punto de dar un salto al oír otro golpe y una risita. En realidad, dos risitas. Abrió la puerta y se encontró con las dos gemelas de las magdalenas. Llevaban pijamas de Wonder Woman e iban descalzas. Tenían el pelo negro, revuelto, y los ojos oscuros como los de su padre, y sonreían con inocencia.
–Eh… Hola –dijo. Movió la cabeza para ver quién estaba con ellas, pero no había nadie–. ¿Estáis bien?
Ellas asintieron. La de la derecha llevaba moño, y la otra llevaba el pelo suelto y lo tenía por toda la cara.
–Bueno –dijo Lanie, esperando a que ellas le resolvieran algunas dudas. Pero eso no sucedió–. ¿Puedo hacer algo por vosotras?
–Queríamos saber una cosa –dijo la de la izquierda, y miró a su gemela.
Su gemela, a la que le faltaban los dos incisivos centrales, asintió.
Ella estaba perdida. No sabía nada de niños. Era hija única y, en realidad, no se acordaba de haber sido una niña, y menos una niña despreocupada con un pijama bonito y el pelo revuelto, y una sonrisa tonta y adorable.
–¿Estáis aquí solas?
Asintieron.
Lanie no sabía quién era su madre. No le habían presentado a nadie que fuera la mujer de Mark. Y, como él había bromeado pidiéndole que salieran juntos, Lanie supuso que no había esposa de por medio.
–Creo que debería llamar a vuestra abuela y…
–¡No! –exclamó la niña del pelo salvaje, y entró por un lado de Lanie a la cabaña, tirando de su hermana.
–Sí, claro, pasad –dijo Lanie, y las niñas se echaron a reír–. ¿Por qué no puedo llamar a vuestra abuela? –les preguntó.
–Porque nos meteríamos en un lío –respondió la gemela del pelo salvaje–. Se supone que tenemos que estar durmiendo.
La niña sin dientes asintió.
–Está bien –dijo Lanie–. ¿Y por qué no estáis durmiendo?
Pelo Salvaje se mordió el labio.
–¿Nos guardas un secreto?
–No –dijo ella, que no estaba dispuesta a convertirse en su cómplice.
Las gemelas se miraron con decepción, y ella se cruzó de brazos.
–Mirad, aunque no sepa nada sobre niños pequeños, sé que vosotras estáis ocultando algo. Vamos, hablad.
–Nosotras, eh… Antes hemos tomado una cosa de tu bolso –dijo Pelo Salvaje.
–¿Me habéis robado una cosa?
–No –dijo Pelo Salvaje–. Eso lo hace la gente mala. Nosotras lo hemos tomado… prestado.
–¿Y qué es eso que habéis tomado prestado?
–Antes, cuando estabas trabajando, se te cayó el bolso debajo del escritorio y se salieron tus cosas.
–Se salieron solas, ¿no?
–Sí –dijo Pelo Salvaje. Sin Dientes asintió con vehemencia.
–Y vimos que tenías un frasquito que olía mucho –añadió Pelo Salvaje.
En realidad, tenía un perfume de bolso, su perfume favorito. Era carísimo, pero, al conseguir aquel trabajo, se había permitido aquel lujo.
Sin Dientes se sacó una cosa del bolsillo del pijama.
El frasquito.
Estaba vacío.
Lanie lo tomó.
–Vaya.
–Lo sentimos –dijo Pelo Salvaje, y Sin Dientes volvió a asentir, y ella se sintió conmovida, a su pesar, por lo adorables que eran.
–¿Lo sentís mucho? ¿Tanto como ciento cincuenta dólares?
A las niñas se les escapó un jadeo.
–¡Eso es muchísimo! –exclamó Pelo Salvaje–. No tenías que haber gastado tanto dinero.
–Ya. Estáis en deuda conmigo.
–Pero solo tenemos cinco dólares a la semana –dijo Pelo Salvaje, horrorizada–. Y eso, si hacemos las tareas. Se nos olvidan mucho.
–Bueno, pues yo empezaría a acordarme –dijo Lanie–. Y, a lo mejor, pediría que me pusieran tareas extra.
Las niñas se miraron y, después de un instante, asintieron con solemnidad.
–Sí, lo haremos –dijo Pelo Salvaje, con seriedad. Ya no sonreía–. No te enfades con nosotras.
Lanie se sintió mal y suspiró.
–No se trata de un enfado, ni tampoco del dinero. Se trata de la confianza. Al fisgar en mis cosas, no tuvisteis respeto por mi privacidad y, además, luego os quedasteis con una cosa que no era vuestra y la usasteis. Nada de eso está bien, y podría ser que una persona decidiera que no le caéis bien, o que no va a confiar en vosotras en el futuro. ¿Lo entendéis?
Las gemelas asintieron.
–Pero a nosotras sí nos caes bien –dijo Pelo Salvaje–. Muy bien. Así que me pondría triste si yo no te cayera bien a ti. Lo siento muchísimo.
–¿Sientes lo que has hecho o que vayáis a tener que pagarme?
–Las dos cosas –dijo Pelo Salvaje, con tanta dulzura, que Lanie tuvo que contenerse para no sonreír.
–Os veo a la hora de comer –dijo Lanie–. A vosotras os cae bien todo el mundo.
–No, no es verdad. Los nietos del tío abuelo Jack no nos caen bien y no nos caen bien los niños de Alyssa. Tampoco nos caen bien los clientes. Se inclinan para hablar con nosotras y nos hablan como si fuéramos bajitas y tontas. ¡Como si tuviéramos cinco años!
–¿Y no tenéis cinco años?
–Seis –dijo la niña, con orgullo.
Lanie sonrió.
–Bueno, me alegro de saberlo. ¿Cómo os llamáis?
–Yo Samantha –dijo Pelo Salvaje–. Pero me llaman Sam. Y ella es Sierra. Algunas veces, papá la llama Sea.
Sin Dientes, Sierra, Sea, la miró con sus profundos ojos negros.
–No habla –dijo Samantha.
–¿Nunca? –preguntó Lanie.
Sierra bajó la cabeza y se miró los pies.
–No, ya no –dijo Sam–. Pero yo puedo hablar por ella.
Lanie observó la cabecita de Sierra y se dio cuenta de que no se estaba mirando los pies, sino que estaba mirando los de ella, que también iba descalza. La noche anterior se había hecho la pedicura y se había pintado las uñas de morado, y parecía que a Sierra le fascinaba.
–Seguro que ya están preocupados por vosotras en casa –dijo Lanie–. Es tarde.
–Ahora le toca a la abuela vigilarnos, y se ha quedado dormida viendo la tele. ¿Quién es tu superhéroe favorito?
–Wonder Woman –dijo Lanie.
–¡La nuestra también! ¿Y el segundo?
–Eh… Thor.
–A mí también me gusta Thor. ¿Y el tercero?
–Bueno, eso ya tendría que pensarlo –respondió Lanie–. Y, con respecto a la hora de acostarse…
–¿Tienes helado?
A Lanie se le encogió el corazón. Su padre debería estar con ellas, al menos por las noches, sobre todo porque él mismo había reconocido que trabajaba demasiadas horas. Aquellas niñas tan pequeñas necesitaban a sus padres, algo que ella entendía mejor que casi nadie.
–Lo siento mucho, pero no, no tengo helado –dijo–. En realidad, como no he ido al supermercado, no tengo nada.
Salvo los Snickers que llevaba en el bolso. Eran su barra de chocolate preferida y también su medicamento para el síndrome premenstrual.