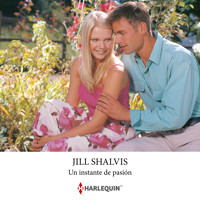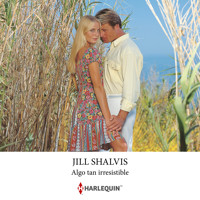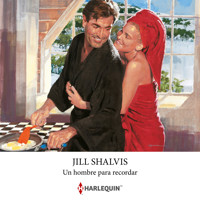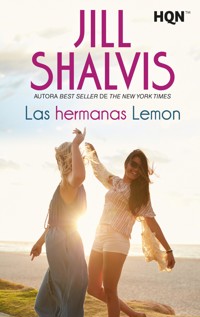
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Brooke Lemon siempre ha llevado la vida que quería, con sus aventuras salvajes y sus errores, algo que Mindy, su hermana perfecta, nunca ha entendido. De modo que, cuando Mindy se presenta en su casa en pleno ataque de nervios con sus tres hijos a cuestas, Brooke se queda de piedra. En su deseo de reconciliarse, accede a llevarse a los niños de vuelta a Wildstone para que Mindy pueda calmarse y recomponer su vida. Lo que Brooke no quiere admitir es que ella está igual de perdida... Porque ¿cómo regresar a tu pueblo después de siete años lejos de allí? Brooke no tarda en encontrarse cara a cara con un error de su pasado: un hombre alto, moreno y sexy. Pero Garrett ya no está interesado en ella. Aunque sus actos no son coherentes con sus palabras, lo que hace que Brooke empiece a sentir cosas que creía olvidadas. Ambas hermanas no tardan en comenzar a preguntarse si se habrán equivocado en la vida y en el amor. Solo saben que no consiguen dejar atrás sus fantasmas. Y, cuando salgan a la luz los secretos, aprenderán que, a veces, la persona que más puede ayudarte es aquella a la que no se te había ocurrido pedir ayuda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2019 Jill Shalvis
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Las hermanas Lemon, n.º 276 - mayo 2023
Título original: The Lemon Sisters
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 9788411417297
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Epílogo
Nota de la autora
Notas
Si te ha gustado este libro…
Siempre quise tener una hermana. Nunca fue posible, pero me alegra enormemente haber criado a cuatro niñas, sabiendo que siempre se tendrán las unas a las otras. A lo largo de los años, a veces han sido como una camada de gatitos; no soportan estar juntas y no soportan estar separadas. Pero, a fin de cuentas, se quieren con locura y eso hace que me sienta orgullosa. Así que, a todas las hermanas, de sangre o de corazón, este libro es para vosotras.
Capítulo 1
«Ya sé que ahora mismo la vida es una mierda, pero esa no es razón para llevar bragas de abuela».
Sin previo aviso, el helicóptero se precipitó al vacío y Brooke Lemon experimentó un vuelco en el estómago. Pasó de contemplar un precioso cielo azul a hallarse de costado frente a una montaña escarpada que parecía estar tan cerca como para poder tocarla.
Como para intensificar el momento de pánico, el cielo había abandonado su prístino tono azul anterior y se había cubierto de nubarrones grises y amenazantes, y a ella el corazón le latía con fuerza al ritmo de los golpes secos de las hélices. El helicóptero comenzó a vibrar en su intento por volver a enderezarse. A Brooke empezaron a sudarle las manos y notó las náuseas en el estómago, lo cual le hizo arrepentirse de haberse comido ese paquete extra de galletas después del almuerzo, algo que ahora le parecía que había ocurrido hacía una eternidad.
Tratando de controlar el vértigo, tragó saliva al ver los escarpados montes que se elevaban imponentes hacia el cielo y se perdían entre las nubes.
No había ningún lugar donde aterrizar.
–Brooke.
–Shh. –Sin atreverse siquiera a parpadear, se inclinó hacia delante, incapaz de apartar la mirada.
–Te has puesto verde, Brooke. Cierra los ojos. Respira hondo. De hecho, llevas así diez horas seguidas. Echa una cabezada.
–¡No puedo echar una cabezada! ¡Tengo que aguantar despierta para el accidente!
–Esta vez no habrá accidente, te lo prometo.
Brooke se quitó los auriculares, se recostó en su silla y tomó aire. El vídeo se detuvo, se encendieron las luces y por la pantalla se deslizaron unas pocas palabras.
Brooke Lemon, productora extraordinaria…
–Qué gracioso –logró decir mientras se esforzaba por regresar del flashback.
–Además de cierto. –Cole se puso en pie y se quedó mirándola unos instantes–. ¿Estás bien?
–Prometiste no volver a preguntármelo.
–Echas de menos salir por ahí –le dijo él–. Ser la que graba las imágenes en vez de limitarte a montarlas.
–No. –Aún no había apartado los ojos de la pantalla y la palabra «productora» parecía burlarse de ella. Cierto, era mucho más seguro estar a ese lado de la cámara, pero claro que lo echaba de menos. Echaba de menos su antigua vida como echaría de menos el aire que respiraba.
Aunque no pensaba reconocerlo ante su jefe. Cole no solo se compadecería de ella, sino que además querría hablar del tema.
Y ella nunca hablaba del tema. ¿Para qué? La única manera de solucionarlo era enfrentarse al pasado. A sus errores. Y eso no podía hacerlo. No sabía cómo. Se levantó esquivando la atenta mirada de Cole y agarró su mochila justo cuando Tommy asomaba la cabeza por la puerta de la sala de montaje.
–Oye, cielo, ¿te apetece que cenemos juntos? –Se le borró la sonrisa al ver la expresión de su cara y luego miró a Cole, que se limitó a sacudir ligeramente la cabeza. Tommy le tendió una mano a Brooke–. Venga, muchacha, que invito yo.
Sabía que estaban siendo condescendientes con ella. Trabajaban los tres juntos en un programa del canal de viajes llamado La vuelta al mundo, que, con un estilo documental, seguía las peripecias de un grupo de aventureros que encaraban diferentes retos tales como escalar montañas «inescalables», navegar ríos «innavegables»…, en resumen, cualquier cosa que fuera peligrosa y disparase la adrenalina.
En otra época, Brooke se encargaba de la fotografía principal, pero últimamente trabajaba solo desde el estudio, montando el metraje y redactando los guiones del reality show, llevando una vida muy diferente de la que siempre se había imaginado. Pero a ella le servía. Todo iba bien.
O eso se decía a sí misma.
Cole era el director y creador y productor de La vuelta al mundo. También era un buen amigo y, cuando a ambos les cuadraba, amante ocasional de Brooke. Había pasado un mes desde la última vez que les había cuadrado. Habían hecho recortes en el presupuesto del programa y ahora tenían poco dinero y plazos muy ajustados, lo que significaba que se pasaban el día tirándose los trastos a la cabeza y no metidos en la cama. El deseo sexual solía ocupar un segundo plano frente a las ansias homicidas, al menos en el caso de Brooke. A los hombres no parecía costarles trabajo separar ambas cosas.
Tommy era el peluquero y maquillador del programa, además del mejor amigo de Brooke. Nunca habían sido amantes. Principalmente porque Tommy prefería tener relaciones con más de una persona al mismo tiempo, y ella no estaba hecha para eso.
Dado que ambos la conocían demasiado bien, evitó el contacto visual y se entretuvo rebuscando en su mochila para asegurarse de llevar las llaves y la cartera. Cosas que ya sabía que llevaba consigo, puesto que era un pelín neurótica para esas cosas. Aun así, palpó ambos objetos muy brevemente y después cerró la cremallera de la mochila. Luego, como le gustaban las cosas en números pares, volvió a abrirla y a cerrarla una segunda vez.
–¿Por qué está cabreada? –le preguntó Tommy a Cole en tono acusador–. ¿El tío ese publicista canceló lo del concierto de anoche?
–¿De verdad saliste con ese tío? –le preguntó Cole a Brooke–. Te dije que te llevaría yo.
–La cita la cancelé yo –respondió ella encogiéndose de hombros–. Se pone demasiada colonia.
–Yo no –repuso Cole.
–¿Y el tío anterior a ese? –preguntó Tommy sin dejar de mirarla–. ¿No dijiste que su madre estaba loca?
–Así es. –Pero no había sido ese el único problema. Antes incluso de que el camarero les llevase la carta de las bebidas, el tipo ya le había dicho que quería casarse ese mismo año. A poder ser en otoño, pues era la estación favorita de su madre, y además su madre quería una boda tradicional por todo lo alto.
La idea de convertirse en el centro de atención casi le había provocado urticaria y, al recordarlo, empezó a frotarse las yemas de los pulgares con las del resto de los dedos, hacia delante y hacia atrás. Era una vieja costumbre que tenía, un mecanismo para calmarse.
–¿Por qué estamos hablando ahora de eso?
Tommy advirtió el movimiento de sus dedos antes de que ella pudiera contenerse y frunció el ceño.
–Porque estás disgustada por algo –respondió.
–Estoy bien –le aseguró Brooke metiéndose las manos en los bolsillos.
–Ha tenido un flashback –explicó Cole–. Siempre se queda de mal humor después de tener uno. –Miró a Brooke a los ojos y, en su mirada, ella distinguió el cariño y la preocupación–. Vente a casa conmigo esta noche. Haré que te sientas mejor.
Aunque sabía que podría hacerle sentir mejor, hacía días que no se depilaba.
–He dicho que estoy bien –repitió mientras se colgaba la mochila al hombro. Para evitar que la siguieran, se puso de puntillas, le dio un beso a Tommy en la mejilla barbuda y después otro a Cole, que iba recién afeitado–. Estoy bien –insistió–. Y me largo. Así os ahorráis pagarme horas extra.
–Trabajas en nómina.
–Lo que me recuerda que merezco un aumento. –Cerró la puerta antes de que Cole pudiera responder, salió del estudio y se dio de bruces con el calor de la ciudad de Los Ángeles.
Eran las siete de la tarde, estaban a finales de mayo y hacía treinta y seis grados. Había tanta humedad que su coleta se parecía más al rabo de una ardilla. Aunque daba igual. No tenía que impresionar a nadie, ni ganas de hacerlo. A sus veintiocho años, estaba ya harta de los hombres.
Y posiblemente también de la vida.
Condujo hacia su casa, que era un apartamento alquilado en la planta baja de un edificio de North Hollywood, a tan solo trece kilómetros del estudio; treinta minutos cuando había atasco, como esta noche. De modo que agregó Los Ángeles a la lista de cosas de las que estaba harta. Echaba de menos los espacios abiertos. El aire fresco, el campo. Echaba de menos la emoción y la aventura.
Aparcó en su garaje de una sola plaza y entró en la cocina por la puerta interior, contando los pasos sin darse cuenta y arrastrando los pies ligeramente al llegar al final para asegurarse de terminar en un número par. Otro gesto para calmarse. Algunos días necesitaba más que otros.
Una vez dentro, tomó aire y trató de liberar el nudo de tensión que sentía en la tripa. El flashback había sido el primero que tenía en mucho tiempo, y casi se había olvidado ya del sabor del miedo intenso, una sensación que la mayoría de personas no experimentaría jamás.
Miró a su alrededor. Su casa estaba limpia, sus plantas estaban vivas; bueno, más o menos vivas. Todo iba bien.
Estaba esforzándose por creérselo cuando alguien llamó a su puerta. O más bien la aporreó, alterando la tranquilidad de su salón. No era Tommy; él habría llamado mientras gritaba su nombre. Cole le habría mandado un mensaje antes de salir del coche.
Brooke, que no era ajena al peligro, agarró su fiel bate de béisbol de camino a la puerta. Había dado la vuelta al planeta tantas veces que ya había perdido la cuenta y, desde luego, en sus viajes había aprendido a protegerse. Justo al acercar la cara a la mirilla, volvieron a aporrear la puerta.
–¡Brooke! –gritó una voz de mujer–. Dios, como no estés en casa. ¡Por favor, que estés en casa!
Brooke se quedó de piedra. Reconoció esa voz, aunque había pasado ya un tiempo. Mucho tiempo. Era la voz de Mindy, su hermana mayor. Mindy era una mujer serena. Llevaba su calma como una armadura igual que otras mujeres llevaban pendientes, no tenía que contar mentalmente para calmarse y jamás se había descarriado ni había echado a perder su vida.
Se prolongaron los golpes frenéticos en la puerta, acompañados ahora de algo que parecían ser sollozos.
Brooke abrió de golpe y Mindy se lanzó a sus brazos. Hacía más de un año que no se veían, meses desde la última vez que hablaron, y esa última vez se habían colgado el teléfono.
–Pero ¿qué narices pasa? –preguntó Brooke.
No eran una familia cariñosa. Los abrazos se reservaban para bodas y funerales, o para alguna reunión familiar ocasional en la que hubiera alcohol, cantidades ingentes. Las emociones no se mostraban abiertamente. Pero en aquel momento Mindy estaba mostrando las suyas a borbotones y a todo volumen, aferrada a ella como si fuera papel film mientras lloraba y hablaba con un tono agudo no apto para humanos.
–Min, por favor, cálmate –le pidió Brooke–. Ahora mismo solo pueden entenderte los perros.
Mindy tomó aire entre hipidos y levantó la cabeza. Tenía el rímel tan corrido que probablemente fuese el del día anterior, que no se había limpiado. No llevaba más maquillaje. Debía de pesar por lo menos siete kilos más de lo que Brooke le había visto jamás. Llevaba la ropa arrugada y una mancha oscura con pinta sospechosa en la camiseta, lo cual de por sí ya era extraño, dado que Mindy no se ponía camisetas de manga corta. Su melena, que le caía sobre los hombros, lucía el mismo color miel que la de Brooke, aunque Mindy siempre iba bien peinada. Ese día no era el caso. Superaba a Brooke en su imitación del rabo de una ardilla y parecía no habérselo lavado en una semana. Mindy lanzó otro hipido, pero por suerte dejó de llorar.
Brooke asintió agradecida, pero se preparó para lo peor. Tenía un mal presentimiento.
–Vale, ¿quién se ha muerto?
Mindy dejó escapar una risa ahogada y se frotó los ojos, lo cual solo sirvió para empeorar su aspecto.
–No se ha muerto nadie. Si exceptuamos mi vida personal.
Aquello no tenía sentido. Mindy había nacido con un plan establecido. Sin previo aviso, podía abrir su elegante archivador y decirte exactamente en qué punto de su plan se encontraba.
–Tienes algo en el pelo –dijo Brooke, y se lo retiró con cuidado. Era un cereal Cheerio.
–Es de Maddox. Estaba comiéndolos en el coche. –A Mindy se le volvieron a humedecer los ojos–. ¡No sabes la suerte que tienes de no tener hijos!
Antes, una frase semejante habría sido como atravesarle a Brooke el pecho con un atizador incandescente, pero ahora le causaba solo un leve dolor. Más o menos.
–¿Por qué te desmoronas? Tú nunca te desmoronas.
–Pues te presento a la nueva yo –respondió Mindy negando con la cabeza– ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeñas y pobres porque papá había invertido todo su dinero en la primera tienda smoothies POP y todos nos llamaban las hermanas Lemon?
–Es que somos las hermanas Lemon –le recordó Brooke.
–Sí, pero nos lo decían con doble sentido, como si fuéramos limones podridos. Como si fuéramos unas inútiles. Bueno, ¡pues yo soy un limón podrido!
–Para empezar, eras tú la que me decías entonces que ignorase aquellos comentarios porque no éramos ningunas inútiles –le recordó Brooke–, así que ahora te lo digo yo a ti: No somos unas inútiles. Y, para continuar, tienes una vida maravillosa, una vida que planificaste con todo detalle, debo añadir. Te casaste con un médico. Ahora regentas y diriges la tienda de smoothies POP de Wildstone. Eres una repostera excelente. La gente acude en masa a la tienda los días en los que horneas dulces para venderlos junto con los smoothies. Tienes tres hijos. Vives en una casa como las de las películas, no me fastidies.
–¡Ya lo sé! –respondió Mindy con un resoplido–. Y ya sé que, en apariencia, soy la hermana que lo tiene todo, ¡pero no es verdad!
Aquello no debería haberle dolido, pero le dolió. Mindy no tenía ni idea de cómo era su vida en la actualidad. Pero ese era otro problema bien distinto.
–Min, ¿qué es lo que está pasando? Nosotras no hacemos esto. No estamos… unidas.
–¿Y de quién es la culpa? –preguntó Mindy, de nuevo con los ojos llenos de lágrimas–. Se me quemaron los cupcakes para el colegio y tuvieron que venir los bomberos, y ahora todo el barrio sabe que estoy perdiendo la cabeza. Papá quiere vender algunas de las tiendas de smoothies POP, incluida la de Wildstone, para poder «jubilarse» –dijo «jubilarse» entre comillas, probablemente porque su padre ya llevaba un tiempo sin hacerse cargo del negocio–, lo que me deja a mí sin trabajo. Linc dice que debería comprarle la tienda, y a mí me encanta la tienda, ya sabes que me encanta, pero si ni siquiera soy capaz de enseñar a Maddox a usar el retrete él solo, aunque tiene ya treinta y dos meses y medio. –Tomó aliento con la respiración temblorosa–. Y además creo que Linc tiene una aventura con Brittney, nuestra niñera.
«La leche», pensó Brooke. Dejó de intentar calcular cuántos años eran treinta y dos meses y medio y se quedó mirando a su hermana.
–¿Qué?
–Mira, ya sé que me odias, pero cuando todo ha empezado a venirse abajo en el coche, cuando volvía de casa de papá y mamá en Palm Springs, he buscado tu dirección. Google Maps me ha dicho que tu casa me pillaba justo de camino a Wildstone.
Wildstone. El pueblo donde habían nacido, en la costa del centro de California, rodeado de viñedos, ranchos y preciosas colinas salpicadas de robles. Solo con pensar en ello le invadía una sensación de anhelo tan dolorosa que le costaba respirar.
–No te odio –murmuró, negando con la cabeza–. ¿Y de verdad crees que tu marido, del que llevas enamorada desde segundo curso y que besa el suelo por donde pisas, tiene una aventura con la niñera? ¿Y desde cuándo tienes niñera?
–Pues desde que volví a trabajar en la tienda justo después de nacer Maddox –explicó Mindy con un suspiro–. Solo viene media jornada, pero sí, creo que mi marido me engaña. Lo que significa que dentro de poco estaré soltera. –Agarró a Brooke del brazo y la miró con los ojos muy abiertos–. No puedo volver a estar soltera, Brooke. A ver, ¿cómo se sabe si hay que deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha con el móvil?
–Vale, para empezar… respira. –Brooke aguardó hasta que su hermana hubo tomado un poco de aire–. Así está mejor. Para continuar, ¿por qué crees que Linc tiene una aventura?
–Porque Cosmopolitan dice que las parejas casadas de nuestra edad deberían mantener relaciones sexuales de dos a tres veces semanales, y no es nuestro caso. ¡No creo ni que hayamos conseguido acostarnos juntos una sola vez este mes! –exclamó alzando las manos–. Antes lo hacíamos todos los días. Todos, Brooke, y además nos gustaba interpretar personajes. Ya sabes, el sexy poli malo y la ladronzuela descarada, o la enfermera guarrilla y el…
–Dios mío –la interrumpió Brooke tapándose los oídos–. Por favor, cállate.
–Tenemos un baúl lleno de disfraces y juguetes que ya nunca usamos.
–En serio –insistió Brooke con gesto de desagrado muy auténtico–, todavía te oigo.
–Lo echo de menos. De verdad, lo echo muchísimo de menos. Necesito tener un orgasmo con un hombre, de lo contrario tendré que comprar más pilas.
–¡Vale, entendido, echas de menos el sexo! ¡Madre mía, déjalo ya! Así que tienes problemas con Linc, con la niñera y con la falta de pilas… pero en vez de solucionar alguno de esos problemas, ¿qué haces? Huyes de Wildstone y te vas a seis horas de camino hasta casa de papá y mamá en Palm Springs.
–No sé en qué estaba pensando –respondió Mindy–. Ha sido una visita difícil. Mamá cree que Millie necesita terapia porque solo responde si la llaman «Princesa Millie» y que Maddox debería hablar más que ladrar. Y papá dice que Mason no debería ponerse camisetas rosas, pero era color salmón, no rosa, y la ropa la elige él y se viste solo. No quiero cohibirle. Además, papá opina que estoy echando culo.
–No creo que haya dicho eso –intervino Brooke. Su padre era un hombre callado, introvertido y considerado. Quizá lo pensara, pero jamás lo diría.
–Vale, no lo dijo –reconoció Mindy–. ¡Pero sí que es cierto y seguro que es por eso por lo que Linc no quiere acostarse conmigo! –Empezó a llorar de nuevo.
–Mami.
Al oír aquella voz infantil, Brooke y Mindy se quedaron de piedra y se dieron la vuelta. En el umbral de la puerta estaba Millie, de ocho años, la versión en miniatura de Mindy, ataviada con un vestido amarillo con estampado con elefantes y jirafas de color negro. Llevaba el pelo recogido con una cinta que hacía juego con el vestido. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Brooke. Eran del mismo verde jade que los de Mindy. Y que los suyos propios, pensó.
–Millie –dijo Brooke–. Caramba, cómo has crecido.
–Hola, tía Brooke –respondió Millie con educación antes de volverse hacia su madre–. Mami, Perro Loco[1] ha vuelto a hacerse pis encima de Mason. –Levantó las manos como si fuera un cirujano a la espera de que le pusieran los guantes. Se frotó las yemas de los pulgares con el resto de los dedos cuatro veces seguidas–. Tengo que lavarme las manos. ¿Puedo lavármelas?
–Por el pasillo –le dijo Brooke con el corazón encogido–. El baño es la primera puerta a la derecha.
Millie salió corriendo por el pasillo. Oyeron cerrarse la puerta del cuarto de baño y después se cerró el pestillo. Y se volvió a abrir. Y se volvió a cerrar. Así cuatro veces.
Quizá Millie fuese más bien la versión en miniatura de Brooke, no de Mindy… Brooke no sabía gran cosa sobre niños, y desde luego no estaba en situación de decirle a su hermana cómo debía vivir su vida, pero sí que parecía haber perdido el control; algo que a Mindy no le había sucedido ni un solo día de su vida. Había dejado el coche aparcado en el pequeño camino de la entrada de su casa, con las puertas abiertas. Dos niños pequeños rodaban por el césped. Uno de ellos desnudo.
–Son tuyos, imagino –comentó Brooke.
Mindy los miraba como una contemplaría un accidente de tren inminente.
–Sí. ¿Quieres quedarte con uno?
Brooke ignoró el vuelco que le dio el estómago y, en su lugar, dijo:
–Cuéntame más sobre Linc.
–Me encargo de la casa, trabajo treinta horas semanales en la tienda y gestiono todos los asuntos de los niños y de la vida en general –respondió Mindy con un suspiro–. Soy la estricta. El poli malo. Y entiendo que Linc y su hermano, Ethan, tuvieron que hacerse cargo de la clínica de su padre cuando a este le dio la apoplejía, pero eso no entraba en nuestros planes de vida. Y ahora Ethan está sufriendo una crisis de la mediana edad y se toma mucho tiempo libre, lo que obliga a Linc a trabajar setenta horas semanales. Cuando por fin llega a casa tras un largo día, soy invisible para él. Y los niños quieren al poli bueno. Y, de verdad, a mí me gustaría ser el poli bueno.
–Pues entonces sé el poli bueno –zanjó Brooke.
–Pero es que no puedo serlo. Lo he intentado. Soy demasiado anal. –Mindy bajó la voz hasta convertirla en un susurro–. Quiero ser como tú, Brooke. Tú puedes viajar por el planeta, vivir una aventura tras otra, y encima te pagan por ello. No me extraña que nunca vengas a casa.
No eran las aventuras las que le impedían regresar a Wildstone. La vergüenza, tal vez. Vale, sin duda era eso. Y los arrepentimientos. Muchísimos. Los arrepentimientos la atormentaban desde hacía siete años, durante los cuales se había mantenido alejada de su pueblo natal, ubicado tan solo a cuatro horas de camino hacia el norte.
Pero, a veces, en la profunda oscuridad de la noche, soñaba con regresar.
Dejó a un lado esos pensamientos y se quedó mirando los ojos enrojecidos y desesperados de su hermana. Ella conocía bien la desesperación. La conocía hasta lo más profundo de su alma, y parte del resentimiento que tenía acumulado hacia Mindy y su vida perfecta se agitó ligeramente en su interior. No desapareció, o no del todo; más bien dejó espacio a una pizca diminuta de compasión y empatía hacia su hermana.
–¿Por qué no vas a la cocina y te sirves una copa de vino? –le dijo–. Yo me encargo de los niños.
–¿De verdad? –le preguntó Mindy con incredulidad descarada.
–Sí. –Si había algo que a Brooke se le daba bien, era su capacidad para salir airosa de cualquier situación. Había coronado el Kilimanjaro, el techo de África. Había sido una de las pocas en poder llegar a fotografiar las formaciones de piedra caliza del Bosque de Piedra en China. Había nadado con gigantes –ballenas jorobadas en su ruta migratoria– en las aguas del arrecife Ningaloo de Australia. Sin duda podría gestionar a su hermana y a los niños. Esperó a que Mindy hubiera entrado en la casa antes de pegarles un grito a los niños, que se peleaban en el césped.
–¡Eh!
Ninguno de los dos le prestó atención.
Se llevó dos dedos a la boca y silbó. Con fuerza. La escaramuza entre los hermanos cesó de inmediato y ambos se quedaron mirándola.
–Adentro –les ordenó–. Todos al sofá.
Los niños se reunieron en el salón con Millie, que ya tenía las manos bien limpias, y se sentaron todos allí, incluso el que iba desnudo. Brooke hizo una mueca de fastidio, pero lo dejó correr. Abrió el portátil y deslizó el cursor por el catálogo de películas de Disney para reproducir. Estaban catalogadas por edad, lo cual resultaba útil.
–Vale, tú tienes casi tres años –dijo, señalando a Maddox, el que iba en pelota picada–. Y tú casi cuatro, ¿no? –le preguntó al que sí iba vestido, lo que significaba que se trataba de Mason. El niño asintió, de modo que Brooke se volvió hacia la mayor–. ¿Millie?
Pero Millie no respondió.
Brooke miró a Mason.
–Tiene casi ocho –dijo el niño.
–¿Esta película te parece bien? –le preguntó Brooke a su sobrina.
Pero Millie tampoco respondió a esa pregunta.
–Tienes que llamarla «Princesa Millie» –explicó Mason, que tenía la rodilla rasguñada–. Solo responde a Princesa Millie.
–Ya veo. –Miró hacia la cocina, pero no oyó a Mindy. O había decidido huir por la puerta del garaje o estaba escondida bebiéndose su vino en paz. Brooke fue a por su mochila, sacó el kit de primeros auxilios que llevaba siempre encima y agarró el antiséptico.
–Solo necesito una tirita –dijo Mason tapándose la rodilla.
Aunque Brooke lo entendía mejor de lo que el niño pudiera imaginarse, la herida estaba sucia. Le hizo las curas y después miró a Millie.
–Volviendo al tema dela película. ¿El rey león sí o no?
La niña negó con la cabeza.
–El padre muere y Perro Loco se pone a llorar.
–Sí, yo también –confesó Brooke, así que pasó a Toy Story 3.
–Esa nos hace llorar a todos –explicó Millie–. Y tampoco puedes poner Frozen. Porque Mason se pasará tres días seguidos cantando, hasta que mami diga que necesita tomarse una pastilla.
Al final se decantaron por Cars 3. Brooke le llevó su ropa a Maddox.
–¡No te olvides del pañal! –le recordó Millie–. O lo lamentaremos todos.
Claro. El pañal. Brooke ayudó al niño a ponérselo todo. Después fabricó una tienda de campaña con una enorme manta que colgó desde el respaldo del sofá hasta la mesita del café, donde la sujetó con varios libros gordos, uno de los cuales contenía sus propias fotografías. De los viejos tiempos, de cuando de verdad vivía todas esas aventuras que Mindy pensaba que seguía viviendo.
–¡Sí, un fuerte! –gritó Mason con entusiasmo.
Maddox ladró con el mismo entusiasmo, mostrando una sonrisa y un hoyuelo adorable en la barbilla.
–la tía Brooke es la mejor –oyó que Millie les susurraba a sus hermanos.
Sonrió con orgullo y experimentó una sensación de calidez y cariño que no estaba muy presente en su vida últimamente. Pero junto con aquella sensación agradable notó algo más. La sensación de miedo. Porque, fueran parientes de sangre o no lo fueran, aquello no podía suceder. No podía encariñarse con los hijos de Mindy, por mucho que lo deseara.
–¡Perro Loco! –gritó de pronto Millie con la voz amortiguada, como si tal vez estuviese tapándose la boca con la mano–. ¡Te has hecho caca!
A aquello le sucedió una risita. De Perro Loco, probablemente. Gracias a Dios que existían los pañales.
–¡Eso tienes que hacerlo en el baño! –le gritó Millie–. ¡Lo ha dicho mamá! –Y entonces retiró la manta de un tirón para tomar aire fresco con un gesto dramático.
Mientras tanto, Mason y Maddox se retorcían de risa por el suelo.
–Los chicos dan asco –declaró Millie.
–A lo mejor dentro de unos años no piensas lo mismo –respondió Brooke encogiéndose de hombros.
–Ni hablar –aseguró la niña y señaló a Maddox con un dedo–. Hay que cambiarle el pañal. Si no lo haces enseguida, le sale sarpullido y se pone a chillar como loco.
Brooke desvió de nuevo la mirada hacia la cocina. Seguía sin haber rastro de Mindy. Así que tomó a Maddox en brazos y casi se cae de espaldas por la peste que desprendía el pequeño.
Al verle la cara, Maddox volvió a reírse y se le cayó la baba sobre la pechera de su camisa.
–¿Sabes lo que sería aún más divertido? –le preguntó Brooke mientras lo llevaba al coche de Mindy, donde encontró la bolsa de los pañales. Después lo cambió fuera, en la tumbona del porche, para que no declarasen su casa zona de residuos radioactivos–. Si utilizases el retrete como un niño grande y les enseñaras a tus hermanos de lo que eres capaz.
El niño se quedó mirándola, sin comprometerse a nada, aunque era evidente que se lo estaba planteando.
Cuando hubo terminado, volvió a meterlo en casa, roció un poco de ambientador y volvió a construir el fuerte con la manta. Luego se fue a la cocina.
Pero Mindy no estaba.
Lo que faltaba. Llenó un cuenco con trocitos de manzana y un poco de mantequilla de almendras para mojar y lo metió todo en el fuerte.
Los niños lo aceptaron de inmediato con gritos de alegría.
Orgullosa de sus habilidades como tía, Brooke fue en busca de su hermana. Sintió un gran alivio al encontrarla en su dormitorio, tirada en la cama con una botella de vino.
Sin copa.
–Estás bebiendo en mi cama –le dijo Brooke, tratando de no hiperventilar.
–¿Te importa?
A su TOC desde luego sí le importaba.
–Pues…
–Ha llamado mamá –murmuró Mindy mirando al vacío–. Me ha dicho que mi marido y mis hijos son perfectos–. Dio un trago al vino. Era evidente que no era el primero. Ni el décimo–. Lo que significa que entonces el problema soy yo.
Brooke le quitó la botella y la dejó sobre la mesilla.
Mindy se tumbó boca arriba en el colchón.
–Dios mío, Brooke. Qué cama. Es el paraíso. –Rodó de un lado a otro–. Tienes las sábanas limpias. No se han comido tus plantas. No hay caca por todas partes. Huele de maravilla.
–Vale, en serio –dijo Brooke sentándose en el borde de la cama–, me estás asustando. ¿Quién eres y qué has hecho con mi hermana?
–¡Ya he terminado! –gritó Mason desde el cuarto de baño del pasillo.
–No sabe limpiarse bien –comentó Mindy con un suspiro– y hay que ir a comprobarlo. En cuanto a lo que me ha ocurrido a mí, es simple: he tenido hijos.
Brooke no se estremeció. Decidió seguir avanzando.
–Aún no me has dicho nada de Linc, además de que trabaja muchas horas y de que es el poli bueno.
–Ya nunca lo veo. Hace unos días, se fue a un congreso en Florida con unos compañeros y me sugirió que me llevase a los niños a casa de mamá y papá mientras él estaba fuera. Así que le pregunté a Brittney si quería venir conmigo, pero me dijo que no podía. Luego, ese mismo día, vi en su Instagram que estaba en una playa.
–Vale –respondió Brooke–. ¿Y…?
–¿Y si está en una playa de Florida con mi marido?
–¿Va a venir alguien a mirarme? –gritó Mason.
Brooke asomó la cabeza por la puerta del dormitorio y dijo:
–Mira, niño, vas a tener que esperarte un poquito o aprender a limpiarte solo. –Se volvió entonces hacia Mindy–. Pero ¿tú has hablado con Linc?
–No. Está demasiado ocupado. Tenemos una norma: cuando está de viaje, solo nos comunicamos por mensaje una vez al día a no ser que se trate de una emergencia. Es porque está muy ocupado, y cuando no me llama a todas horas tiendo a enfadarme con él y me entran ganas de matarlo. De ahí que tengamos esa norma.
Brooke quería a Linc y lo entendía. Mindy podía llegar a ser increíblemente… pesada, pero a ella esa norma le parecía una mierda.
–A lo mejor estás equivocada. Además, ¿qué tiene esa tal Brittney que no tengas tú?
–Bueno, pues unas tetas que no han quedado destrozadas tras amamantar a tres bebés. Y cintura. Y estoy segura de que no se le escapa el pis cuando estornuda.
–Vale, vamos a centrarnos –le pidió Brooke con cara de estupor–. Tú eres la que siempre tiene un objetivo en mente. ¿Cuál es tu objetivo?
Pero Mindy se quedó mirándola sin decir nada.
–¿Qué es lo que necesitas? –insistió Brooke.
–Que Linc me diga que no puede vivir sin mí. Y, si no es eso, también me vendría bien alejarme un par de días de toda esta vorágine, antes de que me caiga y no pueda volver a levantarme.
–Tienes que contarle todo esto a Linc.
–Pero es que quiero que él lo sepa sin que yo se lo diga. –Mindy alcanzó la botella de vino y dio otro trago antes de lloriquear un poco más.
Brooke suspiró con hastío. Si algo podía decirse sobre las hermanas Lemon es que eran como la noche y el día. El agua y el aceite. Las manzanas y las naranjas. Pero he aquí la cuestión: la noche y el día se fusionaban dos veces al día cada veinticuatro horas, el agua y el aceite podían llegar a mezclarse si se agitaban bien y las manzanas y las naranjas no dejaban de ser fruta.
–¿Y si me llevo a los niños unos días? –se oyó decir a sí misma–. Tú podrías quedarte aquí y relajarte.
–¿Y dónde ibas a ir? ¿A Wildstone?
Aquella idea le provocó una mezcla de esperanza y ansiedad paralizante a partes iguales. Para ir a Wildstone, no solo tendría que enfrentarse a su pasado, sino a las consecuencias de ese pasado.
–Yo estaba pensando en Disneyland. Tengo entradas gratis. Ventajas del oficio.
Mindy la miró tan esperanzada que le dio pena.
–¿De verdad harías eso por mí?
Joder, sí que había sido una hermana de mierda.
–Sí. Ahora vete a dormir. Ya haremos planes por la mañana –le dijo, con la esperanza de que aquel asunto de la crisis nerviosa no fuera contagioso. Volvió a arrebatarle el vino a Mindy de sus manos calientes y dejó la botella sobre la cómoda. Después le quitó a su hermana las deportivas y contempló el resto de su ropa–. ¿Estás cómoda con esas mallas de yoga?
–Son las que uso cuando estoy delgada. Pero, teniendo en cuenta que ahora no es el caso, pues no estoy nada cómoda. –Mindy hizo una pausa antes de continuar–. Ni siquiera estoy en mi peso medio. Ahora mismo soy la campeona de los pesos pesados, pero me deshice de toda mi ropa holgada.
–¿Por qué?
–Porque la Mindy delgada era una zorra egoísta que creía que tenía más autocontrol del que en realidad tengo –se lamentó Mindy.
–No estás gorda, lo que pasa es que… ahora eres más fácil de ver. –Brooke le quitó a Mindy las mallas y después se llevó las manos a las caderas–. Ya sé que ahora mismo la vida es una mierda, pero esa no es razón para llevar bragas de abuela. Nunca.
–Mis bragas ajustadas se me meten por el culo. –Con un suspiro agotado, Mindy se tumbó de costado y se hizo un ovillo, vestida solo con su camiseta de manga corta y sus bragas de abuela.
Brooke la tapó con una manta.
–Pero… los niños –murmuró su hermana, ya con los ojos cerrados–. Tengo que asegurarme de que se limpien los dientes y se laven…
Era bien sabido que Mindy lo controlaba todo en exceso porque no soportaba las sorpresas. Brooke era lo contrario. Si le preguntaban a cualquiera que la conociera, diría que era un pájaro en libertad, un espíritu libre, en fin… la loca.
Lo de loca era cierto, sobre todo habida cuenta de lo que estaba a punto de decir.
–Yo me encargo de ellos. Tú duerme. –«Y ojalá que cuando te despiertes vuelvas a ser la zorra controlada e impertérrita de siempre», pensó.
–Gracias –murmuró Mindy–. Te debo una.
–¡¡Que alguien me limpieeeeee!! –vociferó Mason.
Brooke suspiró y atravesó el pasillo para rescatar al niño, pensando que, a fin de cuentas, no iba a costarle tanto trabajo no encariñarse con esos niños.
Capítulo 2
«Las gatas ya han comido, así que no te dejes engañar».
A la mañana siguiente, Brooke tenía a los chicos en el coche y estaba esperando a que Millie recorriese el camino desde la puerta de casa. Ya se habían despedido todos de Mindy. Millie había sido la última y ahora iba dando saltitos hacia el coche, contando los pasos.
–Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro…
A Brooke se le encogió el corazón, pero sonrió.
–Venga, sube –le dijo.
–¿Tienes desinfectante de manos?
–Pues claro –le aseguró Brooke–. En mi mochila. Sírvete.
Millie le sonrió agradecida y, antes de subirse al coche, arrastró los pies en el último momento porque solo iba por el «tres» y tenía que dar un paso más para llegar a «cuatro».
Los niños no tenían ni idea de cuál era su destino. Solo sabían que iban a pasar un par de días con la tía Brooke, ¡yupi! Mindy había dicho que era mejor sorprenderlos para mantener bajas sus expectativas. Brooke estaba bastante segura de que aquella era una declaración sobre sus capacidades como tía, pero entendió lo que quería decir. Tenía cosas que demostrar, tanto a su hermana como a sí misma. Esperaba poder sorprender a los niños y a ella misma.
Un poco más adelante había un cruce en la autopista. Si se quedaba donde estaba, se dirigirían hacia el sur. En el sur estaba Disneyland. Si cambiaba de carril para ir hacia el norte, subirían por la costa de California. Podrían ir a Santa Bárbara. O a San Francisco.
O a Wildstone.
Se mordió el labio y se le aceleraron los pensamientos. Disneyland sería un éxito asegurado. Pero cualquiera sobreviviría a un viaje a Disneyland. Ella no quería limitarse a sobrevivir. Eso ya lo había hecho… por los pelos. Y luego estaba el problema de verdad. No podía dejar de pensar en Wildstone. Se había marchado de allí sin mirar atrás, en unas circunstancias muy poco propicias que ella misma había provocado. Había hecho daño a la gente, gente que no se lo merecía.
Así que quizá pudiera hacer algo constructivo para variar, algo para enmendar sus errores. Al pensar aquello, convocó a su Mindy interior y se organizó para tratar de elaborar un plan que no solo solucionase los problemas de su hermana, sino también los suyos. Su lista mental fue la siguiente:
1. Volver a enfrentarse a Wildstone.
2. Darle un guantazo a Linc.
3. Enfrentarse a sus propias acciones pasadas, la peor de las cuales había afectado a cierto hombre de metro ochenta de su pasado al que no había vuelto a ver desde entonces.
El problema de aquel plan era que constaba de un número impar de puntos. De modo que añadió otro más:
4. Regresar a Los Ángeles convertida en una nueva Brooke. O, mejor aún, la Brooke de antes, la de siempre, para poder recuperar su vida, incluida la fotografía principal que tanto echaba de menos.
Le quedaban quinientos metros para tomar la decisión. Tomó aire y cambió de carril. Se iban al norte. A Wildstone. Iba a ser generosa, iba a solucionar las cosas, porque eso era lo que hacían los adultos, y en teoría ella era adulta.
–Vas a noventa y cuatro por hora –advirtió Millie con mucha seriedad.
–El límite permitido son noventa y cinco –aclaró Brooke.
–Antes ibas a ciento cuatro.
–Sí. Estaba adelantando a otro coche.
Millie la miró a través del espejo retrovisor.
–Te gustan los números pares, como a mí.
A Brooke se le encogió el corazón al ver la expresión solemne de la niña, y quizá por eso fue más sincera de lo que habría querido.
–Así es.
Millie reflexionó sobre aquello durante unos segundos y asintió con una leve sonrisa.
–Nunca he conocido a nadie como nosotras.
A Brooke se le encogió el corazón de nuevo y, cuando vibró su móvil, tuvo que tragar saliva para aliviar el nudo que tenía en la garganta antes de responder.
–¿Estoy en altavoz? –preguntó Mindy–. Y la respuesta correcta es sí.
–Claro que estás en altavoz –respondió Brooke y, poniendo los ojos en blanco, puso a su hermana en altavoz.
–Ahora asegúrate de que Millie lleve los auriculares puestos y no esté escuchando.
Brooke miró a Millie, que movía la cabeza al ritmo de una melodía infantil.
–Hecho.
–La niña tiene algunas cosillas que debes saber –le advirtió Mindy.
–¿Cosillas?
–Debe tener las manos limpias a todas horas –respondió Mindy con un suspiro–. No puede tocar cosas que crea que están sucias. Cuenta de cuatro en cuatro, a menudo en voz alta. Las cosas han de ser pares. Incluso los pasos. Incluso los kilómetros por hora cuando vas en el coche. El termostato. Todo tiene que ser un número par.
–¿Y qué? –preguntó Brooke con cautela.
–Pues que ella es así. Su pediatra dice que el TOC no supone un problema ahora mismo, y lo tenemos vigilado, pero la gente no siempre entiende sus manías y eso le disgusta.
Desde que era muy pequeña, Brooke había hecho las mismas cosas que Millie, pero, como sabía que era diferente, le había ocultado sus «manías» a todo el mundo, incluso a Mindy. El hecho de que Millie no las ocultara le hacía sentirse orgullosa de ella.
–Ya te dije que yo me encargo, y eso haré. Cuidaré de ella. –«Se te está dando genial eso de no encariñarte», pensó–. De los tres.
Mindy guardó silencio durante unos instantes y, cuando habló, su voz sonó suave y agradecida.
–Gracias. Eres una buena hermana.
No lo era, ni de lejos. Pero también pensaba enmendar eso.
–Y he cambiado de opinión con lo de pasar unos días en ya sabes dónde. Nos vamos a Wildstone, así que tómate el tiempo que necesites para recuperarte y nos veremos allí.
–Dios mío, ¿en serio? –preguntó Mindy, claramente emocionada–. ¿Vas a casa? ¡Es alucinante! ¡Gracias! ¿Estás segura?
–Al cien por cien. –Bueno, quizá al diez, pero eso se lo guardaría en secreto–. Tengo que colgar, Min. No te bebas todo mi vino, y no te lo bebas en mi cama.
El trayecto por la costa de California hacia el norte fue increíble –amplias colinas verdes a la derecha y el océano Pacífico, de un azul deslumbrante, a la izquierda–, pero a los niños aquello les dejó indiferentes. Tardaron diez minutos en empezar a impacientarse. Mason tenía sed, Millie quería cambiarse de asiento y Maddox no paraba de ladrar.
–¿Qué queréis ser cuando seáis mayores? –preguntó al final Brooke llevada por la desesperación.
–Vaquero del espacio –gritó Mason con alegría.
–Quiere decir astronauta –aclaró Millie–. Pero no sabe pronunciarlo.
–Sí que puedo. Aztonata.
Millie levantó la palma de la mano como diciendo: «¿lo ves?».
–Para ser astronauta tienes que estudiar mucho –dijo Brooke mirando a Mason por el retrovisor–, ir a la universidad y aprender muchas cosas de ciencias.
–¿Y qué? –preguntó Mason encogiéndose de hombros, como si aquello no le preocupara–. Solo son tres cosas.
A Brooke no le quedó más remedio que reírse por la pasmosa simplicidad de su declaración.
–A lo mejor podrías ser conferenciante motivacional –comentó.
–¿Pueden comer todos los caramelos que quieran? –preguntó Mason.
–Pues yo pienso ser una princesa de verdad –intervino Millie–. Y además tampoco tendré que casarme primero con un príncipe.
–¡Guau! –exclamó Maddox.
–Él quiere ser perro –tradujo Millie.
Y así continuó el viaje. En un momento dado, a Maddox se le cayó su perrito de peluche favorito sobre el regazo de su hermana.
–Quien lo encuentra se lo queda –dijo Millie.
Maddox empezó a chillar.
–Millie –dijo Brooke–, ¿puedes devolvérselo, por favor?
Millie estaba jugando con el iPad de Brooke y no respondió.
–Millie.
Nada.
–Princesa Millie –capituló Brooke con un suspiro–, devuélvele a tu hermano su perrito o, si no, paro el coche y te quito el iPad.
Millie le lanzó el peluche a Maddox, quien dejó de lloriquear al instante y, a través del retrovisor, le dirigió a Brooke una sonrisa con hoyuelo incluido.
Treinta y dos meses y medio y ya era todo un seductor.
Ya habían pasado Santa Bárbara y estaban en la recta final cuando pasaron a echar gasolina. Brooke estuvo fuera del coche alrededor de cuatro minutos, pero, al volver a montarse, a Mason le sangraba el labio. Ninguno de sus hermanos logró decirle qué había sucedido.
Al menos conocían la primera regla del Club de la Lucha.
–Vamos a curarte eso, nene –dijo Brooke.
–No, no –se apresuró a responder el niño tapándose la herida con las manos–. Basta con una tirita…
Esa parecía ser su frase para todo. El chaval era un genio.
–No le gusta que le curen –explicó Millie.
–Bueno, y a quién le gusta –murmuró Brooke, que entendía demasiado bien a Mason.
Cuatro horas después de salir de Los Ángeles, por fin entraron en Wildstone, un pueblo costero del centro de California cuajado de verdes y extensas colinas y playas deslumbrantes. A finales del siglo XIX, había sido un pueblo dedicado a la minería del oro, con sus aceras de listones de madera y una calle comercial compuesta de tabernas y prostíbulos. Por suerte, los padres fundadores habían cambiado con el paso del tiempo y, ciento cincuenta años más tarde, Wildstone era una localidad próspera. Pero no gracias a las tabernas y a los prostíbulos. Ese honor estaba reservado a las bodegas y a los ranchos.
La calle comercial se había engalanado un poco desde la última vez que pasó por allí. Habían renovado los edificios, pero seguía recordando al salvaje Oeste, algo que, imaginaba, formaba parte de su encanto. Pasó frente al parque de bomberos de ladrillo donde su familia y ella solían ir a desayunar tortitas todos los 4 de Julio. La biblioteca del condado, que en el rincón más escondido albergaba las novelas románticas de época que, siendo niña, le habían proporcionado la mejor educación sexual que pudo encontrar. Y luego el Caro’s Café, que servía el mejor beicon con sirope de arce del mundo, en su humilde opinión.
Al otro lado del pueblo, pasó frente al parque estatal donde se había roto el brazo al caerse de un enorme roble, que aún seguía allí. Le habían dado su primer beso apoyada contra ese tronco grueso y robusto. Había sido cuando jugaba al pillapilla con su vecino Garrett Montgomery: el punto número tres de su plan para una nueva vida. Por entonces, él tenía catorce años y ella doce, pero parecía mucho mayor debido a todas las experiencias que había vivido.
Le había encantado cada segundo de aquel beso y se había pasado el resto de su juventud alimentando sueños y fantasías infantiles. Pero su vida amorosa no había tomado el mismo rumbo cómodo y seguro que la de Mindy y Linc. Garrett y ella no habían podido tener su final feliz.
Seguía pensando en eso cuando se metió por el camino de la entrada de su casa de la infancia. Puede que Garrett hubiera sido el primer chico que le gustó, pero ella tenía por entonces demasiadas taras para aspirar a algo más. Y seguía teniéndolas.
–¡Ya estamos en casa! –gritó Mason con entusiasmo.
En casa… Mindy y Linc les habían comprado a sus padres la casa, ubicada entre un rancho de caballos y una hacienda. Sentada todavía al volante, a Brooke le invadieron los recuerdos. Cuando trepó por el lateral de la casa a los trece años para sentarse en el tejado, algo que horrorizó a sus padres. Cuando arroyó el buzón con el coche a los dieciséis. Cuando se marchó de casa a los dieciocho para vivir aventuras.
Trató de no pensar en eso y ayudó a los niños a bajarse del coche; después se quedó contemplando el jardín de la entrada. Allí había un complicado trazado de plástico amarillo que parecía una especie de pista de obstáculos, que pasaba por encima de una carretilla colocada boca abajo, daba la vuelta a un árbol, bajaba por los escalones del porche y terminaba en una curva cerrada antes de desembocar en una piscina infantil.
–Pero ¿qué narices…?
–Papá y el tío Garrett nos han construido un tobogán casero –explicó Millie–. Pero solo nos dejan usarlo cuando mamá está fuera con nosotros, porque cree que es peligroso.
–Qué va –matizó Mason–. Dijo que era una «estupidez».
Brooke hubo de darle la razón a su hermana.
–¿Así que vuestro padre y… –hizo una pausa antes de decir el nombre– y el tío Garrett son amigos?
–Son superamigos –dijo Millie–. Lo hacen todo juntos.
Madre mía. Brooke ya sabía que Garrett vivía en el pueblo porque seguía a Mindy en Instagram y había visto alguna foto en la que aparecía él. Lo que no sabía era que Linc y él seguían siendo íntimos. Le dio un vuelco el estómago al quedarse mirando la casa donde Mindy y ella se habían criado entre juegos, peleas, risas y más peleas… Muchas de esas cosas junto a Garrett.
Por norma general, no solía pasarse mucho tiempo pensando en el pasado. Le gustaba pensar que tenía la cabeza bien amueblada, pero lo cierto era que tendía a ignorar a su cerebro y a dejarse llevar por el instinto en lugar de pensar las cosas con detenimiento. Quería mucho a sus padres, pero a menudo ellos también habían actuado sin pensar. Se habían enamorado siendo muy jóvenes, se habían casado, se habían divorciado, después habían vuelto a casarse y a divorciarse, tras lo cual se habían pasado años sin hablarse.
Ahora estaban volviendo a «salir» y no paraban de repetir: «Ya veremos lo que sucede…».
Brooke ya sabía lo que significaba eso. Se fugarían a alguna parte a plantarse delante de un juez y decir sus votos. Otra vez. Y luego discutirían por el negocio. Otra vez. O sobre dónde ir de vacaciones. O sobre sus diferentes definiciones de la palabra «monogamia».
Era una locura vivir así. Y también criar hijos así, pero ¿quién era ella para juzgar? Aun así, había aprendido algunas cosas. No quería tener una relación así. Y, aunque le encantaba lo que tenían Linc y Mindy, dando por hecho que Linc no estuviese liado con la niñera, tampoco quería eso. Durante mucho tiempo pensó que lo que quería era vivir aventuras.
Pero el accidente de helicóptero había cambiado todo aquello que creía saber sobre sí misma, y ahora, aun habiendo pasado siete años, seguía sin saber quién era.
Abrió la puerta de la entrada con Maddox en un brazo y Mason en el otro, mientras empujaba a Millie con la rodilla. ¿Por qué la gente tenía tres hijos cuando solo tenía dos manos?
En el recibidor, una de las paredes estaba llena de herramientas y lonas. Al parecer, Linc y Mindy estaban de obras, lo cual resultó ser una bendición. Como todo estaba tan diferente, no se sintió asfixiada por los recuerdos. Una ventaja. Aliviada por ello, metió a los niños en casa y comprobó que Mindy tenía razón: allí olía fatal.
–¿Qué es eso?
–Huele como los pañales de Perro Loco –comentó Millie arrugando la nariz.
Como era de esperar, nadie había sacado la basura. Brooke se encargó de ello de inmediato y después reunió a los niños en la cocina.
–Tengo hambre –anunció la princesa Millie.
–Yo también –se sumó Mason.
–Solo lo dices porque lo he dicho yo –se quejó su hermana–. Eres un copiota.
–Pero sí que tengo hambre –insistió Mason.
Maddox ladró, aunque Brooke no sabía si era para decir que él también tenía hambre o que Mason era un copiota. Echó un vistazo por la cocina y supo que tendría que ir a comprar a la mañana siguiente. De haber estado en su casa, habría pedido la compra online y se la habrían entregado ese mismo día. Pero, cuando abrió su aplicación de comida a domicilio, descubrió que Wildstone no se había sumado a la era digital. No había entrega en el mismo día. No había servicio de entrega de ninguna clase. En el congelador encontró unos macarrones con queso sin gluten y sin lactosa que no le parecieron muy apetitosos. Pero también había perritos calientes de pollo. De modo que preparó eso, metió los macarrones con queso en el microondas, troceó un poco de brócoli y lo mezcló todo.
–Mamá dice que los macarrones con queso son solo para una emergencia –dijo Millie–. En nuestro plato tiene que haber por lo menos tres colores. Sobre todo tenemos que comer cosas que vengan de la tierra.
–¡Esta noche tenemos naranja y marrón! –gritó Mason con alegría y dio lametazos a su plato hasta dejarlo limpio.
–Y verde –agregó Brooke–. Ya van tres.
Millie levantó las manos y se acercó al fregadero para lavárselas por enésima vez aquel día. Se las secó con cuidado y después se quedó mirándoselas.
–Tengo la piel irtada.
–Irritada. Y a lo mejor podrías intentar lavártelas un poco menos.
–No puedo.
Brooke asintió. La entendía bien. Se sacó crema de manos de la mochila y la dejó sobre la encimera.
–Ponte esto después de lavártelas. Te vendrá bien.
Después deshizo las bolsas de los niños y puso la lavadora sin que se apartaran de ella, lo que le hizo darse cuenta de que no había tenido un solo momento para sí misma, ni siquiera para hacer pis. Al parecer, la intimidad se iba al garete cuando una era madre. Escribió a Mindy para ver qué tal estaba y después ignoró las incesantes preguntas de su hermana, que intentaba controlarla desde Los Ángeles.
Empezaba a entender la norma de Linc de comunicarse solo una vez al día por mensaje.
En un momento dado, Maddox se había desnudado e iba corriendo por la casa en pelota picada. Mason estaba probándose la ropa limpia de Millie y, como aquello no parecía importarle a la niña, Brooke le dejó hacerlo. Cuando llegó a los calcetines en la cesta de la ropa limpia, dio un silbido para que los niños se reunieran a su alrededor.
–Vamos a jugar al juego de los calcetines. El que consiga emparejar más pares será el ganador y podrá escoger la película de esta noche.
–No dejes que gane Millie –se quejó Mason, que llevaba un vestido amarillo de tirantes y medias de color negro–. ¡Escogerá una película de princesas!
–Todas las películas de princesas están rotas –respondió Brooke y, para su sorpresa, todos aceptaron aquella afirmación como si fuera misa. «Bueno –pensó–, a lo mejor esto no es tan difícil…».
Pero, llegada la hora de irse a la cama, Brooke estaba ya harta. Metió a los niños en sus respectivas camas y vio que Maddox se quedaba dormido boca arriba, con las piernas y los brazos estirados, rendido y feliz.
–No crezcas –le susurró mientras le retiraba el pelo de la cara–. Es una trampa.
Deambuló por la casa. Su dormitorio de la infancia era ahora el de Millie. El dormitorio principal estaba disponible, pero no le parecía adecuado. De modo que, en vez de irse a dormir, se preparó un gran cuenco de helado que había encontrado en el congelador y salió al porche de atrás.
El silencio fue lo que primero llamó su atención. Había olvidado la tranquilidad de Wildstone. No había ruido de autopistas, ni camiones, ni el claxon impaciente de los conductores atascados en mitad del tráfico, ni las luces de la ciudad… nada salvo el sonido de la brisa nocturna acariciando los robles, el cricrí de los grillos, el aullido lejano de algún coyote y… un maullido.
Se enderezó y aguzó el oído. Cuando volvió a oírlo, abandonó el porche y fue en busca del origen, atravesó el jardín, pasó junto al tobogán casero y llegó hasta la casa de al lado. En su infancia, la propietaria de la parcela contigua había sido una mujer a la que ella solo conocía como Ann, la cual había sido madre de acogida para tantos niños a lo largo de los años que Brooke ya había perdido la cuenta.
Terminó en el porche trasero de Ann, de donde estaba convencida que provenía aquel maullido suave, lastimero y hambriento.
–¿Hola? –dijo con suavidad–. ¿Estás herido?
–Miau. –El gato que salió de debajo del porche era negro como la noche, salvo por las cuatro patas blancas, además de enorme. Con un maullido de bienvenida, correteó hacia ella, agitando su vientre de un lado a otro con cada paso.
–Ay. –Brooke se agachó cuando el gato se enredó entre sus tobillos–. ¿Tienes miedo? ¿Te han abandonado? ¿Tienes hambre?
–No, sí y sí –dijo una voz de hombre que le resultó insoportablemente familiar.
Garrett Montgomery se levantó de una silla del porche en la que ella ni siquiera había reparado y señaló un pequeño cartel de madera en el que se leía:
Las gatas ya han comido, así que no te dejes engañar.
Brooke se había quedado petrificada al oír la voz de Garrett, pero ahora dejó escapar una risa ahogada.
–¿Es tuyo? –preguntó señalando al gato con la cabeza.
Él se limitó a asentir de forma casi imperceptible.
Brooke tenía muchas preguntas que hacer. ¿Qué tal le iba? ¿Qué estaba haciendo allí, en esa casa donde se había criado? ¿La odiaba? Al final hizo la única pregunta que podía hacer:
–¿Cómo se llama?
–Princesa Jasmine. La abandonó hace años un vecino que se fue sin ella. Tampoco es que se la mereciera. Y sí, cree que tiene hambre. Siempre tiene hambre. No logro convencerla de que tiene que ponerse a dieta.
A Brooke le costaba trabajo llevar el aire hasta los pulmones. No era la misma sensación que experimentaba en sus pesadillas; nada tan simple como eso. Aquello, en cambio, era una mezcla de nostalgia, anhelo y deseo alojada en su garganta. Garrett había sido uno de los niños de acogida de Ann. También había sido el primer chico que le gustó. Su primer desencanto amoroso. Su primer todo.
Y no habían hablado desde hacía… en fin, años.
Todo culpa de ella.
El aire parecía cargado de incomodidad y arrepentimiento. Mucho arrepentimiento. Y, si bien se había quedado perpleja al verlo, era evidente que a él no le sorprendía en absoluto encontrarla allí. Dejó escapar un suspiro tembloroso y lo miró a los ojos por primera vez en siete años. Se topó con una mirada curiosa, pero distante, cosa que sin duda se merecía.
–Así que la adoptaste –conjeturó–. Y dejaste que Millie le pusiera el nombre.