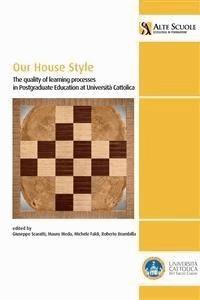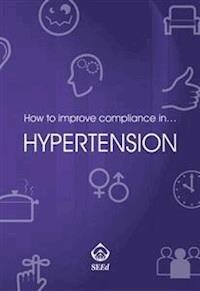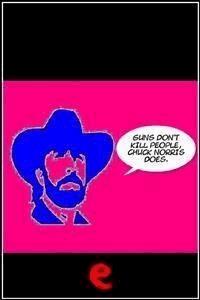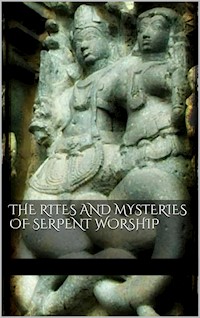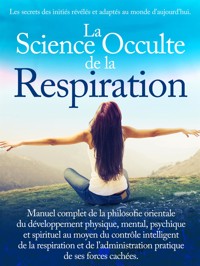Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Demipage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Con motivo de su décimo aniversario, Demipage ha invitado a treinta grandes autores de la escena literaria nacional a subirse en su velocípedo y pedalear junto a ella a lo largo de este libro de relatos.
Treinta historias inéditas de autores como Antonio Muñoz Molina, Luis Landero, Andrés Neuman, José Ovejero, Santiago Auserón y un largo etcétera de escritores referenciales de este país que comparten escenario con otros que tienen por delante una prometedora carrera literaria, como Juan Gracia Armendáriz, Guillermo Aguirre o Sara Mesa.
Una fantástica combinación destinada a todos los amantes de la literatura.
La bicicleta, símbolo de la editorial, es el objeto recurrente que aparecerá en todas las historias. De manera que a lo largo de estas páginas tendremos la oportunidad de conocer bicicletas holandesas, africanas, urbanas, rurales, filósofas, enamoradas, con y sin ruedines, que representan temas tan diversos como el desamor, el sexo, el paso del tiempo, el azar, la madurez, el coraje o la incertidumbre.
Treinta relatos inéditos y un prólogo de Eloy Tizón con los que la editorial madrileña celebra sus diez años de andadura
EXTRACTO DE
PIDE TRES DESEOS
Hace exactamente cien años, un día de 1913, en su estudio de la rue Saint-Hippolyte, Marcel Duchamp sintió ganas de instalar una rueda de bicicleta encima de un taburete. Lo hizo, según confesó más tarde a alguno de sus biógrafos, sin un propósito definido, guiado solo por el placer caníbal de escuchar ese siseo inconfundible y como gastronómico de una rueda de bicicleta que da vueltas en el espacio, cada vez más lenta. Ni siquiera pretendía hacer una instalación moderna para epatar ni nada por el estilo, ni la menor aspiración poética o delictiva. Así nació por azar el primer ready-made de la historia del arte, llamado a convulsionarla, que luego ha provocado cataratas de deconstrucciones histéricas, tesis y contratesis doctorales, cientos de imitaciones y cotización millonaria, pero cuyo origen fue el gesto más bien doméstico de un soltero en su cocina, a quien de pronto le apeteció añadir un poco de brisa a una tarde aburrida.
LO QUE DICE LA CRÍTICA
Los escritores que componen esta antología conocen la "ciencia exacta" que impone la Literatura para que lo escrito sea cuento. -
Aurora Venturini
LOS AUTORES
Luis Landero, Antonio Muñoz Molina, José Ovejero, Andrés Neuman, Isabel Mellado, Cristina Fallarás, Juan Gracia
Armendáriz, José María Merino, Catherine François, Santiago Auserón, Luis Eduardo Aute, Elsa Fernández Santos, Guillermo Aguirre, Juan Aparicio Belmonte, Jordi Doce, Ricardo Menéndez Salmón, Juan Carlos Mestre, Fernando Aramburu, Francisco Javier Irazoki, Álvaro Valverde, Lola Huete Machado, Marta Caballero, Antonio Orejudo, Andrés Rubio, Marta Sanz, Ángela Medina, Eduardo Laporte, Juan Martínez de las Rivas, Felipe Benítez Reyes, Sara Mesa, Agustín Fernández Mallo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PIDE TRES DESEOS
Uno
Hace exactamente cien años, un día de 1913, en su estudio de la rue Saint-Hippolyte, Marcel Duchamp sintió ganas de instalar una rueda de bicicleta encima de un taburete. Lo hizo, según confesó más tarde a alguno de sus biógrafos, sin un propósito definido, guiado solo por el placer caníbal de escuchar ese siseo inconfundible y como gastronómico de una rueda de bicicleta que da vueltas en el espacio, cada vez más lenta. Ni siquiera pretendía hacer una instalación moderna para epatar ni nada por el estilo, ni la menor aspiración poética o delictiva. Así nació por azar el primer ready-made de la historia del arte, llamado a convulsionarla, que luego ha provocado cataratas de deconstrucciones histéricas, tesis y contratesis doctorales, cientos de imitaciones y cotización millonaria, pero cuyo origen fue el gesto más bien doméstico de un soltero en su cocina, a quien de pronto le apeteció añadir un poco de brisa a una tarde aburrida.
La rueda de Duchamp tiene un eco de ruleta de casino, de rueca para hilar o de ventilador made in Japan. El paladín de las vanguardias artísticas resultó ser un ciclista atascado, que corría para no moverse del sitio. El único capaz de crear una escultura (o antiescultura), no para ser vista, sino para ser oída. Aquí los ojos tienen poco que hacer, porque todo lo que se ve es el rastro de un zumbido.
Acaso de chiripa, Duchamp acertó a inventar la estatua ecuestre sin héroe y sin caballo, dejando solo el rumor. Desmontó del pedestal toda la chatarra triunfalista de los monumentos épicos que ensucian tantas plazas públicas y reformuló su ridículo en forma de epigrama visual: un taburete que sostiene el cero de una rueda de bici.
Quizá el misterio del arte reside ahí: en aprender a estarse quieto, pero a toda velocidad.
Dos
En nuestra infancia, el logotipo de los cuadernos escolares Centauro era, previsiblemente, un centauro. Varios siglos atrás, el pictograma del impresor renacentista Aldo Manuccio era un ancla y un delfín entrelazados, con la divisaFestina Lente(algo así como «Apresúrate despacio»). El editor y músico David Villanueva, desde su planeta mojado, ha escogido para su aventura editorial —y no puede ser casualidad— la imagen de un velocípedo antiguo que constituye todo un discurso gráfico y que nos habla de su voluntad de pilotar su catálogo con una sabiduría de furia lenta, de tango duchampiano.
Una bicicleta es un instrumento musical que, por casualidad, también sirve para desplazarse. Gracias a la impaciencia artesanal de Manuccio se inventó el libro moderno y gracias a la urgencia sedentaria de Duchamp el arte se convirtió en otra cosa, en un vidrio apedreado, una ampolla que contiene oxígeno de París (pura nada embotellada), la gamberrada de colarse de noche en el Louvre y pintarle bigotes de humo a la Gioconda o un maletín capaz de contener, él solo, todo un museo portátil.
La rueda irónica de Duchamp lleva cien años girando sin girar, con su mareo inmóvil, y esta efeméride coincide con que la editorial Demipage cumple ahora su primera década de vida. No es lo mismo, pero casi. Vista la aceleración histórica, no es tan distinto. Ahora atravesamos una especie de edad de perro, tan saturada de escándalos, titulares y pantallas simultáneas, que cada año vivido equivale a siete años normales, de modo que la diferencia no es tanta entre la rueda y el libro. Para celebrar semejante proeza, David Villanueva —para quien sospecho que editar quizá sea seguir haciendo música por otros medios— ha congregado a una treintena de compinches («sonámbulos», los llama él) y los ha invitado a emprender una vuelta ciclista completa alrededor de su cuarto o alrededor de un timbrazo.
El resultado es este volumen ecléctico que resulta ser un libro reconvertido en velódromo, en el que se suceden una compleja variedad de historias acerca de
bicicletas robadas (¿y cómo contárselo a las tías?),
bicicletas atropelladas,
bicicletas filosóficas,
bicicletas africanas,
bicicletas que viajan en el tiempo,
bicicletas suicidas,
bicicletas enamoradas (o todo lo contrario),
bicicletas urbanas y bicicletas rurales,
bicicletas pugilísticas,
bicicletas con ruedines y sin ruedines…
Y muchas otras más. En total, diez años de narraciones, y así hasta la próxima rueda.
Tres
Uno se morirá sin haber resuelto el enigma de dónde reside el secreto de la bicicleta; si es en los radios, el manillar, la cadena, el sillín, o dónde. A uno le tienta pensar que quizá su alma está en los huecos, en la nada, en ese aire que circula entre las piezas, abanicándolas, y en cómo esa suma de palancas, gomas y tubos precariamente ensamblados se las arregla bastante bien para encajarse y desencajarse carretera adelante y producir, pese a todo, una cinta, un discurso, una máquina de coser y descoser historias.
Como conoce todo aquel que haya aprendido a montar en bicicleta, la clave no está en arrancar, sino en el juego entre inestabilidad y equilibrio, y sobre todo en descubrir cómo funcionan los frenos. Las bicicletas de Ámsterdam, por ejemplo, se frenan con los pies haciendo girar los pedales hacia atrás. Conviene enterarse a tiempo; más de uno ha acabado chapuzándose en un canal por no dominar este arte de la contramarcha. Seguir circulando, casi siempre, es más fácil que pararse.
La bicicleta es un vehículo movido por el deseo, cuyo motor son los sueños. Lo que impulsa la bicicleta son las ganas de montar en bicicleta, y nada más. En eso se parece a la escritura, que debe autogenerar su propia necesidad narrativa e inventar su propio encargo, o morir; y cuando la necesidad no aprieta, cuando el deseo flaquea, cuando el amor desfallece —momento peligroso—, al autor no le queda otro remedio que obedecerse a sí mismo, cada mañana, cada folio, durante años, encontrando alicientes donde no los hay para continuar pedaleando sin aliento, a la contra, con el corazón en las piernas, los pulmones llameantes, en completa soledad, como esos personajes de los dibujos animados que cruzan valerosamente el abismo sin caerse, solo porque han aprendido a ignorar la magnitud de su vértigo. Escribir libros, como editarlos, como leerlos, es declararse en rebeldía contra la ley de la gravedad y algunos otros inconvenientes menores. De eso sabe mucho David Villanueva, editor y músico amigo. Literatura son ganas.
Eloy Tizón
Diez bicicletas para treinta sonambulos
UNA VISIÓN FUGAZ
Mis padres eran campesinos, yo era muy niño, vivíamos en Alburquerque, un pueblo extremeño rayano con Portugal y dejado de la mano de Dios, y aunque teníamos casa en el pueblo, casi siempre vivíamos en el campo, en el puro campo, una finca de secano que distaba unos quince kilómetros del pueblo por un camino pedregoso de tierra, y que se llamaba y se sigue llamando Valdeborrachos. Ir y venir del pueblo al campo, en aquellos tiempos, era ponerse en camino de verdad, era un viaje que tenía toda la gravedad y el espíritu aventurero de los grandes viajes antiguos, de Odiseo, de Simbad, de los caballeros andantes, de los descubridores y conquistadores, de Caperucita Roja, de los príncipes y sastrecillos que iban en busca del dragón, de Ahab y la ballena.
Del campo al pueblo se solía ir en caballerías, más en burros o mulas que en yeguas o caballos, o a mero pie, y el camino era parte esencial del viaje. O mejor, el camino era el viaje. No el llegar, sino el ir. Entre mis recuerdos más lejanos, borrosos y vibrantes como una pintura de Van Gogh, están los que hice con mi padre, los dos solos, montados en una yegua, porque mi padre era un campesino con algunos posibles, o en un carro tirado por mulas, y en la época estival de la recolección del trigo y la cebada en una carreta de bueyes, que tardaba horas y horas en hacer aquellos quince kilómetros, tanto que había que levantarse antes del alba, de modo que el amanecer era uno de los tantos aconteceres que sucedían en el camino.
En el camino pasaban muchas cosas: esa perdiz que levantaba el vuelo, el canto de esa alondra,descendiente quizá de la que alertó a Romeo y a Julieta en su primera y única noche nupcial, las esquilas de algún rebaño de ovejas que salía ya de pastoría, los alegres y valientes ladridos, la piedrecita esa que con el primer sol brillaba con ínfulas de sirena confundiendo al caminante, trayendo a su cabeza leyendas de tesoros, de gente que en el camino encontró su fortuna. Y luego estaban las paradiñas. Lo digo así porque en aquellos tiempos la frontera hervía de gente que iba y venía buscándose la vida, acordeonistas, contrabandistas, curanderos, buhoneros, zahoríes, segadores, vagabundos…, y en ese ir y venir se mezclaban las lenguas, y yo recuerdo a mucha gente que hablaba en una especie de síntesis babélica, una lengua donde el español ponía la letra y el portugués la música, y todo eso con un desenfado vanguardista de lo más saludable.
De modo que al encontrarnos con otro viajero se hacía una paradiña. Mi padre y el viajero liaban y encendían tabaco, y hablaban y hablaban sin ninguna prisa: lentitud, artesanía en el vivir, gente sabia que había heredado la sabiduría de muchas otras generaciones. Entretanto, yo jugaba, corría, buscaba nidos en el tiempo de los nidos, ranas, lagartos, alacranes, y ellos allí, de pie, apoyándose un rato en una pierna y luego en la otra, fumando, conversando, hasta que al fin volvíamos a ponernos otra vez en camino.
Y entre esos viajeros, a veces había alguno que iba en bicicleta.
En aquellos tiempos de mi primera infancia las bicicletas eran altas, negras, serias, con sus guardabarros, su timbre para alertar a los viandantes, su trasportín para llevar a un segundo viajero o poner un pequeño serón con su carga de hortaliza o verdura. Es decir, eran bicicletas laborales, nada de tonterías con ellas, nada de usarlas como juguetes, y así eran también sus usuarios, gente grave, vestida de pana oscura, gente esforzada, gente laboral. Y así pedaleaban, como si estuviesen en el arado o en la trilla o en la huerta con el azadón. Nada de bromas. A mí aquellas bicicletas me parecían muy difíciles de manejar, de tan altas y negras y serias como eran. Pero los domingos, como una concesión a lo que de festivo puede tener la vida, ponían entre los radios de la rueda delantera un as de oros, o unas cintas tremolantes de colorines en los extremos del manillar. Cuando mi padre se paraba a hablar con algunos de aquellos viajeros, yo miraba y remiraba la bicicleta con un respeto reverencial, sin acabar nunca de admirarme de aquella máquina tan poderosa.
Así eran las cosas en aquellos tiempos. Y undía ocurrió que una mañana de verano vi a un grupo de jóvenes urbanos, alegres y modernos, montados en bicicletas de colores y vestidos también ellos con camisas y pantalones de colores, con redes de colores cubriendo las ruedas traseras, haciendo travesuras, pedaleando sin sustancia, como si montar en bicicleta fuese solo un juego, un pasatiempo de muchachos. Había también muchachas bellísimas con faldas claras y zapatillas deportivas. Fue una visión fugaz, y enseguida sus gritos y sus risas se perdieron en la distancia. Y yo me quedé allí, boquiabierto, embobado, sin saber aún que aquella era una de esas experiencias esenciales que todos tenemos en la vida, porque en ese momento descubrí que, además de las bicicletas laborales, existían también las bicicletas recreativas, el viajar sin ton ni son, el hacer del viaje un capricho, una niñería, y creo que ahí, en ese instante, concluyó de golpe mi primera infancia y comenzó la otra, esa otra edad donde lo legendario mezcla sus aguas con las de la razón, sombras y luces formando el claroscuro que ya no nos abandonará hasta el fin de los días.
Luis Landero
DÍAS DE AMSTERDAM
Desperté recordando que había oído entre sueños largas rachas de lluvia tupida golpeando en el cristal de la claraboya. El dormitorio del apartamento tenía el techo en punta muy alto y cuando apagaba la luz y miraba hacia arriba en la oscuridad podía ver el cielo estrellado, o las nubes viajeras que pasaban a la luz de la luna. Cuando llovía el dormitorio entero era la caja de resonancia de la lluvia en la claraboya. Viniendo de un país seco el sonido de la lluvia me ha deparado siempre una felicidad instantánea. Más cuando la oigo de noche, cuando me despierto y está lloviendo y continúa sin reposo, cuando se filtra a lo que esté soñando como en una película con efectos de lluvia.
Me despertó cuando todavía estaba oscuro la alarma del teléfono móvil. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba y unos pocos más en saber por qué me tenía que levantar tan temprano. Estaba en Ámsterdam y me despertaba antes de las seis porque a las siete en punto tenía que encontrarme en una pequeña entrada lateral del Rijksmuseum. Estaba en Ámsterdam en un apartamento prestado al que se llegaba por una escalera de una estrechez y una casi verticalidad inverosímiles y en el que había otra escalera para subir al dormitorio desde el salón principal. En una de las vigas que cruzaban el espacio sobre mi cabeza arrancaba otra escalera de mano que permitiría ascender hasta la claraboya en la que durante toda esta noche había estado repicando la lluvia y probablemente salir al tejado. A veces daba insomnio además de algo de vértigo mirar hacia arriba y ver tanto espacio vacío sobre la cabeza de uno. El techo en punta, las vigas cruzadas, el cielo más allá, las grandes nubes atlánticas que pasaban rápidamente y que hasta entonces yo solo había visto en los cuadros de la pintura holandesa, más altas sobre el plano del horizonte.
Levantarse tan temprano es un desconsuelo. Cuando tengo que madrugar mucho me acuesto antes de lo habitual y me aseguro maniáticamente de que he conectado bien la alarma del móvil y no me duermo hasta las tres o las cuatro de la madrugada, deshecho de conatos de sueños y de remordimientos con o sin motivo, y cuando la alarma suena el mundo es un sitio agrio al que hubiera querido no volver. Cada madrugón que me doy me acuerdo de un verso exacto de Borges: «¿Por qué es tan triste madrugar?». Es una pregunta y es una protesta. A continuación, tambaleándome camino de la ducha, me digo que no hay nada más profundo que ese silencio de las madrugadas, y que cuando pasen unos años me convertiré en uno de esos madrugadores que disfrutan como un tesoro de esa quietud y esa soledad que ya serán inalcanzables a lo largo del día. Me asomo a una ventana y observo la belleza de la noche desierta, y la luz de alguna de esas raras ventanas que ya están iluminadas por muy temprano que uno se levante, madrugadores más precoces aún o insomnes que verán llegar la luz del día.
Por qué es tan triste madrugar. En la cocina a la que poco a poco se adaptaban mis gestos hice café y reviví con su aroma y tosté en una sartén unas rebanadas de pan. Era un apartamento prestado en el que llevaba dos semanas y del que me iría al cabo de dos o tres semanas más. Las puertas de los armarios en las que se encontraban las cosas empezaban a abrirse automáticamente para mí, dóciles a una búsqueda en la que ya casi no reparaba. El sitio de las tazas, el del azúcar, la fuerza exacta requerida para abrir la puerta de la nevera, el cajón de las cucharillas, el de las servilletas. Cuando ya me hubiera amaestrado del todo a mí mismo en esas tareas tendría que volver a Madrid y entonces la cocina de mi casa me sumiría de nuevo en el desconcierto, y tendría que aprender paso a paso cada uno de los gestos antiguos, ahora cancelados, y olvidar los adquiridos en Ámsterdam.
De golpe me volvían rachas de sueños que tenían como fondo la lluvia y recuerdos del libro que había estado leyendo mientras me inquietaba por dentro el miedo a no dormir. Era una historia erudita y pavorosa de las enfermedades que se habían extendido por las islas del Pacífico según pasaban por ellas los exploradores europeos que las visitaron por primera vez en el siglo XXII. La lectura se había disgregado en el sueño, o era el sueño el que la había invadido: yo veía los acantilados boscosos de Tahití y una lluvia tropical me atronaba los oídos en un camarote sofocante de uno de los navíos del capitán Cook. Yo estaba a punto de ahogarme en las altas olas gris pizarra del océano Pacífico y era rodeado angustiosamente por multitudes de nativos que golpeaban tambores o golpeaban el suelo con sus pies siguiendo un ritmo creciente que era el de la lluvia en la claraboya.
Qué alivio, la razón lúcida y el café recién hecho. A las siete en punto yo tenía que llamar al timbre de un portero automático en una pequeña puerta de metal a un costado del Rijksmuseum y un cámara estaría ya esperándome para grabar nuestro reportaje. Nos dejaban entrar a las siete de la mañana para que tuviéramos tiempo antes de que se abriera el museo. Cavilé en la rareza de mi vida. Cuando tenía veintitantos años trabajaba en una oficina y estaba seguro de que mi vida no iba a cambiar en las décadas siguientes. Quién habría vaticinado esta madrugada en mi porvenir, este apartamento prestado en Ámsterdam, el dormitorio con el techo en punta y la claraboya, esta visita al filo del amanecer al Rijksmuseum.
En la plaza, frente a las ventanas del apartamento, la claridad próxima del día parecía estar brillando ya en los adoquines mojados, en los raíles del tranvía. Los tranvías empezaban a circular a las seis de la madrugada. Yo ya estaba acostumbrado a la trepidación del suelo que anunciaba su llegada y al golpe de campana con que avisaban de que se ponían en marcha: un golpe solo, metálico, que yo no había escuchado nunca hasta entonces. Cuando hayan pasado los años, si vuelvo a oírlo, instantáneamente vendrá a mí el recuerdo intacto de Ámsterdam. Mientras tanto se me desdibuja en la memoria, en la que sin embargo está tan claro el azul primero del cielo sobre los tejados todavía oscuros, como cartulinas negras recortadas, sobre los árboles de la plaza. También sobre los letreros de los cafés que no se apagaban en toda la noche, aun después de que los cafés hubieran cerrado.
En ninguna proyección imaginativa sobre mi porvenir había figurado este momento de la madrugada: bajar la escalera casi vertical, sujetándome en el pasamanos, la escalera con ángulos de película expresionista o de cuadro futurista o cubista, Madrugador bajando una escalera tras una noche de insomnio en Ámsterdam. En ninguna figuraba la ficción de naturalidad con que al salir a la calle busqué mi bicicleta entre todas las que se apilaban en la acera, sujetas las unas a las otras, aseguradas con candados y cadenas a unos cuantos soportes metálicos. El cielo se había despejado, pero en los sillines de las bicicletas que no estaban protegidas por un forro de plástico la lluvia había dejado pequeños charcos en los hoyos anatómicos de los sillines. Reconocí la mía porque no tenía forro en el sillín. Otras veces la reconocía por el manillar muy alto, con algo de cornamenta de herbívoro y de alas desplegadas.
Yo era esa figura que se alejaba por el carril bici paralelo a las líneas del tranvía, muy erguida, por culpa del manillar alto y de mi falta de experiencia, mayor aún por comparación con esos holandeses que se ve que han nacido prácticamente en una bicicleta, que pedalean fumando o hablando por el móvil o llevando precariamente un contrabajo o un bebé apoyado contra el manillar.
Algunos tranvías pasaban ya, con su rumor de aire comprimido al abrir y cerrar las puertas y sus golpes de campana. Ir en bici por Ámsterdam un poco antes del pleno amanecer no era muy diferente de soñarlo. Pedaleando suave sobre los adoquines, como flotando, planeando, entre dormido y despierto, irresponsable, a las seis y media de la madrugada, a finales de septiembre, pasando junto a los canales donde el agua oscura tenía relumbres de mercurio, escuchando a mis espaldas el estremecimiento de un tranvía que se acercaba, invulnerable a él, a cualquier peligro, en la verticalidad inexplicable de las dos ruedas alineadas, alto como un caballero de la época del rey Eduardo VII, como Henry James en su bicicleta, con la que estuvo a punto una vez de atropellar, en un camino del campo inglés, a una niña que andando el tiempo fue Agatha Christie.
Pasé por la calle de las tiendas de antigüedades, todas a oscuras a esa hora. Me abandoné al doble movimiento de ascenso y caída cada vez que llegaba al lomo curvo del puente de un canal. Casi sentía con mi propio tacto el roce de los neumáticos sobre el pavimento de ladrillo.
El tiempo de la bicicleta es mucho más rápido que el de una caminata. El que se acostumbró a medir las distancias caminando queda desconcertado por la velocidad con que las deja atrás yendo en bicicleta. La misma brisa que había despejado las grandes nubes grávidas de lluvia me daba ahora en la cara, tan húmeda como un rocío.
En muy pocos minutos estaba junto a la verja del museo, frente a la gran explanada que llaman el Museumplein. Al fondo de ella veía la fachada blanca del Concertgebouw. Era feliz en Ámsterdam sin esfuerzo ni propósito, por el simple hecho de estar allí. Era feliz de una manera temporal e irresponsable, tan libre del porvenir como del pasado, aunque los dos estuvieran muy cerca. La felicidad era tan fácil como mantener el equilibrio sobre la bici y ganar velocidad pedaleando sobre un terreno plano.
Encontré la puerta tal como me la habían descrito. Pequeña, angosta, metálica, con un telefonillo, un buzzer, me había dicho el cámara al darme las instrucciones. La palabra buzzer me pareció más adecuada que telefonillo. Pulsé el botón sin mucha esperanza de que me respondieran. Quién iba a abrirme una puerta tan perfectamente cerrada a esa hora, en el extremo de un ala lateral del Rijksmuseum. Previamente había asegurado mi bicicleta en la verja. Una bicicleta despierta en seguida casi la misma adhesión sentimental que una animal bello y dócil: un caballo, un perro.