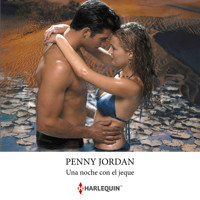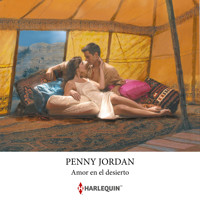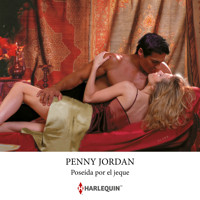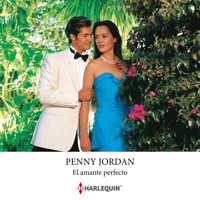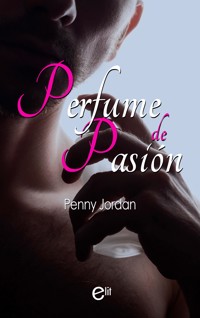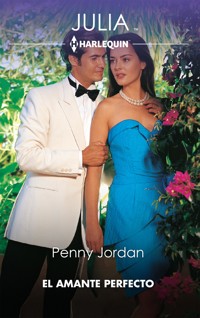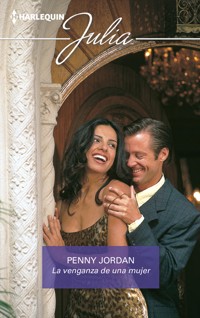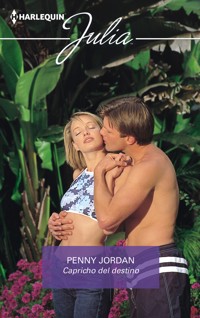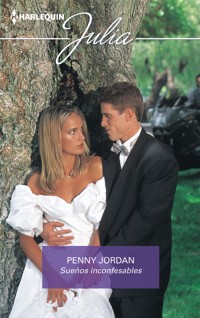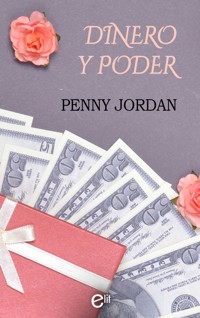
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
¿Debería creer que ese perfecto pecador se ha arrepentido de verdad? El prestigioso abogado Max Crighton lo tiene todo: dinero, poder y un hogar perfecto. Pero para un hombre adicto al lado oscuro y peligroso del sexo, eso no es suficiente. Va de una aventura a otra, seduciendo a sus agradecidas clientes y arriesgando al tiempo su afortunada existencia. Entonces su suerte se ve truncada. Max es brutalmente agredido, y el hombre que vuelve a casa del hospital es un extraño para su esposa, Maddy, para sus hijos y para sí mismo. ¿Podrá Maddy confiar en este hombre que de pronto desea desesperadamente que ellos sean su familia?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Penny Jordan
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Dinero y poder, n.º 321 - agosto 2021
Título original: The Perfect Sinner
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1375-839-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Max Crighton, de treinta años, casado, próspero, sexy y padre de dos niños en edad escolar sanos y juguetones, y en ese momento totalmente desencantado y aburrido de todos, miró a los demás ocupantes del salón de baile del Hotel Grosvenor de Chester, que era marco de la celebración del banquete de bodas de su hermana, con cinismo y desdén.
Louise, la novia y la más dominante de sus dos hermanas gemelas, estaba riéndose a la cara de su apuesto y recién estrenado marido, Gareth Simmonds, mientras varios miembros del clan Crighton y del clan Simmonds observaban con deleite lo que a Max se le antojaba como un sentimentalismo insoportable. La otra gemela, Katie, estaba de pie a un lado de la novia, ligeramente a la sombra de la primera.
¡Gemelas!
Los gemelos se habían dado a menudo en la historia de la familia Crighton. Su padre era gemelo de otro par y su abuelo, Ben Crighton, el gemelo solitario de otro que falleció.
Max agradecía eternamente a sus padres el hecho de que su vida no hubiera quedado ensombrecida por otra mitad, por otro ser que pudiera amenazar su postura de supremacía. En realidad, casi era lo único por lo que les estaba agradecido.
Al tiempo que paseaba la mirada por la sala, Max sintió cierto humor cínico al ver que algunos de sus parientes evitaban su mirada. No caía demasiado bien, pero a él no le importaba. ¿Por qué importarle? Gustar a la gente nunca había sido una de sus ambiciones.
Tanto el recién estrenado Bentley Turbo descapotable que conducía, como su condición de socio de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Londres no eran cosas que hubiera conseguido gracias al cariño de la gente. Ser uno de los abogados más importantes de Londres había sido la meta más importante en su vida, algo que Max había anhelado desde que había sido lo bastante mayor como para aprender de su abuelo lo que significaba la palabra «abogado».
Al tío David, el gemelo de su padre, le habían destinado ese mismo objetivo dorado, pero el tío David no lo había conseguido. Y había habido un tiempo en el que Max había pensado que tal vez él también fallaría, cuando, a pesar de todas las promesas que se había hecho a sí mismo, de todas las promesas que le había hecho a su abuelo, podría haber pasado que, sin ser culpa suya, el premio que tan desesperadamente deseaba le fuera arrebatado en el último momento. Pero había encontrado el modo de darle la vuelta a la situación para ventaja suya, de demostrarle a aquellos que habían querido derribarlo lo equivocados que habían estado.
Miró hacia donde estaba su esposa, Madeleine, que se encontraba junto a su madre y la hermana de su abuelo, su tía abuela Ruth.
Mientras que de ni una siquiera de las primas de su edad, ni de las esposas de sus primos, se podría decir que fueran de esas esposas florero de las que sus socios podrían enorgullecerse de alardear ante los ojos envidiosos de otros hombres, aunque fueran atractivas, o muy atractivas como en el caso de Bobbie, la esposa de Luke, Madeleine no tenía ningún atractivo.
Max sonrió con cinismo cuando su esposa levantó la vista y vio que él la estaba mirando; ella lo miró un momento, pero enseguida desvió la mirada.
Madeleine, por supuesto, tenía algo que la salvaba. Era extremadamente rica y estaba muy bien relacionada, o al menos su familia lo estaba.
–¿Qué quieres decir con que no quieres nuestro bebé? –había balbuceado ella con total incredulidad cuando le había comunicado con tanta ingenuidad y adoración que estaba embarazada de su primer hijo.
–Quiero decir, estúpida esposa mía, que no lo quiero –le había dicho Max con crueldad–. La razón por la que me casé contigo no fue para procrear otra generación de pequeños Crighton, cosa que pueden hacer mis primos perfectamente…
–No… ¿Entonces por qué… por qué te casaste conmigo? –le había preguntado Madeleine muy llorosa.
Le había divertido ver el miedo en la mirada de su esposa, sentir ese temor que ella tanto se afanaba por esconder.
–Me casé contigo porque era el único modo de entrar en un buen bufete – le había dicho Max sin mentir, con la crueldad y frialdad que le eran tan características–. ¿Por qué te sorprendes tanto? –la había pinchado–. Sin duda te imaginarías que…
–Me dijiste que me amabas… –Madeleine le había recordado con el rostro crispado de dolor.
Max se había echado a reír con ganas.
–¿Y me creíste? ¿En serio, Maddy, o sólo estabas desesperada por conseguir a un hombre, porque se acostara alguien contigo, por casarte, que elegiste creerme? Deshazte de ello –la había instruido mientras echaba una mirada desapasionada al vientre pequeño y redondo de Madeleine.
Pero Maddy no había hecho lo que él le había exigido. En lugar de eso lo había desafiado, y en el presente tenía dos mocosos ruidosos y gritones para turbar su existencia; claro que él tampoco se lo permitía.
Había sido una idea genial animar a su abuelo a depender tanto de Maddy; por eso el viejo, después de una temporada, había insistido en que ella era la única persona que quería tener cerca.
Persuadir a Maddy para que se fuera a vivir a Haslewich, la ciudad de Cheshire donde él había crecido y donde su bisabuelo había abierto el primer despacho de abogados que en el presente dirigía su padre, había sido aún más fácil de lo que había pensado, y un paso que lo había dejado libre para llevar su propia vida prácticamente sin la molestia y la responsabilidad de dos niños turbulentos y una esposa pegajosa.
Max no sentía ningún reparo por ninguno de los líos de faldas que había protagonizado durante su matrimonio, relaciones que principalmente había llevado a cabo con clientes, con mujeres a las cuales representaba y de cuyos abogados había recibido instrucciones para asegurarse de que los divorcios de sus maridos extremadamente ricos les permitieran continuar viviendo con la misma holgura económica a la que habían estado acostumbradas durante sus uniones.
No era poco habitual que estas mujeres, ricas, bellas, mimadas, y muy a menudo o bien aburridas o bien vulnerables, sintieran que la relación con el joven abogado, que pronto haría que sus maridos tuvieran que despojarse de lo máximo posible, les pareciera una ventaja unida al divorcio, además de un pequeño triunfo adicional en contra de sus futuros ex maridos.
No se esperaba, por supuesto, que mantuvieran en secreto los detalles de venganzas tan deliciosas como aquellas.
Las «amigas» se cuchicheaban y murmuraban las confidencias de alcoba, y Max fue muy pronto conocido como el abogado a contratar si una iba a divorciarse; y no sólo por la estupenda cantidad de dinero que conseguía sacarle a los otrora tacaños maridos.
Incluso su matrimonio con Maddy, que inicialmente no había querido que durara más tiempo del que le llevara establecerse, había empezado a ser un beneficio añadido. Después de todo, el estar casado con Maddy y ser padre de dos niños pequeños era la excusa perfecta para que todas sus amantes se dieran cuenta desde el principio de que sus relaciones sólo podrían ser temporales; que por muy excitantes y maravillosas que pudieran ser, él como hombre de honor no podía poner sus propios deseos, sus propias necesidades, por encima de las de sus hijos. Por el bien de los niños debía permanecer casado.
–Si al menos hubiera más hombres como tú… –le había susurrado más de una amante–. Tu esposa tiene tanta suerte…
Max estaba totalmente de acuerdo. Madeleine era muy afortunada. Si él no se hubiera casado con ella, estaría condenada a llevar la vida de hija soltera.
Se oía un rumor continuo de que se estaba considerando a su padre para el próximo puesto vacante de Presidente del Tribunal Supremo, y desde luego no causaría ningún daño a la carrera profesional de Max si ese rumor se convirtiera en realidad.
Max sabía que los padres de Madeleine no lo querían especialmente, pero eso no lo preocupaba. ¿Por qué preocuparlo? Sus mismos padres, su familia, tampoco lo quería demasiado. Y él sentía lo mismo. El único miembro de su familia por el que había sentido algo de cariño había sido por su tío David, e incluso eso había estado teñido de envidia porque su abuelo había adorado a David. Max había sentido también desdén hacia David, porque a pesar de todos los elogios y buenas palabras de su abuelo, después de todo, David sólo había sido el socio mayoritario en el pequeño bufete familiar de la pequeña población.
El amor y la emoción que unía a otras personas era un concepto extraño para Max. Él se amaba a sí mismo, por supuesto, pero sus sentimientos hacia los demás pasaban del desinterés o el desdén moderado, al odio encarnizado y a la hostilidad profunda.
A los ojos de Max, no era culpa suya no caerle bien a los demás. Era culpa de los demás, que también eran los que perdían.
Max le echó una mirada a su reloj de pulsera. Se quedaría media hora más y después se marcharía. Louise había querido casarse en Nochebuena, pero la boda se había celebrado un poco antes, sobre todo porque le tocaba a su tía abuela Ruth y a su marido Grant, que era americano, ir ese año a pasar las fiestas navideñas a Estados Unidos con la hija de Ruth y su esposo.
La nieta de la tía abuela Ruth, Bobbie, y su esposo, Luke, uno de los Crighton de Chester, se marchaban con ellos y se llevaban a su hija pequeña.
A unos metros de distancia, Bobbie Crighton, que había observado el modo en que Max miraba a la pobre Maddy, se decía para sus adentros que Max era verdaderamente detestable.
Bobbie no entendía cómo Maddy podía permanecer casada con él; claro que, por supuesto, estaban los niños.
Se tocó su vientre aún plano con una sonrisa secreta; su segundo embarazo le había sido confirmado tan sólo la semana anterior.
–Creo que esta vez podrían ser gemelos –le había confiado a Luke, que había arqueado sus cejas oscuras.
–¿Intuición femenina? –le había preguntado su marido.
–Bueno, uno de nosotros tiene que engendrar gemelos –le había señalado Bobbie–. Además, estoy en la edad precisa. Las mamás a partir de los treinta tienen más posibilidades de engendrar dos hijos.
–¿A partir de los treinta? ¡Acabas de cumplirlos! –le había recordado Luke.
–Mmm… lo sé. Y quiero pensar que concebí a estos dos la noche de mi treinta cumpleaños –le había dicho en voz baja.
Luke era uno de cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas. Su padre, Henry Crighton, y el hermano de su padre, Laurence, eran los socios mayoritarios, ya retirados, del bufete de abogados de Chester. Hacía más de ochenta años había habido una pelea entre el entonces hijo más joven, Josiah Crighton, y su familia; y él se había separado de ellos y había fundado la rama de Haslewich de la empresa y de la familia Crighton.
Mientras que los hermanos y hermanas de Luke y los demás primos de Chester y sus coetáneos de Haslewich eran extremadamente buenos amigos, Ben Crighton, el miembro mayor de la rama de Haslewich, seguía obsesionado por la tradición familiar de competitividad con los miembros de Chester, aunque sólo siguiera existiendo en espíritu.
Toda su vida Ben había ambicionado que en principio su hijo mayor y después, cuando no había sido posible, el mayor de sus nietos, Max, pudiera alcanzar el objetivo que le había sido negado a él y que obtuviera el título de abogado.
Durante sus años de juventud, Max había sido coaccionado y chantajeado alternativamente por su abuelo para llevar a cabo ese objetivo, y su espíritu naturalmente competitivo se había afilado y alimentado por los cuentos de su abuelo acerca de las injusticias sufridas por su parte de la familia y la necesidad de restaurar el orgullo de la misma demostrándoles a «los de Chester» que no eran los únicos que podían presumir de haber alcanzado los puestos más altos en la profesión de la abogacía.
Cuando Max le había anunciado a su abuelo que iba a ser parte de uno de los bufetes más prestigiosos de Londres, había convertido en realidad el deseo de Ben Crighton.
Mientras Bobbie paseaba la mirada por el salón de baile del Grosvenor, no pudo evitar recordar la primera vez que había acudido a otra reunión familiar, la puesta de largo de Louise y su gemela Katie, un evento al cual ella, como extraña entonces en la familia, había sido invitada por Joss, el hermano pequeño de Louise y Katie.
En esa ocasión Max se había comportado con ella con mucha galantería. Demasiada, tratándose de un hombre casado, como Luke no había dudado en señalar. Por el contrario, Luke y ella habían chocado inmediatamente.
Se alegraba de que Louise hubiera adelantado la boda en lugar de celebrarla el día de Nochebuena, ya que de ese modo habían podido asistir todos. Le habría dado mucha rabia perderse la celebración, y estaba deseosa de poder pasar las fiestas navideñas junto a sus padres y hermanas. Su madre, Sarah Jane, estaría encantada cuando le dijera que estaba embarazada, y esperaba que Sam también… Frunció el ceño levemente cuando pensó en su hermana gemela.
Algo pasaba en la vida de Sam en ese momento. Lo sabía; en realidad lo sentía a través de aquel vínculo extraordinario que tanto las unía…
En una pequeña antecámara del salón de baile, los miembros más jóvenes de la familia Crighton estaban celebrando una pequeña fiesta particular, aunque no tanto porque la hubieran planeado como por casualidad. Desde el asiento de la puerta, Jenny Crighton vigilaba con interés maternal los acontecimientos, aunque sabía que no pasaría nada malo.
Nadie habría pensado que en tan poco tiempo la familia produciría tantos pequeños; una generación nueva al completo.
Olivia, la sobrina de su marido y la mayor de los dos hijos del hermano gemelo de su marido, David, había sido la que lo había iniciado todo; y por eso en el presente Olivia y Caspar, su marido americano, tenían dos hijos, Amelia y Alex.
Saul, el hijo mayor de Hugh, el hermanastro de Ben, tenía a Jemima, a Robert y a Meg de su primer matrimonio y en el presente un bebé de su segundo matrimonio con Tullah. Y, por supuesto, estaba su propia hija política, Maddy, que tenía a Leo y a Emma.
Maddy… Jenny se puso tensa mientras le echaba una mirada a su nuera, que estaba sentada entre ella y Ruth, con la cabeza ligeramente agachada. Maddy parecía serena y tranquila a los ojos de cualquier espectador desconocedor; pero Jenny había visto el brillo de las lágrimas en sus ojos hacía unos momentos y había adivinado sin lugar a dudas quién era la causa de esas lágrimas.
Incluso en ese momento, después de tantos años, aún no había asimilado la realidad que era su hijo mayor, y le dolía insoportablemente saber que era Max, carne de su carne, suya y de Jon, la causa de tanto dolor.
Deseaba preguntarle a su hijo porqué se comportaba de ese modo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le motivaba a ser la persona que era? Pero sabía que si intentaba siquiera hablar con él, Max se limitaría a echarle esa sonrisa medio burlona medio despreciativa suya, que se encogería de hombros y la dejaría plantada.
Jamás había podido entender cómo Jon y ella habían podido concebir a una persona como Max, y sabía que nunca lo entendería. Sabía también que, cada vez que mirara a su nuera y fuera testigo del dolor que su matrimonio le causaba, la invadirían la culpabilidad y la desesperación.
Maddy era todo lo que ella, Jenny, habría deseado en una nuera, o en una hija, que así era como ella la quería; pero tendría que haber sido la mitad de inteligente para poder convencerse de que Maddy era la clase de esposa por la que debería haber apostado Max.
A Max le encantaba la oposición, los desafíos, la agresión. Max deseaba más que nada lo que no podía obtener, y la pobre Maddy sencillamente no era… sencillamente no podía… ¡Pobre Maddy!
Al lado de su suegra, Madeleine Crighton tenía más o menos una idea de lo que Jenny estaba pensando, y desde luego no podía echarle nada en cara.
Max acababa de llegar esa mañana a Queensmead, esa vieja y encantadora casa que pertenecía a su abuelo y de la que Maddy y los niños habían hecho prácticamente su hogar permanente, tan sólo una hora antes del enlace a pesar de que le había asegurado a Maddy que estaría allí la víspera por la tarde. De modo que no había sido un comienzo muy auspicioso; y para colmo de males, Leo estaba pasando una fase beligerante y bastante posesiva en relación a su madre. A diferencia de su padre, Leo no parecía darse cuenta de que su físico le impedía que cualquier hombre pudiera sentir celos por ella; y había mirado con fastidio a Max a su llegada, negándose a separarse de ella para ir con él.
En privado, Maddy sabía a ciencia cierta que a Max le importaba un pimiento si sus hijos lo ignoraban o no. En realidad, a decir verdad, cuanto menos tuviera que ver con ellos, mejor para él. Después de todo, nunca había querido tener a ninguno de los dos.
Pero en público era distinto. En público, delante de su abuelo y de otros, sus hijos tenían que demostrar que amaban a su padre, lo cual Leo, en ese momento, estaba claro que no hacía. Y luego Emma había vomitado. Afortunadamente no lo suficiente como para ensuciarse el vestido, pero sí lo bastante como para causar la clase de retraso que empujó a Max a maldecir entre dientes y a decirle a Maddy con toda la crueldad del mundo que era tan inútil como madre cómo lo era como esposa.
Maddy sabía cuál era la verdadera razón de su enfado, por supuesto. Una mujer. Tenía que serlo. Conocía las señales demasiado bien como para no distinguirlas. Max había dejado en Londres a una mujer con quien habría preferido estar en ese momento. Y sin duda ella sería la razón de que él no hubiera vuelto esa noche a Haslewich como habían quedado.
Maddy se dijo que sus infidelidades ya no tenían la capacidad de hacerle daño, pero por dentro sabía que eso no era cierto.
Maddy sabía que su suegra y que el resto de la familia de Max se compadecían de ella. Se lo notaba en sus miradas, lo oía en sus voces, y a veces, cuando miraba a los primos de Max y a sus esposas junto a sus familias y se embelesaba del amor que compartían, sentía un gran dolor por todo lo que se estaba perdiendo, aunque intentaba decirse estoicamente que lo que nunca había tenido, una nunca lo echaba de menos. A ella jamás la habían querido de niña como le hubiera gustado. Su madre era la hija de un lord y siempre le había dado a Maddy la impresión de que consideraba su matrimonio, y de paso a su esposo y a su hija, como ligeramente inferiores a ella. Se mantenía relativamente apartada de ellos dos y pasaba la mayor parte de su tiempo visitando a una variedad de parientes, mientras que el padre de Maddy, un abogado de carrera, se abría camino hacia su meta, que era ser nombrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Maddy, hija única, no había significado demasiado en las vidas de sus padres, y desde que se había casado apenas los veía. Ir a Haslewich y descubrir que no sólo la esperaba un hogar con el abuelo de Max, sino que también podría desempeñar una tarea para la que se la necesitaba de verdad había sido, al menos durante un tiempo, una cura para la herida abierta causada por su destructivo matrimonio.
Maddy era, por naturaleza o por instinto, una cuidadora nata, y cuando otras personas hacían una mueca de disgusto ante la irritabilidad del abuelo de Max, ella se limitaba a sonreír y explicaba con dulzura que era el dolor que sufría en las articulaciones lo que lo llevaba a ser tan irascible.
–Maddy, eres una santa –le habían dicho en más de una ocasión sus agradecidos parientes.
Pero no lo era, claro que no. Ella no era más que una mujer, una mujer que en ese momento deseaba con ridícula intensidad ser de esa clase de mujeres a quien un hombre pudiera mirar como miraba Gareth Simmonds, el marido de su cuñada Louise, a su esposa; con amor, con orgullo, con deseo… con todas esas cosas que, equivocada y trágicamente, Madeleine se había convencido de haber visto en los ojos de Max al mirarla, pero que simplemente habían sido engaños burlones y desdeñosos concebidos para ocultar sus verdaderos sentimientos hacia ella.
Max se había casado con ella por tan sólo una razón, como él mismo le había dicho tantas y tantas veces en los años que llevaban juntos, que era nada más que su ambición sin límites de practicar la abogacía; una ambición que ella había descubierto que tal vez no hubiera satisfecho sin la ayuda de su padre.
–¿Maddy, por qué lo soportas? ¿Por qué diantres no te divorcias de él? –le había preguntado Louise con impaciencia una Navidad, mientras ambas observaban a Max coqueteando abiertamente con una joven muy bonita.
Maddy simplemente había sacudido la cabeza, incapaz de explicarle a Louise por qué seguía casada con su hermano. ¿Cómo iba a explicarlo cuando ni a sí misma era capaz de hacerlo? Lo único que podría haber dicho era que allí en Haslewich se sentía segura… querida y necesitada. Allí, además de tener una tarea que completar, se sentía capaz de disimular el problema de su matrimonio, de fingir, mientras Max estaba fuera y ella allí, que en definitiva no resultaba un arreglo tan malo como podría parecer a ojos de otras personas.
Lo cierto era que Maddy sospechaba que no se divorciaba de Max porque tenía miedo de lo que podría ser su vida no tanto sin él, sino si su familia. Era ridículo por su parte, lo sabía, pero no era sólo por ella misma por lo que se estaba comportando de aquel modo que algunas personas tacharían de cobarde.
También había niños a tener en cuenta.
En Haslewich había partes de una numerosa y cariñosamente relacionada familia que gozaban de un lujo que no tenían muchos niños, y era el lujo de criarse rodeados de sus familiares: tías, tíos y primos. La familia Crighton era de esa zona de Cheshire, y Maddy deseaba desesperadamente darles a sus hijos el regalo que consideraba más valioso que ninguna otra cosa; el regalo de la seguridad, de saber que tenían un lugar especial en un mundo especial.
–Pero si vivieras en Londres, los niños podrían ver mucho más a su padre –le había comentado no hacía mucho una amistad reciente.
Madeleine había agachado la cabeza mientras le abrochaba los botones del abrigo a Leo para que el cabello le cayera hacia delante mientras respondía en voz baja.
–Max está ocupado casi todas las tardes. Se queda a trabajar hasta tarde…
Afortunadamente la otra mujer no la había presionado, y cuando había acompañado a Leo hacia el camino que cruzaba la parte trasera del edificio donde asistía tres mañanas a la semana a la escuela infantil, se había sentido muy consciente de sí misma.
En la familia se admitía que Max permaneciera en Londres supuestamente y sobre todo durante los días laborables, aunque en realidad fuera durante periodos de tiempo más dilatados, de modo que a veces los niños y ella se pasaban semanas, si no meses, sin verlo de verdad.
Aunque su matrimonio era un tema del que nunca hablaba con nadie, Madeleine sabía que la familia de Max debía de saber que no era necesariamente el deber lo que mantenía a Max lejos de su casa.
A veces sentía una gran tentación de confiar en Jenny, la madre de Max, pero la reticencia natural y el orgullo sereno que conformaban en gran medida su naturaleza amable siempre se lo impedían. ¿Además, qué podría hacer Jenny después de todo? ¿Ordenarle a Max que la amara a ella y a sus hijos?
Madeleine se dijo que no debía continuar pensando en ella, y aspiró hondo para evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas.
Max ya estaba de bastante mal humor como para empeorar las cosas. Tal vez no fuera de la clase de hombres que abusaran físicamente de su esposa o de sus hijos, pero su desdén silencioso y su hostilidad hacia ellos era tan tangible que a veces Madeleine estaba segura de que esa hostilidad permanecía en el ambiente de una habitación incluso después de salir él.
–¿Dónde está tu marido? –recordó que Ben le había preguntado recientemente, mientras pasaba el peso del cuerpo de la cadera mala a la buena.
El médico le había advertido la última vez que había ido a hacerse una revisión que tal vez tuviera que someterse a una segunda operación de cadera para compensar el peso que estaba llevándose la cadera buena y para aliviarle el dolor de la mala.
Como era de esperar, Ben había empezado a soltar una serie de imprecaciones con las que se negaba a aceptar lo que le decía el médico, y le había costado a Madeleine varios días calmarlo de nuevo.
Pero a pesar de su irritabilidad y de su impaciencia, ella le tenía un cariño inmenso. Tenía el viejo un lado amable y tierno, se mostraba protector de un modo algo anticuado que Maddy sabía que a algunos miembros de la familia, sobre todo a las mujeres más jóvenes, les parecía insoportable, pero que a ella le resultaba de lo más conmovedor.
–No sé cómo soportarlo –le había dicho Olivia con vehemencia tan sólo la semana anterior.
Había ido a ver a Madeleine para llevarle los regalos de Navidad de Leo y Emma, y había llevado también a sus dos hijas pequeñas, Amelia y Alex.
–¡Hijas! ¡Son hijos! Eso es lo que necesita esta familia –le había dicho el abuelo en tono despreciativo cuando había llevado a las dos niñas a que lo saludaran–. Menos mal que tenemos aquí al joven Leo –añadió con orgullo mientras observaba con cariño a su biznieto.
–No permitiré que mis hijas sientan que son inferiores a los chicos de ninguna manera –Olivia se había quejado más tarde en la cocina, mientras se tomaban un café.
–No lo dice con mala intención –había dicho Maddy, intentando consolarla mientras le ofrecía el plato de galletas que había preparado esa mañana.
–Pues claro que sí –le había respondido Olivia de mal humor, mientras masticaba una pasta–. Yo lo sé muy bien. Después de todo, yo también he tenido que oír los mismos comentarios mientras me hacía mayor. No dejaba de recordármelo…. que como era una chica jamás podría igualarme a Max, y que mi padre era igual de malo. A veces deseaba que Max hubiera sido hijo de mi padre y que el tío John hubiera sido mi padre…
–Jenny me ha contado lo mucho que mimó el abuelo a Max cuando era pequeño –comentó Maddy en tono quedo.
–Mimar es exactamente lo que hizo –le había comentado con empeño, claramente olvidándose momentáneamente de que Maddy era la esposa de Max–. Siempre conseguía todo lo que quería, y el abuelo no dejaba de presumir de su nieto delante de todo el mundo. Cada vez que nos reuníamos con la familia de Chester, el abuelo se ponía a cantar las alabanzas de Max y se enfrentaba a todo el que le llevara la contraria.
–Detesto pensar cómo le habría afectado al abuelo si Max no se hubiera metido en un bufete. Sé que durante un tiempo no fue nada seguro, pero el hecho de que tu padre tenga tantas influencias claramente lo ayudó al final.
–Sí –había concedido Madeleine.
Conocía a Olivia demasiado bien como para sospechar de ningún tipo de malicia o de crueldad por su parte. Ella sólo estaba afirmando unos hechos, y sus opiniones quedaban sin duda empañadas por la antipatía que sentía hacia Max. Siempre había sido totalmente abierta con Madeleine en cuanto a lo que sentía hacia su primo, que aparentemente se remontaba a la infancia, y que a pesar de lo mucho que le gustaba Madeleine, dudaba que pudiera fingir que sentía otra cosa hacia Max que no fuera una aceptación recelosa.
¿Sabía Olivia que la única razón por la que Max se había casado con ella había sido para ascender en su carrera profesional? Madeleine esperaba que no lo supiera. Olivia era básicamente una buena persona, y Madeleine sabía que jamás le habría sacado el tema que tanto daño le hacía de haber sabido toda la verdad.
–El abuelo le va a coaccionar a Leo todo lo posible para que siga los pasos de Max –empezó a advertirle, pero Madeleine la acalló sacudiendo la cabeza con serenidad.
–Leo no es como Max –le dijo a Olivia en tono bajo–. Creo que si se parece a alguien es a Jon, y sospecho que si estudiara abogacía estaría contento de hacerse cargo del bufete de Haslewich con su abuelo. Y para serte sincera, creo que si alguno de los niños promete, esa va a ser tu Amelia…
Olivia miró con cariño a su hija mayor.
–Es muy rápida y tiene mucho tesón –concedió la madre–. Pero la vida no siempre sale como una la espera. Fíjate en Louise. Todos pensábamos que iba a ser una profesional brillante y mírala ahora. Gareth y ella están tan enamorados, y Louise no deja de decir que va a aparcar su carrera para formar una familia. Ahora es Katie, quien siempre nos ha parecido la gemela más callada, la que seguramente se establecerá primero y la que parece que se va a labrar un futuro profesional de lo más brillante.
Olivia no comentó nada acerca de que ella, Madeleine, no parecía tener interés en ninguna otra cosa aparte de la vida doméstica y sus hijos.
–Mmm… Estas galletas están exquisitas –le había dicho Olivia de pronto–. Podrías cocinar profesionalmente, Maddy. No me sorprende que consigas que el abuelo coma tan bien.
Madeleine no había dicho nada, del mismo modo que no había dicho ni palabra de los armarios de la cocina que estaban repletos de la labor realizada durante los largos meses de otoño e invierno. Le gustaba el jardín tanto como cocinar, y con las expertas enseñanzas de Ruth y su ayuda cuando estaba en Haslewich, Madeleine había resucitado el abandonado jardín de Queensmead, con sus árboles frutales y su invernadero recién reparado y situado a lo largo del muro sur de la propiedad. En el presente estaba cuidando un melocotonero que había sido el regalo de cumpleaños que le habían llevado Ruth y Jenny y que esperaba que diera frutos al verano siguiente.
Desde que se había mudado a vivir a Queensmead, se había empeñado en devolver tranquilamente la vieja casa a la vida. Las habitaciones polvorientas habían sido limpiadas y pintadas, los muebles reparados y encerados. Incluso había viajado hasta el norte de Escocia para convencer a sus abuelos paternos de que le cedieran algunos de los macizos muebles rústicos que poseían y que no eran lo suficientemente espléndidos para las elegantes estancias de techos altos de su castillo escocés.
Guy Cooke, el anticuario local con quien Jenny había mantenido una relación laboral, había silbado con admiración cuando había ido a Queensmead y había visto las habitaciones recientemente decoradas y amuebladas.
–Muy bonitos –le había dicho a Madeleine con apreciación–. Demasiadas personas cometen el error de amueblar casas como esta con antigüedades demasiado suntuosas y fuera de lugar, o incluso peor, comprando réplicas, pero estos muebles… Sin duda tienes muy buen ojo, Maddy.
–Me ayuda el tener unos abuelos con los áticos llenos de muebles –le había dicho Madeleine entre risas mientras Guy se volvía a examinar las pesadas cortinas de lino que colgaban en una de las habitaciones.
–Maravillosas –había comentado con asombro–. Ahora no se pueden comprar estas cosas ni por todo el oro del mundo. ¿De dónde… ?
–Mi tatarabuela tenía contactos irlandeses –le había dicho Madeleine–. Me las encontré…
–Ya, en los áticos –le había dicho Guy.
–Bueno, no exactamente –Madeleine se había echado a reír otra vez.
Aparentemente, una de sus tres primas había puesto el grito en el cielo cuando había descubierto que Madeleine se había llevado la ropa de cama de una de las numerosas habitaciones de invitados y a la que ella misma le había echado el ojo para algún costoso proyecto de decoración.
–Tengo tantas ganas de que llegue la Navidad este año –le había dicho de pronto Jenny–. Has obrado maravillas en Queensmead, Maddy, y va a ser el entorno más fabuloso para la reunión familiar. Es una cosa que la familia de Chester no tiene y que sospecho que les da mucha envidia…
–Mmm… Queensmead es una casa preciosa –había concedido Madeleine.
–Jon ha hablado con Bran –le había dicho Jenny– y lo ha arreglado para que traigan el árbol pasado mañana. Pasaré si quieres para ayudarte a decorarlo.
–Sí, por favor –había aceptado Madeleine con prontitud.
El árbol de navidad que tenía que decorar el amplio vestíbulo de entrada a la casa provenía de la finca de Bran T. Thomas, un amigo íntimo de la familia. Como era mayor y vivía solo, había sido invitado a unirse a los Crighton en la cena de Navidad. Madeleine le tenía cariño. Conocía un montón de historias de aquella zona y hablaba con tanta ternura de su esposa fallecida que a Madeleine a menudo se le llenaban los ojos de lágrimas al oírlo.
–Creo que Louise está lista para irse –advirtió Jenny a su nuera, sacándola de su ensimismamiento.
Al mirar a los recién casados, a Maddy le dio un vuelco el corazón. Parecían tan felices, tan enamorados; Gareth miraba a su esposa con ternura y al momento se inclinaba a besarla. Cuando se apartaron de mala gana, Maddy vio la expresión de dicha extrema en la cara de Louise. No le molestaba la felicidad de Louise, ¿cómo podía? Sólo era que… que… Tragó saliva para aliviar la angustia que sentía en la garganta y desvió la mirada. Entonces se levantó y fue a separar a sus dos hijos del grupo de niños que jugaban en una sala adyacente.
Leo, que había sido uno de los pajes, se había comportado con sensatez, y Emma se había recuperado rápidamente de las náuseas de esa mañana; pero Madeleine los conocía bien y nada más mirarlos notó que estaban ya muy cansados.
Al ir Bobbie, la nieta de Ruth, a buscar a su hija, le hizo una mueca a Maddy mientras le confiaba:
–No tengo ninguna gana de tomar un vuelo y cruzar el atlántico después de esto…
–Pero valdrá la pena una vez que estés rodeada de los tuyos –le recordó Madeleine.
–Ah, sí, desde luego –concedió Bobbie con entusiasmo.
Cuando Luke se acercó a ellas, tomó en brazos a su hija pequeña y la acurrucó entre sus brazos, Bobbie no pudo evitar reflexionar sobre las diferencias entre Max y Luke.
Su Luke era un papá tierno y amoroso, mientras que Max… Max tal vez fingiera delante de los demás, sobre todo de su abuelo, pero Bobbie lo tenía calado.
¡Pobre Maddy!
Capítulo 2
Pobre Maddy. Había oído decirlo a los demás tantas veces que a menudo pensaba que deberían haberle dado ese nombre en la pila bautismal. Esos eran los pensamientos de Maddy cuando, horas después, recordaba cómo Bobbie había murmurado esas dos palabras al volverse a sonreír a Luke.
Metió a Leo y a Emma en la cama, les leyó un cuento y les apagó la luz, sabiendo que se dormirían enseguida.
Ben se había ido a la cama refunfuñando porque según él Maddy se preocupaba por él innecesariamente, añadiendo que no le pasaba nada malo, aunque quedara perfectamente claro que tenía dolores. Maddy se encaminó cansada hacia su dormitorio. Supuestamente era el que compartía con Max en sus raras visitas a casa, pero en realidad… Tal vez Max se dignara a dormir a su lado en la cama de matrimonio, pero podrían haber dormido en camas separadas, cada uno en un extremo de la casa, que el resultado habría sido el mismo.
En esa ocasión, sin embargo, Max no tenía la intención de quedarse a pasar la noche y ya había salido para Londres. Hacía tiempo que Maddy había cesado de pelear con el engaño de que su matrimonio fuera feliz o «normal», al igual que había dejado de cuestionarse el hecho de que Max regresaba a Londres ostensiblemente a «trabajar».
Y lo peor de toda aquella horripilante situación no era que Max se preocupara tan poco de ella, sino que ella se preocupara tanto. Demasiado. ¿Qué había sido de los sueños que había tenido una vez, con las brillantes esperanzas, con la creencia de que Max la amaba?
Sus oídos maternales, siempre alerta, reconocieron el ruido de unos leves sollozos que provenían de la habitación de Emma. Se levantó cansada de la cama. Emma estaba pasando una época en la que no tenía más que pesadillas.
Después de aparcar su Bentley en la parte de atrás de la elegante casa, otrora unas antiguas caballerizas, que había comprado con el cheque que los abuelos de Maddy les habían dado como regalo de bodas, Max descorrió el cerrojo de la puerta de entrada y fue hacia el dormitorio, donde dejó su bolsa de fin de semana antes de tirarse en la cama. Se volvió, descolgó el teléfono y marcó un número con seguridad.
La voz de la mujer del otro lado de la línea parecía adormilada y suave.
–¿Adivina quién? –le preguntó Max con sorna.
Se produjo un breve silencio antes de que la mujer respondiera.
–Oh, Max… ¡Pero yo pensé! Dijiste que ibas a una boda familiar y que te quedarías fuera el fin de semana…
–Bueno, pues cambié de opinión –le dijo Max con voz alegre–. ¿Qué te gustaría desayunar?
–Desayunar… Oh, Max… Yo no… , no puedo…
Parecía de pronto más alerta, y Max se la imaginó sentada en la cama de su casa de Belgravia, con la piel dorada como la miel tras sus recientes vacaciones en la Isla Mauricio. Él había tomado un avión para acompañarla durante cinco días.
–Una reunión con un cliente –le había comentado con envidia el abogado que originalmente le había dado instrucciones cuando le había entregado el fax de Justine.
–Cuando estás pagando millones, el gasto del billete de tu abogado al extranjero para celebrar una reunión urgente no es nada –le había dicho Max con indolencia.
Justine era la esposa de un millonario. Lo primero que había hecho cuando había descubierto que tenía un lío con una de sus «amigas» había sido darle instrucciones a su abogado para que contratara a Max para ese caso; en segundo lugar se había armado con todas las pruebas posibles relacionadas con los líos de negocios de su marido, incluida la compleja y a menudo artística interpretación de las leyes fiscales.
Max había decidido con discernimiento que ella tenía suficientes pruebas en contra de su marido como para que les resultara de lo más sencillo obtener la clase de acuerdo de divorcio que a ella le permitiría gozar de la misma holgura económica siendo su ex de la que había gozado siendo su esposa, y a él le daría la clase de publicidad que aseguraría el mantenimiento de su posición como el abogado de divorcios más importante del país.
–El divorcio no es precisamente el tipo de asunto en el que nos guste especializarnos aquí en el bufete –le había advertido a Max el miembro más antiguo y uno de los especialistas en leyes fiscales más famosos del país, cuando él se había unido a ellos–. No es lo nuestro, no sé si me entiendes.
Max había entendido exactamente lo que aquel hombre había querido decirle, pero también había sido tremendamente consciente de que sólo había sido el nombre de su suegro lo que le había permitido entrar en aquel bufete. También sabía que la única reputación que tenía entonces para hacerse de clientes que le darían el tipo de prestigio y de beneficios que tanto anhelaba era la de ser rechazado y no deseado por aquel grupo de abogados, donde le habían permitido trabajar tan sólo como inquilino y en los casos que nadie quería.
Su nuevo bufete atraía a una clientela que esperaba y deseaba solamente a los mejores abogados cuyos nombres y reputación ya conocían, y así Max había visto futuro en un campo en el que los bufetes no tenían especialistas: en el de los asuntos matrimoniales.
Eso había sido varios años atrás. En el presente la fama de Max había ido creciendo, de modo que su nombre relacionado con un caso sin duda atemorizaría a cualquier marido acaudalado a punto de divorciarse.
Los honorarios extremadamente elevados de Max no eran el único beneficio que sacaba de su trabajo. Max había descubierto del modo más cínico que las recién divorciadas y las mujeres a punto de divorciarse muy a menudo tenían un apetito sexual y de atracción masculina que acompañaba todo el proceso, lo cual le aseguraba un constante suministro de amantes dispuestas.
Una de las ventajas principales de esas relaciones era, desde el punto de vista de Max, que siempre eran relativamente breves. Mientras que sus clientes mujeres estaban tramitando su divorcio, él les proporcionaba un hombro consolador en el que apoyarse y alguien con quien poder compartir sus problemas además de sus camas. Pero una vez que todo había finalizado, siempre era capaz de apartarse del modo más rápido y sencillo.
Si alguna de sus amantes se mostraba de algún modo pegajosa o posesiva, de repente se le caía encima «un montón de trabajo» para poder contestar siquiera a sus llamadas, y muy pronto recibían el mensaje. Una nueva cliente, una amante nueva; Max debía pasar a la siguiente.
La aventura con Justine, por la naturaleza extremadamente compleja de los asuntos financieros de su marido y por la enorme cantidad de dinero que potencialmente movía, había durado considerablemente más de lo habitual, y de momento el marido de Justine no había recibido aún la demanda de divorcio.
–Tengo al menos dos amigas que no le han sacado nada a sus ex maridos –le había dicho Justine a Max, mostrándole sus perfectos arreglos dentales al esbozar una sonrisa ladina–. No tengo intención de permitir que eso ocurra. Aquí hay una lista de bienes muebles de donde voy a empezar a reclamarle –le había dicho a Max mientras le había pasado una lista a máquina tremendamente larga.