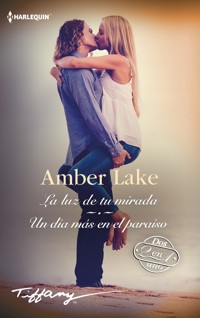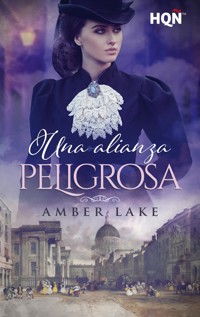4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Solo siendo fiel a tus sueños conseguirás alcanzarlos. Violet Kingsley es una mujer adelantada a su tiempo. Experta paleógrafa, desea ejercer esa profesión, pero el conservadurismo social se lo impide, y decide encaminarse a Londres con la esperanza de realizar allí su sueño. Sir Gerald Winslow reparte su tiempo entre la labor en el Parlamento, como diputado de la Cámara de los Comunes, y su finca en Kent. Oficial retirado del ejército, está acostumbrado a la acción y no duda en defender sus convicciones con el mismo valor que si estuviera en el campo de batalla. El azar, tan caprichoso, propicia el encuentro de Violet y Gerald. Sus diferentes criterios y temperamentos los llevan a enfrentarse, sin querer reconocer la atracción que sienten el uno por el otro. ¿Esos sentimientos que comienzan a crecer en ellos serán suficientes para derribar todas las barreras que los separan? - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Josefa Fuensanta Vidal
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Donde los sueños te lleven, n.º 306 - septiembre 2021
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1375-905-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
En los sueños, como en el amor, no hay cosas imposibles.
János Arany, escritor y poeta húngaro (1817-1882)
Capítulo 1
Residencia Kingsley, Cambridge. Marzo de 1858
Sentada ante el espacioso escritorio de roble, ajado por los años y el uso, Violet sostenía en sus manos la carta recibida tres días antes.
La había leído tantas veces que conocía de memoria su contenido. Aun así, volvió a pasar sus ojos por aquellas pocas líneas que suponían un revés a sus expectativas y ponía en serios aprietos su futuro.
En aquella hoja de papel, que ostentaba con orgullo el emblema del Trinity College, le comunicaban que no continuarían enviándole trabajos, como confiaba que harían tras la muerte de su padre. Le cerraban las puertas de la institución y la privaban del mejor medio de vida al que podía aspirar.
Un gemido salió de su garganta. «¿Qué haré ahora? ¿De qué viviremos?», no dejaba de preguntarse, como si a fuerza de repetirlo una mágica solución se presentase de improviso.
Apenas le quedaba dinero y la despensa estaba próxima a vaciarse. La semana anterior, al marcharse sus hermanos pequeños, les había entregado buena parte de sus ahorros para que sufragaran el viaje hasta Portsmouth y los gastos de alojamiento y manutención durante el camino. Ella se había quedado con unos pocos chelines, que ya casi había gastado en liquidar las últimas deudas que le quedaban.
Con todo, no era su propio futuro lo que le agobiaba. Se consideraba cualificada para desempeñar multitud de ocupaciones. No esperaba tener problemas para encontrar trabajo de institutriz o de profesora en algún pensionado de señoritas, los empleos más acordes con su formación. Y, de no ser posible, no tendría reparos en trabajar de doncella en alguna casa. Era joven y fuerte, pero ¿qué sucedería con Agnes?
La tía de su madre llevaba en la casa desde mucho antes de que ella naciera. Al quedar huérfana, Agnes se trasladó a vivir con Elinor, su hermana mayor. Al fallecer esta, cuidó de Rose, su sobrina de apenas tres años, y posteriormente la acompañó a su nuevo hogar, cuando se casó con el joven profesor Kingsley. Ahora, con sesenta y cinco años, su salud comenzaba a resentirse. No estaba en condiciones de ponerse a buscar un empleo, ni nadie la contrataría en caso de que lo hiciera. Era su deber procurarle una vejez sin agobios económicos y cuidarla del mismo modo que ella lo había hecho durante toda la vida.
Hasta un año antes no habían tenido dificultades, y no podía imaginar que su situación empeoraría tanto en tan poco tiempo. El infortunio se había cebado con ellos, no cabía otra explicación.
Mientras estuvo en condiciones de hacerlo, su padre se aseguró de que su familia no pasase escaseces. Como el sueldo de profesor de Historia Medieval en la universidad era escaso, procuraba aumentarlo con trabajos externos que le proporcionaban unos ingresos muy bienvenidos, a lo que se sumaba la buena administración de esos recursos por parte de Violet y Agnes.
Todo ello le aseguraba un cómodo retiro, sin imaginar que una larga enfermedad le estaría consumiendo durante meses y se llevaría la mayoría de los ahorros entre las visitas del doctor y los medicamentos que le recetaba; remedios que solo consiguieron alargar su agonía y mermar las arcas familiares. El resto los habían consumido en los casi seis meses transcurridos desde su fallecimiento. Eran cinco bocas que alimentar y suponían muchos gastos, que Violet no lograba cubrir con los honorarios que le procuraban los trabajos de transcripción y traducción de textos que le habían encargado a su padre, y que ella concluyó tras su fallecimiento. Al prescindir la universidad de su colaboración, tampoco dispondría de ellos.
Al menos, los gastos habían menguado. La casita que habitaban a las afueras de la ciudad era de su propiedad y no tenían que pagar renta, y sus hermanos no necesitaban que los mantuviese.
Violet tenía tres hermanos menores, todos chicos, a los que había cuidado como si fuesen sus hijos. Rose, su madre, murió al dar a luz a los mellizos, William y Maurice, dejando huérfano también a Charles, que por entonces contaba dos años. Ella, con tan solo nueve, se tuvo que hacer cargo de los tres pequeños y de su padre, que quedó abatido al morir su querida esposa.
Aunque estaba acostumbrada a cuidar de la casa, pues su madre la había educado con esmero para cuando se le presentase hacerlo una vez casada, Violet se vio desbordada ante la ingente tarea que suponía atender a dos niños recién nacidos, otro que comenzaba a andar y un padre que no se recuperaba y que ganaba lo justo para mantener a su numerosa familia. La niña tuvo que crecer demasiado deprisa para asumir las obligaciones que le habían caído encima. Lo consiguió con esfuerzo y con la ayuda de la inestimable Agnes. Ellas dos sacaron adelante tres niños y un hogar siempre escaso de fondos.
Sus hermanos habían abandonado el hogar y se valían por sí mismos, lo que era de agradecer. Charles estaba estudiando leyes en la Universidad de Durham y había conseguido un trabajo como pasante en un despacho de abogados, con el que se pagaba los estudios y el alojamiento. Los mellizos, de espíritu más aventurero, preferían la vida militar y, con dieciséis años se habían enrolado en la Royal Navy y pronto cruzarían el océano Atlántico hacia tierras canadienses.
«Pero Agnes y yo tenemos que subsistir», se dijo con desaliento.
Se quitó las gafas de montura metálica, que habían sido de su padre y que utilizaba para leer, y su mirada recorrió la pequeña estancia, cuyas paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros ordenados con rigor. Entre esas cuatro paredes se hallaba la gran pasión de su padre, su tesoro, que había reunido a lo largos de años y que ahora era el suyo.
Reginald Kingsley había sido un erudito y un buen profesor. Su vida se centró en el estudio de los textos clásicos y en transmitir sus conocimientos. El fervor por su profesión se antepuso a todo, incluso a su propia familia, e hizo extensiva esa pasión a su hija, la más receptiva; no así a sus otros hijos, que nunca sintieron apego por las letras. Pese a ello, no se le podía acusar —Violet no lo hacía— de haberlos abandonado. En todo momento procuró que sus necesidades materiales estuviesen cubiertas, aunque descuidase otras menos tangibles.
«Se fue a la tumba convencido de que dejaba el porvenir resuelto a todos sus hijos», pensó Violet con amargura y cierta satisfacción.
No era así. Le habían privado de un trabajo que le apasionaba y que desarrollaba con maestría gracias a las sabias enseñanzas de su padre. En él había puesto sus esperanzas para conseguir una independencia económica que le evitara recurrir a empleos más penosos y menos gratificantes o, como muchas mujeres en su situación, buscar un marido que la mantuviese.
Ella nunca se ilusionó con el matrimonio, como hubiese sido natural a su edad. Desde muy joven sus perspectivas estaban puestas en otros fines y en continuar la labor de su padre. Reginald, hombre de ideas avanzadas para la época, había educado a su hija para que, si lo deseaba, no fuese una mujer dependiente y subyugada al marido. La instruyó en Historia y en lenguas muertas y la animó a que ejerciese una profesión. «Lo que no está reñido con una vida familiar de madre y esposa si llega el hombre adecuado», argumentaba convencido.
Violet, de inteligencia despierta y gran tesón, asimiló con prontitud esas enseñanzas y demostró que poseía grandes aptitudes para la investigación, hasta el punto de conseguir equipararse en habilidad a su padre. Con él estuvo trabajando al unísono durante años, de ahí que hubiese centrado sus anhelos en dedicarse a ello.
La ilusión de Reginald era fundar una academia en la que Violet, bajo su tutela, instruiría a los jóvenes estudiantes en las materias que dominaba; requisito necesario ya que la ley no permitía que una mujer soltera llevase un negocio sin el patrocinio de un varón. Su temprana muerte truncó ese proyecto, que habían trazado con tanta ilusión y con el que pensaban sustentarse en el futuro.
Era consciente de que ninguna institución empleaba a mujeres para esas tareas. De hecho, las universidades ni siquiera las admitían en las aulas. Su padre había conseguido que la aceptasen como colaboradora suya gracias a la influencia que ejercía entre sus colegas, y ambos confiaron en que continuarían haciéndolo de forma solapada cuando él se retirase de la enseñanza. Su muerte había truncado esas expectativas. El rector Wheeler, que estuvo encubriendo su participación, había decidido desvincularse de la promesa que le hiciera a su viejo amigo; promesa que, al parecer, había olvidado o que en su día hizo de forma poco firme.
Violet se llevó las manos al rostro en un gesto de desesperación. Sería inútil recurrir a otras universidades u organismos; sabía que la respuesta iba a ser negativa. Ni los negocios privados, como despachos de abogados que contrataban los servicios de trascriptores, ni las revistas especializadas en divulgación histórica y científica, de las que cada día había mayor demanda, estarían dispuestos a emplearla.
Por lo general, la capacidad intelectual de las mujeres era considerada inferior a la del varón. Nadie encargaría un trabajo de ese tipo a una mujer, ni estando mejor capacitada que muchos hombres. Era una realidad de la que, tanto su padre como ella, eran conscientes.
Todas las puertas se le cerrarían debido a su sexo, una injusticia que le sublevaba, aunque no estaba en su mano evitarlo. La sociedad no admitía de buen grado que las mujeres se incorporasen a los estudios universitarios y al ejercicio de profesiones desempeñadas por hombres a pesar de que desde un siglo antes se elevaban voces importantes apoyando el derecho de las féminas a la educación y al conocimiento, y hasta defendían que estaban en posesión de capacidades similares a las del varón.
Si alguna mujer llegaba a ingresar en la universidad era porque pertenecía a la aristocracia, una clase social de gran influencia y que poseía privilegios que al resto se les negaba, o lo hacía camuflada como varón para sortear las barreras que se les imponían para acceder a esos estudios y, con posterioridad, para ejercer una profesión considerada masculina.
Su padre le había hablado de algunas universidades en Italia y otros países del continente europeo que ya desde el siglo pasado admitían a algunas mujeres. Tenía noticia de que en América se estaban incorporando mujeres a los estudios universitarios, en especial en la rama de medicina y salud. Pero Gran Bretaña, sociedad patriarcal y de mentalidad arcaica, estaba lejos de permitirlo, lo que le provocaba una gran frustración.
Un ligero toque a la puerta alejó a Violet de sus sombríos pensamientos. Esta se abrió y apareció en ella la regordeta figura de Agnes, de cabellos canosos recogidos bajo una cofia y ojos en los que el jovial brillo de antaño se había apagado.
Violet enderezó de inmediato la espalda e intentó desterrar de su mente las preocupaciones para que la anciana no lo advirtiese. Después de una vida de trabajo y dedicación por esa familia, se merecía una existencia tranquila, y ella se la iba a procurar.
—El profesor Felch ha venido a visitarte, niña. Está esperando en el saloncito —informó Agnes, con aquel leve acento de las Highlands escocesas que no había conseguido perder. Su rostro, que hasta unos años antes conservaba restos de lozanía, aparecía ahora surcado de arrugas, huellas permanentes que la inquietud y el sufrimiento de los últimos meses habían acentuado en él.
Violet se alegró. Tobias Felch era profesor de Geografía e Historia Natural en el Trinity College. Le conocía desde hacía años, aunque el trato se había incrementado a raíz de la enfermedad de su padre, del que era compañero y al que visitó con frecuencia.
—Enseguida me reúno con él —dijo con agrado.
—¿Qué querrá? Si se trata de un nuevo encargo, nos vendría muy bien —especuló Agnes con optimismo. Sabía que los últimos peniques que le quedaban no durarían mucho y no quería agobiar a su sobrina con quejas y peticiones, pero apenas quedaban alimentos en la despensa y la provisión de velas y aceite de quemar se estaba agotando.
Violet también se preguntaba a qué se debería esa visita, si bien no abrigaba ninguna esperanza de que fuese para un posible trabajo, como ocurría con Agnes. Se habría enterado de su crítica situación y venía a ofrecerle ayuda, como en ocasiones anteriores. Si ese era el caso, la rechazaría. No pensaba vivir de la caridad de los demás mientras tuviese fuerzas para trabajar.
—Sera una visita de cortesía. No lo había hecho desde que padre murió. —Violet se había preguntado en varias ocasiones a qué se debería esa ausencia cuando en vida de su padre no pasaba una semana sin que viniese por casa.
—Es probable —asintió Agnes.
Violet amplió la sonrisa al observar el rictus de desencanto en el marchito rostro.
—Cualquiera que sea la razón, le recibiremos como se merece. Prepara té, por favor; si queda suficiente para ofrecerle.
—Tenemos provisión para varios días. Y nos quedan algunas galletas de avena que logré esconder de las hábiles manos de los mellizos —sugirió con un regusto amargo. Agnes adoraba a los pequeños y le entristecía que se hubiesen marchado a aquellas remotas tierras donde los salvajes representaban un constante peligro. Lo aceptaba. Era ley de vida que siguieran su camino de la forma que más les contentase. Al menos, Charles se había quedado en el país y no tardarían mucho en verlo.
Cuando la anciana salió, Violet se apresuró a ocultar la carta entre dos libros de los muchos que descansaban sobre el escritorio, pulcramente ordenado, que su padre siempre cuidó como un tesoro porque había sido, junto con varios volúmenes, la única herencia recibida de su padre. No quería que Agnes se inquietase al saber que había perdido la fuente de ingresos que las había estado manteniendo.
Capítulo 2
Tobias sintió un escalofrío. La sala estaba helada, a pesar de que resultaba acogedora con la decoración floral en tonos verdes y azules y los numerosos detalles femeninos que le daban calidez. En la chimenea no ardían ni unos rescoldos y los débiles rayos de sol que entraban por los amplios ventanales de vidrieras emplomadas no aportaban calor para ahuyentar el frío invernal que se había adueñado de la vivienda. Imaginó que evitaban calentar las habitaciones menos utilizadas para reducir gastos. La drástica merma en sus ingresos así se lo exigía.
Se arrebujó en el gabán de grueso paño inglés en color gris oscuro, confeccionado a medida en Henry Poole & Co, la mejor sastrería de Londres, y esperó la llegada de Violet. Sin embargo, el ligero temblor no solo lo causaba el frío reinante. Estaba nervioso, algo impropio a su edad. ¿Cómo no estarlo?, reconoció. Que casi en la vejez se hubiese vuelto a enamorar era algo bastante desconcertante.
Él, que poseía un carácter prudente y se vanagloriaba de ejercer un férreo dominio sobre sus emociones, se veía perturbado por ese sentimiento más propio de un imberbe jovenzuelo que de un caballero de mediana edad. Había intentado ignorarlo y sus esfuerzos resultaron vanos, hasta que acabó aceptando la derrota y consintiendo que la efervescencia que sentía en su interior, y que solo había experimentado en su lejana juventud, rigiera sus acciones.
Esa era la razón principal de su presencia allí esa tarde.
Violet le había atraído desde la primera vez que la vio, seis años antes, en el baile que organizaba el college en los días previos a las vacaciones navideñas. Iba acompañada de su padre y se la veía entusiasmada con aquella primera experiencia. Estaba bonita con aquel anticuado vestido de muselina floreada, inapropiado para la ocasión y que, sin duda, había heredado de su madre. La inocente belleza que la juventud le engendraba despertó en él una inusual ternura.
En los años posteriores habían coincidido en varias ocasiones y en situaciones similares. Con cada encuentro aquellas primigenias emociones se reforzaban. Hasta un año antes, cuando su padre enfermó. Con las asiduas visitas a su amigo y compañero, la inicial atracción fue aumentando y convirtiéndose en algo potente y arrollador que se veía incapaz de controlar y, mucho menos, de sofocar. Un sentimiento que le hacía sentir joven otra vez y muy vivo; también vulnerable.
Y había luchado con todas sus fuerzas por superarlo, bien era cierto.
Cuando Reginald murió se prometió no volver a verla. Ella era demasiado joven para él y pronto encontraría un esposo de edad más acorde con la suya por el que se sintiese atraída. Había inventado mil excusas para evitar visitarla, hasta que se enteró de que la junta directiva de la universidad había decidido cancelar los encargos que venían haciéndole a su padre y comprendió que se quedaría sin ingresos. Ya no lo postergó más.
Le había ofrecido ayuda económica en repetidas ocasiones, que Violet agradecía y rechazaba de forma sistemática, como era natural. Por eso no le quedaba otra opción que dar el paso. No podía consentir que pasase estrecheces o se viese obligada a realizar trabajos impropios de la dama bien educada que era. No podría perdonarse que la hija de uno de sus mejores amigos acabase de sirvienta o trabajando en una de esas inmundas fábricas de hilaturas, en las que morían a los pocos años con los pulmones destrozados a causa de la inhalación de los residuos.
Al escuchar pasos en el corredor, Tobias se levantó del deslucido sillón y se puso en pie. Tensó el cuerpo y advirtió que el pulso se le aceleraba, fruto del azoramiento que sentía. Hacía más de cinco meses que no la había visto, desde que la acompañó a casa tras el entierro de su padre, y le costaría ocultar la agitación que le dominaba.
«Contrólate. Ya no eres el mozalbete que temblaba ante la mención del nombre de una mujer», se recordó para templar los ánimos, y se irguió al tiempo que inspiraba en profundidad.
Violet abrió la puerta y entró en el saloncito con su habitual energía, lo que ocasionó que una bocanada de aire frío del vestíbulo se colara en la habitación y que la temperatura en esta descendiera un grado.
Tobias aguantó con estoicismo el envite helado, como un fusilero la carga de la caballería en el campo de batalla. Experimentó una tibieza interior cuando sus ojos se recrearon durante unos segundos en el añorado rostro y su mirada lanzó un destello hambriento que intentó solapar inclinando la cabeza en un rígido saludo.
Violet sabía que no presentaba su mejor aspecto. No había creído conveniente cambiarse para recibir a la inesperada visita. Al profesor Felch le unía tal familiaridad que hacía innecesario un esmerado protocolo, aparte de que no tenía un extenso vestuario donde elegir. Iba ataviada con un sencillo vestido de lana en un negro desvaído, uno de los dos que había teñido para adecuarlos al luto reciente y cuyo tono se había degradado con los frecuentes lavados.
Además, en los últimos meses había perdido algo de peso a causa de la zozobra y la parquedad en las comidas y el vestido le quedaba un poco holgado. Como el tono oscuro del mismo añadía lobreguez a su apariencia, se cubría los hombros con un chal de grueso paño escocés en gris pálido que Agnes le había confeccionado y que resaltaba la blancura del rostro, aparte de aportarle un agradable calor. La oscura cabellera la llevaba recogida en un sencillo moño bajo del que escapaban algunos rizos cortos, felices de rebelarse ante el tirano que los oprimía. Al ver al profesor, los bonitos ojos de un azul intenso y luminoso mostraron un brillo de aprecio y la boca de labios llenos formó una generosa sonrisa.
El corazón de Tobias comenzó a latir con fuerza y la sangre corrió veloz por sus venas ante aquellas muestras de agrado. De pronto, la fría habitación le resultó casi calurosa y sintió que comenzaba a transpirar.
El contento que sentía Violet no era fingido. Le agradaba el profesor. Era un hombre amable, culto y apacible, con el que resultaba fácil charlar y al que no le importó confiar sus sueños e ilusiones. Recordaba haberle hablado, en alguna de las frecuentes visitas durante la enfermedad de su padre, de sus aspiraciones laborales y de lo ilusionada que estaba con la academia que pensaban abrir cuando su padre superase la enfermedad; algo por lo que, al parecer, solo ella apostaba.
—Buenos días, profesor Felch. Muchas gracias por su visita —saludó Violet con voz afable, y extendió la mano hacia él.
Tobias posó sus labios en el dorso y correspondió a la sonrisa que la joven le había dedicado.
—Buenos días, señorita Kingsley. ¿Cómo se encuentra?
—Bien, dentro de las circunstancias. Pero siéntese mientras enciendo la chimenea. Desde que mis hermanos se marcharon no entramos mucho en esta sala, y hoy el sol no calienta lo suficiente —se disculpó.
Era una verdad a medias. No podían pagar una nueva remesa de carbón y habían tenido que reducir su consumo prescindiendo del lujo de caldear las diferentes estancias de la casa. Se limitaban a encender el fogón de la cocina, que servía para calentar esa zona donde Agnes pasaba la mayor parte del día y, cuando el frío arreciaba, el cuarto de la anciana pese a las protestas de ella, que lo consideraba un derroche. Cuando venía alguna visita, encendía la chimenea del salón con la madera que los mellizos habían recogido en el bosque antes de partir. Tenían una buena reserva, suficiente para abastecerse durante algunas semanas más.
—Permítame que la ayude, por favor.
Tobias se apresuró a coger algunos troncos de una cesta y los apiló en la chimenea. Arrugó un trozo de papel de un antiguo periódico y lo colocó debajo.
Violet ya había encendido un largo fósforo y lo acercó al papel. Este prendió de inmediato y las llamas abrazaron los troncos como un amante impaciente.
Agnes entró con una bandeja en la que portaba la tetera humeante, cubierta con un primoroso tapete para que guardase el calor, una jarrita con leche, dos tazas y un platito con las galletas de avena que tenía reservadas para la cena.
Violet se acercó de inmediato, cogió la bandeja y la depositó en la mesita.
—Disculpe que no les acompañe, profesor Felch, estoy atareada en la cocina —dijo Agnes. La habitación estaba tan helada que sus huesos habían protestado nada más entrar.
—Por supuesto, señorita Matheson.
Agnes salió y Violet se dispuso a servir el té.
—¿Le sigue gustando con una nube de leche, profesor? —le preguntó.
—Sí, gracias.
El azoramiento de Tobias iba en aumento. No sabía cómo abordar el tema que le había llevado allí. Ese imperioso impulso de una hora antes parecía haberse evaporado como un gas volátil ante la presencia de la joven.
—Y dígame, ¿a qué debo el honor de su visita? —indagó Violet.
Tobias se removió inquieto en su asiento. Era más difícil de lo que había imaginado. De pronto, se sintió ridículo. ¿Cómo ella, una jovencita, iba a querer casarse con un hombre de su edad que no poseía títulos ni un gran patrimonio?
Pero nunca se había echado atrás en una decisión y no iba a hacerlo ahora. Si ella lo rechazaba le ofrecería ayuda económica, de la que estaba necesitada, y se marcharía. El problema era cómo plantearlo. Jamás había hecho una proposición de matrimonio y no sabía cuál era la forma correcta de abordarla.
Cuando era un joven inconsciente y efusivo se había enamorado de Catherine, la hermana de un compañero de estudios en cuya casa estuvo hospedado durante unas navidades. Los sentimientos de ella parecían ser afines a los suyos, lo que incentivó su interés. Las vacaciones llegaron a su fin sin encontrar el momento idóneo para revelarle lo que sentía; o eso quiso creer para no admitir que había sido su apocamiento la causa de esa vacilación.
Al regresar a casa, sus padres le anunciaron que habían concertado matrimonio con una prima lejana, huérfana y heredera de una considerable fortuna. Tobias protestó, aunque no tuvo otra opción que aceptar el destino que le habían trazado. No volvió a ver a su amada y, desde entonces, lamentaba aquella deplorable irresolución que había marcado su vida. Porque, si Catherine hubiese correspondido a sus sentimientos como intuía, habría tenido valor de oponerse al acuerdo de sus padres.
Ahora no iba a cometer el mismo error; y lo plantearía de forma diferente a como lo hubiera hecho en el pasado. No pensaba confesarle lo que sentía por ella. Sería ridículo. Violet no le amaba.
Resuelto a no echarse atrás ante la evidente expectación que observaba en el rostro de la joven, Tobias carraspeó y la miró a los ojos.
—Señorita Kingsley, sabe la gran amistad que nos unía a su padre y a mí —comenzó.
—Él lo agradecía, al igual que el resto de la familia —apostilló ella.
Tobias hizo un gesto de cortesía y continuó.
—Al mismo tiempo, soy consciente de que su situación económica ha empeorado desde que Reginald falleció. Ya no cuenta con el sueldo que hasta ahora le proporcionaba su puesto de profesor, más los trabajos privados que realizaba.
—Por desgracia, esa larga enfermedad consumió sus fuerzas y nuestros ahorros —reconoció Violet.
Tobias agradecía las interrupciones que aplazaban el temido momento. Reconocía que esa no era la forma adecuada de expresar sus verdaderas intenciones, pero prefería no exponerse al escarnio y plantearle la propuesta matrimonial como un acuerdo de mutua colaboración. Tras observar durante unos segundos cómo las llamas consumían con avaricia los gruesos troncos, volvió a mirarla y se lanzó a ello con el mismo brío y determinación que un soldado a la conquista de una inexpugnable fortaleza.
—En honor a esa hermandad que nos unió a su padre y a mí considero mi deber cuidar de usted y procurarle las comodidades que merece y… la mejor solución que se me ocurre para cumplir con ese cometido es que se case conmigo.
Violet, que se había sentido ilusionada desde el comienzo de la explicación, contuvo el aliento ante las últimas palabras y el más absoluto asombro se pintó en su rostro.
Al advertir la reacción de ella, que no por esperada dejó de causarle menos dolor, Tobias se apresuró a matizar sus palabras.
—Lo que quiero decir es que, si aceptase ser mi esposa, no tendría que preocuparse por su futuro. Tengo una posición desahogada y poseo un modesto patrimonio que, al no haber tenido descendencia en mi matrimonio, pasaría a ser de su propiedad cuando yo falleciese. Por otra parte, no le impondría ninguna obligación… íntima. Solo le pediría compañía y respeto, que sería mutuo, desde luego. Y le facilitaría los medios para que pudiera llevar a cabo el proyecto del que me habló: esa academia donde desarrollar la labor educativa, si es que continúa interesada en ello. —El matiz de desesperación que se filtró en su voz le avergonzó. Estaba mostrándose como un viejo implorante.
—Profesor, yo… —comenzó a decir Violet. La impresión había sido tan grande que le costaba procesar la oferta.
—No, no me responda ahora —la cortó con presteza—. Piense con detenimiento en mi proposición y valórela en su justa medida, por favor. Sepa que este acuerdo sería ventajoso para mí. Desde que mi esposa murió, hace más de diez años, vivo solo y la compañía de una persona cultivada y agradable como usted sería un auténtico regalo. Por su parte, creo que saldría beneficiada. No le exigiría nada que no quiera ofrecer libremente excepto respeto, como he apuntado —añadió de forma atropellada. Él, que se distinguía por la brillantez de su oratoria, casi balbuceaba ante aquella joven que lo miraba con cara de espanto.
No pensaba confesarle los sentimientos que habían arraigado en su corazón y de los que no podía, ni quería, deshacerse por temor a ponerse más en ridículo. Optó por una honrosa retirada antes de que su orgullo acabase vapuleado. Se levantó de improviso, como si uno de los muelles del sillón lo hubiese impulsado, y evitó la mirada de Violet al hablar.
—Debo marcharme, señorita Kingsley. Cuando haya tomado una decisión, le ruego que me lo haga saber de la forma que considere oportuna. Esperaré ansioso su respuesta. Que pase un buen día. —Inclinó la cabeza a modo de despedida y salió con precipitación.
Violet no atinó a reaccionar y permaneció sentada con los ojos fijos en la puerta por la que Tobias acababa de salir. La propuesta había sido tan inesperada que su mente, por lo general muy ágil y acostumbrada a resolver con rapidez y eficacia los imprevistos, se había quedado bloqueada. Lo último en lo que hubiese pensado al recibir su visita era que iba a pedirle matrimonio, tanto por lo insospechado como por lo insólito de dicha oferta. No se le había pasado por la cabeza esa posibilidad y se preguntó si ella tenía parte de culpa al haberle hecho creer, con sus palabras o su actitud, que estaba interesada en casarse con él.
Le apreciaba por méritos propios y por haber sido un buen amigo de su padre y un firme apoyo en el último año, mas no sospechaba algo así. Debía moverle la lealtad a la memoria de su padre y, como había admitido, el procurarse una compañía para su cercana vejez; porque, pese a que su presencia lo desmentía, debía de estar próximo a cumplir el medio siglo de vida.
Su garbosa figura, coronada por una cabellera plateada que le daba un porte elegante y un rostro en el que los estragos de la edad aún no habían hecho mella en él, le proporcionaban un atractivo maduro que a muchas mujeres les resultaría interesante. No a ella. El profesor Felch era como el tío obsequioso que nunca tuvo, y no creía que pudiera cambiar esa percepción. Aunque si eran ciertos los términos de la propuesta, él solo buscaba compañía, y eso no le supondría ningún esfuerzo.
La cuestión era si, para cubrir sus actuales necesidades y asegurarse un cómodo futuro, merecería la pena perder la libertad y convertirse en la cuidadora de un hombre maduro que pronto sería un anciano. La respuesta no era sencilla y, como le había pedido, debía valorarla. No obstante, ese sería su último recurso y, de aceptar, lo haría por el bien de Agnes. No cabía duda de que la persona que la había cuidado como una madre se merecería ese sacrifico por su parte.
Capítulo 3
La entrada de Agnes minutos después de que Tobias se hubiese marchado sacó a Violet de sus elucubraciones y la hizo reaccionar.
—¿Qué deseaba el profesor? La visita ha sido muy corta —preguntó con curiosidad al observar que el té se enfriaba intacto en las tazas.
Violet la miró con el estupor pintado en el rostro.
—Me ha propuesto matrimonio —contestó, y su voz sonó desencantada. Si se hubiese limitado a ofrecerse a mediar ante la universidadpara que continuaran ofreciéndole trabajos o a convertirse en su socio en la academia, habría aceptado sin pensarlo; casarse con él era algo muy distinto.
Asimismo, la sorpresa se mostró en el rostro de Agnes. «Debí haberlo sospechado», se dijo con disgusto. Las numerosas visitas durante el tiempo que Reginald estuvo enfermo y la insistencia en ofrecerle ayuda de cualquier tipo resultaban muy significativas, así como la forma de mirarla, con aquel brillo goloso en los ojos. Teniendo en cuenta que era un viudo en plena madurez, las pretensiones eran legítimas.
Violet no lo apreciaba de esa forma, según le pareció a Agnes. Veía en él a un hombre demasiado mayor para despertar sus emociones y, al no haberse planteado el matrimonio como una meta en la vida, dudaba de que la respuesta hubiese sido afirmativa. La precipitada marcha del profesor corroboraba esas deducciones.
«Debió meditar con calma la respuesta», opinó Agnes. Aunque el profesor no era lo que hubiese preferido para su querida niña, parecía una aceptable solución a la precaria situación que atravesaban. Sus hermanos apenas podían mantenerse por sí mismos y, al no tener otros familiares que la acogieran o le ayudaran de forma efectiva, se vería abocada a buscar un empleo para sobrevivir; algo que nunca había concebido mientras su padre vivía.
En numerosas ocasiones la había oído hablar con su padre de los planes que tenían. Pensaban impartir clases privadas a los alumnos que lo solicitasen, algo cómodo y más digno para una señorita de su posición social. Esa opción se había esfumado con la temprana muerte de Reginald y lo único que Violet poseía era esa casa, que no podía vender porque solo era dueña de un cuarto de ella.
—¿Qué le has respondido? —indagó Agnes con precaución. No quería delatar su desazón para no agobiarla más.
—Nada… aún. Me ha pedido que lo valore.
Esa respuesta supuso un alivio para Agnes. Todavía no estaba todo perdido. No pensaba presionarla, solo intentaría hacerle entender que no era tan mala elección; al menos, comparada con lo que tendría que soportar de unos amos si tenía que contratarse como sirvienta. Ella lo sabía bien. En su juventud, y antes de ir a vivir con su hermana, estuvo de doncella en una casa. Recordaba con repugnancia las manos ansiosas del dueño recurriendo su cuerpo. Aguantó poco allí, aunque esa experiencia fue suficiente para no desearle un destino similar a su pequeña.
—Es razonable por su parte. La oferta tiene ventajas… y algunos inconvenientes, es cierto —se aventuró a decir, mientras la miraba con atención.
—¿Ventajas? Yo solo veo inconvenientes —rezongó Violet. La zozobra que sentía le hacía retorcer entre los dedos la fina servilleta de hilo que su madre había bordado con primor.
El dilema ante el que se encontraba era enorme. Se le ofrecía la oportunidad de solucionar sus problemas, pero a un precio demasiado elevado, a su entender. Quedaría subyugada a un hombre al que no amaba y que solo podía proporcionarle estabilidad económica, algo que ella misma alcanzaría en cuanto encontrase un empleo.
Siempre había estado en contra de los matrimonios por conveniencia de uno o de ambos cónyuges. De haberlo querido así, podría haberse casado hacía tiempo; las propuestas no le faltaron. Dos alumnos de su padre la habían cortejado, aunque no llegó a sentir por ellos más que un tibio afecto en el mejor de los casos. Los descartó a ambos para desesperación de Agnes, que veía con preocupación cómo pasaban los años y ella continuaba soltera.
«El amor es un lujo que no todos se pueden permitir, niña, y menos las mujeres. Si llega acompañado de una oferta de matrimonio, bienvenido sea; si no se da el caso, el aprecio mutuo puede suplirlo, junto a los hijos que tengas y que serán tu orgullo y felicidad. Tus hermanos formarán sus propias familias y tú estarás sola», opinaba la anciana.
Su padre, en cambio, le aconsejaba: «La vida es lúgubre sin una pasión que la domine. Procura que nadie decida por ti el futuro que prefieres. Si elijes dedicarte por entero a una profesión, que así sea; si optas por el matrimonio, asegúrate de hacerlo con un hombre al que ames y por el que seas correspondida o, en su defecto, que estime tus muchas virtudes y te permita hacer realidad tus sueños».
Era consciente de que en la mayoría de los matrimonios el amor, ese ingrediente esencial, estaba ausente, pero ella no quería conformarse con menos. Prefería permanecer soltera y con libertad para tomar sus propias decisiones a verse atada a un matrimonio que solo le aportaría la mitad de lo que deseaba encontrar en él.
A sus veinticinco años muchos la consideraban una solterona y aceptaba su sino con serenidad y optimismo. Tenía a sus hermanos y a Agnes para volcar en ellos su cariño y unos conocimientos con los que sustentar su porvenir; o eso creía hasta unos días antes.
Por otra parte, no tenía la absoluta seguridad de que el profesor Felch cumpliese la promesa de no obligarla a mantener una vida conyugal completa. Una vez casados podía revocar esa palabra y estaría en su derecho. Debía admitir que su apariencia no le resultaba desagradable y que se trataba de una persona cortés y muy generosa. Junto a él llevaría una vida apacible y cómoda, sin la escasez de fondos que habían padecido, y tendría la posibilidad de dedicarse a la enseñanza, que tanto le ilusionaba. ¿Sería suficiente para ella? ¿Era el futuro que deseaba?, se preguntaba. Se temía que no, aunque ¿se le presentaba alguna alternativa mejor?
Una semana más tarde, cuando Violet comenzaba a desesperar y la proposición del profesor Felch le parecía menos descabellada, un pequeño golpe de suerte llamó a su puerta. Un joven estudiante apareció preguntando si podían alquilarle una habitación. Según le comentó, su padre era conocido del rector y este les había recomendado como uno de los mejores alojamientos de la ciudad.
Violet pensó que el bueno de Wheeler, acongojado por haberse visto obligado a prescindir de su colaboración, quiso facilitarle unos beneficios que compensaran los que había perdido.
No lo dudó. Acogieron al estudiante en su hogar y le alquilaron la habitación que habían ocupado sus hermanos pequeños, una de las más amplias de la casa. El inquilino le abonó las dos primeras semanas por adelantado, lo que les permitió reponer la despensa y disponer de algo de dinero para imprevistos.
Violet sabía que con ello no resolvía el problema. Solo significaba un parche temporal que no se demoraría durante muchos meses. Cuando acabasen las clases en verano, el estudiante se marcharía y nada les garantizaba que volviese al curso siguiente. Tenía que conseguir unos ingresos estables con los que mantener su hogar, y esos solo llegarían con un trabajo.
Pero antes de buscar un empleo que no le satisficiese, haría un último intento por ganarse la vida con lo que le gustaba y mejor sabía hacer.
Esa decisión la había tomado al encontrar una carta cuando vaciaba —no sin grandes reparos y una gran tristeza— el despacho de su padre para transformarlo en otro cuarto de huéspedes, por si era necesario alojar a nuevos inquilinos. Dicha carta, fechada dos años antes, iba dirigida a su padre y la enviaba un tal Ambrose Henderson.
Durante largos minutos, Violet estuvo dudando si tenía derecho a leerla. Se trataba de correspondencia privada y, si bien su padre había fallecido, le parecía poco ético hacerlo. Lo que la decidió fue el membrete que aparecía en el sobre: British Museum, Londres. Y el lugar donde la encontró: entre las hojas de un libro colocado en el lugar más inaccesible de la estantería. Le resultó extraño que su padre, persona muy ordenada y cuidadosa, se le hubiese olvidado guardarla con el resto de la correspondencia.
La curiosidad por conocer qué relación unía a su padre con tan importante institución, y que nunca le comentó, pudo más que sus escrúpulos de conciencia.
La carta decía así:
Mi querido Reginald.
Tras casi veinticinco años en el extranjero he regresado a mi país, que tanto añoraba; así como el contacto con mis antiguos camaradas, con los que tan buenos ratos compartí en el pasado cuando éramos jóvenes e impulsivos; en especial contigo, fiel compañero de dichas y penas, al que estaré eternamente agradecido por la ayuda que en su día me prestaste.
Por un amigo común he averiguado que eres profesor en la Universidad de Cambridge. Me alegra que hayas logrado realizar uno de tus sueños. También me comentó que te casaste y tienes descendencia, lo que aplaudo con efusión.
Mi vida ha sido muy emocionante durante estos años, en los que he trabajado en diferentes excavaciones por distintos lugares. Pero ya no tengo edad ni ganas de recorrer el mundo en busca de tesoros ocultos, de ahí que me contente el tranquilo puesto de conservador en el British Museum que ahora desempeño.
Otra de las razones por las que te escribo es para preguntarte por Flora. He intentado localizarla sin éxito, cosa que me aflige. Me ilusionaba volver a encontrarla. En todos estos años no he olvidado el vínculo que mantuvimos y me gustaría saber cómo está y si es feliz con la vida que eligió.
Si te complace, me gustaría visitarte; o, si lo prefieres, puedes venir a Londres con tu familia y alojarte en mi hogar por el tiempo que desees.
Espero tus noticias.
Ambrose Henderson
Cuando Violet acabó de leer la carta estaba más intrigada que antes de comenzar. ¿Por qué no le había hablado su padre de ese amigo que ocupaba un puesto de responsabilidad en tan importante institución? Debió contestarle y el profesor Henderson viajó hasta Cambridge en alguna ocasión para visitarle, porque no recordaba que él hubiese estado en Londres después de que ambos acudieran, en agosto de 1851, a la Gran Exposición de los trabajos de la Industria de todas las naciones, un acontecimiento que les entusiasmó.
Fuese un olvido o una omisión deliberada por su parte, el que no le hablase de ello ya no revestía mayor importancia. Lo importante era que el profesor Henderson, en consideración a esa vieja amistad que le había unido con su padre y al eterno agradecimiento al que hacía referencia en la carta, podía ayudarle a encontrar un empleo que se adecuase a sus capacidades. «Al tratarse de una persona influyente, debe tener amistades en los círculos elevados de la sociedad londinense», calculó.
Era arriesgado. En primer lugar, podía no estar vivo y, también, no tenía ninguna garantía de que fuese a mostrarse proclive a ayudarla; pero suponía la última baza que le quedaba y no dudaría en jugarla. Si no lo conseguía, desistiría de sus sueños y se conformaría con un empleo de institutriz o señora de compañía; trabajos menos penosos que el de sirvienta, su último recurso antes de verse en la indigencia.
Por unos segundos, la propuesta de matrimonio del profesor Felch se coló en su mente con sibilina osadía. La desechó de inmediato. Sabía que esperaba una contestación y que debería haberle respondido, aunque prefirió aplazarla hasta su regreso.
Escribió a Beth, una prima lejana que residía en Londres y a la que llevaba meses sin ver, para preguntarle si podía quedarse en su hogar mientras gestionaba unos asuntos en la ciudad. A los pocos días llego la respuesta. Su prima estaba encantada de que fuese su invitada por el tiempo que necesitase.
Emocionada, Violet se despidió de Agnes, a la que dejaba a cargo de la casa y del huésped, y subió a la diligencia que la llevaría a la gran ciudad. No había querido compartir con ella el hallazgo de la carta y la ilusión que motivaba ese viaje para que no concibiese demasiadas esperanzas que acabaran esfumándose y convirtiéndose en tristes anhelos insatisfechos.
Un extraño presentimiento la empujaba a confiar en que la suerte cambiaría a su favor y que, tal y como Agnes había pronosticado, regresaría a Cambridge con una solución satisfactoria a sus dificultades.
Capítulo 4
Pennington Street, Londres. Abril de 1858
Gerald bajó con precaución la escalera de peldaños de hierro incrustados en las paredes de ladrillo. Una bocanada de aire viciado le golpeó el rostro como el derechazo de un diestro púgil. Los olores eran diversos y nauseabundos, aunque no se arredró por ello; ni ante la certeza de que aquellos sigilosos ruidos que se escuchaban por los rincones eran animalejos que huían de los invasores de su feudo. En peores situaciones se había encontrado en el pasado y había salido ileso de ellas.
Sacó un pañuelo de fino hilo egipcio del bolsillo de su gabán, se cubrió la boca y la nariz con él y se lo ató en la nuca. Necesitaba las dos manos libres. El suelo estaba tan resbaladizo por la cantidad de desechos que la probabilidad de resbalar era grande y no quería acabar con sus posaderas en la inmundicia.
Aquella zona de Wapping, tan cerca de los muelles, era poco recomendable para transitar, y menos de noche; tampoco su subsuelo.
Las cloacas de Londres no eran un lugar agradable de visitar y casi nadie se aventuraba por ellas excepto los tosher, que se encargaban de mantenerlas libres de residuos, los vagabundos que no tenían otro lugar donde guarecerse y los que deseaban que nadie los encontrase. Estos últimos eran, con diferencia, los más peligrosos.
Sabía que en las zonas más habitables —si es que algún tramo de aquellos largos pasillos abovedados se podía considerar apta para que viviera en ella un ser humano— se concentraban gran cantidad de personas que habían elegido esos lugares como su residencia y no veían con buenos ojos a los intrusos, sobre todo si estos tenían la intención de desalojarlos de allí para acometer las obras de saneamiento que la ciudad tanto necesitaba.
Pero existía un peligro mayor. Bandas de rateros y contrabandistas ocupaban sectores de las cloacas, los más recónditos e inaccesibles, y allí escondían los alijos y el fruto de sus latrocinios. Esos estaban dispuestos a luchar hasta el último suspiro por conservar su territorio. Causaban problemas a los trabajadores y hasta plantaban cara a los agentes de la autoridad que se atrevían a adentrarse en lo que consideraban sus dominios.
Gerald conocía el riesgo que suponía descender a ese inframundo y había solicitado protección al servicio de la Policía Metropolitana. Dos agentes experimentados y armados con sus largas porras le acompañaban, así como Phineas Moore, detective privado contratado por la compañía que suministraba agua a varios barrios del este de la ciudad y que había descubierto la apropiación ilícita de parte de sus conducciones.
Moore era hijo de un miembro de los antiguos Bow Street Runners, primer cuerpo policial creado en Londres por el magistrado Henry Fielding hacía casi un siglo y que se disolvió dos décadas antes, lo que ocasionó que muchos de sus miembros se incorporaran a la Policía Metropolitana. El joven detective, siguiendo los pasos de su padre, formó parte del cuerpo policial, que abandonó al poco de ingresar para trabajar en solitario. Moore conocía bien ese tramo de alcantarilla por haberlo inspeccionado con anterioridad, y era quien les servía de guía.
Resultaba fácil perderse por los laberínticos túneles si se orientaban solo por los planos. Muchos de ellos se habían modificado a lo largo de los años, unas veces para facilitar la circulación de las aguas residuales y otras para beneficio de los delincuentes, que los rediseñaban según sus necesidades.
Como medida adicional, Gerald había llevado su Colt Navy, revólver de seis disparos que había adquirido cuando abandonó el ejército, en el que estuvo sirviendo durante más de diez años. Con él se sentía más seguro.
No era la primera vez que visitaba el subsuelo de la ciudad. Como miembro de la Cámara de los Comunes, le habían designado para formar parte de una comisión encargada de estudiar y proponer medidas que acabaran con los problemas de salud pública que se venían padeciendo desde hacía años, entre ellos varios episodios de cólera que provocaron la muerte de muchos ciudadanos. El último brote sufrido en agosto de 1854 recrudeció las críticas contra el Gobierno y este se decidió a hallar una solución.
El rápido crecimiento demográfico que Londres había experimentado —más del doble de la población desde principios de siglo— no iba parejo con el aumento de la inversión en infraestructuras. En la opinión de muchos, con la que Gerald coincidía, lo más urgente era modernizar y ampliar la red de alcantarillas. El antiguo sistema de alcantarillado, construido en el siglo XVII, se había quedado obsoleto y era insuficiente para dar servicio a una población en constante aumento, con el agravante de que la mayor parte de los residuos se vertían al Támesis.
Desde siempre, gran parte de los desechos urbanos y de las fábricas y mataderos cercanos acababan en el río, a lo que había que sumar los frecuentes cadáveres, humanos y de animales, que flotaban en sus aguas y que rara vez eran recuperados. Todo ello suponía un importante riesgo para la salud y el bienestar de los ciudadanos, por no hablar del desagradable olor que se respiraba en la ciudad cuando se dejaban atrás los fríos del invierno.
El problema se había agravado en los últimos diez años con la proliferación de inodoros, en sustitución de las tradicionales bacinillas, que desaguaban a las alcantarillas en vez de a las fosas sépticas. Estas se fueron abandonando por las complicaciones que generaban. Solían desbordarse y su contenido se vertía a las calles antes de descargar en el río. Había filtraciones que contaminaban los acuíferos y provocaban emisiones de gases como metano, que a menudo se incendiaban con la consiguiente pérdida de vidas.
También influyó en el paulatino cierre de los pozos negros el miedo a que resultasen una fuente de transmisión de enfermedades, entre ellas el cólera, al inhalar sus vapores pestilentes. Esta teoría del miasma estaba muy extendida y, en general, era aceptada por la comunidad científica. Excepto algunas voces como la del doctor Snow, que llevaba años defendiendo que se debía a la contaminación por aguas residuales de los pozos comunales, de los que se abastecían mayormente las zonas deprimidas de la ciudad.
Todos esos vertidos ocasionaban que el Támesis fue un verdadero cenagal y un peligro para la salud de los londinenses. No solo se trataba de las insufribles pestilencias en épocas de calor, lo más preocupante era la proliferación de enfermedades como difteria o escrófula y las plagas de insectos y roedores, que aumentaban esas epidemias al proceder del río la mayor parte del agua que se consumía en la ciudad y que, con frecuencia, no era suficiente con la depuración a la que se la sometía para hacerla potable.
Gerald venía defendiendo, desde que tomó posesión de su escaño tras las elecciones celebradas el año anterior, que el causante de muchos de los males que aquejaban a la ciudad, y que provocaban el descontento de los ciudadanos, era el anticuado sistema de desagües. Estaba convencido de que una buena red de saneamiento y un cambio en las costumbres de la población acabarían con los problemas sanitarios que esta padecía.
Joseph Bazalgette, el ingeniero jefe de la Junta Metropolitana de Obras, había propuesto en varias ocasiones la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado que incluía varias estaciones de bombeo para dirigir las aguas residuales hacia las afueras de la ciudad, y depuradoras para que los vertidos contaminaran menos el río. El ambicioso proyecto había sido rechazado por el alto coste que suponía y que el Gobierno no estaba dispuesto a sufragar. Un mes antes, lord Palmerston había dimitido tras perder una moción de censura y los tories ocupaban el poder. Gerald confiaba en que su partido lograra sacarlo adelante. Por su parte, no dejaba de luchar desde su escaño para que se aprobase.
Pero lo que le había llevado en esa ocasión a visitar de nuevo las cloacas era investigar una denuncia que la Comisión había recibido y en la que se advertía de prácticas fraudulentas por parte de una compañía de suministro de aguas, que la extraía para consumo doméstico del río en la zona metropolitana.
Con la Ley de Aguas de 1852 y las enmiendas posteriores se hizo obligatoria la filtración del agua para uso doméstico y ubicó las nuevas tomas en el Támesis por encima de la esclusa de Teddington, a unas doce millas río arriba, lejos de la contaminación que presentaba en la ciudad y hasta su desembocadura. Si las afirmaciones de los denunciantes eran ciertas y dicha compañía realizaba la extracción en la zona prohibida, estaba incurriendo en la ilegalidad y ello suponía un claro atentado contra la salud de sus clientes, a los que ofrecía tarifas más económicas.
El hecho de que aquella denuncia hubiese llegado a la Comisión de la que era miembro y no solo a la policía era la sospecha de que uno de los integrantes de la Junta Local del distrito, encargada de gestionar los permisos, había permitido la irregularidad. La investigación realizada revelaba que la compañía pertenecía a un miembro de su familia, lo que reforzaba las sospechas que recaían sobre él.
Antes de denunciarle públicamente, con el consiguiente escándalo, lord Digby, presidente de la Comisión, le había pedido a Gerald que se cerciorase de la veracidad de los hechos, y la mejor forma era constatarlo en persona antes de presentar el informe que llevase a las oportunas imputaciones.
—¿Está seguro de que estamos en la zona correcta? —preguntó Gerald a Moore. Se arrepentía de no haber pedido que los acompañara uno de los trabajadores, que conocían la zona mejor que nadie.
El desaliño que presentaba el detective y la juventud que le intuía disentía de la imagen que Gerald se había formado de una persona que se dedicara a esa profesión, lo que le movía a dudar de su profesionalidad. No ayudaban a mejorar su apariencia el enmarañado cabello que coronaba una cabeza cubierta con un maltrecho sombrero de color irreconocible o el gabán que cubría su alta y delgada figura. Sin embargo, esa impresión se resentía al observar el brillo sagaz de los ojos oscuros y la firmeza de la cuadrada mandíbula, cubierta por una barba corta y descuidada.
Phineas no se dejó amedrentar por la notoria impaciencia que mostraba la voz del caballero y lo miró con seriedad.
—Lo estoy, señor. Si observa las cañerías verá que llevan la marca distintiva de la compañía denunciante. Han aprovechado una red antigua de distribución, cuando era legal extraer el agua del río en esta zona, para llevar su suministro.
—Prosigamos entonces.
Tras largos minutos siguiendo el trazado de las tuberías por aquellos oscuros túneles —algunos de poco más de tres pies de altura que les obligaban a caminar encorvados, y con la constante amenaza de diferentes peligros—, llegaron a la salida del río, cerrada por una reja de hierro en la que la herrumbre había carcomido algunas zonas.
Gerald observó que la cadena que la clausuraba estaba rota y era fácil abrirla. La empujó y salió de la lobreguez de las cloacas a la luz del sol, que esa mañana lucía medio oculto por las nubes. Respiró con desagrado el aire saturado de los fétidos olores propios de las zonas fangosas, acentuados por el creciente calor que comenzaba a imperar con la llegada de la primavera.
El año anterior, y ante las reiteradas protestas y quejas venidas de todas partes, el Gobierno vertió cal y otros productos en la vía fluvial para intentar aliviar el hedor que desprendía. Eso no acabó con el olor ni con las protestas de los ciudadanos, que en los medios públicos se quejaban de la desidia de los gobernantes y anunciaban graves consecuencias si no se atajaba el problema de una vez.
Las cañerías que habían seguido hasta allí desaparecían en esa zona, enterradas en el lodo y la exuberante vegetación de la pendiente ribereña, en la que se mezclaban residuos de todo tipo, para surgir poco más adelante.
Avanzaron con grandes dificultades hasta un cobertizo a la orilla del río construido sobre pilares de madera para evitar que se inundara con las crecidas. Una barcaza con aperos de pesca aparecía amarrada a la baranda de madera, en la que se distinguían unas redes extendidas.
—Esta es una de las antiguas casetas de bombeo, con la que llevan el agua del río hasta el depósito ubicado a media milla en dirección norte. Desde allí se distribuye a las zonas asignadas de la ciudad —explicó Moore.
—¿Cuándo la ponen en funcionamiento? —Gerald imaginaba que sería por la noche para no llamar la atención. Aunque aquella parte del río estaba aislada y el tránsito sería escaso, el ruido del motor de vapor podía llamar la atención.
—Suelen hacerlo de madrugada y solo durante unas horas, lo justo para reponer el agua gastada en el depósito. He estado vigilando durante una semana y no han faltado un solo día —respondió convencido.
—Vendremos esta noche —sentenció Gerald.
Capítulo 5
Residencia Thayer. Upper Gower Street, barrio de Bloomsbury, Londres
—¿Aún estás levantada? ¡Si hace un buen rato que dieron las doce!
Violet dio un respingo, sobresaltada por la conocida voz a su espalda. Estaba tan ensimismada que no se había percatado de que la puerta se abría. Se giró y vio a Beth en medio de la habitación. Su rostro mostraba un visible gesto reprobatorio.
Miró el reloj que reposaba sobre la chimenea y advirtió que, en efecto, pasaban treinta minutos de la medianoche. No representaba ningún problema. Estaba acostumbrada a trasnochar.
Antes de que su padre falleciera y sus hermanos abandonaran el hogar para buscar sus propios destinos, las horas en las que todos dormían en casa eran las únicas que podía dedicar al estudio de los textos antiguos y a la lectura de los clásicos. Durante el resto del día no disponía de tiempo libre, ocupada con los quehaceres domésticos y el cuidado de su familia. En un hogar como el suyo siempre había mucho trabajo, y ella solo contaba con la ayuda de Agnes. Con todo, echaba de menos aquellos días en los que la casa era un lugar jubiloso donde se escuchaban risas por doquier.
—No podía dormir y he pensado continuar trabajando en el manuscrito —se justificó. Había varios párrafos muy complicados lo que, lejos de amedrentarla, le suponía un acicate.