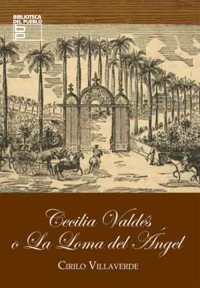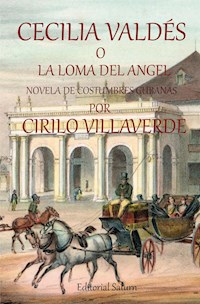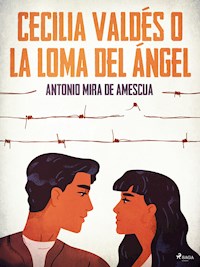Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Cirilo Villaverde es universalmente recordado y reconocido por la que se considera su obra cumbre, la novela Cecilia Valdés, un excelente retrato de la cultura cubana en las primeras décadas del siglo XIX. No por eso debemos olvidar obras menores de Villaverde que muestran en detalle las costumbres y ambiente de su época. Este es, sin lugar a dudas, el caso de Dos amores, escrita en 1843. Este tipo de relato costumbrista y popular, contribuyó decisivamente a la consolidación del género en su país. El argumento, muy en la línea de las tramas folletinescas, no se caracteriza por su originalidad, pero nos ofrece una sucesión de escenas populares de acentuado color local. La historia Dos amores es tan sencilla que se puede resumir en pocas palabras: Pérez, un hombre de negocios que tiene tres hijas, resulta despojado de su fortuna por un empleado de confianza. Teodoro Weber, de quien no sabemos casi nada hasta el final de la obra, está enamorado de la hija mayor, Celeste, y afortunadamente puede salvar al padre de una ruina total.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cirilo Villaverde
Dos amores
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Dos amores.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-315-3.
ISBN rústica: 978-84-9953-067-3.
ISBN ebook: 978-84-9953-066-6.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La vida 7
I 9
II 13
III 17
IV 21
V 25
VI 29
VII 35
VIII 39
IX 43
X 48
XI 54
XII 58
XIII 63
XIV 67
XV 71
XVI 77
XVII 82
XVIII 87
XIX 92
XX 96
XXI 101
XXII 106
XXIII 110
XXIV 115
XXV 120
XXVI 126
XXVII 131
XXVIII 137
XXIX 143
XXX 148
Libros a la carta 157
Brevísima presentación
La vida
Cirilo Villaverde (1812-1894). Cuba.
Estudió en La Habana en el Seminario de San Carlos donde se graduó de Bachiller en Leyes, más tarde practicó la docencia y el periodismo.
En La Habana asistió a la Tertulia de Domingo Delmonte y publicó en la Gaceta Cubana su novela La joven de la flecha de oro.
El 20 de octubre de 1848 fue condenado por una comisión militar, un año después escapó de la prisión y viajó a los Estados Unidos.
Poco después fue nombrado redactor en jefe de La Verdad, periódico de Nueva York; aunque en 1858 fue amnistiado y pudo regresar a La Habana.
En 1861 regresó a los Estados Unidos y trabajó en el periódico La América, de Nueva York. Terminó de escribir Cecilia Valdés en 1884 y murió el 24 de octubre de 1894 en dicha ciudad.
I
En una apacible mañana del mes de Abril de 1836, a la hora en que el Sol alumbra solamente las torres de la ciudad, y la sombra de las casas cubre las calles traviesas; en que empieza a oírse en ellas el pregón de los vendedores ambulantes y el ruido de los carruajes, al mismo tiempo que los pasos de las gentes que acuden a los mercados, o van a los templos o andan a sus negocios; en que el cielo luce purísimo azul como un manto de terciopelo, y se ven de trecho en trecho nubes blancas, que figuran colas de cometas, desvaneciéndose en el espacio al soplo de las brisas de la mañana; en esta hora, decimos, por la calle de Compostela abajo, entre los varios transeúntes, iba un hombre de edad madura, acompañado de tres jóvenes, de las cuales la menor apenas contaba ocho años, y la mayor diecisiete.
Ésta, de mediana estatura, delgada, de cabello negro, hecho un rodete en la parte posterior de la cabeza, cubiertos sus hombros con una manta de seda negra, en traje blanco de muselina, llevaba la delantera, teniendo por la mano a una de las niñas. La otra, que parecía ser la más joven, era conducida del mismo modo por el hombre, y ambas llevaban el cabello castaño hecho trenzas, suelto por la espalda, con un lazo de cinta blanca en cada extremidad, al uso de las aldeanas de Europa.
Todos cuatro caminaban con más prisa de la que acaso pedían los pocos años de las dos pequeñas, o de la que es costumbre en este país. Bien habrían andado unas tres cuadras en silencio, cuando la menor de la jóvenes, mirando al hombre que la conducía de la mano, con expresión y acento compungido le preguntó:
—¿Volverá usted hoy temprano, papá?
Al punto volvió la mayor la cara, que entonces contorneaban los dobleces de la manta, y echó una mirada triste al padre, como para examinar en su semblante hosco y abatido la impresión que causaban en su ánimo las palabras de la niña, y también, sin duda, para oír mejor su respuesta.
—Sí, sí —contestó apresuradamente el hombre, signo inequívoco de su abstracción—. Temprano... sí, muy temprano... A la noche.
La niña se tapó los ojos con el extremo de la almohadilla que llevaba bajo el brazo derecho, y prorrumpió en llanto, acompañado de muchos sollozos. La mayor inclinó la cabeza, y, aunque no se le oyó ni un suspiro, rodaron de sus negras y largas pestañas gruesas gotas de lágrimas, del mismo modo que las de rocío del pétalo de una flor que mueve el viento.
—¿Qué es esto? —dijo el padre luego que notó la acción y oyó los sollozos de la menor de sus hijas—. ¿Acaso me separo de ti por la primera vez? ¿Acaso no he de volver por ti después que salga del trabajo? ¡Celeste! —añadió dirigiéndose a la mayor.
—Señor —contestó esta tornando la cabeza y mostrando entonces sus lánguidos ojos todavía húmedos.
—¡Tú también, Celeste! —exclamó aquél entre sorprendido y angustiado—. ¿Es posible, hijas mías —prosiguió enternecido—, que no me dejen ustedes ir tranquilo al trabajo? Antes de que anochezca estaré de vuelta, temprano. Abandonaré mis intereses ¡como ha de ser! en manos de los dependientes. Todo lo abandonaré por ustedes.
—¡Ah!, no, no, papá —repuso Celeste (contracción sin duda de Celestina) enjugando sus ojos y arrepentida de su debilidad—. Vuelva usted cuando quiera y pueda: yo cuidaré de Angelita y de Natalia, y las acallaré si lloran.
—Eso iba a encargarte —dijo el padre en tono de reconvención—; pero veo que eres tan niña como tus hermanas. ¿Qué dirán la madre Agustina, y la tía Mónica y la tía Seráfica? ¿Qué dirán esas benditas señoras, que son tan buenas con ustedes, si las ven entrar en su casa llorosas y afligidas al cabo de tantos días como hace que ustedes las visitan? Creerán que van de por fuerza, que no les gusta su compañía, que ustedes son unas niñas malcriadas, que no saben vivir con la gente mayor. Es preciso, Celeste, que tú, que eres de más edad enseñes a tus hermanas y les des el ejemplo. Si tú lloras, que eres grandes, ¿qué harán ellas que son chicas? Vamos, no sean bobas: valor y resignación: yo volveré temprano y las llevaré a casa, y les daré muchas cositas. Ea, ¿estás contenta? —preguntó a la menor.
Contestóle con la cabeza, más consolada, visto lo cual por el padre la alzó en sus brazos y le dio una porción de besos. En esto llegaron a la puerta de una casa que hacía esquina, donde, habiendo aquél llamado, salió a abrir una mujer ya entrada en años, pálida, el pelo canoso atado atrás de la cabeza; todavía con saya y pañuelo grande de rengue al cuello, al través del que se veían dos escapularios pendientes de un cordón negro de seda. Dicha señora recibió a las jóvenes de manos del padre, como si las esperara por momentos, aunque no por eso con menos extremos de cariño.
El último, entonces, para evitar a sus hijas mayor pena, se apresuró a decirles adiós y a quitárseles de la vista. Tomó la calle más próxima y se entró en una tienda de lencería o de ropas, según las llaman por acá. Tras del mostrador había dos jóvenes en mangas de camisa, que se paseaban de extremo a extremo, cruzándose en el centro, como fieras en jaula, o como dos centinelas a la puerta de un calabozo. El que parecía de más edad, bajo de cuerpo, cargado de espaldas, con la nariz aguzada, los ojos chicos, vivos, de color claro y el cabello negro y muy crespo, de entre uno de los entrepaños tomó un cuaderno en forma de libro, forrado en papel azul, y lo presentó al recién venido, diciéndole:
—Anoche se ha vendido lo que usted verá ahí.
El dicho cuaderno, que en esos establecimientos viene a ser el borrador, harto se echaba de ver que hacía tiempo andaba rodando, del mostrador a los entrepaños y de éstos a aquél, porque fuera de que tenía las hojas de arriba casi enrolladas y sucias, ya se iban desgarrando. Estaba escrito con lápiz; las letras y los números eran tan grandes, que por su tamaño bien pudieran haber servido de muestra en una clase primera de escritura. Increíble fue la rapidez con que le recorrió nuestro hombre, aunque es verdad que las partidas nuevas se encerraban en unas pocas hojas; y apoyado de codos en el mostrador, con la cara entre ambas manos, en tono de desesperación, dijo cual si hablara consigo mismo:
—No se vende nada, nada... ¡y viene el día 15, y el segundo plazo está al caer!...
Conoció el mercader, quizás, que se dejaba llevar fácilmente a extremos desesperados; que descubría con su desazón más de lo que convenía a su puesto en aquella casa y a los secretos de sus negocios; secretos que la prudencia mandaba tener, cuando no ocultos, disimulados al menos entre él y sus dependientes. Lo cierto es que, reprimiéndose, de pronto se volvió para el más joven y le dijo:
—Veamos lo que usted ha cobrado ayer tarde.
—Señor don Rafael —contestó el mozo con cierta sonrisa—, poco. Parece que no hay metálico en la plaza. Aquí tiene usted el dinero cobrado. —Y le presentó un saco pequeño de lienzo—. Y aquí están las cuentas. —Y le presentó varias cuartillas de papel dobladas a lo largo—. Este sujeto me dijo que no había vendido su azúcar y que no podría pagarme hasta la semana entrante. Este otro no estaba en su casa aunque sospecho que acababa de entrar. Ese otro había salido al campo desde antes de ayer; al menos así me informó el portero. El otro, me dijo su señora que estaba esperando el café para pagarme siquiera la mitad. El otro don...
—Basta, basta —le interrumpió don Rafael, reprimiendo la cólera, próxima a estallar por boca, ojos y manos, pues el mozo parecía gozarse en referir la larga historia de las negativas que había recibido el día anterior.
Dicho lo cual con todos los papeles, el saco de dinero y el cuaderno borrador, en silencio se encaminó a una pieza inmediata, la trastienda, donde había un escritorio pequeño con los libros de la casa.
II
La casa en que don Rafael dejó a sus tres hijas era lo que se llama una casa montada verdaderamente a la antigua. Ahora veinte años, muy bien hubiera podido pasar por un rígido beaterio. La puerta de la calle era alta con postigo y rejilla, y tras ella había un cancel, para que cuando se abriera aquella no pudieran registrar su interior ojos profanos. Las ventanas, dos en número, eran de madera, en la forma de espejos, con gruesos balaustres de muchas molduras; y estas, como la puerta, cubiertas de telarañas pues que las últimas, especialmente, no se abrían jamás. Los muebles de la casa correspondían al aspecto de su exterior: allí las sillas de baqueta con los respaldos y patas laboreadas; allí los altos escaparates de cedro a guisa de alacenas, y las estampas de santos, y los nichos y retablos llenos de imágenes y flores artificiales, iluminados apenas por las moribundas lucecillas en aceite; allí, en fin, el traje, el aspecto, las costumbres y la vida de las tres mujeres que la habitaban... todo olía a vejez, a santidad, a convento.
En efecto: aquella casa, compuesta y construida, al parecer, contra todas las reglas de la acústica y la higiene; casa insonora, enemiga de la luz y del aire; no tenía gatos que maullaran, ni gallinas que cacarearan; pues, aunque había de estos animalejos un ciento, estaban enseñados, sin duda, a callar y guardar mesura; ni tenía puertas ni ventanas que crujieran, rodaran o golpearan, pues las mantenían siempre atrancadas; ni chiquillos que llorasen, chillasen o derribaran muebles; tampoco esclavos (eran tres), lo que es una maravilla, que arrastraran la chancleta por la sala, comedor y patio, porque o bien andaban descalzos o con los pies calzados.
Y si nada de esto, que es cosa rara falte en nuestras casas, tenía la de que hablamos, mucho menos es creíble tuviera amas que, mandando a los criados, hijos o familiares, dieran voces a lo contramaestre. Las tres tías o ancianas que la habitaban, pálidas y débiles a puro viejas y sedentarias, que de callar casi habían perdido el uso de la lengua, apenas pensaban en otra cosa que en rezar, en oír misa todos los días en el vecino convento, confesarse con frecuencia, dar limosna a los demandantes de San Francisco, y guardar silencio, recogimiento y tranquilidad de espíritu y de cuerpo, desde que amanecía hasta que anochecía Dios. Figuraos, pues, si en semejante casa y con semejante compañía estarían contentas y alegres las tres jóvenes, que ya habían venido a la edad en que la luz, el aire, el ruido y el movimiento son unos verdaderos placeres, y una necesidad de la vida que comienza su desarrollo.
Solo por un favor especial, sin ejemplo, en consideración a las desgracias de que luego hablaremos, y a los servicios que la madre Agustina y las otras dos hermanas debían a don Rafael, admitían a las hijas de éste a pasar el día en su casa, señaladamente a Celeste, que, según las palabras de aquéllas, había llegado a la edad crítica en que ni aun el ojo experto de un padre amoroso es suficiente a libertar de los peligros del mundo y asechanzas del demonio a una muchacha hermosa, viva y alegre. Así es que no bastaban el aire de modestia y candor que rodeaba el semblante de Celeste, ni la inocencia que parecían respirar sus palabras, sus movimientos y hasta sus miradas apacibles, para tranquilizar y asegurar del todo a las suspicaces madres, siempre alerta y azoradas por las visiones que les forjaba el cerebro, exaltado por las vigilias, el ayuno y las mortificaciones de la vida devota. Sobre todas la madre Seráfica, que, si bien de menor edad, era la de más severo carácter, alta, flaca, escasa de pelo, poblada de cejas y de mirar torvo, andaba, según suele decirse, observando con cien ojos, si la joven suspiraba, si se movía, si estaba quieta largo tiempo, si hablaba, si callaba demasiado, si no cosía, si al pasar por delante de la puerta ojeaba a la calle por la estrecha hendija; en fin, si se ponía triste o animado su rostro de nieve y rosa.
Es verdad que nada de eso sospechaba la pobre muchacha; pero no podía menos de sobrecogerse y sentir un frío sudor por todo el cuerpo cada vez que sus ojos se encontraban con los de la madre Seráfica, sorprendida como el pájaro que la serpiente mira, sujeta y fascina; paralizábanse los movimientos de su ánimo y de su cuerpo, insensiblemente bajaba los párpados y la cabeza y ya ni veía, ni quería, ni atinaba con nada. Sin embargo, la presencia, la voz y los cariños de la madre Agustina, la mayor, toda amabilidad y dulzura, servían mucho a templar la terrible influencia de la madre Seráfica y a volver a la vida (no hay exageración en decirlo) a la tímida Celeste. Sentábase aquélla a rezar o a hacer labor, en el primer aposento, cerca de una urna grande, alrededor de la cual ardía cantidad de luces, alumbrando a medias el contraído rostro de una dolorosa hecha de bulto. En la sala, a los ángulos de un altar en que se veneraba la estampa de San Francisco, se situaban la madre Seráfica y la madre Mónica, mujer que parecía de cera, muy callada y con expresión de Dolorosa. Celeste y sus dos hermanas menores ocupaban el espacio medianero entre unas y otras beatas, esto es, la puerta del aposento; y por todas partes reinaba el hondo silencio y la tranquilidad grande de que hemos hablado.
Acostumbradas a ello las madres, su oído había adquirido una sensibilidad exquisita; y un suspiro, un sollozo de las jóvenes era casi imposible que se les escapase. A la sazón de que hablamos, la menor, Natalia había estado haciendo grandes esfuerzos por reprimirse, gracias a los suaves pellizcos y miradas de su hermana mayor. Pero ni en su edad ni en su situación es cosa tan fácil contener el llanto por largo tiempo. Así es que, empezando por gemir y sollozar, bien pronto rompió en lágrimas y en afligidas voces.
Torció la Seráfica el gesto como si a su lado hubiesen hecho estallar de repente un látigo; se cubrió de tristeza el semblante marchito de la madre Mónica y la Agustina, levantándose, se acercó a la llorosa niña, le preguntó qué sentía, qué quería, le hizo cuantos cariños le sugería su alma helada y devota; hasta apeló a regañarla por ver si intimidándola callaba; mas ni por ésas. En vez de disminuirse, arreciaron el llorar y el sollozar. Viendo, en fin; que los mimos ni las amenazas bastaban, quiso probar la madre Agustina si sacándola al patio, con la vista de las flores y animales que allí había, se callaba y consolaba. Con esta intención la tomó por la mano. Aquí fue ello. Puso Natalia el grito en el cielo y se aferró a su hermana Celeste. Ésta se llenó de aflicción. Por un efecto simpático echáronse a llorar Angelita y la madre Mónica. Seráfica se tapó con ambas manos los oídos y ocultó la cara entre las rodillas, en cuya sazón la madre Agustina, siempre grave aunque amable, dirigiéndose a Celeste, le dijo:
—Pues Natalia no quiere ir conmigo a ver las flores, y es probable que también se niegue Ángela, llévalas tú, hija mía. Dulces, frutas, flores, agua: cualquier cosa que pidan o quieran, dásela. Loreto, la negrita, que te acompañe.
Celeste obedeció sin replicar palabra. Tomó a sus hermanitas de la mano y salió por la puerta de la sala al patio. Acaso no lo deseaba ella menos. La negra, viva y alegre muchacha a quien sujetaban sus amas más de lo que pedía su natural ardiente, no esperó a que Celeste la llamara: bastole oír que la madre Agustina deseaba acompañase a las niñas, para salirles al encuentro por la puerta del segundo aposento. Y las cuatro reunidas en buena compañía, ya consoladas unas, y las otras sosegándose y consolándose también, metiéronse por las matas del jardín adelante. No tenía éste muchas flores, pues fuera de unos cuantos rosales de Jericó, otras tantas matas de saúco amarillo, de salvia, vicarias y hiedra, casi todo estaba sembrado de hinojos, planta esta muy olorosa con que suelen adornar y perfumar los altares de nuestras iglesias en días solemnes, principalmente en los de Semana Santa. Tras de este jardín, esto es, al fondo del patio, había un cuartucho para servir de abrigo a una estrecha escalera que conducía a la azotea interior de la casa; pero la puerta de aquél solo se abría cuando el Sol que bañaba el patio no era suficiente a enjugar el tendido de ropa lavada y se necesitaba más aireado tendedero.
Loreto bien sabía esto, mas también sabía que, para abrir el candado con que se cerraba, la punta de un clavo suplía a las mil maravillas la llave que cuidadosamente guardaban las beatas; pues, en edad en que el encierro es más temible que la muerte misma, no pocas veces tuvo ocasión de hacer por allí sus escapatorias a la azotea y tejados en busca de luz, de aire y de libertad; cosas de todo punto vedadas en aquella lúgubre mansión. Apenas entraron en el jardín, propuso a sus cándidas compañeritas hacer la prohibida ascensión. Negáronse ellas, por supuesto. En particular Celeste, que ya podía pesar las consecuencias de aquel paso, si llegaba a saberse, como era muy fácil; trató de volver atrás, aunque Natalia seguía afligida. La negrita, sin embargo, la contuvo y la decidió a subir con esta reflexión:
—Niña Celeste: ¿su merced no ve a sus hermanitas? Las madres no pueden oír llorar a nadie. La madre Seráfica, en particular, se pone furiosa. Ya su merced la ha visto. Dice que tiene el corazón muy sensible, y como padece de flatos...
Y sin más, sacando un clavo del seno, metiole en el candado, le abrió, y luego la puerta, por la cual entraron Celeste y sus hermanas, casi empujadas por Loreto, que era el espíritu maligno, sin duda, de aquella santa casa. Subieron con mucho tiento, pues cada cual, no obstante su edad respectiva, tenía la conciencia de que en ello se hacía mal, y llegaron a la azotea. En ella las dejaremos por un corto rato para referir la conversación de las beatas.
III
—Yo no creía que fuesen tan hurañas y tan malcriadas esas niñas —dijo la madre Seráfica, apenas las vio salir de la sala conducidas de la mano por Celeste.
—Hurañas pase, hermana Seráfica; pero, ¡malcriadas!, ¡malcriadas! —repitió la madre Agustina.
—Sí, malcriadas, no me arrepiento; porque la hurañía en los niños no procede de otra cosa que de su malacrianza —repitió la madre Seráfica.
—¡Y dale que dale, hermana! ¡Cualquiera diría que no conoce al padre de esas niñas, y que tampoco conoció a su madre. Pues era una bendita, muy temerosa de Dios y amante de sus hijos.
—La madre concedo que fue mejor cristiana y todo lo demás; pero el padre, el don Rafael, hermana Agustina... es un judío. ¿Se azora? ¿Cuándo se le ha visto entrar en la iglesia siquiera para tomar agua bendita? ¿A que no se persigna antes de salir a la calle?
—Mire, hermana, que eso huele a murmuración, y la murmuración, dice el padre Caicedo, es un pecado gravísimo.
—Yo no murmuro; no hago más sino repetir lo que todo el mundo cuenta. Pues ¿por qué está tan abatido y atrasado don Rafael? ¿Por qué no puede pagar una escuela donde enseñen religión a sus hijas? ¿Por qué se ve en el caso de andarlas dejando hoy aquí y mañana allí? Claro. Porque es un mal cristiano, porque no oye misa, porque no limosna a nadie y porque no puede ser feliz el que no practica buenas obras.
—¡Jesús, hermana, y qué de despropósitos ensarta! Yo creo que el siglo está perdido, pero también creo que hay todavía almas buenas. La de don Rafael, por ejemplo, no merece la tacha de mala. Si ese infeliz padre de familia hoy no puede dar limosna a los pobres; si no se le ve practicar obras de caridad, no es ciertamente por falta de deseo, sino porque ha caído en mucha pobreza. Cuando tenía, sus manos no se cerraban para nadie, hasta para los que no eran necesitados. Nuestra hermana lo sabe tan bien como yo.
—No me meto en eso, hermana Agustina: en lo que me meto es en las intenciones de las personas. Si antes fue dadivoso, más lo fue por ostentación que por amor al prójimo. Hoy nadie duda que don Rafael se halla cargado de deudas hasta los ojos; que sus acreedores le hostigan y estrechan sin compasión; que pronto no tendrá quizás tras qué caerse muerto; más también nadie duda que aquellos polvos traen estos lodos: quiero decir, que si él hubiera sido siempre un hombre guardador, arreglado y buen cristiano, no se viera hoy como se ve.
—¡Dios nos ampare, hermana Seráfica! —exclamó en aquella sazón la madre Mónica con cierto tonillo de cansado predicador, llevándose ambas manos a la cabeza—. Cuando la madre se propone remover los huesos de un cristiano, no hay quién la oiga.
—Creía que la hermana Mónica se había muerto.
—¿Porque no murmuro de nadie?
—Porque resuella como los ahogados y se entromete donde no la llaman y cuando no le toca.
—Sea todo por Dios —repuso la madre Mónica, volviéndose a doblar el cuello como pájaro que se prepara para dormir.
—Vamos, hermana Seráfica —añadió la madre Agustina con entereza—; más humildad y paciencia pide su estado. La hermana Mónica tiene razón. Calle por ahora y ande a ver qué hacen las niñas y dónde están que no las oigo.
—Eso es: siempre la soga quiebra por lo más delgado. Hermana Agustina, perdone le diga que no puedo ir. ¿Ha olvidado que esta hora del día es la que parece escogen los mocitos que viven en los altos del fondo para asomarse y registrar de arriba a abajo el patio, comedor y sala de nuestra casa? ¿Ha olvidado asimismo que me han tirado piedras y llamándome la atención con gritos para reírseme en la cara?
—Vaya por los cuartos y dele un silbido a Loreto, que nada le sucederá.
La hermana, pues, se encaminó al interior de la casa en obedecimiento de la orden de la madre Agustina, a quien miraban todos allí con el respeto que se merecía por su doble calidad de mayor y ama. Pero antes de decir el resultado de la comisión de aquélla, veamos qué hacían y donde se hallaban las tres jovencitas, con su arriscada compañera, la muchacha Loreto.
La intención de esta al subir a la azotea no fue otra, como fácilmente se puede creer, que la de salir por breve espacio de la rígida vigilancia de sus devotas señoras, y ponerse en movimiento. Así es que, apenas allá llegó, empezó a correr de un extremo a otro, a bailar y a saltar, todo como loca. Las dos más jóvenes de sus compañeras, viéndola tan alegre, comenzaron por sonreírse, pues no hay cosa tan pegadiza como la alegría, y acabaron por secundarla en sus saltos y carreras. Pero no vaya a creer nuestro buen lector que es nuestro ánimo, al presente, contarle una catástrofe, tal como la caída o la muerte de alguna de las niñas, hasta ahora las heroínas de nuestra historia, pues no solo no es del caso un accidente de esa especie, sino que así no sucedió, ni tampoco era fácil que sucediera en el lugar en que pasaba la escena.
Porque es bueno que sepa que la azotea, que tan solo servía de techo a los cuartos interiores de la casa, estaba rodeada de un muro bastante elevado por la parte del patio, y por la contraria y el fondo, de las altas paredes de otra casa con doble piso; de modo que, a más de protección contra un riesgo de la naturaleza del que acaba de mencionarse, ofrecían agradable sombra.
El segundo de los pisos de la casa inmediata tenía un orden de ventanas que se abrían a la azotea dicha, a la altura de un hombre poco más o menos. Cuando a ella llegaron nuestras jóvenes, o advirtieron que estaban cerradas o no lo advirtieron, porque esto está en duda y hace poco al caso de nuestro cuento: lo cierto es que Celeste se reclinó de espaldas al pie de una de esas ventanas, buscando protección contra los rayos del Sol, que a aquella hora vibraban terribles. Tampoco sabremos decir si la inmovilidad y el enajenamiento que se manifestaron en la postura y expresión de la joven durante el corto espacio que allí estuvo procedían de los juegos de las hermanas, de la negrita o de la memoria de su padre, que temprano la dejó en aquella casa y se separó triste y caviloso de su lado.
El caso es que estando reclinada en la indolencia y el descuido de uno que nada teme ni espera, sintió caerle en la cabeza una cosa de poco peso, la misma que sacudida rodó a los hombros y de estos al suelo. Era un ramillete formado de tres azucenas blancas como la carne del coco y dos claveles en medio, que esparcían suavísima fragancia; y en un instante embalsamaron la atmósfera que la rodeaba. Alzó ella entonces los ojos hacia la ventana, y prontamente los bajó llena de miedo y turbación, porque lo suyos se encontraron con los ardientes de un apasionado joven que, echado de bruces, en silencio la observaba de alto a bajo.
—Celeste —le dijo al fin él, viendo que no se movía—; ¿por qué no recoge usted esas flores tan olorosas como usted es indiferente? ¿No me dará el gusto, recogiéndolas, de manifestarme que no le son odiosos mi amor y mis obsequios?
Loreto, que advirtió la acción del joven y la turbación de Celeste, antes que esta tuviera tiempo de reponerse y contestar, acercóse corriendo y levantó el ramillete del suelo. Pero sus pasos fueron sentidos abajo por la hermana Seráfica, que la buscaba, la cual, santiguándose y con muchos aspavientos, tornó a la sala y refirió a la madre Agustina lo que había oído en la azotea. Despachó esta al punto una negra ya anciana, la cual se asomó a la puerta de la escalera, y dijo:
—¡Niñas, Loreto! Las madres dicen que todo el mundo abajo, corriendo.
En oyéndola se le cayó el ramillete de las manos a Loreto, precisamente cuando ufana y alegre se lo presentaba a Celeste; y esta y sus hermanas y aquélla, como desatinadas, echaron a correr al grito de: «¡Sálvese quién pueda!», dejando estupefacto y un sí es no es mohíno al joven de la ventana.
IV
Ahora bien, si el curioso lector no está de prisa y le place, bueno será que se llegue con nosotros a la ventana aquella que en el capítulo anterior dijimos caía a la azotea de las beatas, y eche una ojeada al interior del cuarto por entre la negra reja, pues verá y oirá cosas que, si no le interesan mucho, son al menos necesarias a la consecución de esta verídica historia.
Conocidamente la habitación pertenecía a hombres solos. Era bastante espaciosa, con tres puertas: una frente a la ventana mirando a un ancho corredor, y dos más a los lados, que servían de comunicación con otros cuartos de una gran casa, cuya fachada caía a la calle longitudinal, opuesta a la de Compostela, donde dijimos que tenían la suya las beatas. Sus muebles y adornos eran pocos, pero lujosos, En el extremo de la derecha se veía una gran cama con colgaduras de seda: enfrente un tocador con loza y vasos de mármol blanco; cercano a este una percha llena de casacas y de levitas de paño y de género, algunas sillas de pajita, una butaca enana, dos columpios, varios cuadros de grabados ingleses, un mapa grande de los Estados Unidos, los retratos de Washington y Lafayette, y los bustos en yeso de Bruto y Demóstenes sobre un hermoso estante de caoba, donde brillaban los preciosos lomos dorados de muchas obras inglesas, francesas, italianas y españolas.
Desde luego se conocerá que en este cuarto había algo de extranjero, o por lo menos, que el que lo habitaba había estado en países extranjeros, en los cuales, sin duda, aprendió el arte de adornar con gusto y tino su reducida, mas aseada habitación. Y así era la verdad. El joven Teodoro Weber, único vástago sobreviviente, como lo anuncia el apellido, de una virtuosa y desgraciada familia alemana, nació en la Isla, y fue a recibir la esmerada educación que por solo patrimonio pudieron dejarle sus padres, en la patria de Franklin y de Washington. El amor al apartado rincón donde había visto la luz primera, y donde corrieron los alegres y fáciles días de su infancia, puede decirse que fue el único móvil que le trajo de nuevo a La Habana, después de diez años de residencia en Bristol.
Sin parientes, ni amigos, ni bienes de fortuna, al volver a su tierra natal no tuvo más amparo que los conocimientos que había adquirido fuera, y desde luego se puso a enseñar la lengua inglesa, que la hablaba con desembarazo y gracia. Bien pronto contrajo útiles relaciones en la ciudad, tomó crédito como profesor de idiomas, y se hizo de dinero, que era de lo que tenía gran falta.