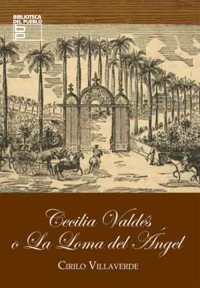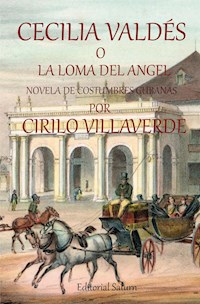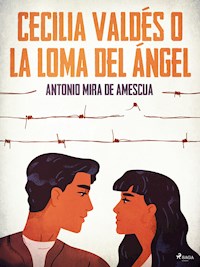Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
La peineta calada es un relato Cirilo Villaverde, un notable novelista, periodista y educador cubano conocido por su obra emblemática Cecilia Valdés. En La peineta calada, Villaverde retrata un episodio en la vida del poeta cubano Gabriel de la Concepción Valdés, más conocido por su seudónimo, Plácido. Villaverde, como un agudo observador de la sociedad cubana del siglo XIX, trae a la vida en La peineta calada las tensiones sociales y raciales en La Habana de su época. El retrato de los criollos, que incluyen a artesanos y comerciantes, así como a los mulatos libertos, es una mirada crítica a las desigualdades de la época. El personaje central, Plácido, es una figura histórica significativa en la literatura cubana. Como mulato libre, poeta y figura central en el movimiento literario y cultural conocido como la Escuela de Poesía Colorista en Cuba, Plácido representa a los individuos de la sociedad cubana que, a pesar de enfrentar las barreras del racismo y la discriminación, lograron un notable éxito y reconocimiento. La narración de Villaverde en La peineta calada posiblemente aborde los conflictos interraciales, las dinámicas de clase y la lucha de los afrodescendientes para encontrar su lugar en una sociedad dividida por el color de la piel. Al igual que en otras obras de Villaverde, La peineta calada probablemente utilice estas tensiones sociales para explorar temas más amplios de justicia, equidad y humanidad. Además de su valor literario, La peineta calada proporciona una ventana valiosa a la realidad histórica y social de la Cuba del siglo XIX, un período de cambio y desafío que sentó las bases para el futuro de la nación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cirilo Villaverde
La peineta calada
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: La peineta calada
© 2024 Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9897-310-5.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-123-4.
ISBN ebook: 978-84-9953-243-1.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
La obra 9
I 11
II 17
III 23
IV 29
V 35
VI 41
VII 47
VIII 53
IX 59
X 65
XI 71
XII 77
XIII 83
XIV 89
XV 95
XVI 101
XVII 107
XVIII 113
XIX 119
XX 125
XXI 131
Libros a la carta 139
Brevísima presentación
La vida
Cirilo Villaverde (1812-1894). Cuba.
Estudió en La Habana en el Seminario de San Carlos donde se graduó de Bachiller en Leyes, más tarde practicó la docencia y el periodismo.
En La Habana asistió a la Tertulia de Domingo Delmonte y publicó en la Gaceta Cubana su novela La joven de la flecha de oro.
El 20 de octubre de 1848 fue condenado por una comisión militar, un año después escapó de la prisión y viajó a los Estados Unidos.
Poco después fue nombrado redactor en jefe de La Verdad, periódico de Nueva York; aunque en 1858 fue amnistiado y pudo regresar a La Habana.
En 1861 regresó a los Estados Unidos y trabajó en el periódico La América, de Nueva York. Terminó de escribir Cecilia Valdés en 1884 y murió el 24 de octubre de 1894 en dicha ciudad.
La obra
La peineta calada relata un episodio en la vida del poeta cubano Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido. La trama presenta las desigualdades entre criollos: artesanos, comerciantes, y mulatos libertos durante La Habana del siglo XIX.
I
No se figure el lector por el título que hemos dado a esta historia, que vamos a introducirlo en uno de aquellos talleres de peinetería, tan numerosos aquí, en tiempos que la peineta era el primer adorno de la cabeza de nuestras damas y en que la concha de carey constituía uno de nuestros pocos ramos de industria. Muy lejos de eso, queremos que el amigo lector nos acompañe a uno de los barrios más silenciosos y tristes de esta ciudad, donde no se oyera ni se ha oído nunca el martillar del platero, ni el golpear del zapatero, ni el crujir de las telas entre las cortantes tijeras del mercader.
Así como las ciudades marítimas en contacto con otras ciudades extranjeras no son las más convenientes para estudiar las costumbres e índole de los pueblos, del mismo modo los lugares públicos, no son los más a propósito para comprender la vida íntima de una sociedad. Toda población es un gran teatro: los mercados, los tribunales, las plazas, los paseos, los salones filarmónicos, todos los sitios, en fin, donde el hombre se ostenta como verdugo, como víctima, o como espectador, no son otra cosa que el proscenio —muy diferente es en verdad la escena, el papel que representa en la trastienda, en el gabinete, o en chiribitil—: porque al hombre particular sucede lo contrario que al verdadero actor de una comedia o un drama. Éste, aun cuando ante el público se desnudara del traje con que se había disfrazado, quedaba siempre actor. Pero el hombre no. En la escena del mundo, su disfraz no consiste precisamente en los vestidos más o menos costosos que viste, sino en la expresión que por conveniencia, o por hábito o índole, da a su fisonomía, y con la que se presenta a tejer la tela de la vida.
Con los barrios acontece otro tanto. Aquellos en que la actividad del comercio y la industria atrae gran concurrencia, por lo regular no ofrecen sino cuadros exteriores de la vida humana, si podemos expresarnos así, proscenios donde se representa el drama de aquélla. Para seguir el hilo del corazón que sufre, que ambiciona, codicia, gime o goza, es preciso internarse en el hogar doméstico, en los barrios apartados, donde el círculo vital se estrecha y donde el hombre abandona el disfraz moral y material que llevó en el mundo. Por eso, nunca hemos paseado los recintos de esta ciudad sin sentir una opresión indefinible en el pecho: la oscuridad, el silencio, el desamparo del sepulcro, en contraposición, el brillo de millares de luces, el hormigueo de innumerables hombres que van y vienen, entran y salen de las casas llenas de telas, de joyas, de flores, de oro y plata, que se ven en los barrios animados por el comercio y la industria. ¡Cuántas escenas de odio y de venganza, de amor y de lascivia en aquellos lugares, que nadie presencia, ni pinta! ¡Cuántos dramas patéticos o terribles consumados en una noche, en un día, en un mes, en un año que no llegan a noticia de la sociedad, sino a medias, y eso cuando la catástrofe mete mucho ruido!
Pero no divaguemos, que esto más parece prólogo que cuento. Por hoy deseamos que el lector nos acompañe breve rato al barrio de Paula, de la Merced, o de Campeche, su genuino nombre: el paseo será, lo prometemos, entretenido, al menos procuraremos que lo sea, para el que tenga la humorada de leernos; vamos a trazar una escena doméstica: nuestra pluma será la vista mágica, que la ponga ante sus ojos, que le abra la puerta de la casa donde acontece, y aun el pecho de las personas que en ella figuran.
Nuestro lector sabrá —sí, sin duda, lo sabe—, que la calle que corre del punto nombrado el Aserradero a los muros del convento de Paula, describe una pequeña curva y que a medida que la muralla se va elevando, van levantándose también las casas del recinto, como para no quedar oscurecidos bajo de ella. Pues bien, casi todas estas casitas son de alto, con la particularidad que este piso por lo regular está independiente del bajo, y que suelen alquilarse a distintas familias, pues que para su comunicación con la calle tienen una escalera de piedra, abierta en la pared exterior. Los pisos altos no dejan de brindar algunas comodidades, porque fuera del comedor, que suele ser bastante espacioso, tienen una sala, dos o tres cuartos, formando martillo, una pequeña azotea interior, y otros escondrijos, para cocina, etc.: y lo que vale más que todo eso, su balconcito, desde el cual se goza una vista completa, panorámica, del mar, de la opuesta ribera, y verdes campiñas, del castillo de Atarés, del caserío del Cerro, Jesús del Monte y Jesús María con parte del Arsenal y puente de Chávez.
En el dicho balcón de una de esas graciosas casitas, al caer de la tarde de un fresco día de invierno, se hallaba una joven, al parecer de veinte años de edad, y con la cabeza suavemente apoyada en el pilar de madera que sostenía el guardapolvo del balcón. A primera vista, su actitud parecía indicar que tenían robada su atención la puesta del Sol, entre soberbias nubes de grana y los objetos que antes hemos descrito, tan pintorescos y bellos a aquella hora del día; pero con reparar un poco en sus ojos grandes, negros y apasionados, fácilmente se vendría en conocimiento, que los tenía clavados en la bocacalle inmediata, por donde sin duda esperaba que asomara de un momento a otro alguna persona querida, o cosa semejante. Por su inmovilidad y su cuerpo alto y delgado, cualquiera la hubiera creído antes sombra que individuo humano. Tenía el cabello negro como los ojos, sujeto el de adelante con pequeños peines de carey y la trenza bastante copiosa, con otro peine de la misma especie en forma de caracol, cuyo nombre les daban en la época a que nos referimos: vestía casualmente entonces, túnico blanco, y al cuello traía un pañuelo de seda oscuro, que hacía peregrino contraste con el color de aquél, y contribuía a darle la apariencia de sombra o estatua de la melancolía.
Que estaba ella triste e interiormente agitada, no se puede negar: para convencerse de ello, bastaría fijarle la atención en el seno, que como las olas del mar, cuando anuncian borrasca, ya se alzaba, ya se comprimía, cada vez con más violencia. ¿Pero de qué procedían su tristeza e inquietud? ¿Qué quería aquel corazón de mujer, a quien venía al parecer estrecho el pecho donde se albergaba?
Las horas volaban, el Sol se hundió en su lecho de oro, las nubes desaparecieron a impulso del suave viento del norte que en aquella sazón soplaba, el firmamento se pobló de estrellas diamantinas, y todavía la joven permanecía en el balcón y conservaba la misma actitud. Por lo común cuando llegaba la noche en ese barrio, eran muy contadas las personas que cruzaban sus calles, y si hacía frío, con tanto más motivo, porque casi todos los vecinos cerraban sus puertas desde las oraciones o el Ave María, y los faroles, al menos en el tiempo de que hablamos, o emitían una luz demasiado escasa o se apagaban con la mayor facilidad.
En la esquina inmediata a la casa donde se hallaba nuestra melancólica joven había uno de los dichos faroles, colgando de su pescante de hierro, que además de tener todos sus vidrios empañados de humo, bamboleábase a guisa de ahorcado y apenas daba luz para alumbrar la bocacalle. Sin embargo, algunas veces, cuando el viento le dejaba quieto un instante, derramaba en torno de sí ráfagas y aureolas rojizas, que desde veinte pasos, podrían servir para divisar las pocas personas que pasaban por debajo de él.
En efecto, cosa de las siete, un hombre de chupa de lienzo y sombrero negro, dobló la esquina y la luz del moribundo farol le iluminó al pasar: la joven del balcón, que no había apartado sus ojos un momento de aquella dirección, al punto le vio, entróse en la sala, que atravesó deprisa derribando una silla donde había una canastica llena de flores de trapos; tomó la escalera de piedra y bajó de dos en dos los escalones hasta el piso de la calle.
Acertaba a llegar allí entonces el desconocido: al ruido que ella hizo volvió la cara, y adivinando sin duda su intención, le dijo con maligna sonrisa:
—¿Creíste que era él, paloma de mi vida? Pues te engañaste. En vano le aguardas, porque estoy seguro que no vendrá esta noche. Hay otra que le divierte más que tú.
Acaso hubiera el hombre continuado hablándole, y aun acabado por requebrarla, si la joven un tanto repuesta de su sobresalto, no hubiera vuelto atrás, juntando las hojas de la puerta con violencia, y subiendo la escalera más apresuradamente de lo que la bajó.
II
Con el apresuramiento con que nuestra joven subía, no reparó en una señora como hasta de cincuenta años, que desde la barandilla de la escalera, había estado observándola en silencio.
—Vaya —le dijo ésta al pasar— cualquiera diría que te has vuelto loca. Toda la tarde en el balcón, y ahora dando carreras, escalera abajo, escalera arriba.
—¿No quiere usted que pierda el juicio, si ha llegado la noche y no vuelve Andrés? —contestó la muchacha sin detenerse. Y cubriéndose la cara con las manos, se echó en una silla, cerca de la puerta, llena de la mayor angustia.
—Mira, mira como me has puesto las flores. No he querido recogerlas para que vieras lo que me has hecho con tus carreras y tu atolondramiento.
—Perdón, mamá; pero yo no puedo remediarlo. Andrés nunca ha estado hasta estas horas en la calle; además que él me prometió que volvería temprano.
—¿Pero quién te ha dicho que ya es tarde?
—Son cerca de las ocho.
—Se le habrá ofrecido algo en la tienda.
—No lo creo.
—Pues con apurarte no ganas nada, porque él por eso no ha de venir más temprano. Este corto y rápido diálogo pasó entre madre e hija, mientras ambas recogían las flores esparcidas por el suelo, y las colocaban por sus pétalos de alambre en torno del borde de la canastica.
Antes de que las dos mujeres concluyeran esta operación, se oyeron pasos en la escalera, y la joven, harto impaciente y cuidadosa, dando de mano a las flores, que eran muchas, acudió a la puerta para recibir al que llegaba. Era un muchacho de mala traza, desaseado y de picaresco semblante.
—Buenas noches, doña Doloritas —dijo quitándose el sombrero de pelo todo abollado y de color gris, por lo viejo—. Dice don Andrés, que no lo esperen hasta las nueve.
—¿Qué se le ha ofrecido de nuevo? —preguntó Dolores, poniendo la mano izquierda con muestra de ansiedad en el hombro del muchacho.
—¿A don Andrés, preguntaba usted? Yo no sé.
—Sí, Andrés, ¿qué quedaba haciendo?
—Es decir a usted que yo no sé.
—Pues tú no vienes de allá.
—Ahí tiene usted.
—¿Quedaba en la tienda cuando tú saliste?
—Es que don Andrés no estaba haciendo nada cuando me dio el recado para usted.
—¿Y cuándo te dio ese recado?
—Esta tarde, al oscurecer.
—¿Y ahora vienes a traérmelo?
—¿Qué quiere usted, doña Doloritas? Don Andrés esta tarde me llamó aparte, y me dijo:
—Ciriaco, ve en un brinco a casa y di que no me esperen hasta las nueve, porque estoy muy ocupado. Al salir por la puerta corriendo, me vio el amo y me preguntó:
—Ciriaco, ¿dónde vas?
—A casa de doña Doloritas —le contesté.
—Luego irás a casa de doña Doloritas —replicó el amo—. Primero son los quehaceres de la tienda que los de fuera. Anda a Salud, y dile a don Gregorio que me mande las cuatro conchas de carey que allí ajusté esta mañana. Y fui al barrio de la Salud.
—¿Y luego?
—Luego fui al barrio del Ángel para cobrar la composición de una caña de carey del doctor Sanguijuela; y luego a casa de la señora doña Eugenia Pérez a cobrar una cuenta atrasada, y luego al barrio de San Isidro a entregar dos peinetas de caracol a las niñas del Contralor, y luego...
—¡Y luego a los infiernos! —le interrumpió la joven exasperada de oírle contar dedo por dedo los diferentes puntos a donde había tenido que ir antes de traerle el recado de Andrés.
—Usted dispense, doña Doloritas —prosiguió el muchacho sin turbarse por aquel exabrupto—. Pero usted debe considerar que yo no tengo diez cuerpos para cumplir a un tiempo con tantos mandados: además, que yo creí que el recado de don Andrés no precisaba mucho, porque él no me dijo, como otras veces, corre, Ciriaco ahora mismo, sino ve en un brinco. En un brinco se va en cualquier tiempo.
—¡Yo no sé cómo Andrés me manda decir nada con este muchacho, que es capaz de aburrir a un santo! —exclamó Dolores, volviéndole la espalda y enojada de oírle charlar.
—¿Qué es eso? ¿Qué se ha ofrecido? ¿Qué te ha dicho Ciriaco? ¿Qué le ha sucedido a Andrés? —preguntó la señora que ya había acabado de acomodar las flores.
—¿Usted no lo oye? ¿Usted no lo oye, mamita? ¡Mil mentiras y necedades, que solo Dios sabe como he tenido paciencia para escucharlo!
—Estas cosas se hacen así —agregó la madre de Dolores agarrando al muchacho por un brazo y acariciándole—. Dime, Ciriaco, ¿vienes tú de la tienda ahora?
—Doña Doloritas no lo quiere creer.
—Calla, y contesta lo que se te pregunta, ¿vienes de la tienda?
—Sí, señora.
—¿No quedaba en ella Andrés?
—Sí, señora... Es decir a usted; que no sé si quedaba o no. Porque yo entré y salí corriendo.
—¿Usted lo ve, mamita? Todas esas son mentiras. A Andrés no le ha de haber sucedido algo. Deje usted que se vaya ese muchacho de Barrabás. Vete, vete, Ciriaco.
—Pero si tú no le dejas explicarse. Dime, Ciriaco.
—No, no le pregunte más, mamá —interrumpió Dolores a su madre, empujando al muchacho hacia afuera.
—Usted dispense, usted dispense, doña Doloritas —repetía éste bajando la escalera más que deprisa, pues el airado semblante de la joven era para temer que no se contentara con echarlo de su casa con palabras.
—Madre mía —dijo Dolores en tono lloroso, luego que hubo desaparecido el travieso muchacho—, es preciso que vayamos ahora mismo a la tienda. Nadie me quita de la cabeza que a Andrés le ha de haber sucedido algo. El corazón me lo estaba anunciando desde por la tarde.
Y le contó las palabras que le había dicho el desconocido al pie de la escalera cuando al oscurecer bajó creyendo que era Andrés el que llegaba.
—Eso no pasa de una chanza —replicó la señora—. Los jóvenes del día todo lo echan a burla y a risa: esto no es nuevo para ti. Creería que tú habías bajado a esperar tu cortejo, y por no dejar de decirte algo, te dijo que no lo esperaras, pues no vendría. Tranquilízate. Además, hija, es tarde, están muy oscuras las calles, hace mucho viento y frío, y Andrés no puede tardar. Esperemos un poco.
La joven, llena de angustia, anegada en lágrimas, se echó en una silla, cubriéndose la cara con las puntas del pañuelo de seda que traía al cuello, y la madre en la apariencia tranquila y ajena del dolor que oprimía el corazón de la hija, tomó la canastica de flores artificiales, tarea de aquel día, y se dirigió al cuarto para guardarla dentro de un enorme escaparate de cedro, tan antiguo, que al verlo cualquiera creería que habría sido labrado con las primeras maderas cortadas en la isla después de su descubrimiento.
A esta sazón oyéronse en la calle el ruido de pasos precipitados, muy luego los gritos de: ¡ataja! ¡ataja! ¡ataja al ladrón! dados por una voz varonil, y al mismo tiempo los golpes de muchas puertas que en vez de abrirse se cerraban violentamente. La joven acudió al balcón tal vez porque creyó reconocer aquella voz, tal vez por mera curiosidad o por instinto; y a la luz vacilante de los faroles pudo divisar tres hombres que corrían en vuelta de Paula, dos delanteros mal vestidos y uno detrás en mejor traje. Pero no pudo seguirlos largo espacio con la vista, pues que sintió pasos en la escalera, y corrió a la puerta que a ella daba, a donde ya había llegado su madre y cerrándola por dentro.
—Madre, ¿por qué cierra? —exclamó la intrépida muchacha empujándola y abriendo la puerta de par en par.
No bien dijo esto y se abrió la puerta cuando cayó a los pies de entrambas mujeres una joven, vestida en traje como de baile; traíala en sus brazos, o por mejor decir, arrastrábala una vieja mulata, que la soltó allí de puro cansancio.
III
En medio del asombro que naturalmente debía causar a entrambas mujeres aquella inesperada visita, solamente Dolores manifestó serenidad y resolución. Su primer cuidado fue ver si la joven desconocida estaba herida o muerta, pues la vieja que hasta allí la había traído, del susto y de la fatiga, no acertaba a decir dos palabras, que de sentido fuesen; pero desengañada que todo se reducía a un desmayo, sin pérdida de tiempo pidió a su madre un frasco de agua de colonia, con que le roció el pecho y rostro, después de haberla reclinado en una silla, y soltándole el traje. La desmayada, merced a este remedio, volvió al momento en sí; dio un ¡ay! lastimero, abrió los ojos despavorida, y acudió con ambas manos a la cabeza, en ademán de buscar algo entre la copiosa y negra trenza de sus brillantes cabellos.