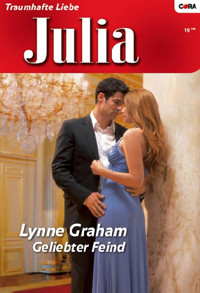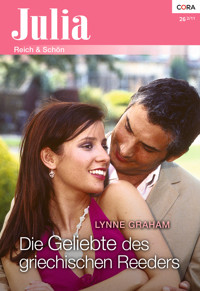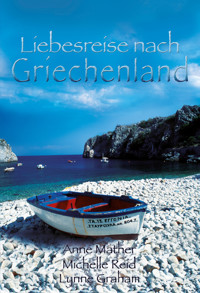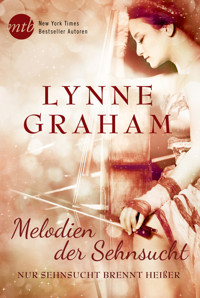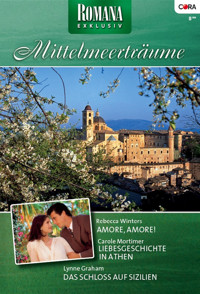2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Dos hijos para el italiano en Navidad… Sebastiano Cantarelli apenas podía creer que Amy Taylor fuese real. Después de una vida entera de traiciones y decepciones, su sorprendente dulzura era la mayor amenaza para un hombre tan cínico como él. Estrenar la inocencia de Amy había sido un regalo que nunca podría olvidar… Su encuentro con Seb había dejado a Amy sintiéndose eufórica y deseada por primera vez en su vida. Sabía que alejarse del imponente italiano para siempre sería la opción más segura para mantener intacto su corazón. Sin embargo, al descubrir que estaba embarazada, eso era lo único que no podía hacer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Lynne Graham
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Dos bebés para el italiano, n.º 2891 - diciembre 2021
Título original: Christmas Babies for the Italian
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-210-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
SEBASTIANO estaba a punto de satisfacer su maratón de sexo con una modelo rubia cuando el sonido de su móvil lo interrumpió. En cualquier otra ocasión lo hubiese apagado, pero ese particular tono de llamada era el de su hermana y Annabel jamás lo llamaría tan tarde a menos que se tratase de algo importante.
–Perdona un momento, tengo que responder –murmuró, apartándose.
–Lo dirás de broma.
La rubia lo miró con gesto airado, molesta por la interrupción. Claro que haberse llevado a la cama a un multimillonario era un éxito importante y debía tener alguna desventaja, de modo que hizo un esfuerzo para sonreír. Todas las mujeres adoraban a Sebastiano y había mucha competencia.
Desde luego, la naturaleza había sido generosa con Sebastiano Cantarelli. Metro ochenta y cinco, anchos hombros, aspecto atlético y siempre ataviado con exquisitos trajes de chaqueta italianos hechos a medida. De piel morena y pelo negro, había sido bendecido con unos penetrantes ojos oscuros que brillaban como bronce derretido.
–¿Annabel?
Sebastiano no entendía bien lo que decía su hermana porque no dejaba de llorar mientras intentaba explicarle el problema, pero captó lo esencial de la historia: al parecer, sus padres la habían obligado a dejar el apartamento en el que vivía y le habían quitado las llaves del coche. Y quería saber si podía irse a vivir con él.
Sebastiano torció el gesto, sorprendido de que hiciese esa pregunta. Annabel era la única persona de su familia inglesa que le importaba.
Aún recordaba a la niña tímida que le daba la mano cuando su madre se refería a él como su «pequeño error» o cuando su padrastro le gritaba.
–Siento tener que dejarte, pero debo resolver un problema familiar –le dijo a la rubia.
–Esas cosas pasan –respondió ella, levantándose de la cama para ponerse un kimono de seda.
–¿Cenamos mañana? –sugirió Sebastiano.
Era una chica preciosa, como todas las mujeres con las que se relacionaba. Sin embargo, ninguna de ellas había conseguido retener su interés durante más de un mes. Si acaso.
Mientras volvía a casa se preguntó qué podría haber pasado para que sus padres se enfadasen con Annabel, que nunca discutía con nadie.
Sebastiano le había dado la espalda a la familia Aiken y a su círculo social por voluntad propia y sabía que nadie lo echaría de menos porque era el bochornoso recordatorio de que su madre había tenido un hijo con un hombre que no era su marido.
Nunca había formado parte de la familia. Siempre había sido un intruso, el hijo oscuro cuando todos los demás eran rubios, y un triunfador nato cuando ellos hubieran preferido que fuese mediocre.
Esas crudas verdades ya no le dolían. Después de todo, no le gustaba su soberbia y malhumorada madre ni su padrastro, sir Charles Aiken, un abusón ansioso de poder.
Y tenía menos en común con su hermanastro, Devon, el pomposo y extravagante heredero del título de su padrastro, pero a Annabel la quería de verdad.
¿Qué podía haber hecho para enfadar a su familia? Su hermana evitaba los conflictos como la peste. Era comprensiva con todos, por insoportables que fueran.
Solo había desafiado las expectativas de los Aiken cuando insistió en estudiar restauración de arte. Su madre quería que fuese una típica chica de la alta sociedad y, en cambio, se había encontrado con una niña estudiosa, seria, dedicada a su trabajo en el museo.
¿Qué podía haber pasado para que su hermana estuviese tan disgustada?
Sebastiano frunció el ceño en un gesto de preocupación. Había pasado mucho tiempo en Asia en los últimos meses y, por lo tanto, apenas la había visto.
Y cuando Annabel se echó en sus brazos, deshecha en lágrimas, balbuceando un torrente de confesiones, reproches y revelaciones, Sebastiano se dio cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que había imaginado.
Su hermana mantenía una aventura con un hombre mayor que ella, Oliver Lawson, un hombre al que había conocido en una de sus fiestas. No era un amigo de Sebastiano, pero sí un conocido.
–Pero Oliver…
–Está casado, ya lo sé –lo interrumpió ella, bajando la mirada.
Sus preciosos ojos azules estaban enrojecidos y tenía aspecto demacrado.
–¿No lo sabías?
–Lo sé ahora, pero es demasiado tarde. Cuando nos conocimos me dijo que su mujer y él estaban legalmente separados y a punto de divorciarse. Y yo lo creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Su mujer vive en el campo y nunca viene a Londres. Me tragué todas sus mentiras como una tonta, Seb.
–Oliver es el director de las industrias Telford, pero su mujer es la propietaria de la empresa. Yo diría que nunca va a divorciarse de ella. ¡Además, Lawson te dobla la edad! –exclamó él, consternado–. Es un hombre mayor, experto, por eso le resultó tan fácil aprovecharse de ti.
–Pero ahora me siento tan sucia. De haber sabido que seguía casado jamás habría tenido una aventura con él. Yo no soy así. Yo creo en la fidelidad y en la lealtad. De verdad le quería, Seb, pero ahora veo que he sido una ingenua. Cuando le dije que estaba embarazada, intentó forzarme a interrumpir el embarazo.
–¿Qué?
–No dejaba de llamarme por teléfono, exigiendo que lo hiciese. Y luego apareció en mi apartamento para dejar claro que no quería saber nada del bebé y tuvimos una enorme discusión.
–Estás embarazada –dijo Sebastiano, intentando controlar su ira.
Que un hombre intentase forzar a Annabel a interrumpir el embarazo lo sacaba de sus casillas. Particularmente, un hombre que le había mentido para acostarse con ella.
A los veintitrés años, su hermana seguía siendo un poco ingenua, siempre dispuesta a pensar bien de los demás y a excusar a quienes la defraudaban. Aparte de Lawson, Annabel solo había salido con un compañero de universidad, de modo que no tenía mucha experiencia con los hombres.
Claro que si mirase atentamente a su propia familia sería menos confiada.
Su madre y su padre mantenían una relación abierta, aunque siempre eran discretos en sus aventuras. Su hermano Devon estaba casado y tenía hijos, pero había mantenido una larga aventura con otra mujer casada. Sebastiano había presenciado tantas infidelidades que no tenía la menor intención de casarse. ¿Para qué?
Siendo soltero no tenía que pensar en nadie más y le gustaba su vida, libre de obligaciones familiares, compromisos y todas las complicaciones que iban con ellos.
Annabel y su padre biológico, Hallas Sarantos, eran la única excepción, pero jamás habría tratado a una mujer como Oliver Lawson había tratado a su hermana.
Ningún hombre inteligente con una vida sexual activa podía ignorar la posibilidad de un embarazo no deseado y Sebastiano jamás se había arriesgado. Ni siquiera un momento de descuido, un récord del que estaba orgulloso.
Pero si algo iba mal, era responsabilidad del hombre portarse como un adulto y apoyar la decisión de la mujer, sin pensar en sus deseos personales.
–Cuando le conté a mamá y papá lo del embarazo se pusieron como locos –dijo Annabel, cubriéndose la cara con las manos–. Sabía que se enfadarían, pero es más que eso. Ellos también querían que interrumpiese el embarazo y cuando me negué, dijeron que tenía que irme del apartamento y devolverles las llaves del coche. Y no me importa, de verdad. Si no vivo como ellos esperan que viva, no puedo esperar que me ayuden económicamente.
Sebastiano hizo una mueca. Su hermana era demasiado comprensiva.
–Nadie tiene derecho a decirte lo que debes hacer y, al parecer, tú quieres tener ese bebé. ¿No es así?
–Sí, quiero tenerlo –respondió Annabel, sonriendo por primera vez–. No quiero volver a ver a Oliver porque es un mentiroso y un sinvergüenza, pero quiero tener a mi hijo.
–Tener un hijo sola pondrá tu vida patas arriba –le advirtió él–. Pero puedes contar conmigo. Buscaré un apartamento para ti.
–No quiero depender de nadie.
–Puedes fijarte ese objetivo cuando estés instalada y tranquila –dijo Sebastiano–. Ahora mismo estás disgustada y deberías irte a la cama.
Annabel se echó en sus brazos.
–Sabía que podría contar contigo. A ti te dan igual los cotilleos, la reputación y todas esas tonterías. Mamá dice que ningún hombre decente querrá saber nada de mí.
–Eso suena un poco raro viniendo de una mujer que se casó con tu padre mientras esperaba un hijo de otro hombre –le recordó Sebastiano.
–Ya, pero esta es una situación diferente.
Lo era, pensó Sebastiano cuando su hermana se fue a la cama. Su madre italiana, Francesca, había estado a punto de casarse con su padre griego, Hallas Sarantos, cuando conoció a sir Charles Aiken en Londres.
En la versión de Annabel, Francesca y sir Charles se habían enamorado locamente, aunque la madre de Sebastiano esperaba un hijo de Hallas.
En la versión de Sebastiano, sin embargo, Francesca se había enamorado del título de sir Charles y de su estatus social y su padrastro se había enamorado del dinero de Francesca.
Dos personas ambiciosas, frívolas, y crueles se habían unido para crear una poderosa alianza.
Sebastiano habría podido perdonarlos si no le hubieran negado el derecho a conocer a su padre biológico, que había hecho todo lo posible por verlo durante años.
Pero el caso de Annabel era diferente. Lo que le había pasado a su hermana era imperdonable.
Un hombre mucho mayor que ella se había aprovechado de su ingenuidad y después había intentado intimidarla para que interrumpiese el embarazo, librándose así de la prueba de su aventura.
Oliver Lawson pagaría por sus pecados, se juró a sí mismo mientras se ponía en contacto con un investigador privado. Estaba seguro de que aquel canalla habría cometido la misma bajeza con alguna otra joven ingenua, pero no había contado con él.
Lawson no sospechaba que era el hermanastro de Annabel porque la familia Aiken nunca lo había reconocido públicamente y jamás aparecían juntos en ningún sitio.
Y había calculado mal cuando decidió engañar a su hermana, la persona más importante del mundo para él, el único consuelo durante su miserable infancia.
Mientras viviese, ni a ella ni a su hijo les faltaría nada, pero antes de eso Oliver Lawson debía ser castigado.
Canturreando alegremente, Amy colocaba adornos navideños en la tienda del refugio para animales/clínica veterinaria en la que trabajaba.
Le encantaba esa época del año, desde el crujido de las hojas secas al aire fresco que avisaba de la llegada del invierno o el destello de las luces de los escaparates en el centro de Londres.
Sentía un afecto infantil por las navidades porque nunca había podido disfrutarlas cuando era pequeña. Para ella no había habido tarjetas de felicitación, ni juguetes, ni comidas especiales porque su madre, Lorraine Taylor, odiaba la Navidad y se negaba a celebrarla. Había sido en Navidad cuando el amor de su vida la había dejado plantada y jamás lo había superado.
Siempre se había negado a contarle quién era su padre y, a los trece años, cuando Amy exigió conocer su identidad, tuvieron una pelea que las había traumatizado a las dos.
–¡No quería saber nada de ti! –le había gritado su madre, fuera de sí–. De hecho, quería que me librase de ti y cuando me negué me dejó plantada. Todo es culpa tuya. Si tú no hubieras nacido, él no me habría dejado. O si hubieras sido un chico… tal vez habría tenido algún interés por un hijo, pero no por ti. En su opinión, solo éramos una carga de la que no quería saber nada.
Después de esa confrontación, la tensa relación con su madre se había vuelto insoportable y Amy había empezado a salir con los chicos malos del colegio. Hacía novillos, se metía en líos y había suspendido los exámenes.
Habían sido cosas de niña, nada delictivo, pero cuando por fin llamaron a su madre del colegio, Lorraine les dijo que se lavaba las manos. No quería saber nada de su hija.
Amy había terminado a cargo de los Servicios Sociales hasta que una vecina y amiga le ofreció su casa si estaba dispuesta a volver al colegio y a portarse bien.
Había tardado varios años en recuperarse de ese golpe tan duro y nunca había vuelto a ver a su madre.
Lorraine Taylor había muerto súbitamente cuando ella tenía dieciocho años y solo entonces descubrió que su padre, el hombre que las abandonó, había estado manteniéndolas durante todo ese tiempo.
Aunque no habían vivido de forma lujosa, su madre nunca se había molestado en buscar trabajo. Se gastaba lo menos posible en su hija, pero tenía fondos suficientes para hacer un crucero todos los años. De hecho, Amy se había quedado sorprendida al saber la cantidad de dinero que había recibido desde que ella nació, aunque solo Lorraine lo había disfrutado.
El apoyo económico había terminado con la muerte de su madre y el abogado había reiterado que su padre biológico no quería contacto alguno con ella.
Aimee, la habían llamado cuando nació. «Amada», pensó Amy, irónica. En realidad no había sido querida ni por su madre ni por su padre.
Tal vez su madre había pensado que era un nombre romántico. Tal vez cuando le puso ese nombre aún tenía esperanzas de que él volviese a su lado.
Aun así, no estaba en su naturaleza pensar en cosas negativas. Cordelia Anderson, Cordy, la cariñosa veterinaria que se había hecho cargo de ella, le había enseñado que lo mejor era olvidar las desgracias y trabajar duro si quería forjarse un futuro decente.
Desde muy pequeña, Amy solía entrar en su clínica veterinaria, que era además un refugio para animales. Cordy, una mujer mayor, había dedicado su vida a cuidar animales heridos o abandonados para los que buscaba un hogar.
Se había hecho cargo de ella en el peor momento de su vida, convenciéndola para que volviese a estudiar, y había intentado reparar la relación con su madre, pero Lorraine Taylor vivía feliz sin la carga de una hija adolescente.
Cuando por fin aprobó los exámenes, Cordy la había contratado como aprendiz en la clínica, pero, trágicamente, había muerto el año anterior y Amy se había quedado desolada.
Su sobrino había heredado la casa en la que vivían y, desde entonces, su hogar era un almacén reconvertido en dormitorio sobre la clínica. Ni siquiera tenía cuarto de baño, de modo que debía usar el de las instalaciones, y cocinaba en un hornillo portátil, pero llegar a fin de mes con un salario de aprendiz era cada día más difícil porque tras la muerte de su benefactora tenía que hacerse cargo de todos sus gastos.
Seguía estudiando y trabajando como aprendiz para el socio de Cordy, Harold, y rezaba para terminar el curso de formación antes de que él se retirase. Pero, para complementar sus ingresos, trabajaba también como camarera en un café cercano.
El café, decorado como una cafetería americana de los años cincuenta, solía estar lleno de gente, pero esa mañana estaba casi desierto porque no dejaba de llover.
–Si sigue así, o Gemma o tú tendréis que iros a casa –le dijo la propietaria, Denise–. No necesito dos camareras si no hay clientes.
Amy intentó disimular su angustia porque sabía que Gemma, que era madre soltera, necesitaba el salario tanto como ella. Pero ese era el problema del empleo eventual, que no prometía ingresos estables.
Su trabajo en el café dependía de los caprichos del tiempo o del número de clientes y no sería ni la primera ni la última vez que pasaba el fin de semana comiendo sopa instantánea de fideos porque pagar la factura de la luz era más importante.
–Gemma no tiene que venir hasta la hora del almuerzo y tal vez para entonces habrán entrado más clientes –intentó consolarla Denise.
Mientras hablaban se abrió la puerta y un hombre entró en el café. Un hombre muy alto de hombros anchos y pelo oscuro, con una gabardina sobre un traje de chaqueta.
Amy no solía quedarse mirando a los hombres, pero aquel era tan guapo que no podía dejar de observarlo mientras se sentaba a la mesa, esperando encontrar algún defecto: una nariz demasiado grande, una mandíbula demasiado marcada. Algo, cualquier cosa, porque nadie, absolutamente nadie aparte de los modelos y las estrellas de cine, podía ser tan perfecto en la vida real.
Pero él lo era, desde los altos pómulos a la nariz clásica. La sombra de barba que oscurecía su mandíbula destacaba una boca de labios sensuales y tenía unos ojos casi dorados, como melaza derretida. El espeso pelo negro, un poco más largo de lo habitual en un hombre tan elegante, enmarcaba sus atractivas facciones.
Nunca se había sentido tan atraída por un hombre, ni siquiera cuando era adolescente.
Amy tragó saliva cuando el extraño clavó los brillantes ojos en ella y le hizo un gesto con la mano.
–¿Qué quiere tomar? –le preguntó, después de aclararse la garganta.
–Un café solo, por favor –respondió él.
Tenía una voz ronca, muy masculina, con una traza de acento.
–¿Alguna cosa más? –le preguntó Amy, dejando el menú sobre la mesa con mano temblorosa.
–No, gracias. No quiero comer.
–¿Algo dulce? –insistió ella, señalando la vitrina de postres a su espalda.
–Creo que tú eres el único dulce que podría soportar ahora mismo. Pero sí, muy bien, algo dulce. Elige tú por mí.
Amy se dio la vuelta, preguntándose qué había querido decir. Ah, claro, el uniforme de color rosa que tenía que llevar en el café, pensó luego.
Denise preparó el café y la miró mientras elegía un pastel de la vitrina.
–Un caso de amor a primera vista, o como lo llaméis los jóvenes de ahora –bromeó su jefa.
–¿Qué quieres decir?
–Te has quedado pasmada mirándolo y él no ha apartado los ojos de ti desde que entró. Venga, tontea un poco con él. Así tendré algo con lo que entretenerme.
–Yo no tonteo con los clientes –protestó Amy.
–Yo tengo cincuenta años, pero tontearía con él si me hubiese invitado como a ti –replicó Denise, irónica.
Sebastiano observaba a la hija de Oliver Lawson con atención. No era lo que había esperado de una adolescente rebelde que terminó viviendo en casas de acogida. Pensó que sería más antipática, más dura. Parecía alarmantemente inocente, pero seguramente era una fachada.
Él tenía un plan, un plan muy sencillo, y para que funcionase Amy Taylor tenía que hacer el papel principal. Pero no había contado con la oleada de deseo que se apoderó de él en cuanto vio la etiqueta con su nombre sobre la pechera del uniforme.
Amy.
Era bajita y voluptuosa, como una muñeca de carne y hueso. Tenía el pelo dorado sujeto en una coleta, algunos mechones enmarcando un rostro ovalado y unos ojos absolutamente extraordinarios. Nunca había visto ese color de ojos en toda su vida, un increíble azul violeta en contraste con su piel de porcelana.
No había ninguna fotografía de Amy Taylor en el archivo y no había esperado encontrarse con una belleza, pero así sería más fácil porque no tendría que fingir una atracción que no sentía.
En realidad, le remordía la conciencia. Iba a sacar a una chica normal de su elemento para poner su vida patas arriba y en ninguna otra circunstancia habría hecho algo así. Aunque todo el mundo lo consideraba un playboy, él solo se relacionaba con mujeres que conocían el juego.
Pero Amy lo pasaría bien y le daría un respiro de su aburrido trabajo, se dijo a sí mismo, exasperado por ese momento de duda. Una joven de veintidós años no buscaba mucho más que divertirse con un hombre.
No pensaba acostarse con ella. No, no llevaría tan lejos la charada porque él no era tan cruel, pero la usaría como arma contra el padre al que nunca había conocido.
–¿Puedo invitarte a un café? –le preguntó, cuando se acercó a la mesa.
Amy miró a Denise, indecisa.
–Adelante –la animó su jefa, poniéndola en un aprieto porque ella habría querido rechazar amablemente la invitación.
No salía con nadie porque los hombres siempre habían sido una decepción. Sus generosas curvas atraían una atención indeseada y ella no era de las que se metía en la cama con cualquiera, aunque eso parecía ser lo que ellos esperaban.
Después de un par de experiencias desagradables con hombres que no aceptaban un «no» como respuesta, el sueño de encontrar uno que fuese su amigo y su amante a la vez había muerto para siempre.
En general, evitaba cualquier tipo de tonteo para no complicarse la vida. Además, no tenía tiempo para eso.
–No suelo aceptar invitaciones de los clientes –le dijo mientras se sentaba a la mesa.
Era muy tímida, pensó Sebastiano, mirándola como si fuese una especie protegida.
–Me alegro mucho. Háblame de ti –le dijo, esbozando una sonrisa.