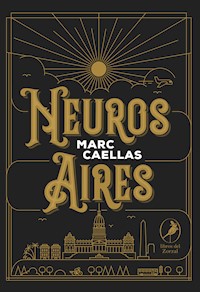Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Menguantes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Dos hombres que caminan es un artefacto literario escrito a cuatro manos por Marc Caellas y Esteban Feune de Colombi que recoge veinte singulares rutas a pie. Juntos caminan trenes, rechazos, amaneceres, palacios abandonados, olores, silencios… No es un libro de autoayuda; tampoco una reflexión sobre el caminar. Pero sí un salvavidas para transitar abismos o una lente para observar, walserianamente, el mundo y sus detalles a través de algo tan sencillo como caminar. Literatura, amistad y sentido del humor a cuatro kilómetros por hora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dos hombres que caminanMARC CAELLAS & ESTEBAN FEUNE DE COLOMBI
¡Levántate y anda!Jesucristo«Señor minino —comenzó Alicia—, ¿podría usted decirme la dirección que debo seguir desde aquí?». «Eso depende —le contestó el gato— de adónde quieras llegar». «No me importa adónde…», empezó a decir Alicia. «En ese caso, tampoco importa la dirección que tomes», le dijo el Gato. «…con tal de llegar a algún lado», acabó de decir Alicia. «Eso es fácil de conseguir —le dijo el Gato—. ¡No tienes más que seguir andando!».Lewis CarrollY mientras pensar es un camino,todo está hecho de lo que queremos comprender.Bruno Montané
Prólogo
Lo que no es este libro: una reflexión teórica sobre el caminar.
Lo que sí es: textos surgidos de una escritura automática, sensorial, espontánea, site & time specific; textos que narran el instante decisivo que capturaba el fotógrafo Cartier-Bresson.
Es caminar para que las propias caminatas generen narraciones en movimiento; es una concatenación de palabras que solo surgen a cuatro kilómetros por hora. Es caminar y escribir de pie en el móvil o en una libreta; acodados en un banco, un árbol o un buzón; ante un paso de cebra con el semáforo en rojo. Es andar los lugares donde vivimos —Barcelona, El Bruc—, pero también a los que llegamos por proyectos, por amores, por olores, por amaneceres, por silencios.
Hace diez años estrenamos la obra de teatro a pie El paseo de Robert Walser en el barrio porteño de Boedo, dentro del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Diez años, treinta ciudades y ciento cincuenta funciones después, esta obra trascendió el teatro, la literatura o el performance: nos cambió la vida. Aprendimos a observar el mundo walserianamente.
Comenzamos a mirar las cosas de otra manera, a percibir detalles que habíamos ignorado, a deshacernos de la indiferencia; nos dimos cuenta de que aquello que miramos cambia y, por lo tanto, nos cambia (al punto que olvidamos cómo mirábamos antes). Entregarse a ese cambio termina resultando vital.
La soledad nos ha acompañado en estas caminatas. Paul Theroux, el gran viajero solitario, escribió en El viejo expreso de la Patagonia: «Es complicado ver con claridad o pensar atinadamente en compañía de otras personas», y defiende que en las páginas más estimulantes de una buena crónica de un viaje la palabra «solo» está implícita.
Honrando el nombre de nuestro colectivo teatral —Compañía La Soledad—, estas dos soledades que nos constituyen se hicieron compañía durante innumerables caminatas mudas o dialogadas que dieron lugar a este libro escrito a cuatro manos, andado a cuatro pies, pensado a dos cerebros, peinado a dos cabelleras.
Caminar un parque
Caminar un parque es una forma de constatar evidencias: existen dos tipos de personas, las que se sientan de cara al sol, y las que se sientan de espaldas al sol.
Caminar un parque es sortear a deportistas que fuman cuando dejan el pedaleo.
Caminar un parque es rodear estatuas, fuentes y castillos de tres dragones que no son ni castillos ni albergan dragones.
Caminar un parque es escuchar gritos que llegan desde la esquina de los africanos, danja danja, siempre tan elegantes los africanos, en chándal, sudadera o camiseta, como salidos de un hotel boutique danja danja. Quizás para ellos el mundo es su hotel boutique y la música, su alimento gourmet.
Caminar un parque es cruzarse con músicos que cantan a los árboles o a ese yo interior que quiere devenir planta, fundirse con el paisaje para desaparecer y olvidar la burocracia de la vida cotidiana.
Caminar un parque es esquivar a más africanos que llegan en bicicleta, tocando el timbre ding dong, ataviados con ropa deportiva amarilla, reluciente y planchada, ding dong. Como si la piel negra suavizara los dobleces del poliéster.
Caminar es escuchar a mujeres que susurran a sus perros… ¿qué les cuentan?
Caminar un parque es también hacerse preguntas: ¿de dónde salen tantos entrenadores personales?, ¿cómo consiguen a sus clientes, casi siempre mujeres muy altas, muy delgadas, muy flexibles?, ¿suple el ejercicio intenso otras carencias?
Caminar un parque es enfadarse con uno mismo a cuenta de los propios prejuicios. Bajo la glorieta de la transexual Sonia, homenaje a la ciudadana Sonia Rescalvo Zafra, asesinada de manera cobarde por un grupo de muy machos skinheads en 1991 por su condición transexual, constato que el entrenador es aquí una instructora y los aprendices, hombre y mujer fornidos —barriga él, sonrisa ella—. Si parece una clase de tango, es posible que lo sea. «Vamos a intentar caer al suelo con la energía de la instrumentación», dice la instructora, señalando su teléfono móvil.
Caminar un parque es pescar frases al vuelo: «Vamos a aquel de allá, parece más mullidito», sugiere una voz refiriéndose a este suelo híbrido de tierra, hierbajos y hojas caídas.
Caminar un parque es comprobar cómo los niños no respetan clases de tango ni apropiaciones del espacio público. Los niños se meten, se inmiscuyen, se mezclan hasta que llega el monitor o profesor-carcelero que grita «¡No molestéis!».
Caminar un parque es detenerse a observar cómo se boxea contra robustos ladrillos y bajo los gritos del profesor: «¡No veo intensidad! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No veo intensidad, Sandra!». Tres mujeres, dos hombres. «¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¡A tope! ¡Sandra, he dicho a tope!». Auditivamente parece un entrenamiento militar; visualmente, un slapstick universitario, una comedia de patosos. Al rato se desmonta la tensión, el cubano o colombiano —¡qué importa de dónde sea!— se sale del papely sonríe.
Caminar un parque es encontrarse a un trompetista debajo de un monumento, un trompetista receloso de los improbables espectadores que aparecen y desaparecen atraídos por el sonido de su trompeta, un trompetista que se coloca frente a una reja que sujeta la partitura que le permite practicar sin mesura, un trompetista que suelta miradas desaprobatorias anticipando una negativa a salir en una story instagramera de esas que nos marean el alma con situaciones, lugares o espacios donde no estamos ni se nos espera. Lo importante, lo difícil, es estar presente, vivir, respirar.
Caminar un parque es sentarse a descansar delante de señores mayores que llegan en bicicleta, se bajan, la apoyan en un banco y se sientan a beber agua, fumar un cigarro o consultar las últimas noticias del teléfono, indispensables para saber qué pensar.
Caminar un parque es volver a escuchar el tururururu de la trompeta: el himno de la alegría pocas veces fue interpretado con tan poca alegría, pienso, y al rato maldigo mi ironía. La alegría va por barrios, dicen, y a mí me encontró en el parque.
En el parque de la Ciutadella hablan un jardinero y una mujer. Ella le dice que con la mascarilla puesta no se nos oxigena bien el cerebro. Que esto no tiene escapatoria. Que habíamos dejado las pastillas por el aceite de marihuana y ahora no quieren que soltemos toda la información valiosa que tenemos. Conversan en el camino asfaltado que hay entre las cinco mesas de ping-pong y la escultura de una figura femenina semidesnuda, de pie, que camina, aunque sus pasos son de piedra, y lleva las palmas de las manos bonitamente abiertas en un mudra. «Si nos vamos a morir, que sea de felicidad», dice la mujer. El jardinero le explica que está removiendo la tierra que rodea la obra para evitar que los aficionados al ping-pong la pisoteen. Y sí, es cierto que la pisotean, porque las pelotas largas rebotan en el camino y van a parar al césped, rodeando la escultura. El jardinero y la mujer clasifican a la gente: los acojonados, los que han dado positivo, los que se han muerto, los de buena genética, los asintomáticos, los que somatizan, los rebeldes. «Esto es la lotería», reflexiona ella. No sé bien si conversan o si hablan capa sobre capa, las frases de uno se montan como delfines sobre las frases del otro, lomo a lomo. De fondo suena un saxo lejano, casi artificial, por debajo del obsesivo tictac de las cinco pelotitas de ping-pong, alguien anuncia «era un buen punto», una jugadora exclama orgullosa «veintiuno-siete» y el jardinero, que ha vuelto a cavar con la pala y crea distintas pilas de tierra negra, suelta, limpiándose el sudor de la frente, un «Ay, dios» que bien podría ser, pienso ahora, un «Hay Dios».
Caminar un jardín botánico
Caminamos por el Jardín Botánico-Histórico La Concepción. «Un jardín vivo», titulan el programa de mano que nos entregan con la entrada. ¿Cómo será un jardín muerto? Así se refieren también en ocasiones a las artes, las artes vivas, ¿habrá artes muertas? Sí, sin duda, solo hace falta darse media vuelta por cualquier museo para comprobarlo. Muertas y enterradas, su cadáver exhibido en paredes vigiladas por escrupulosos sepultureros.
Como al poeta gaditano Juan Bonilla, a mí también me sucede, de vez en cuando y sin aviso, que me columpio en una rara sensación de intensa felicidad o gusto o plenitud, sin que me pese el tiempo, sin que muerdan el cansancio o la hartura mi conciencia. Son paréntesis entre los que las leyes se hacen humo y estoy conforme sin saber por qué. Caminar por un jardín botánico amplía esos paréntesis, los alarga por encima de sus posibilidades, estira el tiempo que pasamos bajo el cenador de hierro y glicina, la planta trepadora que se excita al contacto con el metal como los personajes creados porJ. G. Ballard en Crash. Caminamos entre paréntesis bajo el cenador e imaginamos cómo debe ser este mismo espacio en marzo, durante las dos o tres semanas de florecimiento de la glicina, cuando el lila despliega su belleza cromática y olorosa.
Caminamos entre palmeras llegadas de diferentes partes del mundo, como la Petate, que vino desde Cuba. Su incipiente anorexia y su poblada barba inspiran desatinadas analogías con su país. Tras unos segundos de reconocimiento nos abrazamos por turnos a esta barba que es más un colchón o una alfombra sobre la que nos revolcaríamos felices; es difícil no disfrutar de un buen revolcón, mucho menos uno cubano. Caminamos entre palmeras llegadas desde países que añoramos, como la palmera azul mexicana, que se levanta, majestuosa, entre otras compañeras de viaje; como la divertida araucaria Bunya-bunya, con la que fantaseamos bailes al ritmo de la música del viento de su Australia natal.
Caminamos por el jardín de cactus y otras plantas suculentas. ¿Suculentas? Nos entra hambre, ¿es acaso la hora de un tentempié? El diccionario define suculento como jugoso, sustancioso, exquisito… ¿serán estas plantas suculentos manjares? Saciamos nuestra sed de conocimiento leyendo un cartel colocado en lugar estratégico: «las plantas suculentas son aquellas que pueden acumular agua y utilizar esa reserva para sobrevivir a los períodos de sequía que sufren en su hábitat por vivir en zonas áridas o muy secas». Desvelado el misterio: son plantas cisterna, llenan la despensa de agua para cuando lleguen tiempos peores, sequías o confinamientos. ¿Se podrá confinar a una planta suculenta? Si por confinamiento entendemos la limitación de movimientos, claro que sí: ya aprendimos con Stefano Mancuso que las plantas también se mueven, con otra sutileza, de manera casi imperceptible, sin dejar de estar quietas.
Caminamos entre cactus y leemos sus nombres porque es preciso saber nombrar. Unos tienen nombre de salsa italiana —Euphorbia aggregata—, aunque llegaron desde Sudáfrica y otros, de palitos de sésamo —Echinocactus grusonii—, siendo naturales de México. Algunos tienen apodos divertidos —«asiento de suegra»— y a otros los encomillan en latín para acentuar rasgos —«monstruosus» o «brevispinus»—.
Caminamos entre suculentas y lo vivimos como una maraña de formas, figuras y colores sin significado o profundidad. Nos parece bello, sí, visto en su totalidad, pero, al mismo tiempo, desconocer sus nombres, sus características íntimas, todo su mundo, incomprensible, nos parece, en última instancia, absolutamente exótico.
Caminamos entre cactus desconocidos y nos hacemos el firme propósito, que no olvidamos al rato, de estudiar sus nombres, porque los nombres implican relaciones y las relaciones están llenas de significados.
Caminamos de regreso a la entrada y nuevamente pasamos al lado, debajo y alrededor de palmeras de Canarias o Phoenix canariensis. Nos despistamos entre los salientes de su tronco y sentimos cómo se cierra el paréntesis y vuelve el tiempo a meternos su prisa incongruente. Habrá que seguir caminando y estar atento y aguardar a que se abra otro de esos paréntesis en que se nos devuelve el paraíso.
*
Escribo el caminar, este caminar próximo, sentado. Sentado en el sillón del living de la casa del exnovio de mi madrina. En Málaga. No, en realidad en Benagalbón, municipio de Rincón de la Victoria: está en las afueras de la ciudad, en un poblado frente al mar fundado por una tribu bereber. Sé, o imagino que sé, que los bereberes eran grandes caminantes. Los visualizo andando el desierto con la boca cerrada y ni una queja. Yo no, no soy un gran caminante —prefiero no ser un gran nada sino, puesto a elegir, un pequeño todo—, pero camino, sí que camino.
Últimamente visito con Marc los jardines botánicos de las ciudades a las que viajamos por trabajo. Hace muy poco, Lisboa y Porto; ahora, Málaga. Preferimos los jardines botánicos a los museos contemporáneos. No es una fanfarronada sino una declaración empírica. Un voto. Estando en el DF fuimos al Tamayo y nos aburrimos como ostras —si es que las ostras, las pobres ostras, se aburren— en una muestra de Artaud. Justo Artaud, que ofrece un inventario para no aburrir. Nos aburrimos como ostras por la profilaxis de la curaduría y nos divertimos como enanos con lo que pasaba en el bosque de Chapultepec que rodea las instalaciones del museo: unos jóvenes disfrazados de época y maquillados recreaban batallas medievales emitiendo órdenes y contraórdenes a gritos, filmándose, escondiéndose detrás de arbustos, rodando por el césped y fingiendo peleas con espadas y armaduras de cotillón.
Escribo el caminar, este caminar próximo, sentado y no de pie, porque es complicado escribir andando. Andar le dicen en España a ‘caminar’. «¿Vais andando?», suelen preguntar. Leo en un diccionario que andar es ‘trasladarse o moverse de un lugar a otro dando pasos, sin llegar a correr’. Tecleo caminaren Google, aquí, en Benagalbón, y las ofrendas intuitivas, algorítmicas son, en este orden, las siguientes: ‘caminar en redondo en inglés’, ‘caminar adelgaza’, ‘caminar para adelgazar’, ‘caminar en ayunas’, ‘caminaré contigo’, ‘caminar una hora al día’