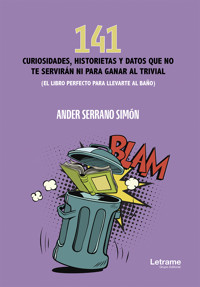Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
¿Qué harías si recibes un mensaje anónimo amenazándote de muerte? ¿Lo tomas en serio? ¿Lo ignoras? ¿Y si eres tú el que habitualmente amenazas a otras personas? Un hombre con muchos secretos y siempre en la zona gris de la vida, una extraña pelirroja, dos pueblos completamente diferentes, uno en el País Vasco y otro en Castilla, dos historias unidas en el presente y todo ello en dos noches sin luna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Ander Serrano Simón
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1386-851-6
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
,
A Mery, por su incansable entusiasmo y ánimo. Mías son las palabras, suyo, todo lo demás. Sin ella, este libro jamás hubiese tirado para adelante.
Y no ya agradecimiento, sino algo mucho mayor, a mi abuelo Pepe y a mi abuela Aurelia que consiguieron que Pedrosa fuera una parte de mí. Escribir una historia sobre el Pueblo era algo que debía hacer.
Inicio
Había oído alguna vez que los tiburones pueden oler a su presa a kilómetros de distancia; que los elefantes, a través de sus enormes orejas, detectan la lluvia con horas o incluso días de antelación, y que las serpientes, mediante el tacto de su alargado cuerpo, notan las vibraciones de otros animales en el suelo a largas distancias. Pero para los humanos, de los cinco sentidos, la vista es el más importante: la mitad de nuestro cerebro se dedica al procesamiento visual, es decir, la mayor parte de la información que recibimos se hace a través de la vista. Seguramente, si nos preguntaran qué sentido nos gustaría perder, este sería el último que elegiríamos. Antes preferiríamos ser sordos, mudos o no poder oler o saborear, que ser ciegos.
Sin embargo, yo estaba con los ojos completamente cerrados y no me importaba en absoluto. Ni podía ni quería abrirlos. Sin vista e incapaz de mover alguna parte de mi cuerpo, sentía como nunca había sentido. Lo demás no me importaba en absoluto; ni estar tirado en una sucia campa lejos de la civilización, ni estar acompañado por alguien a quien odiaba con toda mi alma, ni siquiera lo torcida que estaba en esos mismos momentos mi vida. Me daba igual todo. Literalmente. No me importaban los últimos días de mi vida ni las últimas angustiosas horas. Mi cerebro estaba lleno de esa increíble sensación y no dejaba espacio para nada más en ese momento.
Notaba perfectamente cómo fluía todo dentro de mí a pesar de tener no solo la vista, sino también los otros cuatro sentidos fuera de juego. Notaba bombear mi corazón como si lo tuviera en la mano y fuera yo el que lo apretara para sacar la sangre, y cómo mis pulmones se hinchaban como si les insuflara el aire directamente. Notaba mi sangre circular despacio, muy despacio, como un líquido muy espeso que se va abriendo camino, poco a poco, sin prisa. Mi cerebro funcionaba lentamente, no era esa máquina que siempre estaba a mil por hora. Era una sensación indescriptible y, como decían en la película Trainspotting: «Ni un orgasmo multiplicado por mil se acercaba a este placer». Era totalmente cierto. Gran película.
La promesa era que iba a sentir un placer inmenso, el mayor de mi vida, y se habían quedado cortos: era increíble. Mi cuerpo sentía paz como nunca la había vivido. Notaba cómo esa sensación recorría cada vena y arteria de mi cuerpo, dando la oportunidad a cada órgano y cada músculo de vivir ese éxtasis. Parecía como si cada uno mis órganos fueran un instrumento dentro de una banda de música perfectamente sincronizada y en armonía, cada uno cumpliendo con su función. Era una melodía perfecta, un inicio suave para ir creciendo un poco más cada segundo, hasta un final apoteósico donde cada instrumento sonaba a la vez a su máxima potencia y dando lo mejor de sí, para terminar con una suave armonía mientras la música se iba apagando. Era como si mi cuerpo entero tocara y bailara al ritmo de Nothing else matters de Metallica: un inicio suave y tranquilo que progresivamente va subiendo de intensidad y volumen hasta llegar al éxtasis más o menos a los tres cuartos de canción, y de ahí vuelta otra vez al suave inicio hasta terminar. Pero quizá la canción Heroin de The Velvet Underground era más perfecta aún para comparar esta sensación; al fin y al cabo, se compuso para que el ritmo se incrementara o disminuyera imitando el efecto que el cantante recibe de la droga.
Por fin descubría lo que era un chute, aunque en ese momento no podía razonar si tenía miedo o no. A lo largo de toda mi vida había probado de todo: todas las drogas, todos los medicamentos y todas las mezclas posibles. Cada vez que había oído que algo colocaba, tarde o temprano yo lo probaba. Menos heroína; la heroína inyectada era algo que había evitado. No me gustaban las agujas, siempre las había odiado y tampoco quería engancharme —algo que los que habían sido adictos decían que era muy posible incluso con un solo chute— y convertirme en un yonki como los que veía en mi infancia y juventud. Solo por eso siempre la había evitado, aunque más de una vez había pensado probarla y conocer su sensación. Por fin lo estaba haciendo. Desgraciadamente para mí, no era la forma que hubiese deseado. Cierto que en ese momento sentía el orgasmo más absoluto de mi vida y nada me importaba, pero las circunstancias no eran las adecuadas. Me daba igual, era increíble.
Pocos segundos después de que la jeringuilla perforara mi piel, ya notaba cómo la heroína entraba en mis venas y se mezclaba con mi sangre, y cómo mi cuerpo se relajaba completamente hasta incluso mearme encima. Era algo habitual, no era la primera persona a la que le ocurría. Pero no me importaba, era secundario. Parecía como si todos y cada uno de mis músculos se hubiesen quedado anestesiados. Podían haberme partido todos los huesos del cuerpo que no sentiría dolor. Notaba cómo la droga se iba extendiendo por todos mis rincones corporales y lentamente se abría paso hasta llegar a mi cerebro, mezclándolo todo. Sentía que mi cerebro iba a explotar de placer. Los fuegos artificiales llegaban por fin a su cenit y estallaban. Eran miles de ellos, millones. Una sensación tan fuerte, tan intensa y tan placentera que consiguió que mi cerebro hiciera un clic y se apagara. Como cuando pones algo a toda potencia, se sobrecargan los circuitos y acaban fundiéndose.
Junto a mi cerebro, también lo hizo mi corazón. Despacio, dio su último latido, bombeó sus últimos decilitros de sangre y se paró.
Para siempre.
1
En épocas de paz, prepárate
para la guerra; en épocas
de guerra, prepárate para
la paz.
SUN TZU
El arte de la guerra
Jueves, 24 mayo de 2018. 10:00 horas
La noche. Ese periodo del día donde los humanos dormimos pero más vida hay. Cuando muchos animales salen de sus madrigueras a intentar sobrevivir, cazar o evitar ser cazados. El periodo en el que aparecen la mayoría de nuestros miedos y angustias, protegidos durante el día por la luz solar. Cuando segregamos la melatonina que nos induce a ir pensando en terminar la jornada y meternos en la cama. El momento en el que cometemos la mayoría de nuestros pecados. Donde el astro rey cede su protagonismo a la luna, las estrellas y sus constelaciones, y se oye a los búhos y no a las gallinas. Cuando las cadenas de televisión emiten sus mejores programas y los huesos de los niños crecen más deprisa. Me encantan las noches, siempre he sido noctámbulo.
Eso andaba yo pensando esa mañana, y todo porque había conseguido madrugar. Para mí no existía vida antes de las diez excepto cuando estaba de fiesta y la mañana se convertía en la prórroga de la noche. Incluso cuando no salía de juerga la noche anterior, jamás me levantaba antes de las once. ¿Qué se hace por la mañana? Trabajar, ir al médico, recibir llamadas de compañías telefónicas, recibir el correo, ir al banco... Es decir, nada bueno. Pero ahí estaba yo con mi café con leche templada y mi pintxo de tortilla a las nueve y media de la mañana reflexionando sobre la nocturnidad.
Y me sentía bien, no acusaba el madrugón y me veía con ganas de afrontar el día. Aunque había trampa: si el día anterior me había metido pronto en casa y no había estado alternando por bares como era habitual, era por un motivo. Pero no me importaba. Al contrario, me reforzaba en mi idea de no salir tanto por las noches y dedicarme a aprovechar más el día. Pero sabía que me engañaba; por mucho que lo intentara, esta misma noche, mañana o pasado iba a terminar dando tumbos por los bares del pueblo. Yo era así, buenos pensamientos y malas acciones. En la mayoría de ocasiones, ni buenos pensamientos.
Pero en ese preciso momento me sentía relajado y tranquilo con mi vida de jubilado. Era uno más del Cinto, el bar donde me encontraba. Probablemente fuera el bar contrario a los que me gustaban. Los que yo frecuentaba eran esos garitos turbios, oscuros, que abren por la tarde y cierran por la mañana, donde no existía la ley antitabaco y era difícil verse entre el espeso humo, el alcohol siempre iba acompañado de otro tipo de sustancias ilegales y se juntaban tipos como yo: trasnochadores, bebedores, crápulas, maleantes y demás gentucilla del pueblo.
El Cinto en realidad era bastante cutre; de hecho, ni se llamaba así. Empezó llamándose como su primer dueño, Jacinto, pero con el paso del tiempo fue perdiendo letras del nombre del letrero de la entrada, las dos primeras —como es evidente—, y ahora solo se lee Cinto. Y ya todos lo conocemos así. Ni el bueno de Jacinto, su primer dueño, ni Paco, el actual, se han dignado a arreglar el dichoso letrero. ¿Para qué gastarse dinero en eso? Ese era su nivel de cutrez. El motivo por el que frecuentaba ese bar era sencillo: me pillaba justo debajo de casa. Era el único que había en ese tramo de la calle Pagazaurtundua y, por no bajar o subir esa calle tan empinada en busca de otro local, me conformaba con el Cinto. Extrañamente me aportaba tranquilidad. El estar rodeado de jubilados, con luz natural y poco ruido, era perfecto para mis mañanas. Además, casi siempre había poca gente, todos del barrio —que ya nos conocíamos—, y la tortilla estaba buenísima. Destacaba algo de tanta calidad en un bar tan malo. A decir verdad, quizá el motivo de que bajara allí algunas mañanas era la máquina de apuestas. Me gustaba eso de estar tranquilamente desayunando y pensar si apostaba a que ese día Lux ganaba la quinta carrera en el canódromo de Miami, o los Warriors metían más de 110 puntos en su próximo partido. Pero esa mañana no, no le iba a dedicar ni un segundo ni un euro a la dichosa máquina y, además, el único pensamiento que tenía para el deporte era para mi Madrid, que el sábado se jugaba la Champions. Había llevado el dinero justo para el café y el pintxo precisamente para no tener tentaciones, que bastantes problemas me estaban acarreando las dichosas apuestas en general. Pero es que en el País Vasco se apostaba por cualquier cosa y yo no podía resistirme. Como no quería pensar más en ello, cogí el primer periódico que encontré en la barra y me concentré en la lectura. Tenía demasiados frentes abiertos, y si desde ya me ponía a pensar en ellos, mejor me volvía a la cama.
La televisión siempre estaba encendida y, dependiendo del programa que hubiera, a más o menos volumen. En esos momentos, el volumen era alto y un presentador de los informativos matinales se puso a hablar de la Decimotercera. Destacaba los numerosos aficionados que se iban a trasladar desde Madrid hasta Kiev, sede de la final, a pesar del precio de las entradas. Una vergüenza», decía un madridista desde el aeropuerto de Barajas, «si quieren ver el campo lleno en una final, la güefa tendría que preocuparse de poner las entradas más baratas», protestaba el hincha. Pero al momento la pantalla cambió de cadena.
—Lo que es una vergüenza es que se pasen el día hablando siempre del mismo equipo —sentenció Paco, el dueño, mientras seguía presionando los mandos de la televisión en busca de otro programa—. Parece que no existen más equipos en el mundo.
El resto de parroquianos asintieron moviendo sus cabezas. Se avecinaba debate.
—¿Qué esperabas en ese canal? —preguntó de forma irónica un viejillo al que no conocía—. Pon la vasca, anda. —En clara alusión a ETB, el canal de televisión autonómico del País Vasco.
No protesté. Asumí hace muchos años que en esta tierra estaba en minoría futbolística y que a los vizcaínos era mejor no tocarles su Athletic. Muchas veces había entrado en debates sobre fútbol, más por vacilar que por otra cosa, y no se llegaba a nada. Era imposible comparar en nada al mejor equipo de la historia con otro que con el paso de las décadas se estaba convirtiendo en mediocre. Es más, prefería guardar silencio porque, si me quejaba, eran capaces de cambiar de canal cada vez que hablasen del Madrid en los próximos meses. O años. Eran de un equipo perdedor, pero a cojones no les ganaba nadie. Así que, resignado y olvidando el periódico, abrí el libro que desde hacía dos días me acompañaba a cualquier sitio al que fuera. Como era novato en esto de leer, me dejaba aconsejar por mi hermana Isabel, lectora compulsiva desde la infancia. Lo hacía bien o intuía bien mis preferencias porque, hasta el momento, todos los recomendados me habían gustado. Lo que tenía claro con la lectura era que yo no iba a perder el tiempo leyendo cosas tipo 50 sombras de Gregorio como había visto hacer a una adolescente en la biblioteca. O apreciaba poco su tiempo, o gracias al estúpido título había sido engañada, o se había leído todos los libros del mundo. La primera opción, fijo.
El libro que yo elegí lo había sacado de la biblioteca municipal de Santurtzi el martes y desde entonces aprovechaba cualquier momento para leer un poco. Yo no era un gran lector, ni siquiera era un pequeño lector, pero últimamente había descubierto que dormía mucho mejor cuando leía en la cama; conseguía cerrar los ojos sin pensar en nada más que en la historia del libro y tras unos cuantos minutos ya estaba sopa. Y poco a poco me estaba convirtiendo en aficionado a la lectura. Mi madre no se lo creería. Aunque me gustaban las historias policiacas y de misterio, llevaba tiempo detrás de este libro, me lo habían recomendado varias personas y por fin el martes estuvo disponible. Así que en los próximos quince días iba a ser mío, aunque al ritmo que leía, el lunes iba a tener que buscarme otro. Era El arte de la guerra de Sun Tzu, y joder con el chino, estaba escrito hacía siglos, pero parecía que hablaba de cosas actuales y, en contra de lo que parecía en el título, no solo hablaba de guerra, sino de otras muchas cosas, era filosofía pura. Supongo que por eso se leía tantos siglos después. De las pocas cosas que recuerdo de las clases de literatura en el instituto fue cuando un profesor nos dijo que, si algún libro se leía muchísimos años después de haberse escrito, por algo era. Aunque me gustaban más las novelas, este me tenía atrapado. Y costaba que un libro me enganchara, tenía una extraña costumbre recién adquirida para decidir si me leía un libro o no: me leía el primer párrafo, después el último y si ambos me gustaban, lo iniciaba como es debido. A veces, leyendo el último párrafo destripaba la trama, pero no me importaba asumir ese riesgo, era una manía que ni quería ni conseguía evitar. Con El arte de la guerra no había problema; como he dicho, no era una novela. En esas estaba yo con mi pequeña manía lectora cuando en un pequeño descanso que hice para tomar un sorbo del café —que ya estaba frío— noté que alguien me estaba mirando unas mesas más allá, en la mesa más cercana a la entrada. Me di cuenta al levantar la vista del libro, por el rabillo del ojo vi a una persona orientada hacia mí. Éramos las dos únicas personas del bar que ocupábamos una mesa, el resto de parroquianos estaban sentados en los taburetes de la barra o de pie. Sin disimulo, giré la cabeza hacia esa persona y crucé la mirada con una chica que tenía sus ojos directamente clavados en mí. No sé por qué pero me sentí intimidado, aparté al instante mis ojos de ella y los posé de nuevo sobre el libro. Apenas me había dado tiempo a mirarla, pero su melena pelirroja y su intensa mirada oscura me llamó la atención. Me pareció que estaba buena. Muy buena.
Ya no podía concentrarme en la lectura, por mucho que intentara leer, seguía pensando en la chica pelirroja. Los siguientes minutos intenté con muchísimo disimulo captar si me seguía mirando, por el rabillo del ojo, o estiraba hacia los lados el cuello como si lo estuviera descontracturando, o fingía que anotaba algo en el mismo libro para poder observar si era observado. ¿Por qué me miraba fijamente? ¿Nos conocíamos? O quizá eran imaginaciones mías y simplemente me había mirado un segundo, justo en el que cruzamos las miradas. Últimamente estaba demasiado paranoico, tenía muchos líos y tanta gente que me buscaba que quizá me había sugestionado. Tantas preocupaciones me podían jugar malas pasadas. ¿Y si le había gustado y me miraba por eso? No, imposible, ese tipo de chicas eran inalcanzables y no se fijaban en tipos como yo.
Pero no, no eran imaginaciones mías. La tía me miraba, no dejaba de hacerlo. De vez en cuando desviaba la mirada hacia la barra o hacia la puerta de salida, pero la mayor parte del tiempo me miraba a mí. Encontré la forma de comprobar si me miraba sin tener que hacer absurdos movimientos de cuello: levantando un poco mi vista y sin girarla, podía ver el espejo situado en la entrada de los baños. Poco a poco la fui escrutando. No parecía muy alta, aunque era delgada y parecía estar en forma. Sus hombros, bajo la camiseta de tirantes verde militar, se notaban fibrosos y bien marcados. Puede que su nariz aguileña fuese lo más llamativo de su cara, pero la intensidad de sus ojos casi negros y su boca grande junto con los labios carnosos le robaban el protagonismo. Nada de pendientes, ni maquillajes, ni anillos. La camiseta iba acompañada de unos vaqueros y unas botas marrones. Así de simple. No llevaba más que un minúsculo bolso de donde sobresalía un libro. Era tan pequeño que poco más podía caber en él. Tenía la piel muy blanquita, parecía que ni un rayo de sol hubiese caído todavía sobre ella desde el verano pasado y, como suele ser habitual en personas con ese tono de piel, tenía alguna peca y muchos lunares, el más grande y llamativo de todos, encima de la ceja derecha. Pero lo que más resaltaba era la media melena pelirroja que llevaba suelta. Si ella miraba, yo también; llevaba un rato en el que me había cargado de valor y había dejado de utilizar al espejo como aliado. Parecía un duelo de miradas, aunque evitábamos cruzarlas; cuando uno intuía que el otro iba a mirar, desviábamos momentáneamente los ojos hacia otro lugar.
Me hubiese gustado que fueran miradas para tratar de seducir, pero intuía que no. No me miraba de la misma forma en la que yo la miraba a ella. ¿Y si los Colombianos la habían mandado para buscarme? Eso tendría mucha lógica y sería muy peliculero (una atractiva sicaria); pero sabía que no, la intimidación no iba con ellos, que eran más de la amenaza directa seguida de una venganza contundente. Sin embargo, con esa gente nunca se sabe, quizá se habían refinado y utilizaban otros métodos para conseguir que los morosos les pagasen.
Me acerqué a la barra y con la excusa de pedir otro café, busqué información en Paco. Mi madre dice que preguntando se llega a Roma y tenía enfrente al mejor informador del pueblo.
—¿Conoces a la pelirroja que está sentada en la entrada?
Como si el bar estuviera lleno de mujeres con el pelo rojo. Acompañé la pregunta con un movimiento de ojos en dirección a la aludida. Hablaba bajito, tampoco quería que se diera cuenta, aunque no había sido muy disimulado que digamos.
Si Paco no la conocía es que jamás había entrado en el Cinto. Y seguramente tampoco era de Santurtzi. No necesitó levantar la vista de la nevera que estaba rellenando con botellines de agua. Estaba convencido de que tanto él como el resto de clientes, todos jubilados, se habían fijado en ella. Era joven, estaba buena y, sobre todo, era mujer, algo muy poco habitual por esos lares. Alguno seguro que no había dejado de mirarla.
—No —respondió con energía, sin levantar la mirada de la nevera—, esa mujer jamás ha pisado este bar, y tampoco me suena de nada —aclaró con voz firme, segura y, en mi opinión, un poco alta.
—Una mujer así no se olvida fácilmente —concluyó.
Estaba de acuerdo.
Por lo tanto, como ya sospechaba, tampoco era del pueblo. El bueno de Paco continuó:
—Ha entrado poco después que tú, se ha sentado donde la ves con una cerveza sin alcohol, ha abierto un libro y no se ha movido de ahí desde entonces. Estoy deseando que se levante a pedir algo para poder mirarle el culo otra vez.
Me sobraba esto último, pero ese era Paco, una persona incapaz de contener lo que pensaba.
Santurtzi no es que fuese un pueblo pequeño donde absolutamente todo el mundo se conoce, como pasaba con mi pueblo natal, pero si Paco, dueño del Cinto, camarero antes en otros muchos bares de la localidad, también cliente habitual de ellos en sus ratos libres y cotilla como el que más, decía que no sabía nada de ella, es que jamás había pisado este pueblo. Con la de información que ese hombre sabía sobre muchos vecinos del pueblo, podía haberse jubilado a base de chantajes. Perdía dinero. Aunque me daba en la nariz que seguramente él también tenía muchos trapos sucios que ocultar, sobre todo de su juventud.
Con aires de indiferencia volví a mi sitio. La miré descaradamente mientras lo hacía. Pero había cambiado su orientación, ya no estaba sentada hacia mi mesa, se había girado un poco en dirección a la televisión. Estaba absorta en lo que decían. Algún cliente le había robado el mando a Paco y había cambiado de programa. Emitían una tertulia mañanera donde diferentes periodistas (si es que lo eran) comentaban alguna noticia de actualidad, normalmente cualquier estupidez de la que se pudiera opinar en plan cuñado. Esta vez era un suicidio sucedido en el metro de Madrid unos días antes. Por lo visto, el viernes pasado, una mujer de unos cincuenta años se había arrojado al paso de un convoy. En principio, la noticia no había trascendido, pero a principios de semana, en cuanto un vídeo del suicidio había empezado a circular por distintas redes sociales, los medios de comunicación se habían hecho eco de lo sucedido. El debate giraba en torno a si era adecuado o no emitir este tipo de noticias. Por lo visto, los sucesos relativos a suicidios se ocultaban por miedo al contagio, decían. Como en la mayoría de programas de este tipo, casi todos hablaban a la vez e informaban muy poco. Combinaban el intenso debate con imágenes del suicidio, que alguien había grabado por casualidad y lo había hecho público.
Me daban asco este tipo de programas. Gentuza que iba de experta hablando de cosas de las que no tenían ni idea, hurgando en vidas ajenas que ni conocían y erigiéndose como portavoces de la ciudadanía. No quise ni mirar cuando apareció la foto de la suicida y volví a concentrarme en la pelirroja. Esa sí que me interesaba de verdad. Pero ella seguía mirando la pantalla como si la noticia fuera que el fin del mundo se aproximaba. El resto de clientes iniciaron también su propio debate diario.
Tenía que hablar con ella. No sabía cómo hacerlo, pero el cuerpo me lo pedía. Saqué mi libro y me puse a ojearlo sin prestar atención a las palabras, solo calibraba mis posibilidades. Cada pocos segundos miraba hacia ella en busca del contacto visual perdido. Por fin, dejó de mirar la tele y miró hacia mí. Volvimos a cruzar las miradas, pero la bajó al instante hacia el suelo y sacó su móvil. ¿Ahora era ella la intimidada? Supuse que al igual que yo con mi libro, ella tampoco prestaba atención a la pantalla de su teléfono. Deduje que de algo nos teníamos que conocer, aunque no llegaba a recordar el momento. En estos casos, como cuando tienes algo en la punta de la lengua pero no te sale, era mejor ni esforzarse, porque la respuesta aparecería de la nada en el momento en que menos lo esperases.
Y de repente me vi en pie caminando hacia ella. Una fuerza sobrenatural o algo similar se apoderó de mi cuerpo, lo hizo levantarse de la silla y dirigirse hacia la pelirroja. No tenía nada planeado, no sabía qué le iba a decir y ni siquiera había pensado en algún pretexto absurdo en plan «¿Qué lees? A mí también me gusta leer» para poder romper el hielo. Pero la fuerza que me dominaba, que era todo lo contrario a la lógica y la razón, ya tenía preparada una frase antológica que pasará a los anales de la historia por ser una de las más patéticas que yo recordaba. Lo bueno es que no la había creado yo; antes la habrían usado miles de hombres a lo largo de la historia y la seguirían usando otros miles de pringados después de mí.
—Perdona, pero ¿nos conocemos de algo?
Sí, ya lo he dicho, patético. Pero juro por todo el dinero del mundo que no lo hacía solo por un bochornoso intento de ligar, también era curiosidad pura y dura. Si solo fuera un intento de ligoteo, habría tartamudeado, o mi bragueta estaría bajada, le habría escupido sin querer al hablar o directamente me hubiese quedado delante de ella sin soltar ninguna palabra. Pero no solo quería ligar; me inquietaba esa mujer y no podía aguantar las ganas de saber quién era y por qué me miraba.
—No, lo siento, no te conozco de nada —respondió sin apenas mirarme.
Y al instante supe que mentía, que me conocía de algo o por lo menos algo de mí sí sabía. No había necesitado mirarme para dar su respuesta y además parecía que la llevaba grabada y preparada en caso de que yo me acercara, como así había sido. Se giró aún más sobre la silla, dándome la espalda completamente, sacó su libro del bolso y se puso a leer. Capté el mensaje. Pero me quedé allí plantado frente a ella unos segundos sin saber qué más decir ni cómo reaccionar. Me fijé en el título del libro, El psicoanalista, no me sonaba, pero parecía un tostón solo por el título. Me estaba ignorando completamente, y quería demostrármelo de la forma más contundente posible, así que, cuando reuní un mínimo de dignidad, me di la vuelta y volví a mi mesa.
O quizá no mentía y yo había interpretado mal sus gestos. Sería eso, sí. En cualquier caso, supuse que era el final. Ella había ganado. Decidí olvidarme de ella por mucha curiosidad que tuviera, no iba a descubrir quién era o si nos conocíamos. Daba igual, había sido una situación rara, pero todos hemos vivido situaciones así a lo largo de nuestra vida; muchas veces creemos que conocemos a alguien y luego no es así, y muchísimas veces nos quedamos sin saciar nuestra curiosidad. No pasaba nada y, aunque herido en el orgullo por cómo me había ignorado, intenté sumergirme en la lectura de mi libro una vez más. Quería olvidar a la pelirroja, el debate de la tele, y que estaba en el bar más cutre del mundo mientras, seguramente, unos putos psicópatas me andaban buscando para ajustar cuentas. A los pocos segundos ya me había olvidado completamente de todo, culpa de Sun Tzu.
La siguiente vez que levanté la mirada del texto, la misteriosa mujer pelirroja ya no estaba.
—Nunca volveremos a ver a una mujer así en este bar —sentenció Paco con voz lastimera.
Se había percatado de que yo miraba hacia donde ella había estado sentada.
—Ni una mujer así, ni una mujer siquiera —añadió irónicamente el
viejillo que minutos antes había pedido que pusieran la vasca.
Varias risas se extendieron por el bar. Algunas de ellas me parecieron forzadas.
—Buen culo —agregó Salva (el señor al que sí conocía porque era vecino de portal), mientras levantaba su vaso de vino tinto barato y se echaba un trago a modo de despedida.
Yo emití una especie de gruñido que no sé si se interpretó como una afirmación o como un «dejadme en paz que paso de lo que decís», pero el silencio volvió al bar, donde ya ni siquiera tenían ganas de debatir, solo las voces de la televisión daban vida al garito. Por lo visto, seguían con la historia del suicidio en el metro.
—Los chavales de ahora están cada vez peor —soltó de golpe un parroquiano al que solo conocía de vista y hasta entonces no había abierto la boca.
Era un señor de unos setenta años que pasaba allí más tiempo que Paco. Se tiraba la mañana leyendo el periódico y viendo la tele mientras que las tardes las dedicaba a jugar al dominó o a las cartas. Manolo, creo que se llamaba. Por lo visto le habían entrado las ganas de hablar o de que alguien le hiciera caso. Continuó:
—Entre el interné, las consolas esas y el feisbu ese están atontados todo el día y mira luego lo que pasa —afirmó, en un ejemplo de cuñadez extrema. Mejor si hubiese seguido con la boca cerrada como hasta ese momento.
«Estúpido», pensé. Ni siquiera se había dado cuenta de que la suicida, según las informaciones, era una mujer mayor, no una adolescente, y que las nuevas tecnologías poco o nada habían tenido que ver. El caso era hablar por hablar, como los que debatían en la tele. Pero no tenía ganas de discutir con nadie, porque luego vendría el típico: «Qué mal futuro le espera a la juventud» o el «¿Estos van a dirigir el país?», o el clásico «A nosotros nos quitaban la tontería de un guantazo bien dado y ni rechistábamos», y no quería encenderme. Así que una vez más, ignoré el comentario, volví a la lectura y recé para que se callaran definitivamente. O para que un infarto se los llevara y, ya de paso, se saneara un poco la hucha de las pensiones.
Alguien escuchó mis plegarias y durante cinco minutos hubo un silencio sepulcral. No hubo ningún infarto. Exceptuando el sonido de la televisión, que en esos momentos había pasado a los anuncios publicitarios eternos y dio tregua a varios clientes para que salieran a fumar a la calle y el bar se quedara aún más tranquilo, no se escuchaba nada más. Una pequeña vibración en el bolsillo de mi pantalón me sacó de la lectura de nuevo. Era mi teléfono móvil, algo había recibido. No le había prestado atención en todo el tiempo que llevaba allí, ni siquiera para mirar la hora. Ese móvil no lo usaba mucho, era el que usaba para mis asuntos familiares y casi no le prestaba atención. Lo llevaba más que nada por tener datos y conectarme a internet si lo necesitaba. A lo largo del día apenas recibía algún whatsapp o alguna llamada de mi familia, de Bego —la chica con la que salía— o de mis amigos. Normalmente usaba el otro, que era el del trabajo, el que utilizaba para mis negocios, el que daba a casi todo el mundo y que era de prepago, y que a menudo cambiaba cuando las cosas se torcían. Pero ese aparato lo había dejado en casa. De ahí que me sorprendiera que el tono de notificación de un whatsapp hubiera sonado. Quizá mi madre o mis hermanas me contaban algo, o quizá Bego quería quedar conmigo. No había muchas más posibilidades. También podía ser Ana, mi exmujer, insultándome con el amplio léxico que tenía para ello.
Y habría sido mucho mejor no recibir nada, porque lo que leí me cambió la cara, el ánimo y la vida. Instantáneamente, me entró una flojera en las piernas, menos mal que estaba sentado. El café llegó en tiempo récord a su punto de salida corporal. Si en algún momento de esa mañana había tenido relax, se terminó de golpe. Volvió mi agitación perpetua, pero esta vez multiplicada.
Saqué el móvil del bolsillo, pulsé el patrón de desbloqueo, entré en la aplicación de WhatsApp y leí el mensaje. Solo eran tres palabras escritas desde un número de teléfono que no tenía registrado. Tres palabras que me acojonaron como nunca lo había estado:
VAS A MORIR
2
El supremo arte de la guerra
es someter a tu enemigo
sin luchar.
SUN TZU
El arte de la guerra
Jueves, 24 mayo de 2018. 11:30 horas
Joder, me dio una taquicardia. Seguramente, si alguien me mirara desde fuera no diría que estaba a punto de tener un infarto como el que les había deseado a los demás clientes, pero notaba cómo los nervios se me ponían a flor de piel y cómo el vello se me erizaba. Ese mensaje me había acojonado como pocas veces me había pasado en la vida. Sí, más de una vez había recibido amenazas y más de una vez había sufrido las consecuencias —un par de palizas—, pero esta vez era distinto, no conocía a quien lo hacía y la amenaza no era «darme unas hostias», «tirarme al río», «prenderme fuego» o agitar ante mí unas tenazas o una navaja. No, esta vez aseguraban mi muerte, y eso, más el anonimato de quien lo hacía, conseguía que me meara en los pantalones casi de forma literal.
Pero en el bar nadie intuía lo que me pasaba; las pocas personas que había seguían a lo suyo y yo traté de hacer lo mismo, bajé una vez más la vista hacia el libro y fingí leer. No quería ni que me preguntaran si me pasaba algo y, lo más importante, quería olvidarme de ello. Si lo pensaba fríamente, era una tontería y no debería darle importancia. Al fin y al cabo, por donde yo me movía era muy habitual recibir amenazas y casi todo el mundo podía decir que alguna vez le había ocurrido. Existía también la posibilidad de que el amenazador se hubiese equivocado y quisiera asustar a otra persona. Quise pensar que no tenía de qué preocuparme. «Respira hondo tres veces», me dije.
Eso trataba de pensar para tranquilizarme mientras inspiraba profundamente, pero en el fondo sentía que era real, no un simple error. Y de la misma forma que no sabía por qué aceptaba esa amenaza como cierta, tampoco sabía por qué de repente el recuerdo de la misteriosa chica pelirroja me vino a la mente. ¿Tenía algo que ver la extraña situación que había vivido con una desconocida minutos antes con ese mensaje? Una chica se había pasado mirándome varios minutos seguidos. Cuando le había preguntado, ella había negado que nos conociéramos, pero yo creo que por estrategia. Al poco de abandonar el bar, recibí eso en mi móvil. ¿Tenía relación? Yo creía que sí, algo en el estómago me decía que así era. En plan fiscal me pregunté a mí mismo: «¿En qué fundamentas esa posible relación?», y la respuesta era: «En lo que me dicen las entrañas». Pero como yo era muy buen fiscal conmigo mismo, me volvería a preguntar: «¿No hay ningún motivo racional para sustentar eso?»; «No, señor fiscal»; «Prueba denegada», sentenciaría el juez. O algo así me imaginé que sería la escena. Por lo tanto, no, no era lógico que esa mujer tuviera algo que ver. Al fin y al cabo, ¿cómo habría conseguido mi número de teléfono? Me aseguraba de dárselo a muy poca gente y, por descontado, a ella ni se lo habría dado ni se lo podía haber dado nadie a quien yo conociera. Miré en el teléfono para comprobar las personas que tenía en la agenda y si estas podían haber dado mi número a otras personas. Eran muy pocas: mi madre, mis dos hermanas, Ana —mi exmujer—, mi tía Concha, Bego y Kike y Fer, que eran mis dos colegas de total confianza. A mi madre y a mis hermanas les había dejado bien claro más de una vez que mi teléfono no se lo pasaran a nadie. Ellas, sabiendo cómo era yo y el tipo de vida que llevaba, intuían el porqué y estoy seguro de que no lo habían hecho. Descartadas. De mi exmujer no podía estar completamente seguro, pero me conocía: al igual que a mi familia, le había dejado bien claro el peligro al que me sometería si mi teléfono lo tuvieran personas peligrosas, y por lo menos en esto, confiaba en que no lo hubiera hecho. Mi tía Concha, la pobre, bastante tenía con saber descolgar el teléfono como para pasárselo a alguien más. Mi hermana Merche me contó que cuando a mi tía le quitaron el teléfono fijo de casa y le dieron un móvil en el que mi hermana había introducido todos los contactos que ella tenía en su vieja agenda, le explicó de forma muy sencilla cómo funcionaba: «Tía, cuando te llamen, pulsas el botón verde y ya puedes hablar». La pobre mujer, cuando recibió su primera llamada, pulsó obediente el botón verde, se puso el aparato en la oreja y dijo el ancestral: «¿Quién es?», sin saber siquiera que en la pantalla le aparecía el nombre de la persona que le estaba llamando. Mi hermana se descojonaba al contármelo. Totalmente descartada.
A Bego, como al resto, le advertí lo mismo cuando le di mi número: «No se lo des a nadie. Si alguien te pide mi número, me avisas antes y me dices quién te lo está pidiendo». Descartada también, era muy fiel y dudo que me traicionara. La duda podía estar con mis amigos. Ambos estaban advertidos y creo que cumplían con mi exigencia. Además, ninguno se movía en esa fina línea entre lo legal y lo ilegal, por lo menos ahora. Kike incluso una vez me llamó para decirme que se había encontrado con un antiguo compañero nuestro y este último le había pedido mi teléfono. Quería organizar una quedada de antiguos alumnos de FP. Le pasé a Kike el número de teléfono de mi otro móvil. Pero el tipo ni siquiera me llamó. Casi seguro al cien por cien que podía descartar a mis amigos. También tuvieron mi número Jorge y Gustavo, pero era imposible que estuvieran involucrados.
Ni siquiera mi abogado tenía mi número de teléfono. Si quería contactar conmigo, o me llamaba al otro móvil o me buscaba por los sitios en los que yo solía moverme, o me dejaba una nota en el buzón. Descarté completamente que hubiera habido una filtración por parte de alguna de esas personas. Pero de alguna forma había tenido que ocurrir, no lo había podido sacar de ningún otro lugar. Tenía que investigar qué había pasado, el número de mi teléfono no podía rular libremente por ahí.
Entonces pensé en los Colombianos. Aunque sonara a grupo, solo eran dos tíos, más algún esbirro con muy pocas neuronas y muchos músculos que se encargaban del trabajo sucio. Para ser exactos, no eran de Colombia, eran del pueblo, y al igual que el nombre del bar en el que estaba, les llamaban así por algo muy estúpido. Uno de ellos se apellidaba Colón y el otro vivió en el barrio de Ugarte, en la calle Colón exactamente, y cuando de niño un compañero se enteró de esto, empezó a llamarle Colón. Años más tarde y por caprichos del destino, se conocieron y pasaron a asociarse laboralmente y a alguien muy avispado se les ocurrió llamarles los Colonos, pero a alguien aún más avispado, viendo los negocios que llevaban y las venganzas que hacían para saldar deudas, se le ocurrió llamarles los Colombianos. No se necesitaban más explicaciones excepto comentar que en ese pueblo tenían un don especial para poner sobrenombres.
Pero es que los Colombianos ni siquiera trabajaban con droga —por lo menos que a mí me constara—, ellos eran corredores de apuestas y promotores de espectáculos deportivos, eso decían ellos, pero de los que manejan mucha pasta y siempre fuera de Hacienda y la legalidad. Organizaban apuestas en las que se movían grandes sumas de dinero, generalmente, peleas clandestinas o peleas de perros, pero también carreras ilegales de coches y motos, timbas de póker, o cualquier tipo de evento en el que intuyeran que se podía mover pasta. Eran muy conocidos en ese mundo y con cualquier cosa que organizasen se aseguraban gran participación debido a la fama que les precedía. En honor a la verdad, se lo curraban bien. Pero claro, como buenos profesionales, igual que ofrecían un producto de buena calidad, exigían lo que le correspondía. Si no, había consecuencias, y estas eran proporcionales a su fama y a lo que se adeudase. Ellos siempre estaban en medio de todo ese tinglado. Y hablo de apuestas gordas, de esas que igual te pueden dejar temblando la economía del mes, como que acabas entregando las llaves y los papeles de tu coche nuevo. Y sí, yo era uno de sus morosos.
Yo, de vez en cuando, me apuntaba a algo. Nunca participaba en carreras o timbas, pero sí en algunas de las apuestas o retos que organizaban. Hacía cosa de un mes anunciaron su siguiente evento: ‘Hombre vs. Caballo’. Aposté mucho más dinero del que debía y, por supuesto, perdí. ¡Maldito caballo! ¿Quién se podía imaginar que en una carrera por el monte y de resistencia un hombre iba a ser más rápido que el animal? Lo vi claro y me jugué mucha pasta. Me habían dado de plazo dos semanas para pagarles y yo había ido estirando día a día el plazo mientras también hacía lo posible por evitarlos.
Dudaba que fueran ellos. No eran tan sutiles ni tan anónimos. Ellos iban de frente. Te pedían el dinero y te daban un plazo; si tenías suerte, te alargaban el plazo y te anunciaban las consecuencias de incumplirlos. Vencido el plazo y si no había suerte de otra prórroga, esta se otorgaba en función de la relación que tuvieras con ellos, los eventos en los que habías participado y tu nivel adquisitivo; directamente saldaban su deuda a base de golpes por parte de sus esbirros. Si no era mucho lo que debías, una paliza a las puertas de tu casa; si era bastante, te subían al monte y la paliza te la daban con diferentes objetos, se aseguraban de que hubiera roturas de diferentes partes corporales y te dejaban allí. Según ellos, nunca nada mortal «porque un cadáver es incapaz de soltar pasta», les había oído decir una vez. Mi deuda estaba entre medio de esas dos, quizá una rodilla rota es lo que me tocaba. Y tenía suerte, porque había buena relación entre nosotros. Por eso mismo estaba casi seguro de que ellos no podían estar detrás del mensaje.
Entonces, ¿quién? Así de pronto no se me ocurría nadie que me pudiera haber mandado el dichoso whatsapp. Seguramente, si preguntaras a mi exmujer, diría que me preferiría ver muerto o a más de mil kilómetros de ella, pero decirlo es una cosa, y amenazar con hacerlo, otra. Además, en el fondo sabía que yo no era tan mala persona.
Sin querer, volví a mirar la máquina de apuestas que había en el bar, y mi mente cambió de pensamiento. El puto juego me estaba arruinando. Mejor dicho, las apuestas. Me resultaba muy difícil controlarme, esa sensación de saber que podía ganar dinero fácil solo por acertar un marcador y que, hasta el final, todo podía cambiar para bien o para mal, me resultaba muy cautivador. Adrenalina pura. Era un adicto a esa emoción. Creo que era la única droga a la que estaba enganchado. Lo estaba pagando con creces: como era lógico —en las apuestas, la casa siempre gana—, perdía muchas más veces de las que ganaba y, aunque era consciente de ello, no podía evitarlo. Me daba lo mismo apostar a una carrera de galgos, como a quién iba a hacer la pole en el próximo Gran Premio de Fórmula Uno. El caso era arriesgar dinero y, en ocasiones especiales, acudía directamente a eventos clandestinos tipo los que organizaban los colombianos, para sentir esa sensación multiplicada. Era una puta droga para mí. Una droga que, no de sobredosis, pero sí de otra forma, iba a acabar conmigo. No lo quería pensar directamente, pero lo sabía.
Desvié la mirada y, con ella, ese pensamiento. Volví al anterior: ¿quién me amenazaba?; es más, ¿quién deseaba matarme? No sé por qué me acordé de Gus y de Jor. Ambos eran mis amigos de la infancia, de cuando vivía en Pedrosa, un pueblo muchísimo más pequeño que Santurtzi y a unos doscientos cincuenta kilómetros de distancia. Ambos habían muerto no hacía mucho tiempo. Ambos de muerte no natural, «ironías del destino», como decíamos de adolescentes.
Hacía unos siete meses, un día del noviembre pasado, encontraron a Gus desangrado en mitad del Páramo. Había salido a cazar, accidentalmente se disparó en la pierna y, al no poder moverse para pedir ayuda y como tampoco había nadie por los alrededores, murió desangrado. La buena noticia fue que no tardó demasiado tiempo en hacerlo, en una hora había llegado al otro barrio. Me ponía malo pensando en lo angustioso que tenían que haber sido esos últimos minutos de vida, sufriendo por el dolor, luchando para poder buscar una ayuda inexistente y saber que la vida se te está escapando de las manos. Murió como un pobre animal. Me llamó mi madre para contármelo. Dos días después fue su funeral, y sin avisar a nadie allí me presenté. Volvía a Pedrosa. Por supuesto, no entré en la iglesia, me mantuve fuera, lo más oculto posible. Mi presencia no iba a ser bienvenida. Al contrario que en funerales de cualquier otra persona del pueblo, no fueron todos los vecinos. Muchos hacía años que habían retirado la palabra a su familia y ni siquiera se dignaron a mostrar respeto en ese día tan triste para ellos. Una vez finalizado el oficio y cuando la mayoría de asistentes habían abandonado los alrededores de la iglesia, me acerqué sigilosamente a la hermana de Gus. Era un poco mayor que nosotros, pero parecía mucho mayor, casi como nuestras madres. Aunque desde niños ella había sido muy dura con él, pues le echaba unas broncas tremendas cuando liábamos alguna, también era la que más le protegía. Gus era una persona cuando su hermana estaba presente, y otra muy diferente cuando ella no estaba. A sus padres también les respetaba, pero no tanto como a su hermana Marta.
—¿Qué haces tú aquí? —me preguntó al acercarme a ella. Desde luego, no se alegró de verme.