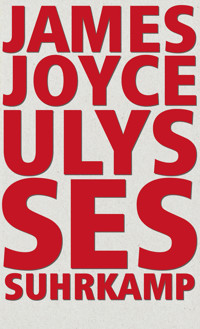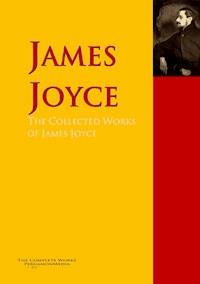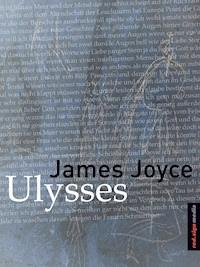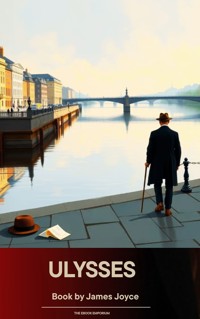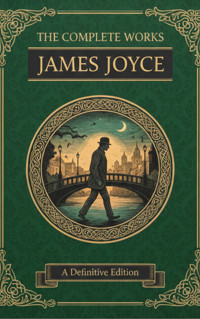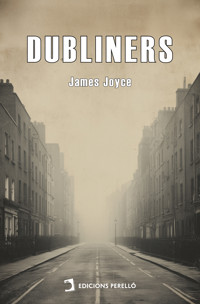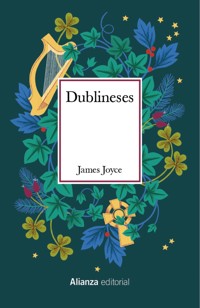
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Los quince relatos que componen Dublineses son, probablemente, la mejor puerta de entrada al universo Joyce. Hilvanados con maestría para crear uno de los libros de relatos más unitarios y perfectos de la historia de la literatura, en ellos se despliega la mitología personal de Joyce sobre Dublín que culminará en el Ulises. Sus páginas son el retrato de una afección del alma humana tan extendida ahora como cuando el libro vio la luz en 1914: la parálisis de voluntad que impide vivir una vida original, libre e independiente, y que impulsa a las personas a refugiarse en todo tipo de abusos, inercias y melancolías. Traducción de Eduardo Chamorro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Joyce
Dublineses
Traducción de Eduardo Chamorro
Las hermanas
Estavez ya no había lugar para la esperanza: era el tercer ataque. Noche tras noche había yo pasado por la casa (estaba de vacaciones) para estudiar el iluminado cuadrado de la ventana, y noche tras noche la había encontrado iluminada de la misma tenue y desmayada manera. Si hubiera muerto, pensaba yo, se vería el reflejo de unas velas sobre las oscurecidas persianas, pues sabía que han de ponerse dos velas a la cabecera de un cadáver. Me decía con frecuencia: «No me queda mucho tiempo en este mundo», y yo siempre consideré ociosas tales palabras. Ahora sabía que eran verdad. Todas las noches, al levantar la mirada hacia la ventana, me decía suavemente a mí mismo la palabra parálisis. Siempre sonaba rara a mis oídos, como la palabra gnomo en el Euclides y la palabra simonía en el catecismo. Pero ahora me sonaba como si fuese el nombre de algún ser maléfico y pecaminoso. Hacía que se me saltaran las lágrimas, y sin embargo no paliaba mi deseo de estar cerca y de observar su trabajo mortífero.
El viejo Cotter estaba sentado junto a la chimenea, fumando, cuando bajé las escaleras para cenar. Mientras mi tía me servía las gachas, el viejo Cotter dijo, como si retomara algún viejo comentario de los suyos:
—No, yo no diría que estaba exactamente... Pero había algo extraño... Siempre tuvo un aire misterioso. En mi opinión...
Comenzó a dar chupadas a su pipa, recomponiendo, sin duda, la opinión que guardaba en la cabeza. ¡Viejo loco fastidioso! Cuando le conocimos era un hombre bastante interesante, hablando siempre de posos y de serpentines, pero no tardé en hartarme de él y de sus inacabables historias sobre la destilería.
—Tengo mi propia teoría al respecto —dijo—. Creo que se trataba de uno de esos... casos peculiares... Pero es difícil decir...
Comenzó a dar chupadas de nuevo a su pipa sin plantearnos su opinión. Mi tío vio que yo le miraba, y me dijo:
—Bueno, supongo que lamentarás saber que tu viejo amigo ha muerto.
—¿Quién? —dije yo.
—El padre Flynn.
—¿Ha muerto?
—El señor Cotter nos lo acaba de decir. Ha pasado por su casa.
Era consciente de la observación a que me encontraba sometido, de modo que continué comiendo como si no me interesara la noticia. Mi tío le dio una explicación al viejo Cotter.
—El joven y él eran grandes amigos. El viejo le enseñaba muchas cosas, y dicen que tenía grandes proyectos para él.
—Dios tenga piedad de su alma —dijo mi tía, caritativamente.
El viejo Cotter me miró por un momento. Fui consciente del examen de sus ojos negros como abalorios, pero no quise satisfacerle levantando la mirada del plato. Volvió a dedicarse a su pipa y acabó por escupir groseramente en la parrilla.
—No me hubiera gustado —dijo— que un hijo mío tuviera mucho que ver con un hombre como ese.
—¿Qué quiere decir, señor Cotter? —preguntó mi tía.
—Quiero decir que es malo para los niños. Mi idea es: deja que un chaval corra y juegue con los chavales de su edad y no que... ¿Tengo razón, Jack?
—Ese es también mi principio —dijo mi tío—. Que aprendan a valerse por sí mismos. Eso es lo que siempre le digo a este joven rosacruz; haz ejercicio. Porque cuando yo era un mozalbete me daba un baño frío todas las mañanas de la vida, en invierno y en verano. Y eso es algo que sigue siendo tan bueno como entonces. La educación es algo admirable e importante... El señor Cotter —añadió, dirigiéndose a mi tía— querrá tomar un poco de esa pierna de cordero.
—No, no, yo no quiero —dijo el viejo Cotter.
Mi tía trajo un plato de la despensa y lo puso en la mesa.
—Pero ¿por qué no cree que sea bueno para los niños, señor Cotter? —preguntó mi tía.
—Es malo para los niños —dijo el viejo Cotter— porque sus mentes son muy impresionables. Cuando los niños ven cosas como esas, ya se sabe, reciben una impresión...
Yo me llené la boca de gachas por miedo a que se me escapara algún comentario airado. ¡Viejo imbécil fastidioso de nariz colorada!
Me dormí bastante tarde. Aunque me molestaba que el viejo Cotter se refiriera a mí como si fuera un niño, me puse a estrujarme la cabeza para sacar algo en limpio de sus frases inconclusas. En la oscuridad de mi habitación me imaginé que veía de nuevo el pesado rostro gris del paralítico. Me eché las mantas por la cabeza y traté de pensar en la Navidad. Pero el rostro gris no dejó de seguirme. Le oí murmurar, y comprendí que había algo que deseaba confesar. Noté que mi alma se replegaba a alguna región depravada y placentera, y en ella le encontré de nuevo, esperándome. Empezó a confesarme algo entre murmullos y yo me pregunté por qué sonreía continuamente y por qué sus labios estaban tan húmedos de saliva. Pero entonces recordé que había muerto de parálisis y me di cuenta de que también yo sonreía débilmente como si quisiera absolverle de lo simoníaco de su pecado.
La mañana siguiente, después del desayuno, bajé a ver la casita en Great Britain Street. Se trataba de una tienda modesta, registrada bajo el vago nombre de Pañería. La pañería consistía principalmente en zapatos infantiles de plástico y paraguas. Los días normales solía haber un anuncio en la ventana que decía: «Se arreglan paraguas». No se veía ningún anuncio porque los postigos estaban cerrados. En la aldaba se había anudado un crespón con una cinta. Dos mujerucas y un aprendiz de cartero leían la tarjeta pinchada en el crespón.
1 de julio de 1895
El Rev. James Flynn
(que fue de la iglesia de Sta. Catalina, Meath Street),
de sesenta y cinco años.
R.I.P.
La lectura de la tarjeta me convenció de que había muerto. El hecho de que tuviera que reprimir mi reacción me perturbó. Si no hubiera muerto, yo habría avanzado hasta el cuarto oscuro detrás de la tienda para encontrarlo sentado en su sillón de orejas junto al fuego, casi sofocado en su gabán. Mi tía quizá me hubiera dado un paquete de High Toast para él, y ese regalo le habría sacado de su estupefacto sopor. Yo vaciaba siempre el paquete en su caja negra de rapé, pues sus manos temblaban demasiado como para permitirle hacerlo sin tirar la mitad del rapé por el suelo. Incluso cuando levantaba las manos hasta la nariz, unas pequeñas nubes de humo se escurrían entre sus dedos y caían en la pechera de su abrigo. Esa constante lluvia de rapé era probablemente lo que daba a sus viejas vestiduras sacerdotales un aspecto verde pálido, pues el pañuelo rojo, que siempre estaba ennegrecido por las manchas de rapé de una semana y con el que trataba de sacudir los granos caídos, resultaba absolutamente ineficaz.
Me hubiera gustado entrar y verle, pero no tuve el coraje de llamar. Me fui caminando lentamente por el lado soleado de la calle, leyendo al pasar todas las carteleras teatrales puestas en los escaparates. Me parecía extraño que ni el día ni yo nos sintiéramos apesadumbrados, e incluso me molestó descubrir en mí mismo una sensación de libertad, como si su muerte me liberara de algo. Me pregunté el motivo de esto, pues, tal como había dicho mi tío la noche pasada, él me había enseñado muchas cosas. Había estudiado en el colegio irlandés en Roma y me había enseñado a pronunciar correctamente el latín. Me había contado historias sobre las catacumbas y de Napoleón Bonaparte, y me había explicado el significado de las distintas ceremonias de la Misa y de las diferentes vestiduras usadas por el sacerdote. A veces se divertía haciéndome preguntas difíciles, preguntándome lo que se debía hacer en ciertas circunstancias o si tales y tales pecados eran mortales o veniales o tan sólo imperfecciones. Sus preguntas me mostraban cuán complejas y misteriosas eran ciertas instituciones de la Iglesia que yo siempre había considerado como los actos más simples. Los deberes del sacerdote para con la Eucaristía y para con el secreto de confesión me parecían tan solemnes que me preguntaba cómo había gente con el coraje suficiente como para afrontarlos; de modo que no me sorprendió cuando me dijo que los padres de la Iglesia habían escrito libros tan gruesos como la Guía Postal y tan densamente impresos como las noticias legales de los periódicos, para elucidar todas esas intrincadas cuestiones. Cuando me ponía a pensar en estas cosas me resultaba imposible responder o daba unas respuestas vacilantes y locas ante las que él acostumbraba sonreír moviendo la cabeza dos o tres veces. A veces me ponía a recitar las respuestas del acompañamiento de la Misa, que me había hecho aprender de memoria y, mientras yo parloteaba, él sonreía pensativamente y movía la cabeza, llevándose grandes pellizcos de rapé a una y otra fosa nasal. Cuando sonreía mostraba sus grandes dientes descoloridos y colocaba la lengua sobre el labio inferior, una costumbre que me inquietó al comienzo de nuestra relación, antes de que llegara a conocerle bien.
Según caminaba bajo el sol recordé las palabras del viejo Cotter y traté de recordar lo que había pasado en el sueño. Recordé que había visto unas largas cortinas de terciopelo y una lámpara pasada de moda que se balanceaba. Había sido como si estuviera muy lejos, en algún lugar de extrañas costumbres, Persia, supongo... Pero no podía recordar cómo terminaba el sueño.
Mi tía me llevó por la tarde al velorio. Aunque había caído el crepúsculo, los cristales de las ventanas aún reflejaban el espeso tono dorado de un gran banco de nubes. Nannie nos recibió en el vestíbulo y, como hubiera resultado impropio saludarla en voz alta, mi tía se limitó a estrecharle la mano. La vieja señaló hacia arriba interrogativamente y, ante el movimiento de cabeza de mi tía, se puso a subir trabajosamente la escalera delante de nosotros, inclinando la cabeza de un modo que apenas le quedaba más alta que la barandilla. Se detuvo en el primer rellano y nos hizo un gesto para que avanzáramos hacia la puerta abierta de la habitación mortuoria. Mi tía cruzó la puerta, y la vieja me hizo una señal insistente en cuanto se percató de mi titubeo.
Yo entré de puntillas. La luz que se filtraba por los encajes al pie de las cortinas envolvía la habitación con un tenue fulgor dorado en el que las velas parecían pálidas llamas adelgazadas. Le habían puesto en un ataúd. Nannie se colocó junto a nosotros y los tres nos arrodillamos a los pies de la cama. Intenté rezar, pero no pude concentrarme porque el bisbiseo de la vieja me distraía. Me fijé en que el vuelo de la falda se le abarquillaba de un modo chabacano y en que tenía desgastados en el mismo sentido los tacones de sus botas de fieltro. Se me antojó que el viejo sacerdote sonreía tendido en su ataúd.
Pero no. Cuando nos levantamos y subimos a la cabecera de la cama vi que no sonreía. Allí estaba tendido, solemne y cuantioso, vestido como si fuera al altar, sujetando lánguidamente un cáliz entre sus grandes manos. Su rostro, gris y abultado, con las fosas nasales de un negro cavernoso y una exigua piel blanca alrededor, tenía un aspecto sumamente truculento. Las flores impregnaban la habitación de un aroma pesado.
Nos santiguamos y salimos. En el cuartito de abajo encontramos a Eliza ceremoniosamente sentada en su sillón de orejas. Yo avancé vacilante hacia mi silla habitual de la esquina mientras Nannie iba al aparador y cogía un escanciador de jerez y algunas copas que colocó en la mesa, invitándonos a tomar un poco de vino. Cuando su hermana dio la orden, sirvió el jerez y nos pasó las copas. Insistió en que tomara unas pastas de crema pero decliné la invitación porque pensé que haría mucho ruido al comérmelas. Pareció desilusionada de algún modo ante mi rechazo y se movió lentamente hasta el sofá, donde se sentó del lado en el que se encontraba su hermana. Nadie habló; todos fijamos la mirada en la vacía chimenea.
Mi tía aguardó hasta que Eliza suspiró, y entonces dijo:
—Ah, bueno, se ha ido a un mundo mejor.
Eliza suspiró de nuevo e inclinó la cabeza en aquiescencia. Mi tía acarició con los dedos el tallo de su copa antes de dar un traguito.
—¿Se... en paz? —preguntó.
—Oh, absolutamente en paz, señora —dijo Eliza—. Es imposible decir cuándo expiró. Tuvo una hermosa muerte, bendito sea Dios.
—¿Y todo...?
—El padre O’Rourke estuvo con él el martes y le dio la extremaunción y le preparó y todo.
—¿Era consciente?
—Estaba absolutamente resignado.
—Tal es el aspecto que tiene —dijo mi tía.
—Eso es lo que dijo la mujer que mandamos llamar para que lo lavara. Dijo que parecía como si estuviera durmiendo, de lo apacible y resignado que estaba. Nadie hubiera imaginado que se convertiría en un cadáver tan hermoso.
—Desde luego —dijo mi tía.
Sorbió un poco más de su copa y dijo:
—Bueno, señorita Flynn, en cualquier caso ha de ser un gran consuelo para ustedes saber que hicieron cuanto pudieron por él. He de decir que fueron muy solícitas con él.
Eliza pasó las manos por el vestido sobre sus rodillas.
—¡Ah, pobre James! Bien sabe Dios que hemos hecho cuanto estuvo a nuestro alcance, a pesar de nuestra pobreza. No podíamos soportar que le faltara cualquier cosa en su situación.
Nannie había inclinado la cabeza contra un almohadón del sofá y parecía estar a punto de dormirse.
—La pobre Nannie —dijo Eliza, mirándola— está agotada. Hemos tenido mucho trabajo, ella y yo, buscando la mujer que lo lavara y echándolo en la cama y después el ataúd y después el encargo de la misa en la capilla1. De no ser por el padre O’Rourke no sé qué habríamos hecho. Fue él quien trajo las flores y las dos velas de la capilla y quien escribió la esquela para el Freeman’s General2 y quien se hizo cargo de todos los papeles para el cementerio y para el seguro del pobre James.
—¿No es admirable? —dijo mi tía.
Eliza cerró los ojos y movió lentamente la cabeza.
—Ah, no hay amigos como los viejos amigos —dijo—, al final, cuando todo está dicho y hecho, hay amigos en quienes confiar.
—Así es, verdaderamente —dijo mi tía—. Y estoy segura de que ahora que se ha ido a gozar de su eterna recompensa, no olvidará los cuidados que tuvieron ustedes para con él.
—¡Ah, pobre James! —dijo Eliza—. Bien poco trabajo que nos daba. Apenas hacía más ruido que el que hace ahora. Pero se ha ido y ya no hay más que hacer.
—Es ahora cuando le echarán más de menos —dijo mi tía.
—Lo sé —dijo Eliza—. Ya no le llevaré más tazas de caldo, ni usted, señora, le enviará su ración de rapé. ¡Ah, pobre James!
Dejó de hablar, como si entrara en comunión con el pasado, y después dijo con un tono cauteloso:
—Le diré que últimamente le encontraba algo raro. Siempre que le llevaba su taza de caldo me lo encontraba echado hacia atrás en el sillón, con la boca abierta y el breviario caído en el suelo.
Se llevó un dedo a la nariz, frunció el ceño y después continuó:
—Con todo y con eso no dejaba de hablar sobre la excursión que pensaba hacer antes del verano, llevándonos a Nannie y a mí con él, un día que hiciera bueno, a ver de nuevo la vieja casa en la que nació, allá por Irishtown. Pensaba que de camino, ahí por Johnny Rush3, podríamos coger uno de esos carruajes modernos de los que le hablaba el padre O’Rourke, esos que no hacen ruido porque llevan reumáticos en las ruedas, y suponía que nos harían una rebaja por alquilarlo para los tres toda la tarde de un domingo. Tenía esa idea fija... ¡Pobre James!
—¡El Señor tenga piedad de su alma! —dijo mi tía.
Eliza sacó un pañuelo para secarse los ojos con él. Después lo volvió a guardar en el bolsillo y dejó de hablar durante un rato, sin apartar la mirada de la parrilla de la chimenea.
—Siempre fue tan escrupuloso —dijo—. Vivía agobiado por los deberes del sacerdocio. Y de repente algo se le atravesó en la vida, por así decir.
—Sí —dijo mi tía—. Era un hombre decepcionado. Eso saltaba a la vista.
El silencio se apoderó del cuartito, y yo aproveché la ocasión para acercarme a la mesa, probar el jerez y regresar silenciosamente a mi silla del rincón. Eliza parecía haber caído en un profundo arrobamiento y, tras una larga pausa, dijo lentamente:
—Fue aquel cáliz que rompió... Ahí comenzó todo. Dijeron que no había pasado nada, naturalmente, que estaba vacío, quiero decir. Pero de todos modos... Dijeron que la culpa había sido del muchacho. Pero el pobre James era tan nervioso. ¡Dios le tenga en Su gloria!
—¿Qué fue lo que le pasó? —dijo mi tía—. He oído algo...
Eliza asintió con la cabeza.
—Aquello le afectó a la cabeza —dijo—. Se convirtió en un hombre taciturno y errabundo, dejó de hablar y de ver a la gente. Una noche le vinieron a buscar para que asistiera a alguien y no dieron con él. Le buscaron por todos los lados sin conseguir encontrarle. El sacristán sugirió que le buscaran en la capilla. Así que cogieron las llaves, abrieron la capilla y el sacristán, el padre O’Rourke y otro sacerdote entraron con una vela para buscarle... ¿Se puede imaginar usted que allí era donde estaba? Sentado en la oscuridad de su confesonario, absolutamente despierto y como si se estuviera riendo para su coleto.
Dejó de hablar súbitamente como si hubiera oído algo. Yo también me puse a escuchar, pero no se produjo ruido alguno en toda la casa. Yo sabía que el viejo sacerdote descansaba en su ataúd tal como le habíamos visto, en una muerte truculenta y solemne, con un cáliz desmayado sobre el pecho.
Eliza retomó el hilo:
—Absolutamente despierto y como si se estuviera riendo para su coleto... Así que, claro, en cuanto le vieron de tal guisa, pensaron que algo raro le había pasado...
1. Chapel en el original. Palabra con que se suele designar en Irlanda el templo católico. (N. del E.)
2. Gazapo que remite al Freeman’s Journal, el principal diario irlandés de la época, de orientación católica y conservadora. (N. del E.)
3. Un establecimiento de alquiler de carruajes y coches de caballos. (N. del E.)
Un encuentro
Fue Joe Dillon quien nos mostró lo que era el Salvaje Oeste. Tenía una pequeña biblioteca de ejemplares viejos de The Union Jack, Pluck y The Halfpenny Marvel. Nos reuníamos en el jardín trasero de su casa todas las tardes, después de la escuela, y organizábamos batallas de indios. Joe y el gordo de su hermano pequeño, Leo, se hacían fuertes en el desván del establo que nosotros tratábamos de tomar al asalto, o librábamos batallas campales en el césped. Pero fuera como fuese, nunca ganamos asedio o batalla alguna, y todos nuestros combates acababan con la triunfal danza guerrera de Joe Dillon. Sus padres se iban todas las mañanas a la misa de ocho en Gardiner Street y la fragancia de la señora Dillon impregnaba el vestíbulo de la casa. Joe peleaba demasiado ferozmente para nosotros, que éramos más jóvenes o más tímidos. Parecía una especie de indio cuando hacía cabriolas por el jardín, con un cobertor de tetera en la cabeza mientras acompañaba sus alaridos con fuertes golpes que daba con el puño en una lata.
—¡Ya! ¡Yaka, yaka, yaka!
Cuando se dijo que tenía vocación sacerdotal, nadie se lo creyó. Sin embargo era cierto.
Todas nuestras diferencias de cultura y constitución desaparecían bajo un cierto espíritu travieso. Formábamos bandas estimulados por nuestra audacia, nuestras ganas de pasarlo bien o nuestro miedo de parecer demasiado estudiosos o escasos de vigor; entre estos últimos, indios renuentes, me encontraba yo. Las aventuras que se contaban en la literatura del Salvaje Oeste eran bastante remotas a mi manera de ser pero, por lo menos, abrían las puertas a la evasión. Me gustaban más algunos relatos de detectives americanos en los que aparecían machotes despeinados y chicas hermosas. Aunque no había nada malo en esos relatos y a pesar de que algunos tenían una intención ocasionalmente literaria, su circulación por la escuela tenía lugar en secreto. Un día, cuando el padre Butler supervisaba la lectura de las cuatro páginas de Historia Romana, el torpe de Leo Dillon se dejó descubrir con un ejemplar de The Halfpenny Marvel.
—¿Esta página o ésta? ¿Esta página? ¡Venga, Dillon, vamos! «Apenas había...» ¡Sigue! Había... ¿qué? «Apenas había amanecido...» ¿Te lo has estudiado? ¿Qué tienes en el bolsillo?
Todos los corazones se estremecieron cuando Dillon sacó el cuadernillo y en todos los rostros se asumió la inocencia. El padre Butler hojeó aquellas páginas con el ceño fruncido.
—¿Qué es esta basura? —dijo—. ¡El jefe apache! ¿Esto es lo que lees en vez de estudiar Historia Romana? Que no vuelva a encontrarme con esta perniciosa lectura en el colegio. Supongo que el tipo que la escribe es algún perverso escribidor que se gasta en copas lo que saca con ello. Me sorprende que muchachos educados como vosotros lean tales cosas. Lo entendería si fuerais... de la Escuela Nacional. De modo que se lo advierto muy seriamente, Dillon, dedíquese a sus deberes o...
Semejante reprimenda durante las sosegadas horas de clase hizo que la gloria del Salvaje Oeste palideciera bastante a mis ojos, y el rostro abotargado y confuso de Leo Dillon me hizo sentir algún tipo de remordimiento. Pero en cuanto se alejó la restrictiva influencia de la escuela, volví a sentir de nuevo el hambre de sensaciones salvajes, el hambre de la evasión que sólo aquellas crónicas del desorden me ofrecían. La pantomima guerrera de las tardes se hizo al cabo tan tediosa como la rutina de la escuela por la mañana, pues lo que yo quería era correr aventuras de verdad. Pero, según pensé, las aventuras de verdad no tienen nada que ver con la gente que se queda en casa: hay que salir a buscarlas.
Las vacaciones del verano estaban al caer cuando decidí romper, al menos por un día, el tedio de la vida escolar. Planeé un día de novillos con Leo Dillon y un chico llamado Mahony. Cada uno de nosotros aportaría seis peniques. Quedamos en encontrarnos a las diez de la mañana en el puente del canal. La hermana mayor de Mahony le escribiría una justificación y Leo Dillon conseguiría que su hermano dijera que estaba enfermo. Decidimos ir a lo largo de la carretera del muelle hasta llegar a los barcos y coger entonces el transbordador y seguir caminando hasta ver Pigeon House. Leo Dillon temía que nos encontráramos al padre Butler o a alguien del colegio, pero Mahony le preguntó, muy sensatamente, qué es lo que iba a estar haciendo el padre Butler en los alrededores de Pigeon House. Nuestros recelos se disiparon, y yo llevé a cabo la primera parte del plan guardando los seis peniques de cada uno de ellos una vez que les mostré mis propios seis peniques. Cuando ultimamos los detalles en la víspera, todos nos encontrábamos vagamente excitados. Nos dimos la mano, riendo, y Mahony dijo:
—Hasta mañana, camaradas.
Aquella noche dormí mal. Por la mañana fui el primero en llegar al puente, pues era el que vivía más cerca. Escondí los libros entre la hierba alta cercana al pozo de cenizas, al final del jardín, por donde nadie pasaba, y eché a correr por la orilla del canal. Era una mañana medianamente soleada de la primera semana de junio. Me senté en el pretil del puente admirando mis flexibles zapatos de lona que me había esforzado en blanquear la noche anterior, y viendo los dóciles caballos que arrastraban hasta lo alto de la colina unos tranvías llenos de gente de negocios. Todas las ramas de los árboles que bordeaban el paseo mostraban unas alegres hojas de un verde pálido por las que se filtraban los rayos del sol hasta dar en el agua. El granito del puente comenzaba a calentarse, y me puse a dar palmadas en la piedra al ritmo de una canción que tenía en la cabeza. Era muy feliz.
Llevaba unos cinco o diez minutos sentado allí cuando vi aproximarse el traje gris de Mahony. Coronó la colina sonriendo y se encaramó a mi lado en el puente. Mientras esperábamos sacó el tirachinas que le abultaba el bolsillo y me explicó algunas mejoras que le había hecho. Le pregunté por qué lo había traído y me dijo que para darle caña a los pájaros. Mahony hablaba mucho en jerga y se refería al padre Butler como Mechero Bunsen4. Esperamos un cuarto de hora más sin que Leo Dillon apareciera. Hasta que Mahony bajó de un salto y dijo:
—Vamos. Ya sabía yo que el Gordo era un cagueta.
—¿Y sus seis peniques? —dije yo.
—Quedan confiscados —dijo Mahony—. Es mucho mejor a nueve por cabeza que a media docena.
Caminamos por el Paseo Marítimo del Norte hasta que llegamos a la Fábrica de Vitriolo, y entonces torcimos a la derecha por la carretera del muelle. Mahony se puso a jugar a los indios en cuanto nos salimos de la vía pública. Persiguió blandiendo su tirachinas a unas cuantas chicas harapientas, y cuando dos harapientos se pusieron a tirarnos piedras para dárselas de caballeros, me propuso que cargáramos contra ellos. Yo le dije que eran demasiado pequeños, de modo que seguimos caminando mientras aquella tropa harapienta nos gritaba «¡Capullos! ¡Capullos!», al tomarnos por protestantes, pues Mahony, que tenía el pelo castaño, llevaba en la gorra la insignia de plata de un club de cricket. Cuando llegamos a La Plancha preparamos un asedio que fracasó porque necesitas tres por lo menos. Nos vengamos de Leo Dillon diciendo que era un cagueta e imaginando la que le iba a dar el señor Ryan a las tres en punto.
Después llegamos a los alrededores del río y paseamos un buen rato por las calles ruidosas entre elevados muros de piedra, parándonos a ver el trajín de máquinas y grúas y recibiendo los gritos que nuestra inmovilidad suscitaba en los conductores de unos quejumbrosos carromatos. Al mediodía alcanzamos los muelles y, como los trabajadores parecían estar dedicados a su almuerzo, compramos dos grandes pasteles de grosella y nos los comimos sentados en unos tubos de metal a la orilla del río. Allí nos entregamos a la contemplación del comercio de Dublín: las barcazas señaladas a lo lejos por sus bucles de humo algodonoso, la tostada flota pesquera más allá del Ringsend, los grandes veleros blancos que descargaban en el muelle frente a nosotros. Mahony habló de lo pistonudo que sería echarse al mar en uno de esos enormes barcos, e incluso yo, a la vista de aquellos elevados mástiles, vi o imaginé que la geografía que a dosis tan parcas me enseñaban en la escuela adquiría sustancia ante mis ojos. Fue como si la escuela y el hogar se alejaran y se disolviera la influencia que ejercían en nosotros.
Cruzamos el Liffey en el transbordador y pagamos nuestro peaje junto a dos jornaleros y un pequeño judío que llevaba una bolsa. Durante la corta travesía nos mantuvimos serios casi hasta la solemnidad, pero una vez que se cruzaron nuestras miradas nos echamos a reír. Al desembarcar nos fijamos en la descarga del airoso velero de tres palos que habíamos visto desde el muelle del otro lado. Un mirón dijo que se trataba de un barco noruego. Yo me acerqué a la popa e intenté descifrar la leyenda allí escrita, sin éxito alguno, de modo que regresé y me puse a examinar a los marinos extranjeros, a ver si alguno de ellos tenía los ojos verdes de acuerdo con mi confusas nociones al respecto. Los marinos tenían ojos azules, grises e incluso negros. El único marino cuyos ojos podrían pasar por verdes era un hombre alto que divertía a la gente que estaba en el muelle con sus gritos de júbilo cada vez que una carga de tablones llegaba al suelo:
—¡Muy bien! ¡Muy bien!
Cuando nos cansamos del espectáculo caminamos despacio hasta el Ringsend. El día era ya bochornoso, y en los escaparates de las tiendas de ultramarinos se enranciaban unas pálidas galletas. Compramos unas galletas y chocolate y comimos con avidez atravesando las asquerosas calles donde viven las familias de los pescadores. No encontramos lechería alguna, así que le compramos una botella de limonada de frambuesa para cada uno a un vendedor ambulante. Terminado el refrigerio, Mahony persiguió una gata por un callejón, pero se le escapó al llegar a un descampado. Estábamos bastante cansados y cuando llegamos al descampado nos sentamos a la vez en una escarpa de la orilla sobre cuya loma podíamos ver el Dodder.
Era muy tarde y estábamos demasiado cansados para llevar adelante el proyecto de visitar Pigeon House. Debíamos estar en casa antes de las cuatro so pena de que descubrieran nuestra aventura. Mahony contempló tristemente su tirachinas y antes de que recuperara la alegría me apresuré a sugerir que regresáramos en tren. El sol se ocultó tras unas nubes y nos dejó con nuestros rendidos pensamientos y las migajas de nuestras provisiones.
En el descampado no había nadie más que nosotros. Cuando llevábamos un buen rato tendidos sin hablar en la orilla, vi un hombre que se aproximaba por el extremo más alejado del descampado. Le miré despreocupadamente mientras mordisqueaba uno de esos tallos verdes con los que las chicas adivinan la suerte. El hombre avanzaba despacio a lo largo de la orilla. Caminaba con una mano puesta en la cadera y en la otra llevaba un bastón con el que golpeaba ligeramente el césped. Vestía un traje raído de color negro verdoso y se cubría con uno de esos sombreros de copa alta que llamábamos jerry. Parecía ser bastante viejo a juzgar por el gris ceniciento de su bigote. Cuando pasó a nuestros pies nos echó una rápida mirada y siguió su camino. Nuestros ojos fueron tras él y vimos cómo después de dar unos cincuenta pasos giraba sobre sus talones y volvía sobre lo andado. Caminó hacia nosotros muy lentamente sin dejar del golpear el césped con su bastón, de un modo tan cuidadoso que me hizo pensar que buscaba algo entre la hierba.
Se detuvo al ponerse a nuestra altura y nos dio los buenos días. Le contestamos y se sentó muy cuidadosamente junto a nosotros sobre la escarpa. Se puso a hablar del tiempo, diciendo que iba a hacer un verano muy caluroso y que las estaciones habían cambiado mucho desde su mocedad, hacía tanto tiempo. Dijo que los días más felices de la vida eran indudablemente los días de la escuela, y que daría cualquier cosa por ser joven de nuevo. Mientras manifestaba tales sentimientos, algo aburridos, permanecimos en silencio. Entonces se puso a hablar de la escuela y de libros. Nos preguntó si habíamos leído la poesía de Thomas Moore y las obras de sir Walter Scott y de lord Lytton. Yo hice como si hubiera leído todos los libros que mencionó, de modo que al cabo él dijo:
—Ah, veo que eres un ratón de biblioteca como yo. Aunque —añadió, señalando a Mahony que nos miraba con los ojos abiertos— él es diferente: lo que le gusta es jugar.
Dijo que tenía todas las obras de sir Walter Scott y de lord Lytton en casa y que nunca se cansaba de leerlas. Naturalmente, dijo, había algunas obras de lord Lytton que los muchachos no debían leer. Mahony preguntó por qué no, una pregunta que me inquietó dolorosamente, pues temí que el hombre me tomara por alguien tan estúpido como Mahony. Sin embargo, el hombre se limitó a sonreír. Vi que en la boca tenía grandes huecos entre sus dientes amarillentos. Después nos preguntó cuál de nosotros tenía más novias. Mahony mencionó a la ligera que él tenía tres chavalas. El hombre me preguntó cuántas tenía yo. Le respondí que ninguna. Él no me creyó y dijo que estaba seguro de que alguna debía yo tener. Yo permanecí en silencio.
—Díganos —le dijo Mahony descaradamente— cuántas tiene usted.
El hombre sonrió como había hecho antes y dijo que cuando tenía nuestra edad había contado con muchas novias.
—Todo muchacho —dijo— tiene una novia.
Su actitud al respecto me sorprendió por lo extrañamente liberal en un hombre de su edad. En mi fuero interno me parecía razonable lo que decía de los muchachos y las novias. Pero me disgustaban las palabras en sus labios y me preguntaba por qué se estremeció una o dos veces como si temiera algo o padeciera algún escalofrío. El acento con el que se expresaba era bueno. Se puso a hablar de chicas, de lo suave que era el cabello que tenían y de lo suaves que eran sus manos y de que si uno se fijaba, las chicas no eran tan buenas como parecían. Nada le gustaba tanto, dijo, como contemplar una joven bella, sus hermosas manos blancas y su bonito pelo suave. Me dio la impresión de que estaba repitiendo algo que había aprendido de memoria o que, magnetizada por algunas palabras de su propio discurso, su mente daba vueltas y vueltas lentamente en la misma órbita. A veces hablaba como si se refiriera simplemente a un hecho conocido por todo el mundo y a veces bajaba la voz y hablaba misteriosamente, como si nos estuviera contando algún secreto que debiera ser preservado de cualquier otra persona. Repetía sus frases una y otra vez, variándolas y envolviéndolas con su monótona voz. Yo seguí mirando hacia el pie de la escarpa mientras le escuchaba.
Su monólogo cesó después de un largo rato. Se levantó lentamente, diciendo que tenía que dejarnos por un minuto o así, unos pocos minutos, y, sin cambiar la dirección de mi mirada, le vi alejarse despacio hacia el extremo más cercano del descampado. Nosotros permanecimos callados. Al cabo de un rato de silencio oí que Mahony gritaba:
—¡Mira lo que hace!
Como yo no respondí ni levanté la mirada, Mahony exclamó de nuevo:
—¡Es un viejo chiflado!
—Si nos pregunta cómo nos llamamos le decimos que Murphy y Smith.
No intercambiamos otra palabra. Todavía estaba considerando si debía irme o no, cuando el hombre regresó y se sentó de nuevo junto a nosotros. Apenas se había sentado cuando Mahony le echó la vista encima a la gata que se le había escapado, así que se levantó y la persiguió a través del descampado. El hombre y yo contemplamos la caza. La gata escapó una vez más y Mahony comenzó a tirar piedras al muro por el que había trepado. Cuando se cansó de eso se puso a caminar sin rumbo por el extremo más distante del descampado.
El hombre me habló después de un intervalo. Dijo que mi amigo era un chico muy díscolo y me preguntó si le azotaban con frecuencia en la escuela. Yo estaba a punto de replicarle indignado que no éramos estudiantes de la Escuela Nacional para que nos azotasen, como él decía, pero me quedé callado. Él comenzó a hablar refiriéndose al castigo de los muchachos. Su mente, como si de nuevo se viera magnetizada por su discurso, pareció comenzar a dar vueltas y vueltas lentamente alrededor de un nuevo centro. Dijo que cuando los chicos eran así debían ser azotados y bien azotados. Cuando un chico era díscolo y travieso nada le sentaba mejor que una sonora azotaina. Un palmetazo en la mano o un tirón de orejas no resolvía nada. Lo que un chico así quería era una buena azotaina. Me sorprendió semejante manera de pensar e involuntariamente le miré cara a cara. Al hacerlo me encontré con un par de ojos verde botella escrutándome bajo una frente crispada. Yo desvié mi mirada de nuevo.
El hombre prosiguió su monólogo. Parecía haber olvidado su liberalismo anterior. Dijo que si se encontraba con un chico dirigiendo la palabra a una chica o echándose una chica de novia, le azotaría y azotaría, para enseñarle que con las chicas no se habla. Y si un chico se echaba una novia y mentía al respecto, él le daría una azotaina como ningún chico había recibido jamás en este mundo. Dijo que nada en el mundo le gustaría tanto como eso. Me describió cómo azotaría a tal chico, como si desarrollara ante mí algún elaborado misterio. Eso, dijo, le gustaría más que cualquier cosa en este mundo; y su voz, según me conducía monótonamente a través del misterio, creció de un modo casi afectuoso y pareció implorar de algún modo mi comprensión.
Yo aguardé hasta que hizo una pausa en su monólogo. Entonces me levanté bruscamente y, para no revelar mi agitación, me entretuve unos instantes haciendo que me ataba el zapato. Después le dije que debía marcharme y me despedí de él. Subí por la escarpa sin apresurarme, pero con el corazón latiéndome rápidamente por temor a que me cogiera por las rodillas. Cuando llegué al final de la escarpa me di la vuelta y sin mirarle, grité:
—¡Murphy!
Mi voz sonó con un acento de valentía forzada y me sentí avergonzado de mi mezquina estratagema. Tuve que gritar aquel nombre de nuevo antes de que Mahony me diera un alarido por respuesta. ¡Cómo latió mi corazón al verle correr a través del descampado hacia mí! Corría como si acudiera en mi ayuda. Y yo me sentí compungido, porque, en realidad, siempre le había despreciado un poco.
4. Mote que alude a su cualidad de encenderse (de ira) rápidamente, un mechero o quemador Bunsen es un instrumento de laboratorio para calentar muestras y sustancias químicas. (N. del E.)
Araby
Como North Richmond Street era una calle sin salida, resultaba muy tranquila, excepto a la hora en que la Escuela de los Hermanos Cristianos daba suelta a los muchachos. Una casa deshabitada de dos plantas se erguía sobre un terreno cuadrado al fondo del todo, alejada de la vecindad. Las otras casas de la calle, conscientes de las vidas tan presentables que alojaban, se miraban una a otra con imperturbables rostros marrones.
El inquilino anterior de nuestra casa, un cura, había muerto en el cuarto de estar trasero. Todos los cuartos tenían esa atmósfera añeja propia de las habitaciones cerradas durante mucho tiempo, y el cuarto de los trastos, junto a la cocina, se encontraba atestado de viejos papeles inservibles entre los que encontré unos cuantos libros en rústica de páginas alechugadas y húmedas: El Abad, de Walter Scott, El comulgante devoto y Las memorias de Vidocq. Este último era el que más me gustaba, porque sus páginas eran amarillas. Detrás de la casa había un jardín silvestre con un manzano en el centro y unos pocos arbustos desperdigados, bajo uno de los cuales encontré la herrumbrosa bomba para inflar las ruedas de la bicicleta del antiguo inquilino, un cura muy piadoso en cuyo testamento dejaba todo su dinero a instituciones de caridad, y los muebles de su casa, a su hermana.
Cuando llegaban los breves días del invierno, anochecía antes de que termináramos de almorzar. Al encontrarnos de nuevo en la calle las casas se veían envueltas en tinieblas. El pedazo de cielo sobre nosotros tenía el color de una tornadiza violeta hacia la que lanzaban sus trémulas llamas las farolas de la calle. Jugábamos bajo el estímulo del frío hasta que nuestros cuerpos ardían. Los ecos de nuestros gritos atravesaban el silencio de la calle. Los lances del juego nos llevaban a través de los oscuros y embarrados callejones detrás de las casas donde luchábamos como caballeros contra los rudos salvajes de los páramos, a las puertas traseras de los oscuros jardines goteantes con sus malolientes pozos de cenizas, a los oscuros y olorosos establos donde un cochero peinaba y almohazaba un caballo o hacía sonar la música de los arneses. Cuando regresábamos, la calle se encontraba iluminada por los jirones de luz que salían de las cocinas. Si veíamos a mi tío dar la vuelta a la esquina, nos ocultábamos en las sombras hasta que se metía en casa sin ningún contratiempo. O si la hermana de Mangan llamaba a su hermano desde el escalón de la puerta para que fuera a tomar el té, permanecíamos en nuestra penumbra y la veíamos otear la calle de un lado al otro. Esperábamos a ver si se quedaba allí o entraba en la casa y, si se quedaba, abandonábamos nuestra penumbra y caminábamos resignadamente hasta las escaleras de Mangan. Ella nos aguardaba, recortada su figura en la luz de la puerta medio abierta. Su hermano siempre le tomaba el pelo antes de obedecerla y yo me quedaba en la cerca, contemplándola. Su ropa se movía al compás de su cuerpo y oscilaba la cinta con que se sujetaba el pelo.