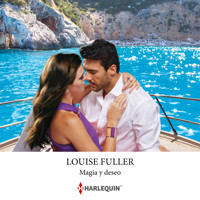9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Un amor predestinado Kim Lawrence Se suponía que tenía que guiarla y protegerla... ¡no seducirla! Su reina del desierto Annie West Juntos frente al altar por sentido del deber… apasionadamente reunidos en la cama. Bajo la luz del norte Louise Fuller El objetivo de él era conseguir que las relaciones románticas fuesen fáciles. Irresistible pasión Andie Brock Era un matrimonio solo de papel… hasta que volvieron a avivarse deseos ocultos durante mucho tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Pack Bianca, n.º 185 - febrero 2020
I.S.B.N.: 978-84-1348-142-5
Índice
Portada
Créditos
Un amor predestinado
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Bajo la luz del norte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Irresistible pasión
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Su reina del desierto
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
MIENTRAS estaba atrapado en un atasco, Zach había recibido por fin el mensaje que había estado esperando. Por suerte conocía bien las callejuelas de Atenas, porque en su juventud había tenido que aprender a sobrevivir en ellas valiéndose de su ingenio. Una opción preferible mil veces a vivir con su abuela, resentida por tener que cargar con un nieto bastardo, y con su tío borracho, que lo maltrataba.
Aunque era probable que le cayese alguna multa por conducir demasiado deprisa, le llevó menos de media hora llegar al hospital. Entró por el pabellón de urgencias y una de las recepcionistas le dijo que avisaría al médico y le pidió que esperara. Alekis había estado tres días en un coma inducido después de que hubieran logrado resucitarlo tras un paro cardíaco.
El día anterior, como era lo más parecido a un amigo o familiar que tenía el anciano, había estado presente cuando le habían retirado los medicamentos que lo mantenían en coma. Y, a pesar de las advertencias del médico de que cabía la posibilidad de que no llegara a despertar, él no había perdido la fe en que sí lo haría.
Cuando apareció el médico, se saludaron con un apretón de manos y Zach apretó la mandíbula y esperó expectante a escuchar lo que tuviera que decirle.
–El señor Azaria ha despertado y le hemos retirado la respiración asistida –comenzó el hombre con cautela.
Impaciente por esa información con cuentagotas, Zach, que se temía lo peor, lo cortó y le espetó:
–Mire, hábleme sin rodeos.
–Está bien. No parece que haya problema con sus capacidades cognitivas y su comportamiento es normal.
Zach respiró aliviado. Una incapacidad intelectual habría sido la peor pesadilla de Alekis, y también la suya.
–Normal, suponiendo que antes de ingresar ya fuera bastante… mandón y quisquilloso –añadió el médico con sorna.
Una sonrisa asomó a los labios de Zach, relajando sus apuestas facciones.
–Sí, bueno, está acostumbrado a ser el que da las órdenes. ¿Puedo verlo?
El cardiólogo asintió.
–Está estable, pero confío en que comprenda que es pronto para decir que está fuera de peligro –le advirtió.
–Lo entiendo.
–Bien. Venga por aquí.
Habían trasladado a Alekis de la unidad de cuidados intensivos a una habitación individual. Zach lo encontró incorporado, apoyado en un par de almohadones. Aunque tenía mala cara, su voz sonaba fuerte y clara. Zach se quedó un momento en el umbral de la puerta, con una sonrisa divertida en los labios ante la escena que se estaba desarrollando ante él.
–¿Es que no sabe lo que son los derechos humanos? ¡Haré que la despidan! –le estaba gritando el anciano a la enfermera–. ¡Quiero mi maldito teléfono!
La mujer parecía muy calmada, a pesar de las exigencias y amenazas de Alekis.
–No estoy autorizada para hacer eso, señor Azaria.
–Pues haga que venga alguien autorizado para tomar esas decisiones o… –al ver a Zach, Alekis no terminó la frase y lo instó diciendo–: ¡Gracias a Dios! Anda, déjame tu móvil. Y una copa de brandy tampoco me vendría mal.
–Me temo que lo he extraviado –mintió Zach.
El anciano resopló.
–¡Esto es una conspiración contra mí! –gruñó–. Bueno, pues siéntate. No te quedes ahí plantado, o me entrará tortícolis de levantar la cabeza para mirarte.
Mientras la enfermera salía, Zach tomó asiento en el sillón situado junto a la cama y estiró las piernas frente a sí, cruzando un tobillo sobre el otro.
–Te veo…
–No vayas a decir que me ves bien; estoy con un pie aquí y otro en la tumba –lo cortó Alekis con impaciencia–. Pero todavía no voy a palmarla. Tengo cosas por hacer y tú también. Me imagino que sí que tendrás tu móvil, ¿no?
El alivio que sintió Zach al ver que seguía siendo el de siempre se esfumó al observar cómo temblaba la frágil mano tendida hacia él. Se sacó el móvil del bolsillo y disimuló como pudo su preocupación mientras buscaba en la carpeta de imágenes las instantáneas que había tomado unos días antes para el anciano.
–Dime, ¿cuánto crees que tardará en saberse que estoy aquí y empiecen a rodearme los tiburones? –le preguntó Alekis con sarcasmo.
Zach levantó la vista de la pantalla.
–¿Quién sabe?
–Ya. O sea que tendremos que centrarnos en el control de daños.
Zach asintió.
–Por lo menos, si te da otro infarto estás en el lugar adecuado –contestó con sorna–. Bueno, y ahora espero que me digas por qué me mandaste a un cementerio de Londres a acosar a una desconocida.
–A acosarla no, a que le hicieras una foto.
Aquella corrección hizo a Zach esbozar una media sonrisa.
–Claro, hay una gran diferencia. Por cierto, siento curiosidad: ¿se te pasó por la cabeza que podría haberte dicho que no?
El día que Alekis lo había llamado para pedirle aquel favor tan poco común, él estaba en Londres para dar una charla en un prestigioso congreso financiero internacional.
–¡¿Que quieres que vaya dónde y que haga qué?! –le había espetado, sin dar crédito a sus oídos.
–Ya me has oído –le había respondido Alekis–. Tú dale la dirección de la iglesia a tu chófer. El cementerio está enfrente. Sobre las cuatro y media llegará una mujer joven. Solo quiero que le hagas una foto.
Antes de tenderle el móvil al anciano, Zach le aconsejó:
–Intenta que esta vez no te dé otro infarto.
–No me dio un infarto porque estuviera esperando a que me mandaras esa foto, sino por setenta y cinco años de excesos, según los médicos, que dicen que ya debería estar bajo tierra desde hace unos cuantos. También dicen que si, quiero durar aunque sea otra semana, debería privarme de todo lo que le da sentido a la vida.
–Estoy seguro de que te lo dijeron con mucho más tacto.
–No necesito que me traten como a un niño –protestó Alekis.
Zach le dio el móvil y el anciano se quedó mirando la pantalla.
–Es preciosa, ¿verdad? –murmuró.
A Zach no le pareció que hiciera falta que respondiera a eso. La belleza de la joven a la que había fotografiado era innegable. De hecho, lo preocupaba la fascinación, que rozaba la obsesión, que había despertado en él. No podía dejar de pensar en aquel rostro. Pero se había dado cuenta de que no era ese rostro, ni aquellos ojos ambarinos lo que lo fascinaban, sino el desconocer su identidad, el misterio que envolvía todo aquel asunto.
–Siempre estoy dispuesto a echarle una mano a un amigo cuando lo necesite –le dijo a Alekis–. Pero supongo que para haberme pedido ese favor será porque has perdido toda tu fortuna y no podías contratar a un investigador privado que se ocupara de esto –apuntó con sorna–. Por cierto, ¿cómo sabías que iría allí a las cuatro y media?
Alekis alzó la vista y lo miró como si le irritara una pregunta tan obvia.
–Porque hice que la siguieran durante dos semanas –contestó–. Y tenía mis razones para no querer encargarle esto a otra persona. De hecho, el tipo al que había contratado resultó ser un idiota.
–¿El que hiciste que la siguiera?
–Sí, era un inepto. Hizo unas cuantas fotografías, la mayoría con ella de espaldas o de farolas de la calle. ¿Y crees que se le ocurrió hacérselas con disimulo o desde un escondite? No. Ella se dio cuenta y lo amenazó con denunciarlo por acoso. Y hasta le hizo una foto con el móvil y le golpeó con una bolsa que llevaba –masculló Alekis–. ¿Te vio a ti?
–No. De hecho, estoy pensando en dedicarme a esto del espionaje. Aunque no tenía ni idea de que se trataba de una misión de riesgo. Y dime, ¿quién es esa damisela tan peligrosa?
–Mi nieta.
Zach dio un respingo y lo miró de hito en hito. ¡Eso sí que no se lo había esperado!
–Su madre también era preciosa… –murmuró el anciano, ajeno a su reacción, levantando el móvil con su mano temblorosa para ver la foto mejor–. Yo diría que sus labios son como los de Mia –alzó la vista hacia Zach–. ¿Sabías que tuve una hija?
Zach asintió en silencio. Había leído en los periódicos historias sobre «la hija rebelde de Alekis Azaria». Se decía que se había juntado con malas compañías, y que había caído en las drogas, pero no se la había vuelto a ver desde que se había casado contra la voluntad de su padre, y se rumoreaba que la había desheredado.
Era la primera vez que Alekis mencionaba que había tenido una hija y que tenía una nieta. De hecho, era la primera vez que le oía hablar de alguien de su familia, de la que no sabía nada, a excepción de que había estado casado, por el retrato de su esposa, fallecida hacía años, que tenía colgado en su mansión.
–Se casó con un perdedor, un tipo llamado Parvati. Creo que se echó en sus brazos para molestarme –murmuró Alekis–. Le advertí que era un inútil y un vago, pero ¿crees que me escuchó? No. Y cuando se quedó embarazada la dejó tirada. Habría bastado con que me pidiera… –sacudió la cabeza, visiblemente cansado tras ese arrebato emocional–. Siempre fue una cabezota…
–Vamos, que de tal palo, tal astilla –observó Zach.
El anciano lo miró con el ceño fruncido, pero el enfurruñamiento se disipó y dio paso a una pequeña sonrisa de orgullo.
–Sí, Mia era todo un carácter –murmuró.
Hasta entonces, Zach había creído que Alekis no tenía familia, igual que él, y era una de las cosas que lo habían unido a él. Pero ahora resultaba que sí la tenía, y daba por hecho que querría conocer a su nieta y que formara parte de su vida. Si le hubiera pedido su opinión, él le habría dicho que no era buena idea, pero Alekis no le había pedido su opinión, ni lo habría escuchado. Claro que, si a él le hubiesen dicho que volver a conectar con su pasado solo le dejaría recuerdos amargos que no lo reconfortarían ni le aportarían respuestas, él tampoco habría escuchado.
–Supongo que podría haber sido yo quien diera el primer paso –añadió Alekis–. Estuve esperando a que lo diera Mia, pero ella nunca…
Se pasó el dorso de la mano por los ojos y, cuando la dejó caer, Zach hizo como que no se había dado cuenta de que tenía húmedas las mejillas. Lo cierto era que le incomodaba ver presa de las emociones, y tan vulnerable, a aquel hombre al que siempre había considerado reservado y nada sentimental. Quizá el verse al borde de la muerte tenía ese efecto en las personas.
–Me imagino que todo el mundo tiene algo de lo que se arrepiente –murmuró.
–¿Hay algo de lo que tú te arrepientas? –inquirió Alekis.
Zach enarcó las cejas y sopesó la pregunta.
–Todos cometemos errores –respondió. Estaba acordándose de su abuela, con la mirada vacía, fija en la ventana, la última vez que la había visitado en el asilo–. Pero yo no cometo el mismo error dos veces.
Solo un idiota, o alguien que estaba enamorado, tropezaba dos veces en la misma piedra. Y en su opinión enamorarse lo volvía a uno idiota. No podía imaginarse permitiendo que su corazón, o cuando menos sus hormonas, mandasen en su cerebro. Y no era que llevase una vida de celibato; el sexo era necesario y bueno para la salud, pero jamás dejaba que en sus relaciones se mezclase con los sentimientos. Aunque aquello le había acarreado una reputación de «insensible», podía vivir con ello. En cambio… ¿vivir el resto de su vida con la misma mujer? ¡Ni hablar!
–Pues yo sí me arrepiento de algunas cosas, pero ese arrepentimiento no sirve para nada –dijo Alekis en un tono más firme–. Lo que quiero es enmendar mis errores. Y por eso pienso legarle todo a mi nieta. Perdona si pensabas que iba a dejarte a ti mi fortuna.
–No necesito tu dinero.
–Tú y tu condenado orgullo… –murmuró Alekis–. Si me hubieras dejado ayudarte, habrías llegado antes a la cima. O cuando menos sin tener que esforzarte tanto.
–Eso le habría quitado toda la gracia. Además, sí que me ayudaste; me diste una educación y buenos consejos –replicó Zach.
Estaba hablando en un tono desenfadado, pero era consciente de lo mucho que le debía a Alekis, y el viejo magnate naviero también.
–Y eso desde luego no tiene precio, ¿no? –apuntó el anciano.
Zach esbozó una sonrisa.
–Me alegra verte bien, pero ese chantaje emocional es innecesario –le dijo–. ¿Qué es lo que quieres que haga?
–Que me la traigas. ¿Lo harás?
Zach enarcó las cejas.
–Cuando dices que te la «traiga»… me imagino que no estamos hablando de un secuestro.
–Confío en que no haga falta llegar a eso.
–No me estaba ofreciendo a hacerlo –respondió Zach con sorna–. Bueno, ¿y cómo se llama?
–Katina –dijo Alekis–. Solo es griega de nombre. Nació en Inglaterra. Su historia es… –bajó la vista, como avergonzado–. Lleva sola mucho tiempo. Y creo que aún piensa que no tiene a nadie en el mundo. Tengo intención de compensarla por lo mal que lo ha pasado, pero me preocupa un poco que sea un shock demasiado fuerte para…
–Seguro que lo llevará bien –lo tranquilizó Zach, reprimiendo la respuesta cínica que había saltado a su mente.
Cualquiera que descubriera que iba a convertirse de la noche a la mañana en una persona inmensamente rica, se repondría bastante rápido.
–Quiero decir que para ella será un cambio muy grande. Está a punto de convertirse en mi heredera, y en el objetivo de las malas lenguas y los cazafortunas. Habrá que protegerla…
–Por lo que me has contado, parece que es bastante capaz de protegerse sola –apuntó Zach con sorna.
–Bueno, sí, es evidente que tiene agallas, pero hay que enseñarle cómo funcionan las cosas en nuestro mundo –continuó el anciano–. Y yo estoy aquí atrapado, así que…
Zach, que estaba preocupándose por el rumbo que estaban tomando sus palabras, se apresuró a interrumpirlo.
–Me encantaría ayudar, pero es que me suena a que eso requeriría una buena parte de mi tiempo.
Su mentor exhaló un profundo suspiro, que hizo que Zach apretara los dientes, y esbozó una sonrisa que era la combinación perfecta de comprensión y tristeza.
–Es verdad. Y tienes todo el derecho a negarte –murmuró con otro suspiro–. No me debes nada. No quiero que te vayas de aquí pensando que te he llamado para cobrarme un favor ni nada de eso. Ya me las arreglaré cuando me den el alta…
Le estaba haciendo un chantaje emocional, pero sabía que no podía seguir negándose. No después de lo que había hecho por él. La primera lección que uno aprendía cuando vivía en la calle era a pensar antes que nada en sí mismo. La segunda, a no meterse en problemas. Sin embargo, Zach detestaba a los matones, y el día que había visto a unos pandilleros rodear a un viejo tonto que se negaba a darles la cartera, se había puesto tan furioso que se había lanzado contra ellos sin pensarlo. Le había salvado la vida a Alekis, pero este le había dado a él una nueva vida a partir de ese día, sacándolo de las calles, y nunca le había pedido nada a cambio.
Miró al anciano con expresión resignada, y el rostro de este se iluminó de satisfacción cuando le respondió:
–Está bien, te ayudaré.
–¿Seguro que no te importa?
–No tientes a la suerte –gruñó Zach, entre exasperado y divertido por lo hábilmente que lo había manipulado.
–Cuando esto salga a la luz será esencial controlar el flujo de información –lo instruyó Alekis–. Sé que puedo confiar en ti para que te ocupes de eso. Los medios de comunicación se abalanzarán sobre ella como buitres. Debemos estar preparados. Y ella debe estar preparada –añadió–. ¿Será posible? ¡Déjeme en paz y váyase!
Esas increpaciones iban dirigidas a la enfermera que acababa de volver a entrar. La mujer, sin embargo, no se dejaba amilanar.
–Lo dejo en sus manos –le dijo Zach levantándose–. Buena suerte –y volviéndose hacia Alekis, le dijo a él–: Mándame un e-mail con los detalles que sean necesarios; yo me encargaré del resto. Y entretanto, descansa un poco.
Kat se levantó de la silla, dio vueltas por su pequeño despacho, haciendo un baile de la victoria, y volvió a leer la carta, nerviosa, por si la hubiera malinterpretado, lo cual sería espantoso. La tensión que se había acumulado en sus hombros se disipó cuando llegó al final. No, la había leído bien. Sin embargo, frunció el ceño al caer en la cuenta de que, aunque la citaban para una entrevista al día siguiente en las oficinas del bufete, no decía con quién se iba a entrevistar.
Bueno, pensó encogiéndose de hombros, probablemente sería un representante de una de las personas o empresas a quienes había pedido su apoyo. Sus compañeros menos optimistas pensaban que era perder el tiempo, pero ella esperaba poder conseguir algunas donaciones que impidieran que tuvieran que cerrar cuando les retiraran la subvención del Ayuntamiento el mes próximo.
Llamaron a la puerta, y cuando se entreabrió asomó la cabeza su compañera Sue, unos años mayor que ella.
–¡Ay, madre! –exclamó entrando y cerrando la puerta tras de sí–. Me conozco esa cara.
–¿Qué cara? –inquirió Kat.
–Esa cara tuya que dice que estás preparándote para lanzarte al campo de batalla –le explicó Sue–. Me encanta… a todos nos encanta lo luchadora que eres, Kat, pero hay veces que… –suspiró y se encogió de hombros–. Tienes que ser realista, cariño –le dijo con sinceridad–. Es una causa perdida. Mira, el lunes tengo una entrevista de trabajo. Solo quería avisarte de que necesitaré tomarme la mañana libre.
A Kat se le cayó el alma a los pies y fue incapaz de disimular su sorpresa.
–¿Estás buscando otro empleo?
Si Sue, que era tan optimista como trabajadora, se había dado por vencida… «¿Es que soy la única que no se ha rendido?».
–Desde luego. Y te sugiero que hagas lo mismo. Siempre hay facturas que pagar y en mi caso también bocas que alimentar. A mí también me importa este proyecto y lo sabes.
Kat se sintió avergonzada; no quería que Sue pensara que estaba juzgándola.
–Por supuesto.
¿Cómo podría echarle en cara a Sue, madre soltera de cinco hijos, que estuviera intentando buscarse otro trabajo? Quería darle la buena noticia, pero decidió moderar su entusiasmo. No quería hacer que los demás se hicieran ilusiones si luego no conseguía nada.
–Sé que piensas que estoy loca, pero de verdad creo que hay una posibilidad real de que ahí fuera haya otras personas a quienes les importa lo que hacemos aquí.
Sue sonrió.
–Lo sé. Y espero que la vida nunca destruya ese optimismo tuyo.
–Bueno, hasta ahora no lo ha conseguido –contestó Kat–. Y por lo del lunes tranquila, no pasa nada. Puedes tomarte la mañana libre. Ah, y buena suerte.
Esperó a que Sue se hubiera marchado antes de volver a sentarse tras su escritorio –una mesa coja de una pata, en realidad– y seguir con su trabajo, aunque durante el resto de la jornada le costó concentrarse.
Al volver a casa todavía no sabía muy bien qué se pondría para la entrevista del día siguiente, aunque tampoco tenía demasiadas opciones. No era que no le gustase ir a la moda y comprarse ropa, pero su presupuesto era limitado. Además, en los últimos años había sucumbido más de una vez a comprar varias prendas sofisticadas de las que se había encaprichado pero que en realidad no necesitaba, y las había tenido meses muertas de risa en el armario hasta que se había decidido a donarlas a una tienda de segunda mano.
Por eso ahora en su armario tenía solo lo justo, cosas prácticas: vaqueros, camisetas, blusas… Bueno, había un vestido azul marino de seda que tal vez… Abrió el armario y acarició la tela, antes de asentir para sí. Era el vestido perfecto para impresionar, de corte clásico pero tan elegante que parecía un vestido de firma. Le costó un poco más encontrar unos zapatos de tacón, que había relegado al fondo del armario, pero cuando los hubo sacado sintió que estaba preparada. Ahora solo le faltaba pensar en un plan de ataque. Si quería convencer a la persona con quien iba a entrevistarse de que hiciese una donación para su causa, tenía que tener a punto todos los números y detalles, y plantar una sonrisa ganadora en su rostro. Lo único que faltaría sería que la persona que iba a recibirla fuese alguien con corazón.
Capítulo 2
CUANDO Zach llegó, estaban esperándolo. En cuanto pasó al vestíbulo del bufete Asquith, Lowe & Urquhart, apareció un «comité de bienvenida». El anciano socio principal –el último descendiente de los Asquith– acompañado de tres subordinados de cierta edad, lo condujo a la sala de reuniones vacía. No se había esperado menos, teniendo en cuenta la cantidad de casos que Alekis proporcionaba al bufete.
–¿Cómo está el señor Azaria? –le dijo el viejo señor Asquith–. Han circulado rumores de que…
–Siempre hay rumores –lo interrumpió Zach, encogiéndose de hombros.
El anciano asintió y, dando por concluidas las formalidades, añadió:
–Bien, póngase cómodo. Yo mismo haré pasar a la señorita Parvati cuando llegue. ¿Quiere que pida que le traigan café?
Zach se desabrochó el botón de la chaqueta, se pasó una mano por la corbata y vio que en el extremo más alejado de la larga mesa había una bandeja con botellines de agua y un par de vasos.
–No, gracias. Con el agua está bien.
El señor Asquith asintió de nuevo con la cabeza y se dio media vuelta para abandonar la sala, seguido a una distancia respetuosa por sus subordinados.
Cuando se cerró la puerta, Zach miró a su alrededor sin demasiado interés. Fue hasta el otro extremo de la mesa, abrió un botellín, se sirvió agua, y luego se sentó y se puso a mirar en su tableta el archivo que le había mandado la secretaria de Alekis. No era muy largo. Probablemente no era el informe completo del detective privado al que había contratado Alekis, sino una versión abreviada. Tampoco le importaba; no necesitaba detalles desagradables para formarse una opinión de la joven a la que estaba a punto de conocer. Con los que había en aquel documento le bastaba para hacerse una idea de la clase de infancia que había tenido.
Que, al igual que él, no hubiera tenido una infancia fácil, no le hizo sentir que tuviera una conexión especial con ella, como tampoco se sentiría próximo a alguien solo porque tuvieran los ojos del mismo color. Sin embargo, tener eso en común con ella sí hacía que pudiera entenderla mejor que quien no hubiera pasado por algo así. Por eso estaba seguro de que la inocencia que parecía brillar en sus ojos en las fotos que le había hecho no era más que una ilusión. La inocencia era una de las primeras cualidades que se perdían cuando se tenía una infancia como la que ella había tenido.
La habían abandonado y había quedado al cuidado de los Servicios Sociales. No le extrañaba que Alekis pensara que tenía que compensarla por lo que había pasado. Igual que tampoco le sorprendía lo que había hecho la madre. Ya no le chocaba lo bajo que podía llegar a caer el ser humano. En cambio, sí lo sorprendía que Alekis, que probablemente había estado informado del devenir de los acontecimientos de la vida de su hija, no hubiese decidido intervenir entonces. Y ahora quería arreglarlo.
Algunos dirían eso de que nunca es demasiado tarde, pero él no estaba de acuerdo. A veces era demasiado tarde para deshacer el daño infligido a una persona. Suponía que en aquel caso dependía de la magnitud del daño. Lo que estaba fuera de toda duda era que la nieta de Alekis sabía cuidar de sí misma. Era una superviviente, y la admiraba por ello, pero, siendo como era realista, sabía que no se podía sobrevivir a una infancia así a menos que uno hubiera aprendido a anteponer los intereses propios a los de los demás. Era lo que él había hecho.
Frunció el ceño. Le preocupaba que Alekis, que normalmente habría sido el primero en darse cuenta de aquello, parecía que había cerrado los ojos a la realidad. Era como si, porque fuera su nieta, estuviese anteponiendo los sentimientos a los hechos, y la cuestión era que era imposible que, con lo que había pasado aquella joven, pudiera encajar en su mundo sin convertirse en un imán que atrajese todo tipo de escándalos.
Zach sabía que uno no escapaba de esa clase de pasado, sino que lo llevaba consigo y continuaba mirando primero y por encima de todo por sus propios intereses. ¿Cuándo había sido la última vez que él había antepuesto las necesidades de otra persona a las suyas? Ya ni se acordaba, pero admitir eso para sus adentros tampoco le generaba remordimientos. Uno no se convertía en un superviviente sin dar prioridad a sus intereses.
Y él era un superviviente. Además, en su opinión era preferible que lo considerasen a uno egoísta a que lo tratasen como a una víctima. De hecho, en vez de estar resentido por el pasado, agradecía que aquellas experiencias amargas lo hubiesen curtido. Si no, no podría disfrutar del éxito que tenía actualmente.
Cerró la aplicación, apagó la tableta y la dejó a un lado. Quizá estuviese viéndolo desde un ángulo demasiado negativo. Quizá se llevaría una agradable sorpresa. A menos que Alekis se lo hubiese ocultado, parecía que su nieta no había tenido ningún roce con la justicia. También podía ser que, de haber incurrido en alguna actividad delictiva, hubiese conseguido que pasase desapercibida, pero parecía que durante todo ese tiempo había sido capaz de mantenerse por sus propios medios y conservar su empleo. Quizá abandonarla era lo mejor que su madre había podido hacer por ella.
Llamaron a la puerta y Asquith entró en la sala de juntas acompañado de la nieta de Alekis. Aquella no era la criatura feérica del cementerio, ni una mujer prematuramente endurecida por las experiencias que había vivido, sino probablemente el ser más bello que jamás habían contemplado sus ojos.
Durante unos segundos, Zach se quedó paralizado, como si su sistema nervioso hubiera sufrido un cortocircuito, y cuando se recuperó un fuego incontrolable abrasó todo su cuerpo. El elegante, aunque sencillo, vestido que llevaba parecía caro, pero con su esbelta y femenina figura habría estado igual de impresionante con unos vaqueros y una camiseta.
Como estaba escuchando lo que le estaba diciendo el señor Asquith, tuvo ocasión de mirarla con detenimiento. Sus facciones, vista así, de perfil, eran definidas y delicadas. Llevaba el largo cabello oscuro recogido en una coleta, que le caía, como si fuera de seda, casi hasta la cintura. En las fotos que le había hecho con el móvil parecía más oscuro, pero ahora veía que era de un cálido tono castaño.
Su cuello era esbelto como el de un cisne, y esa misma gracia se replicaba en las suaves curvas de su cuerpo. El vestido dejaba los brazos al descubierto, y solo cubría hasta la mitad del muslo las torneadas piernas, que resaltaban los zapatos de tacón de aguja que llevaba.
–Bien, pues les dejo –le dijo Asquith.
–¿Se marcha? –murmuró ella enarcando las cejas.
Zach se fijó en lo musical y suave que era su voz, y entonces ocurrió lo que había estado esperando: giró la cabeza. Sí, sus ojos eran tan bellos como en las fotografías, con ese color ámbar intenso, y esa forma almendrada que le daba a su rostro un toque exótico.
Al entrar, Kat había visto por el rabillo del ojo al hombre que se hallaba sentado a la cabecera de la larga mesa, pero por no ser descortés con el señor Asquith, que le estaba hablando, hasta ese momento había reprimido su curiosidad y no se había vuelto para mirarlo.
Al girar ella la cabeza, el hombre se levantó. En lo primero que se había fijado al ser recibida por el anciano señor Asquith había sido en su traje a medida, su voz engolada y su corbata anticuada. Aquel otro hombre también iba impecablemente vestido, solo que la corbata que llevaba era acorde a la moda: estrecha, de seda y oscura, en contraste con la camisa, que era de un tono claro. Pero lo que le impactó de él fue la virilidad que emanaba y que la golpeó con la fuerza de un ciclón. De repente la sala parecía haber encogido, y experimentó tal sensación de claustrofobia que se apoderó de ella el impulso de suplicarle al señor Asquith que no se marchara.
«Vamos, Kat, no eres una cobarde, ni te das por vencida fácilmente», se dijo. Las apariencias a menudo eran engañosas. Al principio la habían repelido el aspecto de ricachón y la voz engolada del señor Asquith, pero ahora, en contraste con ese otro hombre, le parecía hasta agradable. Quizá pasados unos minutos aquel misterioso desconocido también se lo parecería. O quizá no, pensó mirándolo de arriba abajo. Había algo inquietante en él, algo que la abrumaba, como los andares, casi felinos, con que avanzó hacia ellos.
–Gracias, señor Asquith; no le quitaremos más tiempo –le dijo al anciano, deteniéndose a unos pasos, junto a la mesa.
El señor Asquith se despidió con un breve asentimiento y se marchó, cerrando tras de sí.
Kat tragó saliva y, aunque parecía que el corazón fuera a salírsele del pecho, esbozó una sonrisa lo más profesional posible, que pretendía ser agradable, pero impersonal, y lo saludó.
–Buenos días.
Era increíblemente guapo. Tenía unas facciones de una simetría perfecta, como esculpidas, unos labios carnosos y sensuales, y unos ojos oscuros inescrutables.
–Buenos días –contestó él en un tono seco, sin molestarse en corresponder a su sonrisa.
Sin decir nada más, el tipo se dio media vuelta para dirigirse al otro extremo de la mesa. Kat supuso que esperaba que lo siguiera, pero cuando ya estaban llegando tuvo la mala suerte de que tropezó con la pata de una silla mal colocada.
–¡Ay, Dios! –masculló.
Y no por el golpe que se había dado en la rodilla, sino porque los folios que llevaba en la carpeta se habían desparramado por el suelo.
–Perdón –farfulló azorada, agachándose para recogerlos y volver a guardarlos como pudo.
Estaba incorporándose, cuando volvió a abrírsele la carpeta y comenzaron a caérsele de nuevo los papeles. Maldijo para sus adentros, y tuvo que morderse la lengua para no soltar una palabrota.
Mientras se afanaba en recoger de nuevo los papeles, Zach no pudo evitar fijarse, por la postura en la que estaba, en cómo se había tensado la tela del vestido, resaltando su bonito trasero, y sintió una ráfaga de calor en el vientre. No recordaba cuándo había sido la última vez que el deseo le había nublado la mente de esa manera. Si Alekis pudiera leerle el pensamiento en ese momento, estaría teniendo serias dudas sobre el papel de protector y mentor de su nieta que le había encomendado.
Cuando la joven se hubo incorporado de nuevo y hubo guardado los papeles, le indicó una silla con un ademán.
–Siéntate, Katina.
A Kat la desconcertó un poco que la tuteara. Estaba a favor de un trato igualitario e informal, pero la verdad era que hubiera preferido que se hablasen de usted y la llamase «señorita Parvati». Porque no era solo que sintiese la necesidad de mantener las distancias con aquel hombre en un sentido físico. Era como si sus ojos oscuros la perforaran hasta el alma cuando se posaban en ella.
–Gra-gracias –balbució, tomando asiento–. Si no le… si no te importa, prefiero «Kat».
Se obligó a ignorar sus turbadores labios y esos ojos inquisidores. Había ido allí a pedir que financiaran su proyecto, para intentar salvar El Refugio. Tenía que centrarse en eso.
Su interlocutor se sentó también.
–¿Agua? –le ofreció, levantando un botellín abierto.
Kat reprimió el impulso de preguntarle si no tenía algo más fuerte y sacudió la cabeza.
–No, gracias –respondió. Se aclaró la garganta y añadió–: Me imagino que tendrá… que tendrás un montón de preguntas.
Él enarcó las cejas.
–Yo pensaba que serías tú quien tendría un montón de preguntas.
Kat lo miró contrariada.
–Bueno, quizá debería empezar por preguntar tu nombre.
Se le hacía muy extraño tutear a un perfecto desconocido. La expresión de él no varió ni un ápice, pero al verlo entornar los ojos tuvo la sensación de que no se esperaba esa pregunta. Inspiró profundamente.
–En realidad, no nos importa a quién representes –le dijo–. Y cuando digo que no nos importa no me refiero a que… Quiero decir que nunca aceptaríamos nada de una… de una fuente ilegítima, obviamente.
–Obviamente –dijo Zach, comprendiendo de repente.
Katina Parvati no estaba preguntándose por qué estaba allí… porque creía que lo sabía.
–Y no estoy diciendo que parezcas un delincuente ni nada de eso –se apresuró a añadir ella.
Las comisuras de los labios de Zach se curvaron brevemente.
–¿Quieres que te muestre un certificado de antecedentes penales?
Kat hizo caso omiso de esa respuesta sarcástica.
–Lo que quería decir es que, ya solo con que estés dispuesto a plantearte contribuir a nuestra causa, te estamos muy agradecidos –puntualizó.
–¿«Nuestra»?
Kat se sonrojó.
–Nuestra causa –repitió, levantando la carpeta para señalarle el logotipo–: El Refugio, un proyecto para ayudar a mujeres maltratadas. Lady Laura Hinsdale lo fundó en los años sesenta, cuando no disponíamos más que de una casa. El proyecto estaba en pañales.
–¿Y ahora?
–Pues hemos ido adquiriendo otras viviendas a ambos lados de esa primera de la que disponíamos, y ahora podemos alojar a treinta y cinco mujeres, dependiendo obviamente del número de niños que tengan. En los ochenta se puso a la venta un edificio en el otro lado de la calle y también lo compramos. Ahora alberga la guardería y un centro de acogida que proporciona ayuda legal y demás. Lady Laura se implicó mucho en el proyecto hasta el día de su muerte.
Si su madre hubiese encontrado una organización como El Refugio a la que acudir, la vida de ambas podría haber sido muy distinta.
Zach vio cómo una sombra de tristeza cruzaba su expresivo rostro. Tal vez fuera algo cruel continuar con aquella farsa, pero así podía tantear mejor el carácter de aquella joven a la que iba a servir de «niñera».
–¿Y qué papel desempeñas tú? –le preguntó.
Ella frunció el ceño, pero sus ojos refulgían de convicción y determinación cuando se inclinó hacia delante, perdiendo su nerviosismo, y le contestó con orgullo:
–Dirijo el proyecto, junto con un equipo estupendo, muchos de ellos voluntarios, como lo era yo en un principio. De hecho, empecé a colaborar como voluntaria en la guardería cuando aún estaba en el instituto, y cuando terminé mis estudios me ofrecieron un puesto remunerado. Creo que lady Laura se sentiría orgullosa de todo lo que hemos conseguido –murmuró. Ella la había conocido, y aunque para entonces ya había estado muy frágil de salud, seguía teniendo la cabeza en su sitio y la pasión que mostraba resultaba tremendamente inspiradora–. Su legado perdura –añadió, y tuvo que tragar saliva porque se le había hecho un nudo en la garganta–. Todo el personal que tenemos está muy comprometido, y como he dicho tenemos muchos voluntarios. Somos parte de la comunidad de mujeres a la que atendemos y no le damos la espalda a nadie.
–Pues si es así debe de seros difícil ajustaros a un presupuesto.
–Procuramos ser flexibles.
A Zach lo admiró que, a pesar del entusiasmo que transmitían sus brillantes ojos, no fuera tan ingenua como para no saber esquivar una pregunta difícil.
–¿Y os salen las cuentas?
–Bueno, ahora mismo estamos pasando por un momento un poco difícil porque con la crisis económica el Ayuntamiento nos ha retirado la subvención que nos daban anualmente y…
–¿Cuánto necesitáis?
La nota de frío cinismo de su voz hizo parpadear a Kat, que se apresuró a asegurarle:
–Por favor, no pienses que esperamos que cubras la cantidad total que nos falta.
–Si así es como negocias, debo decirte que esa táctica no es muy buena. Más bien al contrario, es pésima.
Las facciones de Kat se tensaron y se puso a la defensiva.
–He venido aquí pensando que querías contribuir a nuestra causa –le espetó, plantando las manos encima de la mesa e inclinándose hacia delante–. Mira, si es por mí… Hay otras personas que podrían desempeñar mi trabajo; lo importante es la labor que hacemos.
–¿Crees que todo gira en torno a ti?
A Kat se le subieron los colores a la cara.
–Por supuesto que no. Lo que pasa es que me ha parecido que… que no consideras que sea lo bastante…
–¿Estás diciendo que te sacrificarías para salvar el proyecto?
Kat tragó saliva, preguntándose si era esa la condición que le iba a poner. Naturalmente era un precio que estaba dispuesta a pagar, pero solo como último recurso. «¿Pero en qué estás pensando? Arrástrate y suplícale si eso es lo que quiere», se reprendió. Suspiró, y consiguió esbozar algo parecido a una sonrisa.
–No te caigo bien, ¿eh? Está bien, no pasa nada.
«Tú a mí tampoco me caes bien».
Zach vio el conflicto interior reflejado en su rostro. No se le daría nada bien jugar al póquer. Se había quedado callada, como dándole la oportunidad para que negara su afirmación, pero él no lo hizo.
–Sea como sea, por favor, no dejes que eso influya en tu decisión –le pidió–. No sería difícil encontrar a alguien que me reemplazara, pero nuestros empleados están muy volcados en su labor y trabajan con ahínco cada día.
Mientras aguardaba su respuesta, Kat escrutó su rostro, buscando en él algún atisbo de que estuviera ablandándose, pero no halló ninguno. Levantó la barbilla; parecía que no tenía nada que perder. Abrió su carpeta, pero se había olvidado de que al caérsele las hojas y guardarlas apresuradamente se habían quedado desordenadas las páginas.
–Tengo aquí todos los datos, y las cifras. Las mujeres a las que acogemos suelen quedarse con nosotros una media de… –murmuró, intentando encontrar la hoja–. Bueno, es igual. La cuestión es que cada caso es distinto y tratamos de adaptarnos a las necesidades de cada mujer. De hecho, mi segunda al mando fue una de las mujeres que atendimos años atrás. Tenía una relación tóxica de pareja y…
–¿Él la maltrataba?
No había hecho falta que llegara a eso. Aquel canalla había aislado a Sue, separándola de su familia y sus amigos, y había llegado a controlar cada aspecto de su vida antes de que ella se decidiera finalmente a dejarlo. Durante el tiempo que había estado con él ni siquiera había sido capaz de pensar por sí misma.
–No, pero el maltrato no siempre es físico. También hay maltrato emocional –contestó–. Pero ahora trabaja con nosotros y es una madre fantástica. Nuestro proyecto ha ayudado a muchas mujeres y queremos seguir haciéndolo, pero nuestra situación económica no es demasiado boyante y…
Su interlocutor levantó una mano para cortarla.
–Estoy seguro de que es una causa muy digna, pero no es ese el motivo de esta entrevista.
–No comprendo…
–Nunca había oído hablar de ese proyecto, ni de esa tal lady Laura.
Cuando Kat asimiló lo que le estaba diciendo, su irritación se transformó en ira.
–Entonces, ¿qué diablos hago aquí?
Zach se permitió el capricho de admirar un momento la belleza salvaje de sus ojos ambarinos, que relampagueaban y lo miraban con desprecio.
–Estoy aquí en representación de Alekis Azaria.
A Kat el nombre le sonaba de algo, pero no sabía de qué. Se inclinó hacia delante y arqueando una ceja inquirió:
–¿Azaria? ¿Es de Grecia?
Él asintió. Por sorprendente que fuera, estaba claro que no tenía ni idea de quién era.
–Como tú.
Kat frunció el ceño.
–¿Lo dices por mi nombre? Bueno, sí, tengo sangre griega por parte de madre, pero nunca he estado allí. ¿Tú también? –balbució, intentando encontrar alguna explicación a aquello.
–Sí, yo también soy griego.
–¿Y por qué me ha hecho venir aquí ese señor, del que nunca había oído hablar? –inquirió Kat. Nada de aquello tenía sentido–. ¿Quién es?
Capítulo 3
ES TU ABUELO.
Zach vio a Kat fruncir el ceño y parpadear confundida.
–Yo no tengo familia –dijo con expresión ausente, en un tono monocorde–. No tengo a nadie, así que es imposible que tenga un abuelo.
Zach ignoró la incómoda punzada de compasión que sintió y se centró en los hechos. Uno siempre se podía fiar más de los hechos que de los sentimientos.
–Todos tenemos abuelos, por parte de madre y por parte de padre, incluso yo.
En otras circunstancias, Kat le habría preguntado qué quería decir con eso de «incluso yo», pero estaba demasiado aturdida.
–Ni siquiera sé quién es mi padre –murmuró–, aparte de un nombre en mi certificado de nacimiento.
Nunca se le había pasado por la cabeza buscar a aquel hombre que para ella no era más que el tipo que había abandonado a su madre, que estaba embarazada. En cambio, sí se había decidido a buscar a su madre, y no era algo que hubiese hecho a la ligera, pero había resultado que había llegado cinco años tarde.
–Además, ¿por qué iba a querer tener contacto alguno con la familia de mi padre? –añadió.
Zach entornó los ojos. En el informe del detective apenas se hablaba de ese hombre con el que Mia Azaria se había casado, en contra de los deseos de su padre.
–Puede que tenga familia, pero no dispongo de información a ese respecto –contestó.
–No entiendo…
–Vengo en representación de la familia de tu madre, o más bien de su padre. Alekis Azaria es tu abuelo materno.
Kat se quedó en silencio un momento, permitiendo que sus revueltos pensamientos se asentasen.
–Mi madre tenía familia… –murmuró.
De pronto se acordó de las historias que le había contado siendo ella muy pequeña, sobre su infancia en un país bañado por el sol, y se sintió mal por ella, rechazada por los suyos y tan lejos de su tierra natal.
–Tu abuelo te está tendiendo la mano –le dijo él.
Kat sacudió la cabeza e hizo ademán de levantarse, pero tuvo que volver a sentarse porque le temblaban las piernas.
–¿Que me está tendiendo la mano? –murmuró irritada–. Yo no quiero saber nada de él.
Sus ojos se posaron, acusadores, en el apuesto rostro de su interlocutor. Siempre había sabido que había algún motivo para la desconfianza que sentía hacia los hombres demasiado guapos. Algún motivo más allá de los prejuicios, y de aquel incidente, años atrás, en un club nocturno, en que un guaperas le había echado alcohol en el refresco.
–¿Se trata de una broma? –le preguntó.
–No. Es la verdad. Tu abuelo quiere conocerte.
–¿Es rico?
Por el modo en que lo había preguntado, a Zach le dio la impresión de que si le dijera que sí no se lo tomaría muy bien. No había codicia en su mirada, sino ira. Habría preferido que fuese codicia; todo habría sido mucho más fácil.
–Pobre no es –respondió.
La joven palideció, y apretó los labios temblorosos, como si estuviese esforzándose por mantener la compostura.
–Mi madre… era pobre, muy pobre –murmuró Kat.
No iba a molestarse siquiera en intentar describirle la miserable existencia a la que su madre se había visto abocada por culpa de las drogas y los hombres que se las habían proporcionado. Alguien como él no podría alcanzar siquiera a comprender esa clase de vida que atrapaba a algunas personas en un infierno de degradación.
–Ya.
Una de las razones por las que raramente hablaba a nadie de las vivencias de su infancia era por cómo reaccionaba la gente. Solía dividirlos en dos categorías: los que la miraban con lástima, y los que parecían sentirse incómodos.
Sin embargo, la respuesta monosilábica de su interlocutor no entraba en ninguna de las dos. Se había limitado a asentir. Y resultaba irónico que una respuesta así, que normalmente habría agradecido, no hizo sino intensificar el antagonismo que sentía hacia él. A cada minuto que pasaba estaba convirtiéndose más y más en la personificación de todo lo que la disgustaba: alguien que había nacido siendo un privilegiado y que no era capaz de mostrar la más mínima empatía.
Y no debería estar juzgándolo cuando ella detestaba que la juzgaran sin conocerla, se reprendió. Irritada consigo misma, inspiró profundamente y, a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar que le temblara la voz de emoción –algo que él sin duda vería como un signo de debilidad– al añadir:
–Mi… «abuelo» ni siquiera intentó ayudar a mi madre –apretó los dientes–. ¿Dónde estaba él cuando su hija lo necesitaba? Si fue tan mal padre, no creo que sea mucho mejor como abuelo, así que… ¿para qué iba a querer conocerlo?
–No lo sé –respondió él. Enarcó una ceja, como sopesando la respuesta a su pregunta, y dijo con sarcasmo–: ¿Tal vez porque es rico?
Ella levantó la barbilla en ese gesto desafiante al que ya estaba empezando a acostumbrarse.
–Así que eres de esas personas que piensan que todo el mundo tiene un precio –dijo Kat con desdén.
–Es la verdad.
Aquellas respuestas lacónicas estaban empezando a ponerla de los nervios.
–Pues yo no soy así –le espetó–. A mí no me interesa el dinero ni… ni… ¡nada de eso!
Él enarcó una ceja, como divertido.
–Esa frase resultaría más creíble si no hubieras venido aquí a pedir «limosna».
Kat sintió que le ardían las mejillas de ira.
–No es lo mismo.
–Si tú lo dices…
Kat encontró insultante su escepticismo.
–No he venido a pedir limosna. El dinero no es para mí y no…
–Ya lo sé: lo haces por un bien mayor –la cortó él en un tono hastiado–. Pues entonces piensa que podrías hacer muchísimo más bien si pudieras disponer de los recursos que tiene tu abuelo. Ya lo ves: todo el mundo tiene un precio, hasta tú.
–Eso no es verdad. Y no pretendo decir que sea mejor que otras personas –le espetó ella, molesta–. Lo que pasa es que no quiero tener ningún trato con un hombre que fue capaz de darle la espalda a su hija.
–¿Y si fue ella la que le dio la espalda a él?
Kat le lanzó una mirada feroz al oír aquella sugerencia. Claro que, en su defensa, pensó Zach, no le había parecido descabellado dar por hecho que la idea de ser inmensamente rica disiparía la ira que sentía hacia su abuelo.
Además, nunca había sentido una admiración especial por las personas quijotescas, dispuestas a quedarse en desventaja por sus principios. Y menos aún cuando, como en ese caso, el que ella se aferrase a esos principios iba a ponerle a él más difíciles las cosas.
Aunque dudaba que a la larga siguiese dispuesta a rechazar la fortuna que Alekis quería que fuera para ella. Seguro que antes o después encontraría una excusa para convencerse de que, si la aceptara, no estaría traicionando sus principios. Él solo tenía que ayudarla a llegar un poco más deprisa a esa conclusión.
–Era su padre… –murmuró Kat con voz trémula–. Los padres se preocupan por sus hijos.
–En un mundo perfecto, sí. Pero el mundo en el que vivimos no lo es.
Kat apretó los dientes.
–No tiene nada que ver con eso. Se llama «amor incondicional». Aunque no es que espere que alguien como tú sepa lo que es eso.
–Y estarías en lo cierto: no lo sé –mintió Zach, ignorando las imágenes que su mente había conjurado de repente. Imágenes del rostro flaco y cansado de su madre, de sus manos encallecidas… Aquellos recuerdos aún le causaban dolor; por eso ya no pensaba en ella. Jamás–. ¿Y tú?
Aquel repentino revés de su interlocutor la hizo ponerse a la defensiva.
–Todos los días veo a mujeres dispuestas a darlo todo por sus hijos –le espetó.
–¿Y eso te ayuda a superar el hecho de que tu madre te abandonara?
Zach ignoró el remordimiento que sintió al verla dar un respingo, como si le hubiese arrojado a la cara un cubo de agua fría. Toda apariencia de fragilidad se esfumó cuando levantó la barbilla y lo miró furibunda.
–Esto no tiene nada que ver con mi madre.
–¿Me estás diciendo que no estás resentida con tu madre por dejarte tirada? La mía me dejó porque murió… y aun así la odié por ello durante mucho tiempo –replicó Zach. Jamás le había confesado aquello a nadie, y lo irritó que la actitud de la joven hubiera sacado a flote esos recuerdos que había relegado a un rincón oscuro de su memoria–. ¿De verdad esperas que crea que nunca te has sentido dolida por que te dejara en la puerta de la casa de unos desconocidos?
–Fue en el aparcamiento de una clínica. Sabía que alguien me ayudaría, que se ocuparían de mí.
A Zach se le hizo un nudo en la garganta al imaginarla de niña, plantada en medio de ese aparcamiento, esperando a su madre, que nunca volvería, y tuvo que hacer un esfuerzo por desterrar esa imagen de su mente.
–Algunas personas no deberían tener niños –dijo en un tono condenatorio.
Hacía mucho tiempo que él había decidido que no los tendría. Un mal padre o una mala madre podían hacer mella en sus hijos, y era mejor no correr ese riesgo.
–Mi madre necesitaba ayuda; no tenía dónde ir y…
–Encuentro algo perversa esa obstinación tuya en verla como una víctima inocente. Fue ella la que se distanció de tu abuelo. Era una adulta, no una chiquilla.
Incapaz de rebatir los hechos del modo en que los había expuesto, Kat le espetó:
–Y si ese supuesto abuelo mío está tan interesado en conocerme y en que forme parte de su vida, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué te ha enviado a ti?
–Está en el hospital, en cuidados intensivos.
No era del todo cierto, porque ya lo habían pasado a una habitación, pero la reacción de la joven fue la que había esperado de una persona sensiblera como ella: igual que al pinchar un globo con una aguja, su ira se desinfló y rehuyó su mirada.
–Pues lo siento por él –murmuró con aspereza–, pero no tengo sitio en mi vida para alguien a quien desprecio y…
Zach se recostó en su asiento y se echó a reír.
–¡Pues claro! –exclamó.
–¿Qué es lo que está claro? –inquirió ella.
–Me estaba preguntando a quién me recordabas.
Kat entornó los ojos.
–¿De qué hablas?
–Alguien que no puede perdonar a quien le falla, aunque sea de su familia… y especialmente si es de su familia; alguien que no cumple con su idea de lo que es lo correcto… –Zach enarcó una ceja–. ¿No te recuerda a nadie?
A Kat le llevó unos segundos entender a qué se refería, pero cuando al fin lo comprendió lo miró horrorizada.
–No es verdad. No me parezco en nada a mi abuelo.
–Bueno, algo vamos avanzando: al menos ahora admites que tienes un abuelo. Yo nunca he creído mucho en eso de que se hereda el carácter a través de los genes, pero quizá debería replanteármelo; no conoces a Alekis, pero a tu manera eres tan cabezota y arrogante como él.
–¿Cómo te atreves?
–¡Pero si está clarísimo! –exclamó él–. Tu abuelo no fue capaz de perdonar a tu madre y la perdió. Tú dices que no puedes perdonarlo a él y aun cuando él ha dado el primer paso sigues encabezonada en no darle una oportunidad.
–¿Un paso que ha tardado veinticuatro años en dar? –masculló Kat–. Y no, no me parezco en nada a él.
–Pues demuéstralo.
Kat sabía que estaba retándola a demostrar que el futuro de su proyecto le importaba más que… ¿más que qué?, se preguntó, cayendo en la cuenta de que aún no le había dicho cuál sería su parte del trato.
–¿Qué espera él de mí?
Zach se encogió de hombros.
–Eso deberías preguntárselo a él.
Kat resopló, pero, cuando un pensamiento inesperado cruzó por su mente, abrió mucho los ojos e inquirió:
–¿Tengo algún otro pariente?
La posibilidad de tener más familia –tíos, primos…– se le antojaba extraña, pero también la ilusionaba.
–No, que yo sepa –respondió Zach, sintiéndose culpable, sin saber por qué, al ver cómo se apagó la luz de su mirada–. Pero eso también deberías preguntárselo a tu abuelo. No estoy al tanto de todos sus secretos.
Kat suspiró temblorosa.
–¿Y tiene alguna idea de la clase de vida que llevó mi madre? ¿De los lugares, los hombres que…?
–¿Recuerdas esas cosas?
–Algunas. Y mi madre me contó otras sobre él –murmuró Kat. De pronto se le llenaron los ojos de lágrimas–. Me contó que no nos quería. Y ahora él pretende que… Pero yo no quiero nada con él. No es mi abuelo. No tengo a nadie.
Zach apretó la mandíbula.
–Sé que esto ha sido un shock para ti, pero…
Kat soltó una risa amarga.
–No te haces una idea.
–Mira, yo no me llevo nada con esto; solo soy el mensajero. Tú tomas la decisión que creas conveniente y yo se la transmitiré a tu abuelo.
Kat inspiró profundamente y lo miró a los ojos.
–Está bien, le daré una oportunidad –respondió. «¡Dios!, ¿pero qué estoy haciendo?»–. Pero… si está hospitalizado, no podrá venir aquí… a menos que eso fuera mentira.
A Zach lo alivió saber que no era tan ingenua como parecía. Aunque solo con que fuera la mitad de ingenua de lo que le parecía ya sería preocupante.
–No lo es, está muy enfermo. El plan es que te lleve a Tackyntha haciendo escala en Atenas, donde conocerás a tu abuelo antes de la operación a la que se va a someter.
–¿Tackyntha?
–Es una isla, es donde vive tu abuelo.
–Entonces… ¿iremos a verlo al hospital?
Habría sido la solución obvia, pero Alekis se había obstinado en que no quería que su nieta lo conociera tendido en una cama de hospital. El cardiólogo había transigido, a regañadientes, con el plan de Alekis de ir a recibirlos a su llegada, con la condición de que tendría que acompañarlo un equipo médico.
–No, nos reuniremos con él cuando lleguemos a Atenas.
–¿Trabajas para él?
Zach esbozó una pequeña sonrisa.
–Sí que me lo ofreció, pero no, no trabajo para él.
Kat seguía sin estar muy convencida de aquello.
–No sé, no le veo sentido a esto –murmuró–. ¿Acaso se cree que puede comprar mi cariño? –le espetó, entre triste y enfadada.
–Me temo que no puedo responder a esas cuestiones, no es mi especialidad.
–¿Y cuál es tu especialidad?
–No lo sé, pero sí sé que no es hacer de niñera de una heredera reacia a heredar.
Kat le lanzó una mirada altanera.
–No necesito ninguna niñera, gracias.
–Deja que lo formule de otra manera: tienes que aprender las reglas del círculo social en el que estás a punto de entrar.
–¿Para qué?, ¿para no avergonzar a mi abuelo? –exclamó ella, irritada–. ¿Sabes qué?, ¡al cuerno! No pienso ir. Mi sitio está aquí, me necesitan aquí.
–¿En serio? Creía que habías dicho que no eras irreemplazable. Y que tu segunda de a bordo era muy competente. Seguro que le resultaría mucho más fácil gestionar el proyecto si contara con una financiación estable. Además, aunque no heredarás la fortuna de tu abuelo hasta su muerte, te convertirá en una presa apetecible para los cazafortunas y la prensa del corazón, y ahí es donde entro yo.
–Entonces, ¿qué se supone que vas a ser?, ¿mi niñera, o mi guardaespaldas? –preguntó ella con sorna.
–De momento lo que soy es un hombre al límite de su paciencia –respondió él irritado–. Mira, estas son las opciones que tienes: o dejamos las cosas como están, o me das el número de cuenta de El Refugio para que ordene que se haga una transferencia bancaria en nombre de tu abuelo. Pero para lo segundo tendrás que ir a conocer a un anciano moribundo.
–¿Y a quién le habría dejado su fortuna si no hubiera decidido buscarme para compensar su ausencia durante casi un cuarto de siglo?
–Pues a mí, supongo. Pero no te preocupes, no la necesito.
Vaya, pensó Kat, eso explicaba su arrogancia y los aires de importancia que se daba.
–Si voy a ir a Grecia contigo, necesito contar con ciertas garantías –le dijo–. Para empezar, necesito saber que el futuro de El Refugio está asegurado.
–¿No te basta con mi palabra?
Su tono altivo hizo a Kat mirarlo con los ojos entornados.
–No. Lo quiero por escrito, para que mi abogado pueda revisarlo.
No tenía un abogado, pero su amigo Mike, que colaboraba en El Refugio, era abogado, y sonaba más profesional «mi abogado» que «mi amigo Mike, al que le gustaría que fuéramos más que amigos».
–De acuerdo –dijo él–. Al final del día tendrás los papeles.
–Y también necesito asegurarme de que podré volver cuando quiera.
–Dos meses.
–¿Cómo?
–Le concederás a tu abuelo dos meses para que podáis conoceros. Es lo justo, ¿no te parece?
Nada de aquello le parecía justo a Kat, pero asintió.
–Está bien, dos meses –dijo. Iba a levantarse, pero recordó algo–. Todavía no sé cómo te llamas.
–Busca en Internet «Zach Gavros» y averiguarás todo lo que necesitas saber sobre mí. Y hasta puede que algo de lo que leas sea verdad.
Capítulo 4
ALGUIEN le había servido a Kat un vaso de vino, un vino barato en envase de cartón que estaba segura que el altivo Zach Gavros habría desdeñado. Todavía tenía el vaso en la mano cuando se escabulló de la sala donde los demás seguían festejando, y regresó al relativo silencio de su despacho. Aunque ya no era su despacho.