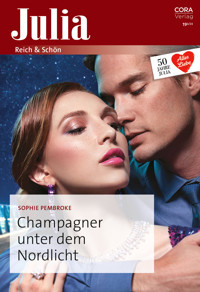4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
El hijo del conde Jessica Gilmore Estaba dispuesto a reclamar a su heredero Había sido la noche más increíble de su vida, aunque Daisy Huntingdon-Cross no imaginaba volver a ver a su amante del día de San Valentín. Pero seis semanas después, su mundo dio un brusco giro. ¡Estaba embarazada! Tenía que contárselo al padre. Claro que el hombre al que había conocido como Seb también tenía sus secretos. Era Sebastian Beresford, conde de Holgate, y no un empleado más del castillo en el que se habían encontrado. Una novia para el millonario Scarlet Wilson Por fin el millonario iba a pasar por el altar. El prodigio de las relaciones públicas Rose Huntingdon-Cross estaba hasta arriba de trabajo, pero cuando le pidieron que organizara una importante boda, no pudo decir que no y reclutó al millonario Will Carter para que la ayudara. Después de cuatro amagos de boda, él tenía mucha experiencia. Trabajando al lado de aquel hombre tan atractivo y enigmático, Rose se preguntaba por qué continuaba soltero. Un vínculo vertiginoso estaba surgiendo entre ellos. ¿Podría Rose convencerlo de que aquello era un amor único en la vida y hacer que de una vez por todas pronunciara el "Sí, quiero"? Ábrete al amor Sophie Pembroke ¿Siempre la dama de honor? Violet Huntingdon-Cross siempre era la dama de honor en las bodas, pero lo cierto era que no le importaba, debido a su desastroso pasado amoroso. Entonces conoció al atractivo periodista Tom Buckley y, de pronto, se dio cuenta de que aquel hombre suponía una gran amenaza para su corazón. Tom estaba escribiendo un libro sobre el padre de Violet, pero su hermosa hija lo distraía de su trabajo. Tenía que convencerla de que era distinto de otros periodistas… y ayudarla a descubrir que el amor no era algo que les sucedía a otros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bodas de verano, n.º 256 - junio 2021
I.S.B.N.: 978-84-1375-730-8
Índice
Créditos
Índice
El hijo del conde
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Una novia para el millonario
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Ábrete al amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
–¡OH, NO!
Daisy Huntingdon-Cross resbaló en el hielo y miró su coche consternada.
No, consternación se sentía cuando se manchaba de café o vino una camiseta blanca. Su corazón se aceleró mientras el pánico aumentaba. Aquello, pensó Daisy observando la nieve que se acumulaba sobre su coche, era una catástrofe.
Llevaba toda la tarde y la noche nevando. Habría sido un bonito fondo para las fotos de boda que había estado haciendo durante las últimas doce horas, pero la nieve había empezado a cuajar y se amontonaba cubriendo las ruedas. Su pequeño y desvencijado coche, perfecto para moverse por Londres, no era fiable en nevadas y heladas, tal y como estaba comprobando.
Daisy se cambió de hombro la pesada bolsa y miró a su alrededor. Era el único coche en el aparcamiento.
De hecho, ella era la única persona en el aparcamiento, por no decir en todo el castillo. Un escalofrío le recorrió la espalda, y no solo por el frío o la nieve que sentía con aquel calzado tan inapropiado. El castillo Hawksley era un lugar maravilloso y romántico, y más aún cuando estaba iluminado por la noche. Pero bajo los parapetos, con la silueta del prominente y sombrío torreón acechando en lo alto y con la tenue luz de la farola como única iluminación, no resultaba tan romántico. Más bien, parecía el escenario de una película de terror.
–No salga corriendo hacia el bosque.
Miró asustada hacia atrás. La situación ya era bastante terrorífica sin necesidad de presencias paranormales. Además, era el Día de San Valentín. Los únicos fantasmas merodeando debían de ser los de los amantes del pasado.
Daisy volvió a estremecerse cuando sus pies pasaron de estar fríos y mojados a congelados.
¿Por qué se había quedado a fotografiar a los últimos invitados? Ya habrían llegado todos al pueblo en los minibuses que los habían recogido a las puertas del castillo y estarían tomando ponche caliente ante una chimenea. Podía haberse marchado hacía tres horas, después del primer baile, antes de que los suaves copos de nieve pasaran a ser una densa cortina blanca.
Pero no, ella siempre había tenido que ir un paso más allá, ofrecer ese poco más que sus competidores, incluyendo un blog de fotos que prometía tener listo antes de medianoche.
Poco quedaba para la medianoche.
–A ver. Tengo varias posibilidades. La primera es ir andando al pueblo. Está a unos tres kilómetros y así entraré en calor –dijo en voz alta para intentar calmarse–. La segunda: puedo intentar quitar la nieve –añadió, y miró con escepticismo a su alrededor–. Tres…
Se había quedado sin opciones. Las únicas que tenía eran caminar o retirar la nieve con una pala.
–Tercera: le puedo conseguir unas cadenas.
Daisy apenas pudo contener el sobresalto que aquella profunda voz masculina le produjo al interrumpir su soliloquio. Se volvió, a punto de perder el equilibrio, y se encontró a la altura de un pecho cubierto por un forro polar. Era fuerte y ancho.
–¿De dónde ha salido? Me ha dado un susto de muerte.
Daisy dio un paso atrás y se quedó mirando a su salvador. Al menos, esperaba que fuera eso, su salvador.
–Estaba cerrando. Pensé que ya se habían ido todos los invitados de la boda –contestó, y la miró de arriba abajo–. No parece llevar una ropa muy adecuada para este tiempo.
–Vengo de la boda –replicó ella estirándose el vestido de seda–. Pero no soy una invitada, soy la fotógrafa.
–Claro –dijo el hombre, esbozando una media sonrisa.
Aquel gesto aportó una expresión más cálida a la seriedad de su rostro, dándole un aire mucho más atractivo. Era alto, algo más que Daisy que con su metro ochenta superaba a la mayoría de los hombres que conocía, y el pelo oscuro y desaliñado le caía sobre la cara.
–Fotógrafa o invitada, seguramente no querrá pasar la noche aquí, así que será mejor que le consiga unas cadenas para que pueda salir con esa tartana a la carretera. Debería poner unos neumáticos de invierno.
–No es una tartana y, en Londres, no son necesarios los neumáticos de invierno.
–No está en Londres.
Daisy se mordió el labio inferior. Aquel hombre tenía razón y no estaba en posición de discutir.
–Gracias.
–No se preocupe, no quisiera que muriera congelada en este recinto. Imagínese todo el papeleo. Por cierto, está temblando. Venga dentro para entrar en calor. Puedo dejarle unos calcetines y un abrigo. No puede conducir así de vuelta.
Daisy abrió la boca para negarse, pero volvió a cerrarla. No parecía un asesino en serie y sentía más frío por momentos. Si tenía que elegir entre morir de frío o arriesgarse y entrar dentro, se decantaba por lo último. Además…
–¿Qué hora es?
–Alrededor de las once, ¿por qué?
Nunca llegaría a tiempo a casa para publicar las fotos en el blog.
–¿Me dejaría usar su wifi antes? –preguntó esbozando una sonrisa–. Hay algo que tengo que hacer.
–¿A esta hora de la noche?
–Es parte de mi trabajo. No me llevará mucho.
Daisy levantó la vista. Sus miradas se encontraron y la respiración se le detuvo en la garganta.
–Supongo que puede usarlo mientras entra en calor.
La sonrisa del hombre permaneció unos instantes en sus labios y Daisy sintió que comenzaba a hervirle la sangre al ver la expresión de sus ojos. Si curvaba un poco más la boca, no iba a necesitar abrigo ni calcetines para descongelarse.
–Llámame Seb. Me encargo de cuidar de este sitio –dijo ofreciéndole la mano.
Daisy se la estrechó y sintió que le daba un vuelco el corazón cuando sus dedos se rozaron.
–Soy Daisy, encantada de conocerte, Seb.
Él no dijo nada más. Alargó el brazo, tomó su bolsa y se la colgó del hombro antes de volverse y comenzar a avanzar por la nieve.
Daisy aprovechó sus huellas y fue saltando de una a otra. Alto, moreno, guapo… y había acudido a su rescate el Día de San Valentín. Aquello era demasiado bonito para ser cierto.
Capítulo 1
Seis semanas más tarde
DAISY tuvo la sensación de un déjà vu al rodear el camino. Todo le resultaba muy familiar, a la vez que distinto.
La última vez que había estado en el castillo Hawksley y alrededores, todo había estado cubierto de nieve, una estampa invernal que parecía sacada de una película de época. En esa ocasión, el césped estaba verde y empezaban a asomar flores bajo el cálido sol de la primavera. El viejo torreón normando asomaba majestuoso a su izquierda. Los gruesos muros de piedra gris seguían conservando el mismo aspecto que debían de haber tenido mil años atrás, lo que resultaba un austero contraste con el edificio de estilo Tudor de tres plantas a ellos adosado.
Y justo enfrente de ella, la casa georgiana.
Daisy tragó saliva. Su intuición le decía que se diera media vuelta y saliera corriendo. Podía esperar unas semanas y volver a intentarlo entonces, quizá por carta. Después de todo, era muy pronto todavía…
Pero no. Se cuadró de hombros. Eso sería lo que haría una persona cobarde y a ella no la habían educado así. Tenía que hacer frente a los problemas, como siempre le había dicho su padre. Además, necesitaba hablar con alguien. No quería hacerlo con su familia, al menos no de momento, y ninguno de sus amigos lo entendería. Él era la única persona a quien aquello le afectaba tanto como a ella.
O tal vez no, pero tenía que correr el riesgo.
Decidida y con una sonrisa en los labios, estaba lista. Solo le quedaba dar con él.
El castillo tenía aspecto de estar cerrado. El pequeño despacho donde se vendían las entradas estaba cerrado y un cartel avisaba de que las instalaciones no abrirían hasta finales de mayo. Daisy dio una vuelta en busca de alguna señal de vida.
No vio a nadie.
Había una pequeña puerta gris al fondo del ala georgiana, que recordaba de su anterior visita. Era un buen lugar para empezar.
Daisy se acercó, tomándose su tiempo para disfrutar del ambiente fresco de la primavera. El cálido sol que sentía en la espalda le dio el coraje necesario para empujar la puerta. Estaba cerrada y no había timbre.
–Estupendo. Es como si no quisieran recibir visitas –murmuró.
Llamó dando unos golpes en la puerta y luego se quedó a la espera. Una sensación de anticipación le provocó un nudo en el estómago.
La puerta se abrió lentamente. Daisy tomó aire y contuvo la respiración. ¿Se acordaría de ella? ¿La creería?
Una silueta apareció en la puerta. Exhaló, sintiendo una mezcla de desilusión y alivio. A menos que Seb hubiera envejecido veinticinco años, hubiera perdido centímetros de altura y hubiera cambiado de sexo, no era él.
Daisy se echó un poco más hacia atrás el sombrero de fieltro y sonrió a la mujer de expresión severa que vigilaba la puerta con el rótulo de Privado.
–Disculpe, ¿puede decirme dónde puedo encontrar a Seb?
Su pregunta fue recibida con un cruce de brazos y la expresión de una arpía.
–¿Seb?
Había una nota de incredulidad en su voz. El mensaje era alto y claro: no iba a conseguir nada con una sonrisa. Pero tampoco parecía estar todo perdido.
–Sí.
Daisy se mordió el labio inferior, asustada. Esperaba no haberse equivocado de nombre. No recordaba aquella noche con claridad.
–El encargado de mantenimiento –añadió.
Eso sí lo recordaba.
–Tenemos un equipo que se ocupa del mantenimiento de la propiedad, pero no hay nadie que se llame Seb. Quizá se haya equivocado de sitio.
El modo en que miró a Daisy de arriba abajo era la confirmación de que se había equivocado de sitio.
¿Sería el color del pintalabios? Aquel rojo intenso no era un color que le gustase a todo el mundo. Era un tono demasiado vivo que hacía que Daisy se sintiese capaz de cualquier cosa. Incluso ese día.
Era como estar de vuelta en el colegio ante la mirada de desaprobación de la directora. Daisy se contuvo para no estirarse hasta las rodillas los pantalones cortos que llevaba ni abotonarse el chaleco que se había puesto sobre una camiseta blanca.
Dio un paso atrás y enderezó los hombros, preparada para la batalla. Había reproducido aquella mañana una y otra vez en su cabeza. En ningún momento había considerado la posibilidad de no encontrar a Seb o de descubrir que no existía.
¿Y si después de todo era un fantasma?
Seguramente no. Daisy no sabía bien qué era exactamente un ectoplasma, pero estaba convencida de que tenía que ser algo frío y pegajoso. Los fantasmas no tenían músculos cálidos y fuertes.
Apartó rápidamente aquel pensamiento y puso voz de colegiala disciplinada.
–Este es el castillo Hawksley, ¿verdad?
Por supuesto que lo era. En ningún otro lugar existía aquella peculiar combinación de estilo normando, mansión Tudor y casa de campo georgiana que hacían que el Hawksley se mantuviera entre las propiedades señoriales más importantes del país, según la revista Debutante.
Pero Daisy no estaba interesada en el significado histórico de edificios tan bien conservados. Lo único que quería era acceder al último tercio del castillo, al ala georgiana que constituía la parte privada.
–Sí, este es el castillo Hawksley y no abrimos hasta finales de mayo. Así que le sugiero, señorita, que vuelva para entonces y compre una entrada.
–Mire –dijo Daisy, cansada de mostrarse agradable–. No he venido de turismo. Estuve aquí hace seis semanas para la boda de los Porter-Halstead y me cayó una nevada. Seb me ayudó y necesito verlo para darle las gracias.
De ninguna manera iba a contarle a aquella mujer cuál era el verdadero motivo de su visita. Se quedaría de piedra.
–¿Seis semanas más tarde? –preguntó la mujer arqueando una ceja.
–No he venido aquí para recibir una lección de modales –dijo Daisy, y se arrepintió en cuanto aquel comentario salió de sus labios–. He estado ocupada. Pero mejor tarde que nunca. Pensé que era el encargado de mantenimiento. Parecía conocer muy bien este sitio. Estoy convencida de que trabaja aquí. Tiene un despacho. Es alto y con el pelo oscuro.
Además de tener unos impactantes ojos verdes, unos pómulos marcados y una boca firme que sabía usar muy bien.
Daisy apartó aquellos pensamientos y volvió a la realidad.
–Tenía una pala y cadenas para la nieve. Por eso pensé que sería el encargado de mantenimiento, pero quizá sea el administrador de la finca.
A menos que hubiera sido un invitado a la boda haciéndose pasar por quien no era. ¿Habría cometido una terrible equivocación? No, no iba vestido para una boda y había sabido muy bien cómo moverse en aquel laberinto del ala georgiana.
Iba a tener que ponerse dura.
–Escuche –comenzó a decir, pero se detuvo al sentir algo húmedo y frío olisqueándole la mano.
Al bajar la vista, se encontró con un par de tristes ojos marrones mirándola.
–¡Monty!
Se agachó para acariciar las orejas caídas del springer spaniel. Esa era la prueba de que no se había vuelto loca y de que Seb existía.
–¿Cómo estás, perro bonito? Me alegro de verte de nuevo. Sería estupendo que me ayudaras a convencer a esta señora de que necesito volver a ver a tu amo.
No pudo evitar lanzar una mirada triunfante a su adversaria.
–¡Monty! Ven aquí, Monty.
Aquellas voces provenían del otro lado del patio. El corazón de Daisy comenzó a latir acelerado. Lentamente se levantó, dejando una mano en la cabeza del perro para buscar apoyo y fuerza, y se giró con una sonrisa en los labios.
–Hola, Seb.
Había sido una larga mañana. Aunque Seb se sentía agradecido de su selecta educación, de sus títulos universitarios y de sus varios doctorados, había ocasiones en las que no podía dejar de preguntarse qué utilidad tenía recitar versos en latín y discutir sobre el uso de la caballería en la batalla de las Termópilas.
Le habría resultado más útil estudiar Ciencias Empresariales y tener conocimientos básicos de contabilidad. Necesitaba un plan de negocios. Con lo que le quedaba de capital, no tendría para mucho. De alguna manera, tenía que conseguir que el castillo generara ganancias y tenía que hacerlo pronto.
Encima, su perro estaba en aquel momento siendo desobediente, poniéndole caras a una mujer rubia vestida inapropiadamente con unos pantalones cortos, un sombrero de fieltro y un llamativo chaleco. ¡Pantalones cortos en marzo! Por otro lado, a la vista de aquellas largas y finas piernas, tenía que reconocer que su perro tenía buen gusto.
–¡Monty! Te he dicho que vengas aquí. Siento…
Se le quebró la voz al ver a la mujer girándose mientras se levantaba. Seb sintió que se quedaba sin respiración al reconocer la larga melena rubia, los ojos azules, la nariz respingona y la boca que lo habían tenido hechizado durante las últimas seis semanas.
–¿Daisy?
–Hola, Seb. Ni me llamaste ni me escribiste.
Había una nota divertida en su voz y tuvo que contenerse para no responder con una sonrisa. ¿Qué demonios había llevado a la fotógrafa de vuelta hasta su puerta? Durante los días siguientes a conocerla, no había dejado de preguntarse si volvería a verla y qué le diría en caso de hacerlo.
–Tú tampoco.
–No.
Bajó la mirada. Se la veía vulnerable a pesar del ridículo sombrero ladeado y del brillante color del carmín de sus labios.
–Seb, ¿podemos hablar?
Parecía seria y Seb se puso nervioso, cerrando las manos en puños.
–Por supuesto, pasa –dijo haciéndole un gesto para que lo precediera en la puerta–. Gracias, señora Suffolk, ya me ocupo yo.
Sonrió a la más leal de las voluntarias y la mujer se hizo a un lado con un gesto de desaprobación.
–Creo que no le caigo bien –murmuró Daisy.
–No le cae bien nadie, especialmente si es mujer y tiene menos de treinta años.
Seb le mostró el camino por el estrecho pasillo con Monty pegado a sus talones. La entrada del patio daba directamente a lo que una vez habían sido los dormitorios del servicio, un laberinto de pasajes, pequeñas habitaciones y escaleras diseñadas para que las doncellas y los lacayos del pasado pudieran hacer sus tareas sin ser advertidos por la familia a la que servían.
En la actualidad eran las oficinas y los despachos desde los que se llevaba aquella vasta propiedad. Los pocos empleados que vivían en ella tenían casas fuera de las murallas mientras que Seb dormía solo en un castillo que había dado alojamiento a docenas de personas.
No era ninguna tontería destinar toda una planta de habitaciones a ofrecer alojamiento para aquellas bodas que se celebraban en el pabellón Tudor en vez de obligar a que se hospedaran en los hoteles y posadas cercanos. Pero no eran solo los costes lo que lo desalentaba. Había un motivo en particular que lo frenaba para tener turistas deambulando por aquella mansión majestuosa, a la vez que polvorienta, fría y poco práctica: el ala georgiana era su hogar. Grande, anticuado, lleno de antigüedades, fantasmas y rincones polvorientos, pero su hogar.
Y caminando a su lado tenía a la última persona que había estado allí con él.
–Bienvenida de nuevo. Bonito sombrero.
Seb se percató de que no hacía más que frotarse las manos con nerviosismo, a pesar de su aire de indiferencia.
–Gracias –dijo ella levantando la mano distraídamente para tocárselo–. Todo atuendo necesita un sombrero.
–No recuerdo que llevaras uno la última vez.
–Entonces iba vestida para trabajar.
Aquellas palabras lo hicieron viajar al pasado, al momento en que le había bajado la cremallera y el vestido de seda había caído al suelo.
En aquella ocasión, no llevaba sombrero en la cabeza, aunque sí unas horquillas en el pelo. Era una lástima. Le habría gustado verla con él en el sofá, bajo la luz de las velas, con los ojos encendidos por el champán y la excitación. Con el sombrero y nada más.
Respiró hondo en un intento de ignorar los latidos de su corazón y el deseo visceral que aquel recuerdo le provocaba.
Seb se detuvo y reconsideró sus pasos. El despacho de la vieja mansión era una incongruente mezcla de muebles antiguos con modernos armarios metálicos y estanterías repletas de cosas que nadie había querido tirar.
Con la vuelta de Daisy, era una habitación con sus propios fantasmas, fantasmas de piel sedosa, suaves gemidos y jadeos apremiantes. Llevarla allí sería un error.
En vez de eso, abrió las discretas puertas que daban al frente de la casa.
–Vayamos a la biblioteca.
No había sido cobardía lo que le había hecho cambiar de opinión, sino el sentido común. Las comisuras de sus labios se arquearon.
–Como ya te habrás dado cuenta, la casa no se ha enterado de que estamos viviendo la primavera más calurosa de los últimos diez años. Son necesarios varios meses para que la temperatura se caldee. La biblioteca es la habitación más cálida, probablemente porque es la única que no se ha reformado. Aunque las cortinas de terciopelo estén llenas de polvo y resulten oscuras, resguardan del frío.
Daisy volvió a ajustarse el sombrero. Seguía moviendo las manos con nerviosismo.
–Bien.
Abrió la pesada puerta de madera y se hizo a un lado para dejarla pasar primero.
–Tu visita es toda una sorpresa.
–Espero que sea agradable –respondió sonrojándose, pero evitó mirarlo a los ojos.
Él se quedó inmóvil, observándola. Algo estaba pasando.
Daisy entró en la estancia y miró a su alrededor. Las paredes estaban forradas con paneles de madera. Seb se apoyó contra la puerta un momento y analizó la habitación a través de los ojos de ella. ¿La encontraría estrafalaria, intimidante? Era una mezcla de ambas. Las estanterías, rebosantes de libros, cubrían del suelo al techo dos de las paredes. De los paneles de roble colgaban retratos familiares y escenas de caza. Incluso la chimenea era lo suficientemente grande como para asar un buey. Lo único que faltaba en la biblioteca era un viejo irascible ocupando uno de aquellos sillones y un pequeño lord correteando por allí.
Ella se acercó hasta una de las estanterías, sacó un libro y una nube de polvo quedó suspendida en el aire.
–Me alegro de comprobar que el dueño es un apasionado lector.
–La mayoría de los libros los he leído. Ese es en latín.
Ella ladeó la barbilla.
–Aun así, necesita que le limpien el polvo.
–Pediré a los sirvientes que se pongan inmediatamente a ello. Siéntate –dijo señalando un sillón–. ¿Quieres beber algo?
–¿Lo traerá un criado?
–No –contestó él sonriendo–. Hay un hervidor en ese rincón. Hay un buen trecho de aquí a la cocina.
–Muy práctico. Un té, por favor.
–¿Con leche o con limón?
Daisy se sentó en uno de los sillones de terciopelo sin dejar de sostener el libro entre las manos y arqueó una ceja.
–¿Limón? ¡Qué elegante! ¿Podría tomar agua templada con limón?
–Por supuesto.
Solo hizo falta un minuto para preparar las bebidas, pero agradeció mucho aquel tiempo. Le resultaba incómodo tenerla allí, en su zona privada, con su suave perfume de flores, sus largas piernas y su carmín rojo atrayendo su atención hacia aquellos labios carnosos.
–Un plato y una taza muy adecuados –dijo ella, observando la delicada porcelana al dársela él.
Seb se sentó frente a ella, como si fuera a entrevistarla, y se esforzó en mostrarse relajado, como si su inesperada visita no le hubiera afectado lo más mínimo.
–¿Qué tal van tus ridículos sueños y tus exageradas fantasías?
Daisy dio un sorbo a su bebida, haciendo una mueca al sentir el calor.
–El negocio va bien, gracias. Tengo la agenda llena.
–No me sorprende. Fotos del compromiso, jornadas de quince horas, blogs. Si calculas las horas que le dedicas, no ganas ni el salario mínimo.
–Es lo que esperan –dijo ella, poniéndose a la defensiva–. Hoy en día, todo el mundo puede pedirle a un amigo que le haga fotos. Pero los fotógrafos de bodas tenemos que ofrecer más, tenemos que reflejar el alma de las parejas y dejar constancia de cada segundo de su día especial.
Seb sacudió la cabeza.
–¡Bodas! ¿Qué ha pasado con las ceremonias sencillas y emotivas? No es que me esté quejando. Tenemos reservas para los próximos dos años. Es una locura gastar tanto dinero en un solo día.
–Pero es el día más feliz de sus vidas.
–Espero que no. Es solo el primer día –la corrigió–. Las fantasías románticas son lo más dañino para un matrimonio. La gente pone mucho dinero y energía en solo un día, deberían pensar en que van a pasar toda una vida juntos.
–Haces que parezca una relación contractual.
–Es una relación contractual. El matrimonio es como todo. Solo sale bien si las partes comparten objetivos, si tienen claro lo que están firmando. Recuerda lo que te digo: cuando una pareja se casa en una ceremonia íntima y tiene claro su plan de vida, dura más que los tontos que se endeudan por tirar la casa por la ventana para ese día.
–No, te equivocas –replicó Daisy, inclinándose hacia delante con la mirada encendida–. ¿Qué puede haber más romántico que dos personas que se prometen amor eterno ante familiares y amigos?
Se quebró la voz y un brillo nostálgico asomó en sus ojos azules. Seb trató de contener una sonrisa.
–¿Prometerse amor eterno, es eso lo que escribes en los blogs?
–Las parejas dicen que mis blogs son una de las partes más románticas de su gran día –repuso Daisy, sonrojándose–. Por eso hago un reportaje del momento del compromiso, para conocer bien a cada pareja –añadió, y se quedó mirándolo–. Incluyendo los extras, gano mucho más que el salario mínimo y nadie protesta. De hecho, una pareja me ha pedido que haga un reportaje sobre su embarazo y que tome las primeras fotografías del bebé cuando nazca.
–Por supuesto –dijo él con una nota de ironía en la voz–, lo único con lo que se gasta más dinero que con una boda, es con un bebé.
La piel de ella palideció y sus labios se tornaron azules.
–Entonces, no querrás oír que vas a ser padre. Estoy embarazada, Seb. Era lo que venía a decirte.
Nada más pronunciar aquellas palabras, se arrepintió. No era así como había planeado decírselo. Se había dejado llevar por el momento y se había olvidado del anuncio que tan bien se había preparado. Al menos lo había sacado de su autocomplacencia. Le había hecho revolverse en su asiento, le había clavado sus ojos verdes y se había puesto muy serio.
–¿Estás segura?
Claro que estaba segura. Se había hecho dos pruebas cada día durante la última semana.
–Tengo una prueba de embarazo en el bolso. Puedo sacarla y hacérmela ahora mismo si quieres.
–No, no es necesario –dijo él pasándose la mano por el pelo–. Pero usamos protección.
Era curioso que aquel hombre y ella hubieran compartido una noche de pasión. Lo había explorado, saboreado y acariciado, y todo eso, sin conocerse. Resultaba gracioso que no se atreviera a usar la palabra «preservativo» delante de ella.
–Cierto.
Daisy mantuvo la compostura y lo miró con toda la frialdad que pudo, tratando de controlar su pulso acelerado y el temblor de sus manos.
–Al menos lo hicimos la primera y la segunda vez. Después no sé si pudimos pensar con claridad.
Tampoco habían pensado con claridad en ningún momento. Resultaba más sencillo culpar a la tormenta de nieve, al hecho de estar a solas en un paisaje de ensueño, al champán, a que hubiera acudido en su ayuda. Pero, aun así, todo aquello no eran más que excusas. Había sido una noche increíble, intensa y totalmente atípica en la vida de Daisy.
–¿Cómo sabes que es mío?
Se había preparado para aquella pregunta. Era lógico que se lo preguntara, pero, aun así, no pudo evitar sentir una punzada de desilusión.
–Tiene que ser tuyo –afirmó levantando la barbilla y mirándolo desafiante–. No hay nadie más, no ha habido nadie más desde hace mucho tiempo. Solo he tenido relaciones estables y con mi último novio rompí hace nueve meses. Aquella noche no fue normal. No suelo comportarme así.
–Claro.
–Puedes comprobarlo, hacerte la prueba de paternidad. Pero tendrás que esperar a que nazca.
–¿Estás pensando en tenerlo? –preguntó sin apartar los ojos de ella.
–Escucha, Seb, no tienes que tomar una decisión ahora mismo. No he venido aquí en busca de respuestas ni con pretensiones. Solo pensé que debías saberlo, pero…
–Espera –dijo él poniéndose de pie y levantó la mano para hacerla callar–. Necesito pensar. No te vayas, ¿me lo prometes? No tardaré mucho. Es solo que necesito un poco de aire. Ven, Monty.
–¡Espera!
Pero ya era demasiado tarde. Había salido por la puerta con el spaniel pegado a los talones. Daisy volvió a dejarse caer en el sillón tras oír el portazo.
–Ha ido mejor de lo que esperaba –murmuró.
Aunque no se había puesto de rodillas para prometerle que amaría a aquel bebé de por vida, tampoco la había puesto de patitas en la calle.
Su reacción había sido la de esperar, de incredulidad. También debería haber sido la suya. Daisy se acarició el vientre, tan liso que no daba ninguna pista de que algo hubiera cambiado. Aun así, no se había sorprendido, ni enfadado, ni siquiera considerado por un momento que no tendría a aquel niño.
Su concepción podía ser considerada un accidente a los ojos de la mayoría de las personas, pero no de Daisy. Para ella, había sido un milagro.
Una hora más tarde, después de más infusión y de tres páginas de una vieja edición de Orgullo y prejuicio, Daisy se dio por vencida. Le había pedido que esperara, pero no le había dicho durante cuánto tiempo. No le había prometido nada. De hecho, se había ido sin darle oportunidad de replicar.
Pero no podía marcharse sin tener una manera de ponerse en contacto con él. La otra vez no se le había ocurrido darle una tarjeta. ¿Sería porque esperaba que diera con ella como forma de ganarse su amor? La romántica empedernida que había en ella así lo había esperado, porque nunca aprendía.
Aquello no era un desafío, era mucho más importante que eso. Hurgó en su bolso y sacó una de sus tarjetas de visita. En ella se leía: Fotos Daisy. Bodas, retratos, eventos. Debajo, su número de teléfono y su página web. Se quedó inmóvil un segundo y luego dejó la tarjeta en la bandeja. A partir de ese momento, todo dependía de él.
Cerró los ojos y trató de relajar la tensión de sus hombros. Se había preparado para soportar su ira y su rechazo. En el fondo, había confiado en que se sintiera un poco emocionado. Pero no había contado con que se marchara.
Su coche seguía donde lo había dejado, aparcado al otro lado del imponente portón. Si se hubiera tragado su orgullo y hubiera aceptado el todoterreno que su padre le había ofrecido, no se hubiera quedado atrapada en aquella nevada de hacía unas semanas.
Daisy sacudió la cabeza en un intento por impedir que unas lágrimas escaparan de sus ojos. Todo había resultado perfecto, como si fuera una escena de alguna de sus comedias románticas favoritas. Una vez había asumido que se había quedado allí atrapada, Seb había reunido las sobras del bufé de la boda, y le había ofrecido una variedad de canapés y champán. Mientras charlaban y bebían, se había ido acomodando en el desgastado sofá de su despacho y había acabado contándole confidencias antes de besarlo.
Se llevó las manos a los labios, recordando la suavidad de sus besos. Al menos, al principio…
Quedarse allí reviviendo besos no iba a cambiar nada. Abrió la puerta del coche y echó un último vistazo al viejo castillo, iluminado por la luz ámbar del sol de primavera.
–¡Daisy!
Se detuvo un momento y respiró hondo antes de volverse. Trató de mostrarse despreocupada y se apoyó en el coche.
El corazón empezó a latirle con fuerza.
Aquel hombre no era su tipo. Le gustaban los hombres bien afeitados y que no tuvieran aquella mirada irónica. Su hombre ideal no llevaba el pelo desaliñado ni iba por ahí con unos vaqueros viejos manchados de barro, aunque tenía que admitir que le quedaban muy bien. Daisy Huntingdon-Cross en la vida se había tomado un café con alguien que llevara un forro polar.
Así que ¿por qué se habían acelerado sus latidos? Daisy se recostó en el coche.
–Vuelve dentro, no hemos acabado de hablar.
No era una petición.
–Ni siquiera hemos empezado a hablar –dijo indignada, y se cruzó de brazos–. Llevo esperándote una hora.
–Lo sé. Me gusta pensar al aire libre.
–¿Y?
Daisy deseó no haber dicho nada. Era como si estuviera a la espera de que le desvelara su destino. Aquella idea la hizo estremecerse.
Él se pasó una mano por el pelo.
–Preferiría que volviéramos dentro.
Ella arqueó las cejas.
–Se te da mejor pensar fuera.
Él sonrió y su expresión se suavizó.
–Sí, ¿y a ti?
–¿A mí?
–Tengo que hacerte una proposición y quiero que pienses con claridad. ¿Estás preparada?
No, no lo estaba. Daisy no estaba segura de haber podido pensar con claridad desde que había aceptado aquella primera copa de champán. Había defendido acaloradamente su medio de vida mientras su salvador había estado mofándose de ella hasta hacerla reír. Su seriedad había dado paso a algo completamente diferente. Pero no iba a admitirlo y mucho menos ante él.
–Sí, lo estoy.
Él la miró escéptico, pero asintió.
–Entonces, Daisy, quiero que te cases conmigo.
Capítulo 2
SEB no esperaba que Daisy se arrojase a sus pies agradecida. Se hubiera sentido incómodo si lo hubiera hecho. Pero esperaba que se mostrara sorprendida por su proposición o, al menos, agradecida.
La carcajada que escapó de sus labios le hirió en su ego.
–¿Estamos en una novela de época? Seb, no has mancillado mi honor. No tienes por qué hacerlo.
El énfasis en aquella última frase resultó mordaz y fuera de lugar.
–Entonces, ¿a qué has venido? Pensé que querías que te ayudara. ¿O vas tras mi dinero, es eso?
Tal vez, toda aquella situación no era más que una trampa. Apretó los puños y respiró hondo, tratando de que su rostro no reflejara la ira que sentía.
–Claro que no. Pensé que debías ser el primero en saberlo. No he venido aquí por dinero ni para casarme.
La indignación de Daisy resultaba convincente y Seb empezó a calmarse.
–Entiendo, quieres hacer esto sola. ¿Y qué quieres de mí? ¿Que recoja al niño los domingos y lo lleve al parque? ¿Que me lo lleve a mi casa una vez al mes?
Seb advirtió un mordaz desprecio en cada una de sus palabras y Daisy palideció, dando un paso atrás y buscando con su mano temblorosa la manilla de la puerta.
–Todavía no sé qué pasará.
Seb respiró hondo de nuevo y quiso mostrarse razonable.
–¿Cuánto trabajas? ¿Quince horas al día los fines de semana? Y no solo los fines de semana. Hoy en día, la gente se casa en cualquier día. ¿Quién cuidará del pequeño?
–Ya se me ocurrirá algo.
Su respuesta fue desafiante, pero su mirada era de preocupación mientras se aferraba a la manilla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
–No tienes por qué. Cásate conmigo.
Daisy abrió los ojos como platos.
–¿Por qué? ¿Por qué iba a casarme con alguien a quien apenas conozco? ¿Por qué hacer semejante locura?
Seb hizo un gesto con el brazo, abarcando el lago, el bosque y el castillo que destacaba en aquel paisaje.
–Porque el bebé es mi heredero.
Daisy se quedó mirándolo fijamente.
–¿Cómo?
–El bebé es mi heredero –repitió él–. Nuestro bebé es el heredero de Hawksley.
–No seas ridículo. ¿Qué tiene que ver el castillo con nuestro hijo?
–No solo del castillo, también de estas tierras, del título, de todo.
–Pero… –dijo Daisy, y empezó a sacudir la cabeza–. Eres el encargado del mantenimiento, ¿no es así? Tenías una pala y un forro polar y esa oficina…
Entendía su punto de vista. Si sus colegas pudieran verlo en aquel momento… Muchas cosas habían cambiado desde que ocupara aquel tranquilo despacho en una facultad de Oxford.
–¿El encargado de mantenimiento? Supongo que de alguna manera lo soy. Dueño, encargado del mantenimiento, director, organizador de eventos...
–¿Qué se supone que eres, un caballero?
–Un conde. El conde de Holgate.
–¿Un conde? –se rio nerviosa–. ¿Es alguna clase de broma? ¿Hay una cámara grabando? –preguntó mirando a su alrededor.
–Mis padres murieron hace seis meses y heredé el castillo.
El castillo y una enorme deuda, pero no tenía por qué decirlo. Bastante impresionada estaba ya.
–¿Hablas en serio? –dijo ella sacudiendo la cabeza–. Los títulos ya no significan nada.
–Para mí sí y socialmente también. Daisy, viniste aquí porque pensabas que era lo que debías hacer. Bien, casarte conmigo es lo que tienes que hacer. Ese bebé puede ser el próximo conde de Holgate. ¿Quieres negarle ese derecho? Los hijos ilegítimos no pueden heredar.
–Tal vez sea una niña.
–Eso no importa. Teniendo en cuenta que la línea de sucesión al trono ya no da prioridad al primogénito varón, el resto de la aristocracia tiene que seguir el ejemplo. Daisy, volvamos dentro y hablemos de esto civilizadamente.
Daisy tardó en contestar y se percató de que estaba temblando. Él no se movió, limitándose a esperar con la mano extendida.
–Está bien –dijo ella después de respirar hondo–, para hablar del bebé. Pero no voy a casarme contigo. Me da igual que seas un conde o el encargado del mantenimiento, no te conozco.
Seb respiró hondo y sintió alivio. Lo único que necesitaba era tiempo para que lo escuchara y tener así la oportunidad de convencerla.
–Entonces, vamos.
Daisy se apartó del coche y se dio la vuelta. Seb no pudo evitar fijarse en su trasero al inclinarse ligeramente para cerrar con llave la puerta. Los pantalones cortos se ajustaban a la perfección, revelando sus curvas. Rápidamente desvió la mirada, mientras se giraba hacia él.
–Un conde –repitió–. Con razón esa arpía se negaba a dejarme pasar.
–¿Arpía? –dijo Seb, sabiendo a lo que se refería–. No creo que se haya comido a nadie, al menos hasta ahora. La familia de la señora Suffolk lleva trabajando aquí generaciones. Es demasiado protectora.
Llegaron al patio y Daisy enfiló hacia la puerta trasera en donde la señora Suffolk permanecía en guardia, protegiendo el castillo de curiosos y otros invasores. Seb tomó del brazo a Daisy, conduciéndola por un lateral de la casa que tenía vistas al valle.
–Esta es la puerta principal. Empecemos de cero. Hola, soy Sebastian Beresford, conde de Holgate.
–¿Sebastian Beresford? –repitió ella entrecerrando los ojos–. Me suena ese nombre. No eres un conde, eres un historiador.
–Soy ambas cosas. Hoy en día, incluso los condes tenemos profesiones.
Aunque compaginar sus responsabilidades académicas con la gestión del castillo era una cuestión que aún tenía que resolver.
–Bienvenida a mi casa –dijo tendiéndole la mano.
Daisy se quedó mirándola un momento antes de estrechársela.
–Daisy Huntingdon-Cross, es un placer conocerte.
–¿Huntingdon-Cross? ¿La hija de Rick Cross y Sherry Huntingdon?
Con razón le resultaba familiar. Su padre era una estrella del rock y su madre, una atractiva aristócrata. Las hermanas Huntingdon-Cross eran conocidas tanto por ser unas bellezas rubias de piernas largas como por sus estilos de vida. Todas ellas habían ocupado páginas en la prensa por distintos motivos y sus padres eran unas leyendas: famosos, ricos, con talento y enamorados.
El corazón de Seb empezó a latir con fuerza. Esa no era su idea de una boda íntima y privada.
Aquello no pintaba bien. Si se casaba con aquella mujer, los tabloides se regodearían. Todo el esfuerzo que había puesto en mantener alejada a la prensa, habría sido en vano.
Pero, si no se casaba con ella, el bebé sería desheredado. No tenía otra opción.
Seb se quedó de piedra al tomarla de la mano.
–Huntingdon-Cross –repitió.
Daisy dejó caer su mano al reconocer una nota de desagrado en su voz. Por un momento consideró fingir que no era una de esas Huntingdon-Cross, sino una prima lejana.
Pero ¿para qué? Pronto descubriría la verdad. Además, por muchos títulos y antepasados ilustres que tuviera, no tenía derecho a burlarse de su familia.
Daisy imitó el tono frío de su madre y alzó la barbilla.
–Sí, soy la más pequeña. Creo que la prensa se refiere a mí como la hija descarriada, si eso te ayuda.
Al oír aquello, la expresión de los ojos verdes de Seb se dulcificó y las comisuras de sus labios se curvaron. Daisy sintió calor en el vientre. Aquella sonrisa lo hacía más humano, más guapo, más deseable.
–¿A la que expulsaron del colegio?
Tenía que mencionar aquello. Daisy sintió que le ardía la cara. El rubor se extendió desde las mejillas hasta el cuello. Era un profesor de Oxford y probablemente nunca había conocido a nadie que hubiera sido expulsado.
–No fui expulsada exactamente. Me invitaron a marcharme.
–Eso me suena a expulsión –murmuró él.
–Era un colegio muy estricto. Era casi imposible no ser expulsada. A menos que fueras lista y aplicada como mis hermanas.
Habían pasado ocho años de aquello y a Daisy todavía le afectaba.
–La madre superiora siempre estaba buscando la manera de deshacerse de las lerdas como yo. Así no bajábamos la media.
Se quedó mirándolo, deseando que dijera algo. Probablemente le gustaría que la madre de sus hijos tuviera un puñado de títulos para estar en consonancia con él.
–¿Te expulsaron por malas notas?
–Bueno, no exactamente. Me expulsaron por escaparme e irme de copas a Londres. No creo que hubiera pasado de una regañina, pero publicaron fotos en la portada de The Planet y creo que algunos padres se preocuparon un poco.
–¿Un poco?
Sus labios se curvaron aún más y el brillo se intensificó en sus ojos.
–Tenía dieciséis años. La mayoría de las chicas de dieciséis años no están encerradas en internados en los que tienen prohibido mirar a los chicos o llevar otra cosa que no sea el uniforme. No es natural. Los periodistas me persiguieron durante una temporada hasta que se dieron cuenta de lo aburrida que soy. Estoy convencida de que aunque muera a los cien años y pase mi vida cosiendo ropa para huérfanos, en mi epitafio se leerá: «Daisy, la chica descarriada a la que expulsaron de un exclusivo colegio privado».
–Seguramente. Vamos, entremos. Empieza a refrescar y uno de nosotros lleva las piernas demasiado desnudas para esta época del año.
El sol estaba poniéndose y se había levantado una brisa fresca. Daisy sintió frío en las piernas y se estremeció, aunque el temblor no se debía solo a la temperatura. Dentro del castillo, todo cambiaría.
Aun así, todo estaba cambiando. ¿Sería más fácil si no tenía que pasar por aquello sola? No era la proposición ni la boda de sus sueños, pero quizá había llegado el momento de madurar, de aceptar que los cuentos eran para niños y que las princesas venían en muchas formas y tamaños, al igual que los condes.
Lo miró de reojo, recorriendo sus piernas con la mirada. Los vaqueros desgastados marcaban sus fuertes muslos y sus estrechas caderas, y siguió subiendo por su torso musculoso, oculto bajo la camisa y el forro polar.
No, la forma física de Seb no era ningún problema.
Pero se había esforzado mucho por ser independiente, por no necesitar del dinero ni de la fama de sus padres. ¿Buscar apoyo emocional a través de una boda sería diferente a aceptarlo de su familia?
Al menos, sabía que ellos la querían. No podía considerar un matrimonio sin amor. Tenía que dejarlo claro antes de decidir lo que era mejor para el bebé.
–¿Dónde está el cocinero, los leales sirvientes, las afables doncellas?
Daisy pensaba que volverían a la biblioteca, pero, en vez de eso, Seb la había llevado a través de una serie de puertas y pasillos hasta la cocina.
Toda la casa necesitaba una reforma y la cocina no era una excepción, aunque a Daisy le gustaron los viejos armarios de madera y los antiguos fogones. No hacía falta mucha imaginación para ver los fantasmas de las doncellas afanándose por allí y a una rolliza cocinera amasando pasteles sobre las encimeras de mármol. Mentalmente encuadró la escena, eligió el filtro adecuado y enfocó el disparo.
Cualquiera de las amigas de Daisy quitaría los armarios, instalaría islas, barras de desayuno y puertas abatibles hacia el patio, con un resultado espectacular. Pero la cocina perdería su espíritu.
Seb le señaló una mecedora que había cerca de los fogones.
–¿Quieres sentarte ahí? Es el sitio más cálido de la habitación. No, no hay nadie más aquí, solo yo. ¿Te apetece tomar algo?
Seb había abierto una puerta que daba a una despensa más amplia que la cocina de Daisy.
Parecía nervioso y, Daisy al percatarse, se sonrojó como él. Iba a ser muy incómodo si ninguno de los dos podía mencionar el embarazo sin avergonzarse.
–¡Oh! ¿Te refieres a si tengo antojos? No, al menos de momento. Pero, si me da hambre de remolacha o de risotto, serás el primero en saberlo.
–De acuerdo.
Daisy no quería admitirlo, pero estaba cansada. Había sido una larga semana en la que la sorpresa se había mezclado con la preocupación, y le había resultado difícil dormir. Estaba cómoda sentada en aquella mecedora, sintiendo el calor de los fogones envolviéndola. Monty apoyó la cabeza en sus pies y ella se quedó observando cómo Seb cortaba cebolla y freía unos filetes.
–Son de la granja de la finca –dijo mientras se calentaba el aceite–. Somos autosuficientes, bueno, gracias a los aparceros lo somos.
Ninguno de los dos mencionó el tema tabú, pero la palabra «matrimonio» no dejaba de dar vueltas en la cabeza de Daisy.
¿Sería su vida así a partir de ese momento? ¿Pasaría las tardes en la cocina, sentada en una mecedora, mientras Seb preparaba la cena? Quizá debería aprender a hacer punto.
–¿Hablabas en serio en la biblioteca, cuando dijiste que el matrimonio era una relación contractual?
Seb no se dio la vuelta, pero notó que se le tensaban los hombros mientras seguía salteando la verdura.
–Por supuesto. Es la única manera de que funcione.
–¿Por qué?
Seb se quedó quieto y la miró de soslayo.
–¿Qué quieres decir?
Daisy estaba cómodamente sentada en la mecedora, con los ojos entornados, y la recorrió con la mirada. El chaleco, el sombrero y el color del pintalabios contrastaban con su tez blanca. Estaba pálida y tenía unas ojeras pronunciadas. Parecía agotada. Un sentimiento de protección despertó en él. No era lo que quería, ni el camino que había elegido, pero aquello era su responsabilidad. Ella era su responsabilidad.
Probablemente, se merecía algo mejor de lo que él le podía ofrecer. Pero era todo lo que tenía.
–¿Por qué piensas eso?
Seb se tomó unos segundos antes de contestar. Rápidamente sirvió los filetes y la verdura salteada en dos platos y los llevó a la mesa. Luego llevó una barra de pan y los cuchillos y tenedores.
–Ven a sentarte a la mesa. Ya hablaremos después.
Parecía una primera cita. O peor aún, una primera cita a ciegas en la que se habían quedado sin tema para hablar. ¿Era ese el futuro que le esperaba, sentarse a una mesa con aquella mujer, tratando desesperadamente de encontrar algo que decir?
–Mis abuelos hacían todas las comidas en el comedor, aunque estuvieran ellos dos solos –dijo él después de un largo silencio–. Mi abuelo a la cabecera de la mesa y mi abuela en el otro extremo. Es una mesa en la que pueden llegar a sentarse treinta personas.
–¿Podían escucharse? –preguntó ella, mirándolo fijamente.
–Los dos tenían unas voces muy penetrantes, no sé si de nacimiento o después de haber pasado cincuenta años gritándose el uno al otro desde cada extremo de la mesa.
Seb sonrió al recordar la determinación de sus abuelos de mantener aquel ritual tan formal desde su juventud, a pesar de que el mundo alrededor de ellos hubiese cambiado.
–¿Y qué me dices de tus padres?
–Ah, mis padres. Llevaron una vida a lo grande. Si no consigo que el castillo sea rentable en los próximos cinco años…
Se le quebró la voz. Le costaba decir en voz alta que perdería el castillo Hawksley.
–Por eso creí que eras el encargado de mantenimiento.
–Así es. También es el motivo por el que he pedido una excedencia en la universidad y esté alquilando el pabellón para la celebración de bodas. Es una pequeña gota en un vaso, pero es un comienzo.
–Necesitas a mis hermanas. Rose vive en Nueva York, pero es un as de las relaciones públicas y Violet es la mejor gestora que he conocido nunca. Estoy segura de que entre las dos se les ocurriría un plan para salvar el castillo.
Necesitaba más que un plan, necesitaba un milagro.
–Mis abuelos siguieron las tradiciones toda su vida. Cuidaron de las propiedades y de la gente que vivía en ellas. Cumplieron con sus responsabilidades. Mis padres hicieron todo lo contrario. No pasaban mucho tiempo aquí, a menos que dieran una fiesta. Preferían Londres o el Caribe. Para ellos, Hawksley era un gran banco, no una responsabilidad.
–¿Qué pasó?
–Seguramente habrás leído algo sobre ellos –dijo Seb apartando el plato–. Si tus padres son conocidos por su matrimonio estable, mis padres lo fueron por sus locuras: drogas, aventuras, vacaciones exóticas… Siempre estaban en portada. Se divorciaron dos veces y se casaron otras dos, a cada cual más extravagante. En la primera me vistieron de paje. A la segunda me negué a ir.
Bebió agua. Se le había quedado la boca seca. Sentía una mezcla de resentimiento y dolor. ¿Cuándo dejaría de afectarle tanto?
–Sí, ahora me acuerdo. Lo siento mucho. Murieron en un accidente de avión, ¿verdad?
–Les avisaron de que no era seguro, pero a ellos no les importaban las reglas.
Daisy echó hacia atrás su silla y se levantó.
–Tú has cocinado, yo recogeré los platos.
Seb se quedó sentado un momento y la vio apilar los platos y las cacerolas a un lado del fregadero. Tenía que dejarle claro lo que le estaba ofreciendo.
–El matrimonio es como una empresa.
Daisy siguió fregando los platos.
–Antes, quizá…
–Tengo que casarme y tener hijos. Si no tengo herederos, el título corre el riesgo de desaparecer. Pero no quiero… –dijo, y cerró los ojos, intentando que se le tranquilizase el pulso–. No quiero toda esa locura emocional que conlleva el romanticismo.
Daisy dejó el estropajo y se volvió, apoyándose en el fregadero para mirarlo.
–Seb, tus padres no eran normales, te das cuenta, ¿no?
–Desde luego que les gustaban los extremos. Pero tampoco eran tan raros. La única diferencia es que no les gustaba fingir como hace la mayoría de la gente. Suelo fijarme en mis amigos y en sus padres. Al principio, todo son palabras cariñosas, pero ya he perdido la cuenta de cuántas relaciones, cuántos matrimonios se llenan de resentimiento, traiciones e ira. No, quizá mis antepasados consideraban lo que estaban haciendo desde una perspectiva empresarial: compatibilidad, normas, paz.
–Mis padres se quieren más que cuando se casaron –dijo sonriendo Daisy–. A veces, cuando se miran, es como si no hubiera nadie más en la habitación.
–¿Y cómo te sientes en esos momentos?
–Un poco sola, pero… –contestó bajando la mirada.
Animado por su respuesta, Seb continuó en tono persuasivo.
–Escucha, Daisy. No tiene sentido que te prometa una relación amorosa porque no creo en eso. Puedo prometerte respeto y afecto. Puedo prometértelo si decidimos convertirnos en padres. Querré a ese bebé y me esforzaré en ser un buen padre.
–Eso espero. Pero no tenemos que casarnos para ser padres.
–No.
–Me he esforzado mucho en ser una persona independiente, en tener mi propio negocio –dijo Daisy, y sus ojos azules se endurecieron–. No dependo de nadie.
–Pero vas a dejar de estar sola.
–Me las arreglaré, estoy segura. No querer casarme contigo no implica que no quiera que formes parte de la vida del bebé. Aquí estoy, ¿no?
Seb se sentó, algo perplejo. Su título y su castillo habían despertado siempre el interés de cierta clase de mujeres. Con sus títulos académicos y sus exitosos libros de historia, estaba empezando a ser conocido. Lo cierto era que nunca se había imaginado teniendo que convencer a alguien para que se casara con él. A pesar de que pudiera parecer arrogante, tenía que admitir que pensaba que una vez eligiera pareja, se haría lo que él quisiera.
Al parecer, Daisy no pensaba así.
Tampoco había una razón para que lo hiciera. Nunca se había imaginado viviendo en un castillo y tampoco era una académica buscando formar una poderosa pareja universitaria.
–Si no te casas conmigo, el bebé será ilegítimo –dijo, y alzó la mano en un gesto para impedir que lo interrumpiera–. Sé que eso ya no importa tanto en la actualidad. Pero para mí es algo serio. Necesito un heredero y, si el bebé no es legítimo, no podrá heredar. ¿Cómo se sentirá si me caso con otra persona y ve a un hermano menor heredar?
Ella palideció.
–¿Harías eso?
–Si tuviera un hermano menor, no. Pero soy el último de mi familia. No tengo otra opción.
–¿Y si no puedo hacerlo? –preguntó Daisy retorciéndose las manos–. ¿Y si no es suficiente para mí?
Volvió a darse la vuelta y tomó el estropajo. Tenía la espalda algo encorvada, como si tratara de contener sus sentimientos.
–Es mucho lo que nos estaríamos perdiendo, Seb. Siempre he querido lo que mis padres tenían, conocer a alguien que me completara y a quien yo completara. Sé que suena muy sentimental, pero cuando creces viendo…
–Intentémoslo.
Seb estaba sorprendido de lo mucho que deseaba que dijera que sí y no solo por el hijo que esperaba ni porque resolvería el asunto del heredero y le daría la estabilidad que necesitaba para asegurar el destino del castillo. Eran razones de peso y Seb apartó los recuerdos de aquella noche, el deseo de alargar la mano y acariciarla, de recorrer con sus dedos aquellas largas y sedosas piernas.
–Si no funciona o no eres feliz, no impediré que te vayas.
–¿Nos divorciaríamos?
Su voz se entrecortó.
–Deja eso –dijo él poniéndose de pie, y se acercó a ella, le quitó el estropajo de la mano y la obligó a mirarlo antes de continuar–. Si quieres, sí, un divorcio pacífico. Pero tienes que intentarlo de verdad. Dame al menos cinco años.
Era una cantidad de tiempo prudencial.
–No sé. Casarse dejando una vía de escape no me parece bien.
Se apartó de él y dejó caer su mano, sintiendo el roce de la punta de sus dedos.
–Todos los matrimonios tienen una vía de escape. Escucha: no es por nosotros, sino por nuestro hijo, por su futuro. Tenemos que ser responsables, hacer lo correcto por ese bebé.
Seb apretó los puños. En cierto sentido estaba impresionado. Pensaba que el título y el castillo sería suficiente para la mayoría de las mujeres. Había llegado el momento de sacar la artillería pesada.
Daisy se sentía confusa. Estaba cansada, le pesaban las piernas y sentía los hombros cargados por la decisión que tenía que tomar.
Se iba a convertir en madre. ¿Qué pensaba que significaba? No se había parado a pensar más allá del nacimiento, en los largos días trabajando y en las noches en vela. Estaría bien tener cerca a alguien que se implicara.
Si no se casaba con ella, se casaría con otra. A pesar de que eso haría más fácil rechazar su oferta, era una demostración de lo dispuesto que estaba a comprometerse.
¿Qué le diría a la gente? ¿Que había vuelto a meter la pata? Se había esforzado mucho por superar su pasado. La idea de confesar a su familia la verdad, le provocaba un nudo en el estómago. ¿Cómo iba a contarles a sus padres y hermanas que se había quedado embarazada después de una aventura de una noche y que iba a casarse?
No era la boda relámpago lo que más impresionaría a sus padres. Después de todo, se habían casado a las cuarenta y ocho horas de conocerse en una capilla de Las Vegas. Lo que no les agradaría sería que el matrimonio fuera un acuerdo contractual.
Pero quizá no hiciera falta que se enteraran.
–¿Cómo funcionaría?
–Primero la familia, luego Hawksley. Y siempre mucha discreción. Tengo una vida privada, nada de prensa en nuestra casa ni de titulares escandalosos.
Tenía sentido. A su familia le gustaba darse publicidad. Estaría bien apartarse de todo eso.
Pero su principal pregunta, seguía sin ser contestada.
–¿Qué pasaría con la intimidad?
Seb se quedó de piedra y su mirada se oscureció. Daisy dio otro paso atrás y buscó apoyo en una silla.
–¿La intimidad? Eso como tú quieras, Daisy. Nos entendimos bien. Creo que estaría bien disfrutar del matrimonio de una forma completa, pero es decisión tuya.
¿Solo bien? Había sido espectacular. ¿De veras podía hacerlo? ¿Podía casarse con alguien que sustituía el amor por normas, el afecto por la discreción y que pensaba que la cima del éxito era el respeto? Claro que en las circunstancias en las que estaba, ¿cómo no hacerlo? No tenía ninguna otra alternativa.
Daisy tragó saliva. Aquello era muy diferente a sus sueños.
–Pongo una condición –dijo sorprendiéndose ante la seguridad de su voz.
–¿De qué se trata?
–No contaremos a nadie por qué nos casamos. Fingiremos que estamos locamente enamorados. Si puedes hacerlo, entonces acepto. Trato hecho.
Capítulo 3
–HOLA.
¿Cómo se saludaba a un prometido cuando era un matrimonio de conveniencia y tenían que fingir que estaban enamorados?
Debía de ser con un beso en la mejilla. Daisy saludaba a todos con un beso en la mejilla, desde su madre a sus clientes, pero se le encogía el estómago ante la idea de acercar los labios a aquel mentón con barba incipiente y percibir en su piel el olor a jabón.
En vez de eso, se quedó a un lado, sujetando la puerta entreabierta, con los nudillos blancos de tanto apretar el pomo.
–Pasa, estoy casi lista.
Seb pasó a su lado y de pronto se quedó inmóvil al ver lo que le rodeaba.
Era un loft arreglado, con paredes de ladrillo y vigas vistas de acero. En una de las paredes dominaban grandes ventanales por los que entraba el sol de mediodía. Al fondo había una cocina abierta, estanterías abarrotadas de libros y trastos en un lateral y el resto del espacio estaba despejado a excepción de un viejo sofá azul de terciopelo, una mesa de comedor pequeña con sillas y unas cuantas lámparas. Su zona privada estaba en la entreplanta, que hacía las veces de dormitorio y cuarto de estar.
Daisy adoraba su amplio estudio luminoso. En comparación con la casa de Seb, repleta de historia y de antigüedades, su piso resultaba austero y moderno.
–Me gusta este sitio.
Seb parecía sentirse a gusto. Se había quitado el forro polar y se había quedado con una camiseta de manga larga gris y unos vaqueros. Se había puesto a examinar tranquilamente las fotos que colgaban de las paredes. Luego se volvió, reparando en cada detalle con su mirada escrutadora.
–Los reportajes de boda deben de pagarse mejor de lo que pensaba –añadió.
–Ya me gustaría que fuera mío el loft. Es de un amigo pintor al que se lo he alquilado –dijo ella señalando un gran lienzo que colgaba de la pared más lejana–. Solía compartir la planta de arriba con cuatro estudiantes, pero era una locura. ¡Tanto temperamento artístico en un solo espacio! Fue un alivio que John decidiera mudarse a Cornwall y me ofreciera alquilarle su estudio.
–¿A precio de amigo?
–No exactamente.
A sus padres les habría gustado ayudarla a establecerse en un sitio con estilo, pero había decidido arreglárselas sola, por difícil que resultara encontrar un estudio acogedor, además de asequible. El ofrecimiento de John había sido la solución perfecta.
–Pago una renta –continuó–, pero John es un poco desastre y también me ocupo de sus asuntos en Londres. Es un buen acuerdo para los dos.
–Muy conveniente para ambos. ¿Vas a dejar todo eso? –preguntó él, señalando unos focos.
–Seguiré usándolo como zona de trabajo.
Daisy podía haber accedido a mudarse con Seb de inmediato, pero no estaba preparada para romper los lazos de su vida anterior, al menos hasta que se asegurara de que todo iba bien.
–Estamos a tan solo una hora en coche. Ya he recogido todas mis cosas. Están aquí.