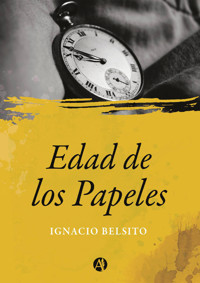
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Edad de los Papeles es un libro de cuentos que atraviesa muchos de los períodos fundamentales de la Historia Universal, condicionando a sus personajes y de-construyéndolos. Porque la Historia y el Autor, los hacen, los piensan y los modifican. Siguiendo una cronología, los relatos avanzan hacia el presente cambiando de escenarios y tramas. Pero se unen hacia el final en un lugar, una trama y, al mismo tiempo, todos los personajes. Una fantasía que puede existir en la literatura, pero también, en la Historia de la Humanidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Belsito, Ignacio
Edad de los papeles / Ignacio Belsito. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-761-667-5
1. Cuentos. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Foto de portada: Luz Robledo
Diseño de portada: Justo Echeverría
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A mi madre,
a mi mujer
y a quienes acompañaron mi vida.
Prefacio
No puedo resumir porque no me gusta omitir palabra alguna, mis esfuerzos fracasan sin descanso. Creo que es un acto muy personal y haragán a la vez. Una vez leí a Marc Bloch, un historiador francés que había dedicado muchos años de su vida a aquella ciencia social. Por esos años, yo andaba navegando la carrera de Historia que me llevaría a ser profesor más tarde. Pero, quizás lo que más destaqué de su libro, no fueron los datos que pudo recolectar, o los sucesos que narraba con su estilo inconfundible. Al contrario, me guardé para mí una frase que seguramente estoy recordando mal:“La Historia no existe, existen los historiadores”. La frase en sí, desprendía su significado sin necesidad de indagar o desgranar demasiado la lectura, las palabras. Recuerdo también que, mientras duró ese pensamiento, esa lectura, apareció este otro libro. Un conjunto de historias que forman la Historia, ni más ni menos. Historias con minúscula que se desprenden de la Historia con mayúscula. Como una gran línea de tiempo. Ni recta, ni progresiva, sólo cronológica. Un hilo conductor, un hilo, o una línea por donde se deslizan los relatos.
Este libro es todos libros, quiero decir. Es como un náufrago de sus emociones porque tiene todas las preocupaciones sobre los hombros, como yo. Quizás, todos los libros se construyen como preocupaciones, y por esto, ningún libro puede separarse de los demás. Entonces, los aunamos en una biblioteca y en estantes. En la mía, este libro se encuentra a la vista. A la izquierda, sobre el primer anaquel, como queriéndose mostrar a los lectores. Tan cerca de mi biblioteca sin leer, aquellos libros que no tengo y me gustaría tener. Este texto, insisto, tiene un pedazo de todos ellos porque lo han escrito mis mejores deseos. Es un libro de cuentos. No importa en verdad.
Nunca tuvo un comienzo. Acaso comenzó a escribirse solo en mi primera imaginación. En el momento en el que escuché mi primer cuento. Walsh, Stevenson o Verne. Avanzó con las primeras lecturas hasta quedar indefenso ante la magnitud del mundo y mi pequeñez. Como si alguien recopilara las palabras que aprende. Es barroco, sí. Pero acaso porque lo escribió alguien que no había escrito una empresa de ese tamaño o porque lo escribió alguien que siempre había escrito. Pero, si lo pienso detenidamente, lo han escrito los dioses indomables, no yo. ¿De quién aprende uno más sino de ellos? ¿Y cómo se expresan? Como los escritores más sabios o tontos.
Libro. Poderosa receta ante la falta de razones, amor sin engaños ni pesadez que estrechas hojas e historias entre tus brazos de cartón. Un planeta inundado de mentiras y verdades tejidas, superpuestas. Todo el misterio resumido en tan poco espacio, en un objeto. Extenso, avaro, codicioso, lascivo, eterno, antiguo, fuego, guerra, palabras; vida. Barrera que une cual puente el mundo de la justicia y el mundo injusto, frontera de ladrones y policías, dioses y seres humanos; el lenguaje. El principio y el final sin comienzos ni descansos expertos.
La caída del Imperio Romano según Nicola Reboretti
“Un pueblo engreído con su orgullo,
o enconado con sus padecimientos,
rara vez podrá juzgar atinadamente su situación”.
Edward, Gibbon
“Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano”
Las palabras más certeras pueden encontrarse todas en un bar. Tantas y tan pocas, todas. Un lugar de verdades embriagadas, y por esto, más crédulas. Pero verdades que esperan algún crédulo, eso sí. Todos los acontecimientos históricos, déjenme decir entonces, pueden analizarse a partir de procesos extensos, cambiantes o incluso a partir de diminutas conversaciones. Hasta de conversaciones de bar, me refiero. No importa su belleza, qué tan lustradas estén sus paredes o tablones. Toda la historia (y su verdad paradigmática) se localizó allí, en ese bar olvidado: La magnitud del Imperio que ellos conocieron, la ciudad más alejada del centro de las grandes entidades, y ellos, por encima de todo lo que acabo de nombrar. Nicola Reboretti, por un lado, y Julius El Pescador, por otro. Ambos, desconocidos, eran un relieve que saltaba de la escena para mostrarnos el reflejo de lo que es, al fin y al cabo, esta historia, la historia. Las otras personas de allí no valen su peso en este relato impreciso.
–¡A su salud, amigo! –desplegó Nicola, con la clara intención de acercarse a conversar con Julius y levantando su vaso hacia el cielo–.
Se acercó a la mesa, acomodó su cuerpo para sentarse, miró hacia donde se encontraba el otro como pidiendo permiso, se sentó finalmente y endosó una oración introductoria haciendo un alto. Una manera personal de subrayar sus frases.
–¿Quién es usted? –interrogó Julius sorprendido de la actitud de aquél–.
Su forma de desconfiar era una parte elemental de su estilo de nómade de los mares. Talló cada mirada por todos los recovecos del susodicho Nicola. Una túnica simple, algún collar indecible, y sus sandalias gastadas por el andar. Una pobreza respetable, pensó El Pescador.
–Empecemos desde el comienzo. Mi nombre es Nicola Reboretti, por supuesto, romano de pura cepa, como se debe. Me acerco para conversar si me lo permite. He oído de usted, Pescador, es muy famoso por aquí. Cualquiera que navegue los mares es conocido en estos pueblos, como si tuvieran buenas historias para contar creo yo. Usted no es la excepción.
Como presentación, Nicola usaba aquella frase de serromano de pura cepa, como escudo ante posibles agresiones. Sabía que podía toparse con quien en realidad no buscaba. Por si acaso, desplegaba aquel escudo que en más de una ocasión, sin embargo, atrajo algunos dardos. No miento si digo que también se había sorprendido de su anfitrión.
–Ninguna persona es definida por su fama, supongo –replicó su acompañante–. Temo también que aquello que deben decir de mí es un poco falso, sin embargo. Si lo han dicho demasiado, entonces es falso, delo por hecho.
Si El Pescador tenía alguna fama, sin duda, era la de su ironía ambigua. No empeñaba oraciones como sentencias.
–Me gusta pasar las noches en lugares como este (y Nicola ensanchó el brazo derecho señalando la extensión del recinto). Y a usted ¿qué lo trae por aquí?
Se probaban. Con cada frase, intuían, sospechaban, buscaban algo más...
–Tener los pies en la tierra un buen rato me parece una razón justa para cualquier pescador, o navegante, da lo mismo...
Pidieron para tomar vino sencillo. Un color impreciso entre el bermellón y el morado. El lugar tenía la costumbre de servirlo, y ellos, consideraron sensato sólo pedir un vaso. Como esperando sorprenderse. El desenlace de la charla establecería la cantidad de vasos de vino.
–Permítame confesarle que el hecho de acercarme a usted no es para nada ingenuo. Déjeme que lo aclare. Soy aquél, según se dirá con el tiempo (y espero que así sea), que ha generado con sus palabras, junto con otros tales como yo, todas las ruinas de la Ciudad Eterna. Por eso puedo contar esta historia, si me lo permite, que algunos juzgan de fantasía, como si acaso supieran lo que es soñar.
Ahora Nicola, cambiaba el tono, el estilo y su manera de decir. Se notaba una profundidad en sus silencios, dignos de reflexión.
–¿Pero cómo? Si me permite la pregunta y el asombro. ¿Qué esconden de cierto aquellos rumores? ¿Cuánta verdad guardan usted y sus dichos, por lo menos una pequeña porción?
El Pescador se acomodó para escuchar, se venía venir...
–Es una respuesta compleja. Se lo explicaré... –lo interrumpió, Nicola.
No se sentía en realidad tan importante, por lo menos, no el único. Se detuvo un momento a pensar en cómo decir lo que iba a decir ya que no era una zoncera. Nicola era una persona que tenía una forma muy especial de contar historias y no quería perderla ante esta nueva oportunidad. Podía convencer a los más incrédulos de su capacidad para conquistar un pueblo, concebir un acto de magia, cabalgar animales de fuego o volar hasta Júpiter. Sin una espada, un atuendo extraño o algún artefacto volador, claro. Pero El Pescador no era alguien inocente. Al contrario, sabía muchas historias, todos sus viajes estaban llenos de ellas. Porque sí, qué es un navegante sino un conocedor de lugares extraños. Pero Nicola, hasta hizo creer a un grupo de campesinos que él mismo había inventado un calendario tan preciso que podía predecir acontecimientos históricos. Sí, hay que poner con palabras ciertas su amplia cultura... ¿de qué otra forma podría crear alguien tantos y tan variados cuentos? De hecho, algunas eran muy similares a patrañas antiguas dichas por Homero, Julio César o, como sospecho yo, de la mismísima Biblia (o una de ellas al menos). Cualquiera podría pensar entonces que tenía un conocimiento por sobre todo aquello que digo: conocía la escritura, así como también la lectura. Oro, en la oscuridad del analfabetismo.
En cambio, El Pescador, con quien sorteó en esta ocasión su conversación, era una persona de poca cultura. Mejor dicho, era hombre de muchas culturas, pero una sola religión (algo muy raro en aquella época de hecho). No era sabio en el arte de la lectura y tampoco en el oficio de la escritura, aunque sí tenía mucha facilidad para identificar la estirpe o la madera de las personas. Lo solía contar, parecía estar orgulloso de eso. Otros lo conocían como El Dibujante de Peces, algo que explicaré más tarde.
–Yo anduve con mi caballo –continuó Nicola–mostrándome, contando parte de lo que sé, como una verdad trotamundos que necesita saberse y expandirse cual gran Imperio (como Roma, a eso me refiero). Trajiné, decía, manifestando a las personas un sinfín de maravillas tan extrañas de explicar. Como la adoración por el oro. Todas las historias tenían un libro del cual se nutrían. Yo mismo era un orador de aquel libro. Por supuesto que busqué elocuentemente con quién conversar. Cada persona era una batalla, y con ella, los territorios conquistados se extendían cada vez más hacia el horizonte.
–Usted está queriéndose encarnar en la mismísima Verdad –dijo El Pescador, como evocando cierta ingenuidad falsa–. ¿Eso debo pensar? Es una broma extraña, creo. Su mirada, en cambio, dice lo contrario. No parece ser de aquellas personas que pretenden radicarse en los pensamientos ajenos. Si hay algo turbulento, uno no lo encuentra en un machete, sino en un libro. En eso estamos de acuerdo.
Con una chispa en la mirada, Nicola entendió que entre ellos, se iba tendiendo un puente.
–Exactamente. Usted es alguien con razón. No equivoqué mi elección. Sé que es difícil de creer o acaso entender, pero mírelo de este modo. La verdad es una sola si se la piensa como un triángulo. Por encima de unas cuantas verdades, existe la palabra que llevo de aquí para allá, como una Verdad Absoluta o una Verdad más sincera que ilumina a las demás, como un faro que une a los barcos con tierra firme.
–¿Qué es un faro? Además, ¿Cómo puede caber tanto poder en una persona? No lo puedo concebir. Usted, creo yo, se atribuye un poder que no le pertenece.
–Yo le respondería, y le refuto ¿Cómo puede caber tanto poder en una sola ciudad? Me refiero a Roma, claro. Su grandeza acaso ha generado su gran caída. Piénselo de este modo. Un gigante, por su extrema altura sentiría un dolor inexplicable con su caída. A mayor altura, mejor caída, eso estoy tratando de decir. La pregunta, es el Derecho de la gente libre. Téngalo presente en el futuro.
–Quisiera preguntarle ahora si sus palabras son de nuestro tiempo.
–Todos los hombres son de su tiempo, en cambio sus preguntas navegan como usted, Julius. Por esto le estoy contando sin poder parar. Me llena de ansiedad poder hablar con esta comodidad. Déjeme terminar –sostuvo con impaciencia–. Los errores serán de todos, pero los logros también. Y no olvide nunca que sólo somos hombres, esa es nuestra humildad.
Conversaron una larga hora, sin interrupciones, sin puntos y aparte, sin contratiempos, a todo galope. Nicola sólo tenía un conocimiento, una verdad que él consideraba un tesoro. Pero sabía perfectamente que muchas verdades desordenadas podían crear una mentira destructiva. Con esa precaución, siguió aclarando todo, con oficio de Maestro. Podía hablar con los extranjeros porque entendía diversos idiomas. Conocía a sus dioses, y con esto, sus almas. El peligro o la suerte de un intérprete es el interés que persiguen sus palabras. Es que nadie puede decir exactamente lo que otro dice, y esto puede traer problemas. Las personas pueden envenenar las mentes, sin embargo, lo importante no es tanto lo que se dice, sino lo que se calla. Roma, solía repetir incansablemente Nicola, empezó a derrumbarse porque las palabras las empezaron a decir otros, otros como él, una especie de monje. El Pescador, sonriente, le indicó la puerta de salida y lo invitó a que lo acompañara.
–¡Estoy de acuerdo con ustedes, señores! –Arrojó a la pasada alguien del bar–.
Era un Panadero de la zona. Un multiplicador de panes que le gustaba que le digan así. Me gusta compartir conversaciones con filósofos de barba como ustedes, –expresó a continuación.
Cuando se retiraron juntos se despidieron en la puerta. Nicola tomó una rama del suelo y dibujó en el piso un pez. Inmediatamente después, le dijo a Julius que ahora eran hermanos y que conocía perfectamente la historia que debía contar, que su oficio de Pescador y Dibujante de Peces era ejercido sin cansancio. Casi sin decir más, ambos se despidieron con su secreto en sus corazones, callando el instante pero recordando una enseñanza primera. La Palabra, esa noche, estaba dicha, y aquel encuentro, una feliz peripecia. Otra vez, unos cuantos tratando de bajar pedazos del cielo a la tierra.
Pedro de Ponteareas
El río Tea, la Iglesia de San Pedro, el Castillo de Sobroso, eso era el pueblo para mí. Mi padre solía decir que defender a la Familia, la Comunidad o al Rey era una forma de agradecer la vida a Dios. Nunca pude entenderlo de niño. Yo sabía que él trabajaría su tierra incansablemente y, de alguna forma, empecé a entender, en mi primera juventud, a lo que se refería. Sin aquellos recuerdos para defender, aquel pedazo de tierra para atender, o acaso una familia a donde hay que regresar, todo lo demás sería hasta inútil de pensar. Cuando aprendí esa lección me uní al ejército. Allí empecé a escuchar algunas historias. Los soldados con los que compartía guardia, los capitanes a cargo en algún entrenamiento, o simplemente en algún texto sin autor, todos redimían el espíritu de la guerra, los caballeros y, al fin y al cabo, nuestros héroes. Muchas de esas historias contaban victorias extraordinarias de algunos titanes de aquel tiempo como Francisco de Alicante o Aristóbulo Fernández Cipriense.
Concebí que todas mis energías y amor por mis seres queridos tenían una forma de ser devueltos, como un agradecimiento inconmensurable y sincero. Esa era mi guía. Qué mejor forma que defenderlos de los herejes y los animales que intentaban por todos los medios apoderarse de lo que Dios nos había entregado a nosotros por su propia voluntad, pensaba. Estaba escrito, nuestro Derecho Natural debía ser defendido con espadas si fuese necesario. Así lo contaba el Padre Evaristo los domingos en Misa. De escucharlo tanto, lo creí.
Aquel día de octubre, recuerdo bien, los pájaros empezaron a cantar y anunciaron que el día ya había despertado, y entonces, iniciamos el camino hacia el puerto, la puerta de entrada al mar. Desde allí partiríamos hacia un rumbo desconocido para nosotros y apenas dibujado en los mapas. Ninguno de nosotros había navegado, excepto claro, aquellos que dirigían la aventura. Muchos se marearon antes de pisar el barco; otros, apenas zarparon nuestras esperanzas. Traíamos con nosotros la preparación que todo buen soldado necesitaba para sobrevivir en lugares inhóspitos, y por supuesto, conocíamos cómo hacer la guerra. Sabíamos cultivar y desenvainar espadas. Pero navegar y soportar todas las inclemencias que presenta el océano, eso no lo sabíamos.
Habíamos tenido, como bautismo de fuego, algunas oportunidades para demostrar nuestro valor, pero en el fondo, entendimos que esa vez, todo sería distinto. Nos dirigiría un Capitán experto y experimentado en las hazañas, una persona que el tiempo nos demostró, cambiaría para siempre nuestras vidas. Las crónicas dirán otra cosa, por eso yo quiero contar nuestra historia... Hablarán de batallas numerosas, espadas destruidas, vidas inmortalizadas, pero yo estuve ahí y soy un testigo honesto. Sé que las palabras no podrán decir todo, pero estas son...
Habíamos desembarcado del largo viaje que nos hizo cruzar el inmenso Océano Atlántico. Desde la Península hasta aquí, habían pasado unos cuantos meses ya, el clima así lo dispuso. Parecía ensañarse con nosotros. Todos éramos de Ponteareas, un pueblo que pertenecía a los Reyes Católicos de España, en Galicia según lo anuncian algunos cartógrafos (esos dibujantes de lugares). Yo sabía de mi pueblo por lo que decía mi familia, pero esos señores de los mapas insistían en otra cosa. Veían ríos, océanos, bahías, pueblos y otras cosas donde nosotros notábamos apenas un dibujo inservible. Pedro de Ponteareas, nuestro Capitán, guiaba la misión: Recuperar para la Corona territorios rebeldes.
“El sol nace todos los días para nosotros señores», eso solía decirnos a nosotros, un poema que sonaba a esperanza todos los santos días. Aquello y las historias que lo rodeaban y que habíamos escuchado eran nuestra guía más fuerte. “Nosotros”, eso me gustaba decir a mí que me sentía miembro importante de un séquito de soldados dispuestos a dar todo lo que teníamos. Todas las caminatas nos conducían a lugares que nunca habíamos visto, de eso se trataba esta expedición. Cruzamos diversos paisajes... Y en la selva, allí donde los jesuitas lograron convivir a fuerza de Fe y cuchillos con los guaraníes, nos asentamos unos días. Era como fijar nuestra suerte en los naipes, creí en una noche de incertidumbres porque parecía que los dialectos que escuchaba eran las palabras del diablo. Nunca tuve tanta certeza de tener miedo. Por las noches, mi edad se arrepentía de la distancia. Si bien teníamos las espadas y los púlpitos, los libros y los edificios, sentía como un misterio volando en el ambiente, quizás era mi falta de experiencia, aquel rumor de juventud que sonaba en mis oídos...
Vivíamos del comercio de cosas que habíamos conseguido como botín en algún poblado sin nombre. Cazábamos animales misteriosos, que nunca habíamos conocido o visto antes. Los pájaros eran muy coloridos y vimos otras fieras similares a los tigres que teníamos en nuestra tierra. Pero escapamos ni bien supimos de la enfermedad mortal que aquejaba la zona. No sabría decir el nombre de aquel gualicho, pero salimos durante un día en donde el sol estaba mojado y los caminos inundados, como huyendo, aunque claro, los soldados no huyen, buscan nuevos destinos. La idea inicial era bordear la zona que se sospechaba infectada. Teníamos que desviarnos unos cuantos kilómetros, pero no podíamos arriesgarnos a perder a algún soldado. Éramos un puñado de hombres apenas. Sortear lo invisible parece tarea de Dios, conversábamos entre los soldados.
En una tarde agotadora, el Capitán decidió acampar para retomar fuerzas y seguir viaje. Ni siquiera el cartógrafo del grupo parecía saber dónde estábamos. El cansancio salió desde su boca indicando una única opción: Detenerse. Luego de ver pasar el rato, sin certezas en mente, empezamos a preguntar qué, cómo, dónde, cuándo. La quietud nos daba malas sensaciones. Escuchamos salir de su tienda, un grito desgarrador que no imaginamos suyo. Su voz sonaba frágil y humana, acaso verdadera. Apenas nos acercamos ordenó que fuéramos hasta el pueblo más cercano a traer a algún médico... o a cualquiera que conociera de las enfermedades del lugar. Al fin y al cabo, no pudimos sortear aquel mal de la zona. Tal vez no nos alejamos tanto. Allí había comenzado el final, sospeché.
Uno de nuestros soldados más implacables, luego de una demora incontable, trajo a un monje de la comarca más cercana. Un compañero me explicó que seguramente debía de ser un jesuita; Que en cada lugar del planeta, seguro había uno de ellos. Presumimos que entendía de los misterios de la naturaleza humana y nuestro cuerpo. Pertenecía a una Misión lindera.
–¿Qué sucedió? –preguntó para ayudar, el jesuita.
–No lo sabemos, empezó a sentirse así, de repente –contestó el centinela que lo cuidaba–. Seguramente sea una fiebre india.
–Usted no es de por aquí, ¿verdad? ¿Con qué juicio dispara esas palabras? ¿Por qué están aquí? –observó–.
–Venimos a recuperar tierras de la Corona. Pero parece que ustedes se las adjudican –comentó El Capitán–..





























