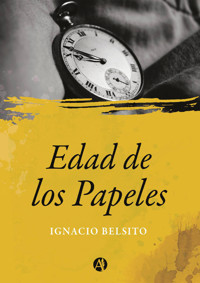Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El guardián literario
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
En 1981 Darío logra salir del encierro de Olmos. Lleva escribiendo un diario personal desde hace mucho tiempo, en el que intenta volcar su vida y los motivos por los cuales estuvo en la cárcel. El problema es que su mente es un laberinto, y las respuestas no serán tan fáciles de encontrar. Pero pronto se cruzará con alguien que lo cambiará todo y que se transformará en su guía para vislumbrar la salida. La música también está presente en esta atrapante historia: Cuando ya me empiece a quedar solo, Balada para un loco, Zamba para olvidar y Blackbird son algunas melodías que sobrevuelan las páginas. La ventana por donde asoma la escarcha no sólo transita sesenta años de historia Argentina, sino también la vejez, la adultez, la juventud y la niñez de un hombre que busca incansablemente la verdad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Belsito, Ignacio
La ventana por donde asoma la escarcha / Ignacio Belsito. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : El Guardián Literario, 2021.
(Biblioteca de autor)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8346-45-8
1. Narrativa Argentina. I. Título.
CDD A863
© 2021, Ignacio Belsito
Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.
El guardián literario es un sello de Editorial Bärenhaus
Todos los derechos reservados
© 2021, Editorial Bärenhaus S.R.L.
Publicado bajo el sello El guardián literario
Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.
www.editorialbarenhaus.com
ISBN 978-987-8346-45-8
1º edición: abril de 2021
1º edición digital: abril de 2021
Conversión a formato digital: Libresque
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.
Sobre este libro
En 1981 Darío logra salir del encierro de Olmos. Lleva escribiendo un diario personal desde hace mucho tiempo, en el que intenta volcar su vida y los motivos por los cuales estuvo en la cárcel. El problema es que su mente es un laberinto, y las respuestas no serán tan fáciles de encontrar. Pero pronto se cruzará con alguien que lo cambiará todo y que se transformará en su guía para vislumbrar la salida. La música también está presente en esta atrapante historia: “Cuando ya me empiece a quedar solo”, “Balada para un loco”, “Zamba para olvidar” y “Blackbird”, son algunas melodías que sobrevuelan las páginas.
La ventana por donde asoma la escarcha no sólo transita sesenta años de historia Argentina, sino también la vejez, la adultez, la juventud y la niñez de un hombre que busca incansablemente la verdad.
Sobre Ignacio Belsito
Ignacio Belsito nació el 22 de marzo de 1989 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reside en Ituzaingó, al oeste del Gran Buenos Aires. Es profesor de historia, título otorgado por la Universidad Nacional de Luján en 2014.
Publicó Edad de los papeles (2018), libro de cuentos que obtuvo una mención especial en el 1er. Concurso de libro de cuentos de la ciudad de San Pedro. Actualmente, se encuentra trabajando en una nueva novela de amor, que transcurre en Búzios, y que pronto también publicará.
Índice
CubiertaPortadaCréditosSobre este libroSobre Ignacio BelsitoDedicatoriaEpígrafe…antes del principioPrimera parte. Recordar tras la niebla1981 - “Un poema entre la mugre”1962 - “Ahora creo lo que dicen”1943 - “Pájaros en fervor”1921 - “Mis buenos ratos (tus risas a granel)”Segunda parte. Escribir en el agua1981 - “Lejos de las estaciones”Luego del fin…AgradecimientosPara Ailén y nuestro hijo.
Y para la gente de siempre, aunque nunca será suficiente agradecerles.
Perdón si he olvidado
utilizar alguna palabra hermosa.
“Cuando un hombre muere, se reintegra a su respetabilidad más auténtica, aunque se haya pasado la vida haciendo locuras. La muerte apaga, con mano de ausencia, las manchas del pasado, y la memoria del muerto fulge como un diamante”.
Jorge Amado, Los viejos marineros (1961)
…antes del principio
¡Dios! Solté quejándome. ¡La puta que los parió! Me descargaba con cada insulto… ¡Mierdaaa! Pasaban los minutos… y de nuevo… ¡Carajooo! ¡Me quiero morir!
No tenía una brújula precisa (probablemente) para seguir o guiarme. Esa fue mi primera verdad, y en mi viaje desesperado hacia la tranquilidad tomé atajos equivocados, caminos sinuosos, empapados y desafortunados. Cuando llegué por fin, y luego de tanto andar, me acerqué a otro horizonte lejano. Como una isla solitaria, aquella comodidad anhelada, se me iba hacia delante sin cesar ni doblegarse. Tomé mi mejor cuaderno, mi lápiz intrépido e interrumpí mi vida en un instante imperecedero y sin forma. Arrojé mi primera frase: “¿A dónde andará mi alma? ¿Por qué la busco insaciablemente? Tengo que caminar sin mirar la caída inevitable del sol”.
El presente me mira solemnemente en esta casa austera. Ese es el signo de mi soledad. El futuro es opaco, lo sé, lo dicta en procesión el viento. El pasado, después de tanto meditar entendí, se convierte en un sutil refugio porque sostiene con su abrazo indomable. Allí no soy turista, este libro es testigo de mis palabras. Esa extraña sensación me protege del disparo de la rota realidad, que tira por mis espaldas. Detrás de la ventana, algunas fotos pegadas, como una película interminable de mí mismo. Pero lo que hoy pinté con miedo ¿mañana desaparecerá? Se me anuda la garganta, ¡puedo gritar! Y si revivís, ahí, en mis sueños, la tinta lo describirá. Me despertaré soñando, atormentado y fugaz. Ahogaré los diarios en el fondo del dolor. Mientras tanto, entre tanto, los libros y mi pequeña luz, se agudizan con silencios concretos y perfectos.
Era el tiempo primero matutino (recuerdo) y me veía en esta vida como una hoja sobre el viento. Tan segura, planeando lentamente hacia el Infierno. “Conviene emprender viaje distinto” —pensé— “ya terminó su agonía Tántalo, ya bailó otra vez con Monalisa”. El hombre grita, sí. ¡Dejen de apretarlo! Olvidaré los secretos de la angustia y los comentarios de los visionarios, moveré apenas los labios para pedir perdón. Mi risa está seca ¡por favor! alguien llore sobre mí ¿qué injusticias tiene el sol? —no lo sé—. Así me nacen los pensamientos, atropellados.
La tuerca gira para el mismo lado y duele (demasiado fuerte). Otro martillo apretó a otro ser en el estrado susurrando frases que construyen un castillo de dolor, y los ropajes de mis esperanzas, se han movido tantas veces que el tiempo fue testigo de lo que tardé en volver la mirada hacia la oscuridad. Mientras, en mi silla de madera, se construyen telarañas.
De sabandijas ya hablamos, estoy ajado, asqueado. Me quedaron muchos textos que no tienen dueño porque no sé dónde enviarlos a volar. Mi corazón, y esto no es chiste, no sabe de tumbas. Eso sí, vivo musitando estos rencores.
Aquí van… unas letras de emergencia.
PRIMERA PARTE Recordar tras la niebla
1981 “Un poema entre la mugre”
Gritó el cochero con voz alejada
Y su ruido de motor encendió
A lo lejos un dibujo, una ciudad.
Y vos, posada sobre ella, sobre todo.
Noté un zumbido eléctrico,
Atendí, eran noticias creí.
Fui dejando pasos en mi pasado, logré llegar a vos
Entre el humo de fumadores y avenidas de colores…
…crucé la vista, te perdí.
—¿Y ese poema? —dijo Clara.
—Es un proyecto… —le contesté.
—¿Es una canción…? —me interrogó con apuro.
—Podría serlo —contesté con los ojos deambulando— ¿por qué no? Con un poco de imaginación, pueden aparecer palomas en los sombreros. Hay que atreverse. Pensá lo siguiente: alrededor de las palabras colgás algunos cuantos cuadritos hermosos con sonidos específicos. Un piano y una guitarra acústica desparraman un RE/SOL, un DOmaj7…
—No entiendo, loco —agregó entre risas.
—Dejá volar las ideas. Escuchá. Te decía. Después, a los instrumentos, sumale un ruiseñor con voz de mujer. Una dama de blanco que cuenta una pequeña historia de dos personas que se ven a lo lejos y apenas se divisan. Unos segundos más tarde, se acercan. Una mirada precisa con una medida exacta de intuición y un cruce que los termina por alejar, todo, en un año entero acelerado por el ritmo inexorable de los días que corren.
—Un desencuentro… —soltó.
—Una historia de amor. Finalmente, una percusión que bate las aguas hacia todos los puntos cardinales que la Rosa de los Vientos nos enseñó. Y como siempre, para terminar, el silencio… el sonido de los pensamientos.
Fuera de tiempo, su perfume, su recuerdo y un diálogo permanente con su ausencia. Ahí estaba mi castigo. Clara y su vida lejos de mí podían aparecerse de diferentes maneras. Me atrevo a conversar con su fantasma. Al menos él, no se enfada conmigo. La extraño con el correr de los días y cuando todo se detiene. Siempre un poco más. Pero no solo me faltaba ella. Además, me faltaba un mes del almanaque. Un año y un mes. Tal vez diciembre. La imprecisión será una repetición en este texto. Pero diciembre, diría que es un agujero negro. Indescifrable, nulo.
—Olvidar es una característica del tiempo, Darío —dijo Clara entre mis pensamientos. Apareciendo nuevamente como un espectro angustioso.
—Y el tiempo es tirano, no sabe respetar mis olvidos —dije.
Luego de un silencio que me dio cierto alivio, sonó nuevamente su voz celosa. Cada palabra endurecía mi debilidad.
—Todavía no podés recordar, será que debés acostumbrarte a no intentar escribir recuerdos inventados —sentenció.
—No todos son falsos, quiero creer que son reales, los necesito. Pero no sé mentir. Deberías creerme.
—Siempre cometí ese error —dijo Clara y tomó el lápiz con el que estaba escribiendo yo—. Dejame intentar a mí.
—Pero es mi historia —dije inseguro.
—Es nuestra historia…
I
—¿Usted es ese tipo de gente que tiene sus objetos en desuso? —dijo alguien entre mis pensamientos. Tal vez, era Clara nuevamente.
—Sí, lo que no me interesa está cubierto de tierra… —contesté al paso, casi hablando conmigo mismo.
Tiempos hechos trizas… escribí en un papel. Luego tracé tu nombre. Sobre él crucé líneas enfurecidas y tristes para sacarlo de allí. Un intento más o un ensayo menos. Como una metáfora absurda que yo mismo diseñé con preciada exactitud, tu nombre es una manera reiterativa de recordarte en este libro. Un fracaso anudado a otro cuando borro sin éxito tu recuerdo indeleble.
¿Cómo puede mi vida clavarme por la espalda un puñal y pararse frente a mí al mismo tiempo? —pienso permanentemente. Es que soy una copia ilimitada de un original que ha existido alguna vez. Me molesta mi manera introspectiva de recordar la sopa de la penitencia en momentos tristes, o la vida, como un vuelo encadenado que solo se separa del suelo unos metros. Que digan lo que quieran, sé perfectamente que la policía desplegó una ilusión fantástica para meterme en esta jaula de hierro fundido. Todo lo demás, es parte de la imaginación. “Yo sé algunos secretos de usted”, recuerdo que le dije al Comisario Vidal,” pero usted nada de mí.” Con ese diálogo, comencé mi historia hacia el barranco.
Ocurrió todo aquello. Todo ese periplo cautivo, como yo, a los recuerdos, a esta locura que fue mi vida. Mi existencia, luego, fue una incógnita. Este libro tiene como premisa primera intentar recordar lo que mi mente se ha encargado de rechazar. Somos un instrumento de la ley, dura ley, pero ley. Recordalo.
¿Por qué 1981 en esta historia? 1981, para mí, no es más que el presente. Es el recuerdo acumulado en un libro o, en este intento de libro que aquí trazo con todos los desafíos que eso implica. Es mi única libertad, si alguna vez merecí una. Es una puerta —como símbolo de dos momentos, ayer y hoy—. Un cerrojo por donde me asomo con temor al mundo de la sociedad apenas civilizada de donde fui expulsado hace tiempo. Es la parte más justa, intuyo, de mi historia, pero, y aquí me atropella otra paradoja, la más injusta al mismo tiempo. Porque es tarde, eso creo que es la vejez, un reloj acorralado en un corazón cansado de latir con la fuerza que merece la vida. Un viejo huraño y por momentos alegre, pero viejo al fin, y de nuevo, cerril.
La suerte se topó conmigo en 1981. Pude salir de la cárcel, un deseo que estaba olvidando desear. ¿Para qué?, puede que nunca lo conciba o entienda. Al menos viviré mis últimos años, si es que son algunos cuantos, y redimiré en un último intento, mi mente. Pero, además, me tocará encontrarme con Clara. Toda mi historia se puede resumir fácilmente: En Clara. Amor, odio, alegría, tristeza, libertad, encierro, recuerdos, olvidos y todo el silencio que vino después. Una historia en una caverna, y ella, una diadema. Si tuviera que elegir un año para morir, una vez habiéndome cruzado con ella, sería 1981.
Aquel 22 de marzo fue como un renacer para mí. Era muy temprano, empecé a escribir de una buena vez. Apenas eran las 6:00 y no era temporada de sol tempranero por esas horas. La posibilidad de salir de la cárcel que se abrió en esa época nos lanzó a mí y a otros tantos prisioneros hacia la libertad con condiciones, prisión abierta (pero perpetua). Escribir me enfría las manos. ¿O quizás el miedo a la libertad te enfría inexorablemente las extremidades? Desde la vejez, los recuerdos se vuelven constantes y los años, espero, me traerán calma. Allí estaba yo, ante mi propia vida, unos cuantos papeles vírgenes y mi pluma habitual, acostumbrada a mi diestra desde la cárcel, en donde aprendí el arte de las letras, la lectura incansable y los versos incalculables. Los recuerdos serpenteaban cada palabra. Escuchaba mi respiración, descomunal, enfática, nerviosa, apurada… era la soledad. Todo a mi alrededor me miraba, como esperando que suelte mi mano para terminar de una vez lo que empecé en el encierro de Olmos. Mi historia resonaba como una canción monótona cada día. Atrás, el umbral que separa el mundo carcelario y el civil, y frente a mí, Ernesto, como un flash que se apagaba y volvía a aparecer. Nos miramos como si fuese la última oportunidad, teniendo esperanza de que fuese en verdad la última encrucijada. La libertad sonaba como el chasquido de las amarras de un barco pronto a zarpar.
Hemos compartido alguna sonrisa, la repaso con alegría. El pasillo y los metros que nos separaron fueron como un abrazo apretado. No necesitamos más que eso.
—Hasta el próximo round, Ernesto —le dije—. Gracias a usted pude soportar la vida acá adentro. No lo voy a olvidar jamás. Tampoco a los libros que me acercó.
Ernesto se acercó a la ventanilla y entre palabras apretadas y gestos sueltos logró decirme lo siguiente:
—Adiós. Usted logró que este trabajo valiera la pena. Un carcelario como yo no tiene más satisfacciones que conversar sobre la vida que, sólo tengo aquí adentro, con ustedes. Voy a visitarlo, téngalo por seguro. Recuerdo que su barrio… el barrio de los escritores… ¿verdad? —terminó su despedida.
Le contesté como pude. Cuando alguien como él hablaba, se hacía un silencio a su alrededor que le daba a las oraciones solemnidad, sabiduría, fuerza. Me fui con esas palabras rebotando en mi pecho.
—Nos veremos otra vez…
Ernesto tenía ochenta años. Una persona. Quiero decir, no todos allí adentro tenían la virtud de la humanidad. Parecía estar limpio y vivir en un inodoro —anoto entre mis papeles—. Era como un faro en una cueva, o lo que quieran pensar. Si bien era carcelero, tenía un corazón. Trabajaba allí hacía tres años ya. Fue lo único que la edad le pudo ofrecer. Pero él siempre hablaba de su suerte. La jaula le significaba un espacio donde se aprende a vivir mejor, a vivir, al fin y al cabo. Como no había tenido hijos, los presos eran para él una oportunidad para cumplir una penitencia y volver a lo que es bueno. Conmigo hablaba permanentemente. Pasaba con la comida y las instrucciones diarias, pero siempre entablando al menos un pequeño diálogo. “Un tesoro para no perder la cordura”, decía. Se refería a la palabra, no a la comida, que era chatarra con pimienta y sal. Más que un carcelero, era un amigo. Sí, la amistad puede surgir (y debe) en los lugares más impróvidos.
Hice unos cuantos pasos en dirección contraria al Penal. Miré hacia atrás y me vi pequeño frente a la gran torre —el panóptico— desde donde nos miraban eternamente, y sentí que todavía —altiva—, me hostigaría con sus miradas penetrantes de luz en la oscuridad hasta más allá de su aparente alcance. El alambrado, que nos protegía del mundo, desde aquí afuera parece estar guareciendo a todos los demás. Y el recuerdo del pájaro que se posaba sobre él como demostrándonos a los que lo mirábamos que la libertad era estar encima de un cercado y saltar para un lado y para el otro. Ruiseñor, jilguero, benteveo, ¿quién sabe de pájaros por aquí? En vuelo incierto, visitante de los pecadores, cantor de voz curiosa, animal libre en todo su plumaje, sabio, silencioso. Una fotografía que tengo muy presente: El pájaro mirando el pesado vacío.
La sentencia estaba cumplida en parte. Luego explicaré los motivos que me detuvieron allí los últimos años. Eso valen estas páginas. Llegó un taxi, me acomodé girando apenas la cabeza para mirar por última vez mi hogar, robusto, gris, opaco, desgajado. Había sido un hogar, sí. No tengo vergüenza de afirmarlo, ¿cómo llamarlo si no? La ventanilla enmarcaba la silueta del anciano Ernesto que levantaba el brazo difícilmente para saludar a su camarada. Ambos sentíamos que un ciclo terminaba y eso traería oportunidades y nostalgias. Ernesto… pienso recurrentemente con aflicción y lo veo despidiéndose de mí. Tal vez fui el único con el que podía hablar sin frenos. Tal vez, nos acompañamos con penas y glorias.
—¿A dónde lo llevo, señor? —dijo el taxista, trémulo, mientras aclaraba su garganta.
Puso el primer cambio y salimos de la institución carcelaria de la cruzada ciudad de La Plata.
—Hola. Tengo reservado un hotel sobre la calle 61, cruzando la Avenida 31 —dije—. Pasaré la noche ahí, mañana será otro día… ya veremos qué ocurre.
—Muy bien. No se preocupe por mí, siempre llevo a ex convictos —dijo el taxista.
—No me preocupan las opiniones a esta altura —contesté—. Todas son igual de equivocadas.
—Vamos, entonces —colocó el cambio y aceleró con atino.
El taxista era un joven de treinta años. De ojos claros, anteojos azules y pelo castaño. Manejaba lentamente. Sólo quince minutos separaban el origen del destino. Podía mientras tanto familiarizarme un poco con el mundo de esta orilla.
—Es un día peronista —dijo de improviso el conductor—. Lo que sea que eso signifique.
—No sé lo que le significa a usted. A mí… a cuestiones antiguas.
—Mis viejos decían eso cuando estaba soleado. Entonces yo les contestaba que los días lluviosos deben de ser radicales o socialistas. Nunca entendí ni mi propia respuesta. Para mí era como un juego de palabras.
Parecía atravesar los lugares como turista. No tenía recuerdos de las calles, los edificios, los paisajes. Si bien no era mi lugar natal, y muchos menos el que yo había adoptado por un tiempo, la sensación de permanente extrañeza no se retiraba. El asfalto cubría todos los senderos, la tierra, era el pasado; mi pasado. Los árboles se sucedían como un film de los años ‘40, lentos, en una primera plana temblorosa, imperfecta. El damero y las diagonales que alguna vez pensó cierto conquistador autodenominado “Fundador”, reafirmados por Dardo Rocha luego, y todavía más por los intendentes que sobrepusieron el cemento por los caminos, seguían intactos.
El Peugeot vestido de negro y amarillo, el clásico y continuo color de los taxis de la Capital Federal, estacionó en la intersección antes aludida. Era un taxista que solía hacer esos tramos. Alguien que la policía llamaba exclusivamente. Llegué al hotel para pasar una única noche. El conserje estaba dormitando y en un acto reflejo alcanzó a decir “buenas noches”. Le contesté “Buen día”. Consultó por cuánto tiempo usaría el cuarto y al escuchar que sólo era una noche, cambió la llave que había tomado previamente por otra, seguramente, un cuarto más sencillo, por no decir, escuálido. Me dio la llave de una habitación simpática, barata. Entré sin ninguna expectativa y me encontré con una pocilga higienizada. Abrí de inmediato, aguantando la respiración, la ventana que apuntaba hacia el frente del edificio. La humedad y el encierro me daban alergia.
Podía escuchar desde la ventana, en una simetría curiosa, a la ciudad, que no recordaba tan chillona, y el sonido de pájaros como zampoñas que bramaban mezclándose con el rugir de los camiones. La cárcel está ubicada a las afueras de la ciudad para no mezclar la basura con los ciudadanos. Deambulaba sin poder decir más. Sin postrar el bolígrafo en los papeles. Entraba al baño para examinarme en el espejo: Ya no veía mi pelo negro azabache, si no entrecano, mi nariz era más grande y mi cerebro más pequeño, mi altura un poco menos imponente, la diabetes en las nubes, las manos hinchadas como mis tobillos, nostálgico como siempre, pero con lágrimas fáciles, sin ninguna costumbre, pero con unas cuantas mañas. La realidad siempre está detrás de los retratos, solía pensar desde hacía unos años. Extraña y maravillosa, concluía. Tomé el espejo con mi mano derecha y lo acerqué a la ventana, me miré un segundo, acomodé los pocos pelos desprolijos y apunté mi reflejo hacia el mundo exterior —como mostrándome por última vez—. Podía saltar, pero en las primeras páginas de un libro los protagonistas no mueren, parece absurdo. Entonces destruí el espejo contra el piso. En caída libre, unos diez metros más allá, se hizo añicos.
Una luz en el cielo oscuro, y luego, un trueno. Con él, comenzaba una lluvia que apilaba evocaciones. Eran ya las dos de la tarde, había saltado el almuerzo sin probar bocado. Pedí un té, un sabor que había olvidado, y me detuve a escuchar la lluvia. El muchacho del servicio notó que el espejo había abandonado la habitación. Habrá pensado que se hospedó un loco. Cerró la puerta detrás del silencio. Yo, recordaba la sopa de la penitencia. El caldo diario, que agonizaba en el piso de la celda una vez más. Una mosca que husmeaba el recinto y atacaba al fin el manjar del almuerzo. Mi vida, como mis recuerdos, fueron, son y serán, desordenados. De fondo, una melodía iba y venía, se acercaba y se alejaba junto a los pasos del carcelero que tenía una pequeña radio en la cintura. Algunos lo llamaban Guardia; yo, prefería ponerle el nombre que correspondía: Ernesto, como dije ya. Una melodía particular. Un tango. Una balada… para un loco, claro. Los recuerdos iban y venían como fotografías nítidas, precisas.
Di una vuelta por la calle que rodeaba al hotel para atreverme a realizar mis primeros nuevos pasos. Me tropecé con una lluvia despiadada. Mi sombra me tocaba los pies mojados. La cárcel te brinda la posibilidad de detenerte en los detalles. De fondo, lentamente, alcanzaba a reconocer una radio cantar. Era un sonido solitario, anómalo. Parecía salir de una habitación, cruzando el pasillo, atravesando los metros y metiéndose por debajo de la puerta, que no podía detener aquel eco. Un piano con notas tristes, menores. Una voz que soltaba un quejido, una angustia. Una historia. Un hombre que tenía los ojos muy lejos y su cigarrillo en la boca, un dibujo hecho trizas, una televisión en desuso, inútil (y una soledad que lo hacía recordar a él mismo). De repente, otra intensidad, otros instrumentos que sostenían otra fuerza, otra energía, un grito… ¡la radio a todo volumen! ¡Y una prisión ajena! La música que caía de nuevo en un precipicio, y la calma que agotaba una nueva tristeza. Ahogándose, un llanto que no salía al mundo exterior. Toda la pujanza acumulada nuevamente en esas frases encendidas cuando ya, el cantante, se empezaba a quedar… solo (y el último Sol Menor reposaba el final). Me sentía como esa persona, como esa canción… qué linda canción —pensé finalmente.
Luego de cavilar incansablemente, tomé el teléfono y llamé a Clara. Había conseguido hacía unos meses ya, su número. No tuve el valor para llamarla, para contarle las novedades, para decir algo. Al mundo exterior lo había tenido olvidado por esos años de prisión. No me permití ni disfrutar ni sostener ningún contacto, tampoco con mi esposa Clara. Desde el año `62 a la fecha, rechacé los diarios, los comentarios, las charlas. No me importaba la realidad de la prensa. Sufrí bastante por eso. Pasados los años, uno se acostumbra. Es un buen ejercicio, lo recomiendo. Apagar los televisores —esos aparatos novedosos—, las radios y no leer los diarios por un tiempo puede sonar esquivo, pero sana la mente. Confieso que leí diarios, pero no eran coetáneos. Burlándose de mí, y zarandeándome los sesos, me obsequiaban matutinos lejanos, antiguos. Allí empecé a perder la noción del tiempo y el lugar. La cárcel se transformó desde aquel momento en un sitio atemporal. Disqué, con pulso dubitativo.
—Hola… —solté con tono interrogatorio.
Hubo un silencio, y en él, noté que ella me había reconocido. Esos segundos fueron un hueco y un tornillo girando en mi estómago.
—Hola, sí, soy Clara —contestó—. Me enteré de que saliste de la cárcel, ¿cómo estás?
Otros segundos en silencio pesaron en el aire. Pero continuó interrogándome.
—¿Ahora sí puedo verte? —dijo desde el otro lado del tubo.
Su voz se deslizaba a través del teléfono y yo no podía ponerle el rostro verdadero, el actual. Tenía una imagen imperfecta, pasada, de ella.
—Sí. Por eso te llamé. Quiero verte. Tenemos tanto pendiente por hablar. Te necesito, a vos y a la historia. No sé nada de los últimos años. Quisiera que me los cuentes.
Escuchaba su respiración asustada, distante. El tiempo, más temiblemente que la distancia, construye océanos helados. Me sentía perdido. No sabía cómo utilizar las palabras. Pero hablé.