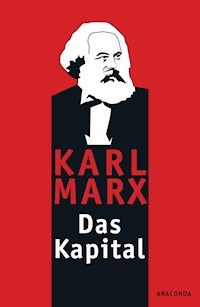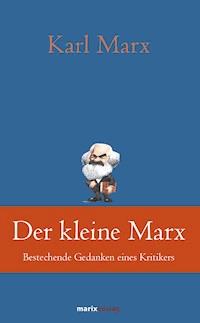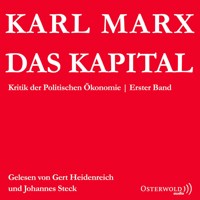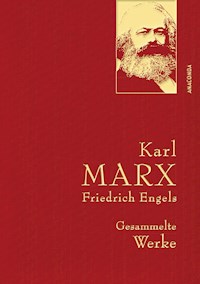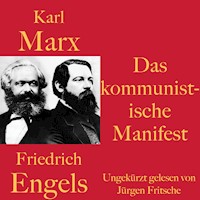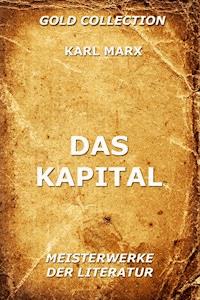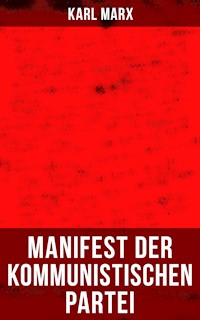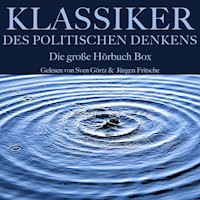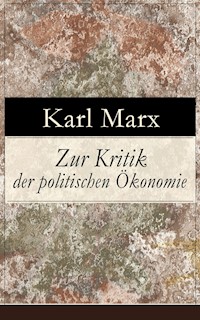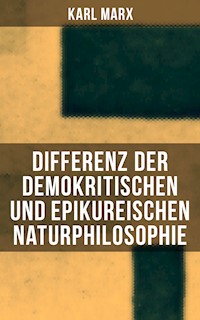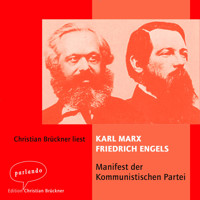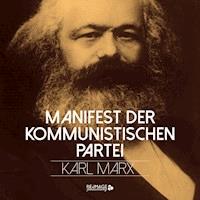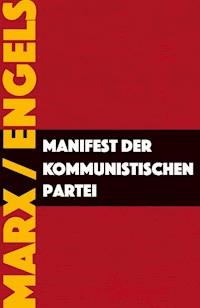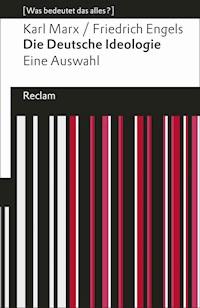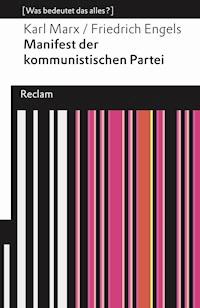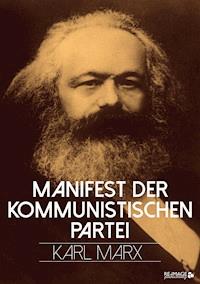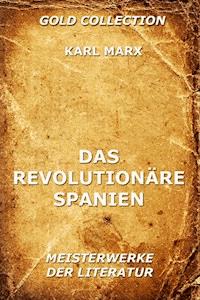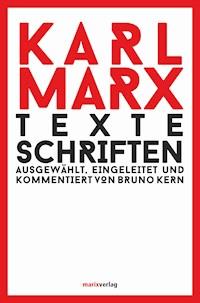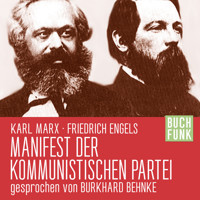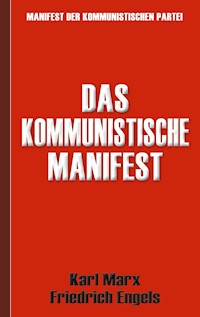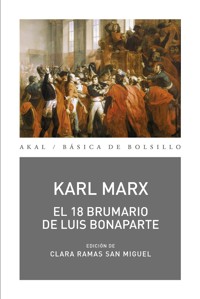
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Los grandes hechos de la historia se repiten, pero como farsa: los ilustres personajes del pasado retornan, pero como bufones. Aplicable a las crisis recurrentes del capitalismo o al auge de la extrema derecha, el origen de esta reflexión marxiana sería el siguiente: de la tragedia del golpe de Estado de 1799 de Napoleón Bonaparte, cuando la llama revolucionaria estaba ya extinta, se nutre la comedia del autogolpe de su sobrino, Luis Bonaparte, en 1851. Antes que los posmodernos, Marx ya comprendió que el tiempo de los grandes relatos había acabado y que la aclaración del presente propio solo podía ser irónica. En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx narra los acontecimientos que ocurrieron en Francia entre 1848 y 1852. Desde la caída de Luis Felipe de Orleans y la Primavera de los Pueblos, pasando por la elección de Luis Bonaparte como presidente, hasta las tensiones entre el poder ejecutivo y el legislativo que desembocarían en el golpe de Estado del futuro Napoleón III. Obra cargada de ironía crítica y profundo estilo literario, este es el texto más actual de Marx y la mejor muestra de su labor como comentarista político. Se presenta en una nueva edición y traducción que incluye dos apéndices inéditos en castellano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Clásicos del pensamiento político
KARL MARX
EL 18 BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE
Traducción, introducción y notas de Clara Ramas San Miguel
Karl Marx, analista clarividente de la evolución social y económica, y defensor de la transformación emancipadora del Estado y la sociedad, es sin duda el pensador más influyente del mundo contemporáneo. Sus ideas ganaron rápida aceptación en el movimiento socialista y sus textos se consagraron como lectura ineludible para cualquier tendencia ideológica. Filósofo, sociólogo, historiador, economista y activista revolucionario, su extensísima obra ha alcanzado el estatus de referencia universal.
Clara Ramas San Miguel es profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Investiga la obra de Karl Marx y su conexión con la tradición filosófica alemana, especialmente con Kant y Hegel. Ha realizado estancias de investigación en Alemania e impartido docencia en Francia, Costa Rica y Argentina. Es autora de artículos en revistas especializadas y contribuciones en libros colectivos sobre filosofía moderna y contemporánea, y ha traducido a Carl Schmitt y a Michael Heinrich al castellano. Ha publicado la monografía Fetiche y mistificación capitalistas. La crítica de la economía política de Marx (2018; 2.ª ed. 2021), de próxima aparición en inglés. Coordina el Seminario Hegel Complutense. Colabora con diversos medios de comunicación y ha sido diputada en la Asamblea de Madrid.
Maqueta de portada: Sergio Ramírez
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original: Der 18te Brumaire des Louis Napoleon
© Ediciones Akal, S. A., 2023
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 9788446053606
Karl Marx en 1875.
Introducción
«Toda época es una esfinge que se precipita en el abismo en cuanto se ha resuelto su enigma».
Heinrich Heine
Estatuas y muñecos. El problema de la obra
«Las grandes cosas poseen la inmovilidad de las estatuas; y las cosas miserables, la inmovilidad de los muñecos»[1]. La frase es de Victor Hugo. Con ella designó la obediencia miserable de los soldados que formaban en fila tras seguir ciegamente, como marionetas, el golpe de Estado de Luis Bonaparte del 2 de diciembre de 1852.
Esta contraposición entre la inmovilidad de las grandes cosas, que perduran desde el pasado en modo clásico, inmóviles y duraderas como estatuas, y la tenaz obstinación de los muñecos, que un día cobran vida y, de forma incomprensible, aparecen ocupando el escenario completo cuando nadie les esperaba, es la espina dorsal que articula El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx. Es un texto sobre el paso de lo grande a lo pequeño, de la tragedia a la comedia, de lo heroico a lo banal. Mucho antes que Richard Rorty, Marx detectó que la ironía es la atmósfera de nuestro tiempo. Lo escribía, por los mismos años, su apreciado Heinrich Heine: «Hay espejos que están tallados de forma tan oblicua que incluso un Apolo no puede reflejarse en ellos más que como una caricatura y nos induce a risa. Pero entonces nos reímos solo de la imagen deformada, no del dios»[2]. Lo que ocurría, ciertamente, es que por muy grande y noble que fuera la idea, la libertad, la justicia, la fraternidad, los contemporáneos la habían degradado hasta lo ridículo: por eso, concluye Heine, «me burlo no de la idea, pero sí de su piel de oso. Los modernos somos ya», dice en el poema Atta Troll,
argonautas sin navío
que andan por el monte en busca no del vellocino de oro,
sino de una piel de oso…
¡Solo somos pobres diablos, héroes de corte moderno,
y ningún poeta clásico
nos celebrará en su canto![3].
Los modernos somos «argonautas sin navío», con la orfandad como condición natural. Los dioses han huido y el canto del poeta no tiene hoy ya nada que celebrar, nos recuerda Schiller en el poema «Los dioses de Grecia» (1800), cuyo final cita también Heine en el suyo; solo resuena ya el vacío, y solo queda la palabra inerte[4]. Además del rumbo, hemos perdido a los dioses y a los reyes. Escribe Marx en una recensión sobre Guizot: «De hecho, no solamente les rois s’en vont [los reyes se van], sino también les capacités de la bourgeoisie s’en vont [se van las capacidades de la burguesía]»[5]. Ecos, de nuevo, de la sentencia de Heine: «Les dieux s’en vont [los dioses se van]. Goethe está muerto»[6]. Con Goethe y Hegel, que mueren casi a la vez, en 1831 y 1832, se acaba el periodo dorado de la literatura y la filosofía alemanas. Empieza, con ello, también, el declive de la propia burguesía. La Modernidad entra en su tramo final, crepuscular, y el carácter de la época es, pues, preeminentemente cómico. La tragedia deja paso a la comedia. Pero ello no conduce al cinismo. La tarea de los «héroes de corte moderno», si quieren estar a la altura de su tiempo, sean poetas, filósofos o revolucionarios, o todas esas cosas a la vez, es no escamotearse este hecho y convertir el uso de la ironía y la farsa en una autoaclaración sobre el propio presente. Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, era, en este sentido, un personaje privilegiado.
El 1 de diciembre de 1851, el coronel republicano Charras se encogió de hombros y descargó sus pistolas. Un golpe de Estado por parte de Luis Bonaparte parecía no solo improbable: era humillante solo pensarlo. Sus contemporáneos no podían siquiera concebirlo. Así lo recuerda Victor Hugo:
Para representar una tragedia se necesita un actor; y en este caso, ciertamente, el actor faltaba. Violar el derecho, suprimir la Asamblea, abolir la Constitución, estrangular la República, aterrorizar a la nación, mancillar la bandera, deshonrar al ejército, prostituir el clero y la magistratura, salir bien librado de la aventura, triunfar, gobernar, administrar, exiliar, desterrar, deportar, arruinar, asesinar, reinar, con tales cómplices que la ley acabase siendo el lecho de una mujerzuela, ¡cómo podrían cometerse todas estas enormidades! ¿Y por quién? ¿Por un coloso? ¡No!; por un enano. Provocaba risa. No se decía: «¡Qué crimen!», sino: «¡Qué farsa!»[7].
Luis Bonaparte no disponía de una gloriosa batalla de Austerlitz, sino de intentos fallidos de golpe de Estado en Estrasburgo y Boulogne, y de una huida de prisión disfrazado de carpintero; no era un águila, era un ganso. Faltaba, ciertamente, un actor para la tragedia. Faltaba un gran hombre capaz de gobernar, conquistar, administrar, asesinar, triunfar. Faltaba un monarca de tragedia shakespeariana. Pero existía un autor para una farsa. Así lo lee Marx:
Él, en público, ante los ciudadanos, con los discursos oficiales del orden, la religión, la familia, la propiedad, y detrás de él, la sociedad secreta de los Schufterles y los Spiegelbergs, la sociedad del desorden, de la prostitución y del robo, ese es el verdadero Bonaparte como autor original, y la historia de la Sociedad del 10 de Diciembre es su propia historia[8].
Luis Bonaparte no ha sido actor de gestas heroicas, de grandes actos de Estado, de hazañas trágicas: ha sido un bandido, ha sido el actor y, aún más, el autor de la comedia en que se ha convertido la vida del Estado moderno, repartiendo papeles a los más miserables personajes:
Viejo roué ladino, concibe la vida histórica de los pueblos y sus elevados actos de Estado como una comedia en el sentido más ordinario del término, como un carnaval en el que los grandes disfraces, las grandes palabras y los grandes gestos solo sirven para enmascarar a la bajeza más mezquina. Así fue en su expedición a Estrasburgo, donde un buitre suizo amaestrado representó el papel de águila napoleónica. Para su incursión en Boulogne, embute a unos cuantos lacayos londinenses en uniformes franceses. Representan el ejército. En su Sociedad del 10 de Diciembre reúne a 10.000 miserables que habían de representar al pueblo, como Klaus Zettel al león. En un momento en el que la propia burguesía representaba la comedia más completa, pero con la mayor seriedad del mundo, sin vulnerar ninguna de las pedantes condiciones de la etiqueta dramática francesa, ella misma medio engañada, medio convencida de la solemnidad de sus propios elevados actos de Estado, tenía que vencer el aventurero que tomase a la comedia lisa y llanamente como tal comedia. Solo cuando ha eliminado a su solemne adversario, cuando él mismo se toma en serio su papel imperial y cree representar, con su careta napoleónica, al verdadero Napoleón, se convierte en víctima de su propia cosmovisión, en el bufón serio que ya no toma la historia universal por una comedia, sino a su comedia por la historia universal.
En el «Prólogo a la segunda edición», Marx resume en una frase el propósito de la obra: «Yo, en cambio, muestro cómo la lucha de clases en Francia creó circunstancias y condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe»[9]. También lo formula así en el capítulo I de la obra: «Quedaría por explicar cómo es posible que una nación de 36 millones pudiera verse sorprendida y apresada sin resistencia por tres [vulgares] caballeros de industria»[10].
La obra pretende, pues, dar respuesta al enigma no de una estatua, sino de un muñeco; no de la «noble simplicidad y serena grandeza», sino de una carnavalesca y misteriosa sonrisa. Por eso, Luis Bonaparte es un signo de su época; y por eso hay que escribir un libro sobre él. Lo cierto es que, cuando llega a nuestras manos, este libro presenta un cierto carácter enigmático. ¿A qué genero pertenece El 18 Brumario de Marx? ¿Es un relato histórico, una crónica periodística, un ensayo teórico o un drama literario? ¿Tiene aires de familia con El capital, con Diez días que estremecieron el mundo o con el Coriolanus de Shakespeare? La respuesta es que es todas estas cosas a la vez. Es prosa teórica y poética; es crónica de actualidad y ensayo político; es manifiesto político y tratado filosófico. Este texto es una mise en scène que trata de explicar lo que es de por sí un drama: qué tuvo que pasar para que la política moderna se convirtiera en teatro y un actor cómico fuera el único agente capaz de conducir los acontecimientos políticos de la nación más avanzada de Europa. Es un texto, pues, sobre la re-presentación que es él mismo una representación. Esta obra de 1852, que en palabras de Engels supone una «comprensión eminente de la historia cotidiana viva»[11], es, en fin, un libro más actual que casi cualquier otro reciente que pueda leerse sobre democracia, ironía, sociedad del espectáculo, populismo, bonapartismo o, digámoslo ya, Posmodernidad. Si Marx es en general un autor imprescindible para comprender ese momento crepuscular de la Modernidad que todavía es el nuestro, este breve texto, escrito a vuelapluma «bajo la presión inmediata de los acontecimientos»[12], desde el exilio, entre estrecheces económicas y otros apremios, es quizá su obra más posmoderna.
Génesis del texto
Marx ya había escrito sobre política francesa en Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, y algunos pequeños textos como un análisis de la Constitución de 1848. Como indica Engels en su «Prólogo a la tercera edición», Marx mostró desde siempre un notable interés por este país y cultivó el estudio de su historia. En otoño de 1851, empezaron a circular en la prensa rumores de golpe de Estado en Francia y, solo una semana después del golpe, Marx, «bastante desconcertado por los eventos tragicómicos en París»[13], se decidió a ofrecer un relato del acontecimiento. Comenzó entonces un intercambio intelectual mediante correspondencia con Engels, quien envió a Marx el día siguiente al golpe de Estado, el 3 de diciembre, una carta con un primer análisis. Dicha carta, que incluimos traducida en nuestra edición, tuvo, como se puede ver, una influencia notable en el texto de Marx: incluye ya el concepto de «18 Brumario» de Luis Bonaparte como contraste irónico con el final del Directorio de Napoleón el 9 de noviembre de 1799 –18 Brumario en el calendario republicano; esta comparación, en todo caso, era habitual en los contemporáneos, y aparece también en la carta de Richard Reinhardt a Marx del 4 de diciembre–, así como la cita de Hegel con la que se abre el texto y, prácticamente idénticas, sus famosísimas primeras líneas. En sus cartas del 10, 12 y 16 de diciembre, Engels amplía su valoración.
Como relata en su «Prólogo», a mediados de diciembre de 1851 Marx se decidió a escribir «un artículo sobre la misère francesa»[14] para su publicación en Die Revolution, el proyecto de revista en alemán que quería editar en Nueva York su amigo Joseph Weydemeyer. El 19 de diciembre, comunicó a Weydemeyer el título: El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que apareció anunciado en Die Revolution el 6 de enero de 1852. Al parecer, Marx escribió el capítulo I del texto durante la estancia de Engels en Londres, del 20 de diciembre al 4 de enero de 1852, y siguió trabajando en el resto de materiales hasta el 25 de marzo. Por su parte, Engels concentró su análisis, especialmente enfocado a la estrategia política de la clase trabajadora, en el texto «Causas reales por las que los proletarios franceses permanecieron relativamente inactivos el pasado diciembre», publicado en inglés en Notes to the People de febrero a abril de 1852, y que incluimos asimismo en nuestra edición.
El de Marx fue el primer texto escrito sobre el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851. Tras algunas dificultades técnicas y financieras[15], aparecieron 500 ejemplares del número 1 de Die Revolution en septiembre de 1852, aunque con «Luis Napoleón» en el título. Tuvo una segunda edición en Hamburgo, en 1869, con prólogo de Marx, y una tercera, en 1885, con prólogo de Engels. En 1891, fue traducido al francés en Le Socialiste. Desde entonces, no ha dejado de tener influencia: en estas últimas décadas, como hemos tratado de traslucir en la selección bibliográfica que acompaña a esta introducción, ha sido leído desde la teoría del Estado, la historia económica, la sociología, los estudios culturales y de discurso, o la filosofía.
Cronología, actores y plan de la obra
El 18 Brumario de Luis Bonaparte cubre el periodo de la Segunda República francesa: desde su instauración, el 24 de febrero de 1848 como consecuencia de los levantamientos populares y la caída de Luis Felipe de Orleans, hasta el golpe de Estado de Luis Bonaparte, el 2 de diciembre de 1851. Los principales actores políticos y sociales que aparecen son los siguientes.
El Partido del Orden: partido monárquico, representa a la gran burguesía, reuniendo a la facción legitimista, apoyada por la burguesía terrateniente que pide una Restauración de la casa de los Borbones; y la facción orleanista, apoyada por la burguesía industrial y la aristocracia financiera que dominaban en la Monarquía de Julio.
La Montagne: adoptando el nombre de los jacobinos de 1792, es el partido de los republicanos pequeñoburgueses y demócratas, a favor de medidas progresivas moderadas, rivales inmediatos de los republicanos puros y enemigos del despilfarro y la corrupción de la aristocracia financiera. Tras alianzas puntuales con los socialistas, adquieren un cariz socialdemócrata.
Los republicanos burgueses puros: habían sido la oposición republicana a Luis Felipe y ahora constituyen una facción parlamentaria. Escritores, abogados, oficiales y administrativos, reconocibles políticamente, con influencia en la prensa, aglutinados por sus simpatías republicanas, el recuerdo de 1789 y el nacionalismo francés, pero no en torno a condiciones económicas propias.
Socialistas: representantes de la clase trabajadora y el creciente proletariado francés. Fueron expulsados del gobierno provisional de 1848 por la comisión ejecutiva, formada por republicanos moderados.
Funcionarios estatales: operan con intereses propios en el mantenimiento de la potente maquinaria estatal francesa.
El ejército: sus mandos oscilan entre el apoyo a los republicanos puros contra los levantamientos sociales, al Partido del Orden y a Luis Bonaparte.
El lumpenproletariado: capas excluidas de su propia clase social, afectadas por la miseria, la marginalidad y la exclusión, organizadas por Luis Bonaparte en su Sociedad del 10 de Diciembre.
El campesinado, que, despojado por la modernización de sus condiciones originales productivas y comunitarias, desempeñó un papel muy relevante en la elección de Luis Bonaparte como presidente.
Marx divide el periodo en tres etapas principales, que presenta de modo esquemático en el capítulo I y más elaborado al final del capítulo VI. Las sintetizamos junto con la división en capítulos de la obra.
Etapa 1. (Capítulo I) El periodo de febrero, del 24 de febrero al 4 de mayo, la reunión de la Asamblea Constituyente. Planteamiento general de la obra. Luis Felipe de Orleans es derrocado y se instituye un gobierno provisional. Los partidos pelean por definir el sentido de la república.
Etapa 2. El periodo de constitución de la república o de la Asamblea Nacional Constituyente. Del 4 de mayo de 1848 al 28 de mayo de 1849. El tono moderado y burgués del gobierno provisional provoca un levantamiento popular: la insurrección de junio. Todas las clases, organizadas como «república burguesa», se enfrentan al proletariado, que es reprimido violentamente: estado de sitio en París. (Capítulo II) Los republicanos puros elaboran la Constitución de 1848. Desde diciembre de 1848 hasta mayo de 1849, cae la burguesía republicana ante el Partido del Orden, ya hostil a la Asamblea.
Etapa 3. (Capítulo III) El periodo de la República constitucional o de la Asamblea Nacional Legislativa, del 28 de mayo de 1849 al 2 de diciembre de 1851. Se subdivide en tres fases:
Del 28 de mayo de 1849 al 13 de junio de 1849. La Montagne toma el lugar de los republicanos puros en la oposición y se alía con la socialdemocracia. Pierde la pelea con el gobierno por el bombardeo de Roma; se decreta el estado de sitio en París, no tiene fuerza para sostener un conflicto en las calles, lo que supone su fin parlamentario. Se disuelve la Guardia Nacional.
(Capítulo IV) Del 13 de junio de 1849 al 31 de mayo de 1850. Dictadura parlamentaria del Partido del Orden. Consuma su dominio con la abolición del sufragio universal y ley de prensa, pero pierde el gobierno: Bonaparte nombre el gobierno D’Hautpoul.
(Capítulo V) Del 31 de mayo de 1850 al 2 de diciembre de 1851. Estalla la lucha entre la Asamblea Nacional y Bonaparte. El parlamento pierde el mando supremo sobre el ejército. Bonaparte posee el poder armado. Moción de censura contra el gobierno, en la que se alían el Partido del Orden, que ha perdido su mayoría parlamentaria, republicanos puros y la Montagne. (Capítulo VI) Intento de revisión de la Constitución que permitiría una reelección de Bonaparte; intento de fusión de las dos facciones monárquicas en el Partido del Orden, y disolución del mismo. Ruptura abierta entre el Parlamento y el poder ejecutivo. Hundimiento del régimen parlamentario. Golpe de Estado de Luis Bonaparte.
(Capítulo VII) Conclusiones de Marx sobre la república burguesa, la revolución, el campesinado y el triunfo de Bonaparte.
Repetición, drama, historia
Marx desquicia a Hegel. La repetición histórica «Hegel observa en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal acontecen, por así decirlo, dos veces. Olvidó añadir: una vez como [gran] tragedia, la otra como [miserable] farsa»[16]. Estas tres líneas que constituyen el impresionante comienzo de El 18 Brumario anuncian una peculiar teoría de la historia: más concretamente, una teoría de los géneros literarios como teoría de la historia. Nos gustaría sostener que es esta, y no la así llamada «concepción materialista de la historia», la comprensión más sugerente que Marx esboza en estos años. Para comprenderlo, debemos tomarnos en serio el extremo cuidado que Marx pone en las imágenes y el lenguaje del texto.
El famoso comienzo procede de la mencionada carta que Engels escribe a Marx el día siguiente al golpe de Estado:
Pero, después de lo que vimos ayer, no se puede contar con el peuple para nada, y parece verdaderamente como si el viejo Hegel, desde su tumba, dirigiera la historia como espíritu universal, y, con la mayor conciencia, dispusiera todo para que se representara dos veces, una vez como gran tragedia y la segunda vez como deplorable farsa, Caussidière en lugar de Danton, L. Blanc en lugar de Robespierre, Barthélémy en lugar de Saint-Just, Flocon en lugar de Carnot, y el lunático con un puñado cualquiera de tenientes endeudados en lugar del pequeño cabo y su mesa redonda de mariscales. Así, ya habríamos llegado al 18 Brumario[17].
Engels y Marx se refieren a un pasaje de las Lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Hegel. Tras elogiar a Julio César por unificar al mundo romano, Hegel responde a los que, como Bruto y Casio, pensaron que la dominación traída por César era casual, un producto de su individualidad, de modo que bastaría con liquidar a este individuo para hacer retornar a la república:
Pero inmediatamente se vio que solo un jefe podía dirigir el Estado romano y los romanos tuvieron que creer entonces esta verdad; pues, en general, una revolución política queda, por así decirlo, sancionada por el asentimiento de los hombres cuando se repite una segunda vez. Un cambio tan grande necesitaba suceder dos veces; pues una vez es fácilmente considerado como «ninguna vez»; pero ya la segunda vez confirma la primera. Fue, pues, necesario que Augusto se apoderase del poder, igual que César; del mismo modo que Napoleón hubo de ser destronado dos veces y que los Borbones han sido expulsados dos veces. La repetición convierte en real y establece firmemente lo que en un principio parece solamente casual y posible[18].
Hegel considera que solo la repetición sanciona la realidad efectiva de un evento. Cualquier suceso es una particularidad, pero un suceso repetido es el comienzo de una tendencia. Una vez que algo sucede, puede desaparecer igual de repentinamente. Una vez es, casi, «ninguna vez». Por el contrario, una segunda vez alberga la promesa de la posterioridad. Hegel desromantiza así la excepción: una revolución política se quedará en nada si solo es excepción, mientras que, si produce su estela de repetición, aspirará a la estabilidad de lo instituido[19].
Ahora bien, Marx añade un giro a la posición de Hegel. En primer lugar, el «ninguna vez» de una sola vez no se borra: deja huella indeleble. Todo suceso, incluso el que se ha dado casi sin darse, solo como fracaso, como tentativa, queda conservado. El pasado deja siempre su huella en el presente. Así, Marx reprocha a Lasalle que las revueltas campesinas no eran parte de un pasado muerto, sino una posibilidad abierta que reclama su final[20]. Volveremos a esto con motivo del espectro. Además, sí hay un cierto desplazamiento entre la primera y la segunda vez, que basta para trastocar por entero el significado del evento. La segunda vez no se limita a estabilizar la primera: la modifica. Lo que Hegel olvidó es la diferencia sustancial entre la primera vez y la segunda: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. La Revolución francesa de 1789 frente a la fallida Revolución de 1848; Napoleón Bonaparte frente a su sobrino. Un joven Marx de 19 años había esbozado esta idea en su novela Escorpión y Félix (1837), fuente de alguna posterior imagen suya muy conocida:
Todo gigante, y por tanto todo capítulo de veinte líneas, deja tras sí un enano, todo genio un estúpido filisteo, toda agitación del mar sucio lodo […]. Los primeros son demasiado grandes para este mundo, por eso son expulsados de él. Los otros, por el contrario, echan raíces y en él se quedan […]. El héroe César deja al actor Octaviano, el emperador Napoleón al rey burgués Luis Felipe, el filósofo Kant al caballero Krug, el poeta Schiller al consejero Raupach, el divino Leibniz al maestrillo Wolff, el perro Bonifacio este capítulo. Así, las bases se derrumban como residuos mientras que el espíritu se evapora[21].
La Modernidad o el drama de lo político como destino
Al comienzo del capítulo 2 de aquellas Lecciones de Hegel, «El mundo romano», hay un breve texto que es por lo menos tan importante para el planteamiento de El 18 Brumario como el famoso pasaje de la repetición, si bien apenas se ha señalado. Dice así: «Napoleón dijo una vez, ante Goethe, que en las tragedias de nuestro tiempo la política ha sustituido al destino de las tragedias antiguas. Con el mundo romano la política entra de hecho, como destino universal y abstracto, en la historia universal»[22]. Lo que rige las vidas de los individuos en la Modernidad ya no son designios divinos, sino la política. Hegel retrotrae hasta Roma el inicio de este vuelco. Pero es en la Modernidad cuando ello se hace consciente y se verbaliza: el destino del individuo queda a merced de la trama que tejen sus acciones colectivas. Los hombres hacen su historia, dirá Marx, pero en las condiciones históricas y políticas que reciben.
Hegel se refiere, además, a «las tragedias de nuestro tiempo». La trama de lo político posee para Hegel un carácter dramático, teatral. Como ha señalado Bourgeois: «Asimismo, en el filósofo Hegel el sentido de lo real es un sentido dramático, pero la realidad de este sentido, la objetividad de esta idea, es la vida política»[23]. Al fin y al cabo, la filosofía hegeliana no es, como se sabe, una filosofía de la representación [Vorstellung] como reflejo abstracto exterior a la Cosa, sino una exposición, producción o presentación [Darstellung] de la Cosa misma en su automovimiento, que se produce a sí misma a la vez que se (re)presenta[24]. Lo real es aquello que aparece, entonces, expuesto, que se despliega como en una escena: «Y esta filosofía muestra precisamente en el concepto filosófico no sensible la verdad […] de la intuición artística sensible que se realiza como tal en la versión dramática del mundo. En verdad, podría afirmarse que Hegel es el filósofo shakespeariano»[25]. Ahora ya no son las fuerzas ajenas de los dioses, sino la libertad, la universalidad y la actividad del sujeto las que dan forma a su destino; y ello constituye propiamente la conciencia moderna. Pues, recuperando una definición del joven Hegel, el destino es «conciencia de sí mismo, pero como de un enemigo»[26]. Cuando se deja de ver a las propias fuerzas como un adversario, proyectadas en un exterior que se nos enfrenta, se comprende que el único destino al que se enfrenta el individuo es el de su propia cualidad de sujeto activo: a su libertad. Esta moderna visión dramática de lo político es asumida y desarrollada por Marx.
Ello es claro si se repara en la metáfora de lo político que domina los análisis de Marx en estos años: la de teatro o escenario. El motivo aparece ya en su carta a Ruge de marzo de 1843[27], y será frecuente en adelante. Así, en El 18 Brumario, los actos políticos se describen en términos de actores, papeles, entradas al escenario, viejas libreas entre bambalinas, escenificaciones, representaciones, atuendos, piezas teatrales. Un ejemplo: las intrigas dinásticas «se habían escenificado […] en el entreacto, entre bambalinas […], se convirtieron ahora en acciones de Estado y de gobierno, representadas por el Partido del Orden en la escena pública en lugar de, como hasta ahora, en el teatro de aficionados»[28]. Otro podemos encontrarlo en Las luchas de clases en Francia: «En un abrir y cerrar de ojos se transformó la escena oficial: el decorado, los trajes, los apuntadores, la posición de los partidos, el móvil, el contenido del conflicto dramático, la situación entera»[29]; «En vez de unas cuantas facciones de la burguesía, todas las clases de la sociedad francesa se vieron de pronto lanzadas al ruedo del poder político, obligadas a abandonar los palcos, el patio de butacas y la galería, y a actuar personalmente en la escena revolucionaria»[30].
Marx escribe, pues, en esta estela moderna: las fuerzas de la política gobiernan dramáticamente el destino de los individuos. Pero lo hacen de diversa manera. Marx distingue, de este modo, tres usos del tiempo: dos usos distintos del pasado y un uso posible del futuro.
Tragedia y comedia: dos usos del pasado
El presente está siempre grávido de pasado: «Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo las circunstancias inmediatamente presentes, dadas y heredadas. La tradición de todas las generaciones muertas gravita como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos»[31]. Sin embargo, dada esta efectividad del pasado sobre el presente, caben dos usos distintos del mismo. Desde aquí, Marx elaborará una tipología de géneros literarios con la que desarrolla la metáfora dramática de lo político.
En el primer uso, el pasado se utiliza como acicate de la tarea del presente: «Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, St. Just, Napoleón, tanto los héroes como los partidos y la masa de la antigua Revolución francesa cumplieron, bajo ropajes romanos y con discurso romano, la misión de su tiempo, el despliegue y el establecimiento de la moderna sociedad civil»[32]; tarea no exenta de sacrificios, heroísmo, terror y guerra civil. Aunque los modernos liberales –portavoces de la fría lógica del dinero, el comercio y la competencia– lo hayan olvidado, la cuna de la moderna sociedad civil fue mecida por «los fantasmas del tiempo romano» y del Antiguo Testamento. Si resucitan a los muertos es para ennoblecer las luchas actuales, no para parodiar las antiguas. Estos gladiadores burgueses, entonces, repetían el pasado para fundar un presente nuevo, «para reencontrar el espíritu de la revolución, no para hacer merodear de nuevo a su espectro»[33]. Y, envolviéndose en esos ropajes, pudieron ejecutar su tarea como una «tragedia histórica». Una vez realizada, pudieron prescindir del envoltorio y dejar imperar el vocabulario de la mercancía. Los mitos fundacionales dejaron de ser necesarios y tomó su lugar el lenguaje del mercado: Locke desplazó a los profetas del Antiguo Testamento de Cromwell. Los fundadores de la sociedad moderna son, pues, honrados descendientes de la tragedia clásica.
Muy distinto es el uso del pasado en el periodo de 1848 a 1851. Para los revolucionarios de 1848, simples epígonos, la Revolución de 1789 es un espectro que merodea por el presente, pero están cansados, han perdido la iniciativa, y recurren al pasado solamente como museo de recuerdos, como galería de antiguos retratos y aniversarios en que recrearse: el pasado no es más que una ensoñación. La tarea que tenían ante sí, empero, hubiera requerido de todas las fuerzas y energías: se trataba de acabar lo que empezó en 1789, de realizar la verdadera revolución universal, esto es, la revolución proletaria. En lugar de eso, desinflados, desacelerados, quedan presos de la ensoñación espectral del pasado imperial, de la que no pueden desprenderse. Enfermos de memoria, fracasan en su tarea revolucionaria. Queda expedito el camino para que retorne el doble del pasado. Por no ser capaces de traer un nuevo contenido, se limitan a una repetición vacía, y producen el verdadero retorno, en forma de doble, del pasado imperial: Luis Bonaparte.
Aquí, la repetición histórica toma una forma cómica: «Junio de 1849 no fue la tragedia sangrienta entre el trabajo asalariado y el capital, sino la comedia entre el deudor y el acreedor; comedia lamentable y llena de escenas de encarcelamientos»[34]. Y, el doble que retorna lo hace como caricatura: «No solo caricaturizaron la caricatura del viejo Napoleón, caricaturizaron al viejo Napoleón mismo, como aparece inevitablemente a mitad del siglo XIX»[35]. Así, Bonaparte convierte el recuerdo de todo lo elevado en grotesco: el tío recordaba las campañas de Alejandro Magno en Asia; el sobrino, las conquistas de Baco, dios del vino. Alejandro era un semidiós, Bonaparte es un dios como Baco, el dios tutelar del lumpen organizado en la Sociedad del 10 de Diciembre. La saga que empezó con el águila napoleónica, continúa con un aguilucho y acaba, en Luis Bonaparte, con un buitre amaestrado. Mientras la burguesía cree representar un solemne y elevado drama de Estado, «sin vulnerar ninguna de las pedantes condiciones de la etiqueta dramática francesa», Luis Bonaparte comprendía la naturaleza cómica de la política, comprendía la Modernidad avanzada como comedia: «tenía que vencer el aventurero que tomase a la comedia lisa y llanamente como tal comedia». Y eso hizo[36]. Luis Bonaparte, hay que concederlo, comprende el momento histórico mejor que los burgueses. Aunque acaba, como artista, devorado por su propia obra: olvida su carácter cómico, se toma a sí mismo en serio y «ya no toma la historia universal por una comedia, sino a su comedia por la historia universal»; se cree emperador, se proclama Napoleón III y comienza su tragicómico fin. Este momento cómico tiene también toques «melodramáticos», cuanto se trata de convocar algo solemne y elevado. De aquí el uso del motivo de los Hauptund Staatsaktionen: la grandeza tenía que mezclarse con lo pequeño, generando un efecto empalagoso o cómico[37].
En definitiva, la caída del Antiguo Régimen es trágica, la de la burguesía decadente es cómica. Escribe Marx en Los grandes hombres del exilio (1852): «Mientras que el declive de las clases previas –por ejemplo, de los caballeros– podía aportar material para magníficas obras de arte trágicas, el filisteo pequeñoburgués [Spießbürger] no proporciona nada más que manifestaciones impotentes de malicia fanática y una colección de dichos y máximas sanchopancistas»[38]. El mundo moderno tardío genera un efecto cómico, en fin, porque aparece como mundo invertido. La sociedad moderna es un mundo de farsa, vuelto del revés. El tema del mundo invertido, muy inspirado por su crítica a Hegel, todavía feuerbachiana en 1843, permanecerá hasta la madurez. Marx concluye El capital retratando la sociedad moderna como un reino invertido de fantasmas donde los hombres se comportan como cosas y las cosas como personas. La forma-mercancía es, propiamente, una forma de ventrílocuo: ha robado la voz al hombre[39]. Modernidad y comedia convergen irremisiblemente[40]. Volveremos a ello.
Dos direcciones para la revolución
De estos dos usos del pasado se derivan dos direcciones: revolución ascendente o revolución descendente. En la Revolución de 1789, en la secuencia constitucionales-girondinosjacobinos, cada uno de los partidos toma el relevo y desplaza al que tiene delante tan pronto como este ya no puede conducir la revolución, llevándola así más lejos: la fuerza de la revolución, como una ola que levanta un barco, mueve a los actores y exige que adopten su tempo o les pasa por encima.
En cambio, en la Revolución de 1848, cada partido «cocea por detrás al que empuja hacia delante», le traiciona y le deja caer: «La revolución se mueve pues en línea descendente»[41]. Marx estructura toda la obra según este esquema descendente. Primero, todas las clases se enfrentan a los proletarios y los demócratas los dejan caer (cap. I); después, los republicanos puros prescinden de los demócratas de la Montagne (cap. II); luego, los monárquicos del Partido del Orden se enfrentan a la Montagne (cap. III) y a la Asamblea Nacional (caps. IV y V); por último, Luis Bonaparte prescinde del Partido del Orden y del parlamento (cap. VI). El resultado es un curso histórico confuso, fatigoso: «pasiones sin verdad; verdades sin pasión; héroes sin hazañas; historia sin acontecimientos». La única fuerza impulsora, en fin, es la del calendario; un tiempo que pasa por inercia, vacío de acontecimiento: «La revolución misma paraliza a sus propios portadores y equipa solo a sus adversarios con violencia apasionada»[42]. El espectro que acaba por retornar no es el espectro rojo de la revolución, sino el del orden. Aparentemente, entonces, la reacción tiene la última palabra.
Duelo sin melancolía
Marx dibuja en su texto una tercera posibilidad: librarse definitivamente del pasado como lastre. «La revolución social del siglo XIX no puede extraer su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar consigo misma hasta no haberse despojado de todas las supersticiones del pasado»[43]. Freud afirmó en Duelo y melancolía que esta se distingue de aquel en que uno permanece aferrada al dolor por el objeto perdido, con el que se identifica; en realidad, concluye Freud, la melancolía deriva de una identificación narcisista con el objeto, donde el apego real que siente el yo melancólico no es al objeto, sino a la ofensa y el daño, real o imaginario, causado en el yo por la pérdida. En cambio, el duelo permite al yo separarse del objeto. Solo si se realiza un trabajo de duelo y «los muertos entierran a los muertos», sostiene Marx, podrá la revolución del siglo XIX llegar a su propio contenido: si en 1848 la frase dicha iba más allá del contenido realmente logrado, aquí el contenido debe ir más allá de la estrecha idea. El motor ha de ser el futuro, no el espectro del pasado.
¿Para qué sirve, entonces, atravesar la fase de la comedia? Para desprenderse alegremente del propio pasado. El Antiguo Régimen alemán, escribe Marx en un texto fundamental, la Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843-1844), es un anacronismo en flagrante contradicción con la autoconciencia que la Modernidad ha adquirido de sí misma desde la Revolución francesa. Su historia fue trágica mientras tuvo legitimidad, es decir, mientras el Antiguo Régimen era el poder real, efectivo, y la libertad individual se enfrentaba a él como una mera ocurrencia personal; su caída frente a esta libertad, un «error histórico-universal», fue trágica. Por el contrario, su pervivencia actual como anacronismo es simplemente cómica:
Es instructivo para esos pueblos [modernos] ver de qué manera ahora el Antiguo Régimen, que conoció en esos pueblos su tragedia, representa como espectro alemán su comedia […]. El moderno Antiguo Régimen no es ya más que el comediante de un orden universal cuyos héroes reales han muerto. La historia es concienzuda y pasa por muchas fases antes de enterrar a las viejas formas. La última fase de una forma histórico-universal es su comedia. Los dioses de Grecia, ya un día trágicamente heridos en el Prometeo encadenado de Esquilo, hubieron de morir todavía otra vez cómicamente en los coloquios de Luciano. ¿Por qué el curso de la historia es así? Para que la humanidad pueda separarse alegremente de su pasado. Este alegre destino histórico es el que nosotros reivindicamos para los poderes políticos de Alemania[44].
Estas líneas nos dan la imagen más cumplida que Marx se hace de sí mismo como autor. ¿Qué hace un escritor? Escribir sátira para que la comedia comparezca como comedia, esto es, para que la realidad de la Modernidad crepuscular comparezca como el coletazo cómico de una promesa incumplida[45]. Por eso, afirma, las mediocres figuras de la tragicomedia burguesa se indignan con los bromistas y los burlones: «La incredulidad es siempre el enemigo mortal de estos supuestos héroes y verdaderos santos»[46]. Con ello, Marx sostiene la esperanza de que será posible librarse definitivamente del pasado que retorna y asedia. Así, escribe en la correspondencia con Ruge, si bien Alemania se arrastra en el fango por su atraso histórico y su despotismo, la ventaja es que ya nadie puede llamarse a engaño: «También esto es una revelación, aunque al revés. […] La comedia del despotismo que representa para nosotros resulta tan peligrosa para él [Federico Guillermo IV de Prusia] como en su tiempo lo fue la tragedia para los Estuardo y los Borbones»[47]. Porque, acaba, la vergüenza es ya una revolución: una nación avergonzada es como un león a punto de saltar. Marx, en toda su trayectoria, ha utilizado este recurso de la sátira para retratar la política de su tiempo: así, con cadencias de hexámetro y fraseología homérica para burlarse de los «héroes» del Parlamento de Frankfurt, o su juicio demoledor sobre la ridícula Modernidad alemana de Federico Guillermo IV: «No era tan difícil travestir la Ilíada en la Batracomiomaquia, pero nadie se había atrevido a contemplar una parodia de la Batracomiomaquia. El plan de Erfurt es exitoso en esto: parodia la batalla entre ranas y ratones que era el Parlamento de Frankfurt»[48].
Probablemente, con El 18 Brumario estamos ante el ejemplo más logrado de Marx en este sentido. No es un relato de los hechos, es él mismo una dramatización que hace uso de personajes, máscaras, recursos retóricos o efectos literarios para contar lo que tiene que contar. El 18 Brumario no es sino una dramatización de su propia crónica de los sucesos históricos, una mise en scène que trata de explicar lo que sucede en la propia escena en la que se ha convertido la historia moderna de Europa; y, con ello, da cuenta de en qué consistiría una representación que, como repetición situada no en los hechos, sino en la escritura, desmantele el origen y abra un futuro diferente. El propio 18 Brumario de Marx puede entenderse, entonces, como una tercera forma de repetición histórica: ni la repetición heroica fundacional que fue la primera Modernidad, que ya no es posible, ni la repetición cómica que es la Modernidad decadente, sino una aclaración del propio tiempo. La escritura posee pues, para Marx, su propia efectividad: un texto no es un dar cuenta de lo que ha ocurrido, sino un artefacto que aspira a liberar una nueva temporalidad, a inaugurar un posible futuro. El origen queda retrazado no como retaguardia a la que volver, sino como fuente de la que brotan nuevas posibilidades. Escritura, creación y tiempo aparecen, de este modo, inextricablemente unidas en Marx: solo desvelando el carácter cómico como cómico de una época agotada y estéril se abre la posibilidad de alumbrar un futuro nuevo.
Estado y sociedad civil
«Europa será republicana o cosaca».
La «república burguesa» y sus limitaciones
La tesis general que desarrolla Marx en el texto acerca de la Segunda República es que el golpe de Estado, que cayó sobre los franceses «como un rayo desde el cielo sereno», fue una consecuencia de la debilidad intrínseca de la «república burguesa». Por «república burguesa» Marx entiende la forma política que, a diferencia de la monarquía anterior, que servía a los intereses de fracciones como los terratenientes o la gran burguesía financiera e industrial, posibilita el dominio de la burguesía como clase en su conjunto, es decir, el dominio del capital como tal por encima de sus facciones particulares y del resto de la sociedad. Su título es pues antes social que político, sanciona el poder de una clase. Pero lo hace de un modo peculiar y paradójico que, veremos, tiene grandes consecuencias: no habla en nombre de ese interés particular, sino de un universal, del interés general[49].
Esta debilidad de la «república burguesa» francesa deriva, a juicio de Marx, de tres factores que acompañan a su historia. En primer lugar, de su nacimiento como resultado de una revolución fracasada en 1848. En segundo lugar, de la tibieza en las posiciones de la facción de los republicanos puros en el periodo de la Asamblea Constituyente. Por último, del autoritarismo que exhibe el Partido del Orden en el curso de la Asamblea Legislativa y de su desprecio hacia las garantías constitucionales, democráticas y parlamentarias. Marx alude a estos factores en momentos distintos del texto, de modo que permiten reconstruir un argumento unitario respecto del inevitable destino de la república.
Así, primero, los revolucionarios de 1848, ya en febrero, prepararon el suelo para el retroceso y el desenlace fatal del golpe de Estado. Por no haber llevado hasta el final la revolución proletaria, permitieron una dictadura: «En lugar de que la sociedad conquistara para sí misma un nuevo contenido, parece tan solo que el Estado volviera a su antigua forma, al simple dominio descarnado del sable y la sotana. Así, al coup de main de febrero de 1848 le responde el coup de tête de 1851. Lo ganado se ha derramado»[50]. Los obreros han sido derrotados en las Jornadas de Junio; mientras se redacta la Constitución republicana, Cavaignac mantiene el Estado de sitio en París. Por su parte, lejos de oponerse a ello, los republicanos puros sostienen el estado de sitio de París en el periodo constituyente, y abonan así, considera Marx, el vivero del que brotarán los pretorianos del 2 de diciembre de 1851[51]. Como colofón, por último, el Partido del Orden fuerza la disolución de la Asamblea Constituyente sin promulgar leyes orgánicas, enseña a Bonaparte a apelar a la masa del pueblo contra la Asamblea y acaba ocupando militarmente su sede con el general Changarnier:
¿Qué fue el 29 de enero sino el coup d’État del 2 de diciembre de 1851, solo que ejecutado por Bonaparte con los realistas contra la Asamblea Nacional republicana? Los señores no advirtieron, o no quisieron advertir, que Bonaparte ya utilizó el 29 de enero de 1849 para hacer desfilar a una parte de las tropas ante él, delante de las Tullerías, y que se aferró con avidez precisamente a esta primera demostración pública del poder militar contra el poder parlamentario, para prefigurar a un Calígula. Pero ellos solo veían a su Changarnier[52].
En los meses siguientes (como se narra en los caps. IV a VI), el Partido del Orden acaba de facto con la división de poderes: subordina la Constitución a los acuerdos de la Asamblea, para que la burguesía dominara sin veto; pierde a la Guardia Nacional frente al ejército; abole el sufragio universal; permite que el entero poder ejecutivo se convirtiera en comparsa de Bonaparte; en fin, «habían destruido con sus propias manos todas las condiciones del poder parlamentario»[53].
El golpe de Estado, entonces, no fue una catástrofe sobrevenida, sino la íntima consecuencia de la situación previa: del autoritarismo del Partido del Orden en lo inmediato, de la propia debilidad interna de la república burguesa en general. Con la mirada larga de los siglos, el diagnóstico de Marx merece al menos consideración. Era tan sólido este carril que Marx escribe que el golpe de Estado proyectó su sombra antes de ocurrir: era un resultado tan necesario del contexto precedente que ocurrió pese a la pusilanimidad de Bonaparte, reflejada en la despreocupación con que el coronel Charras se encogía de hombros la noche anterior, y pese al conocimiento previo que tenía la Asamblea Nacional de esa posibilidad. Los aplausos burgueses a la aniquilación del parlamento recibieron cañonazos como eco. «La burguesía francesa había resuelto ya tiempo atrás el dilema de Napoleón: “Dans cinquante ans l’Europe sera républicaine ou cosaque”. Lo había resuelto en la “république cosaque”»[54].