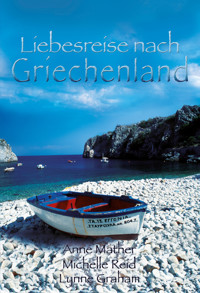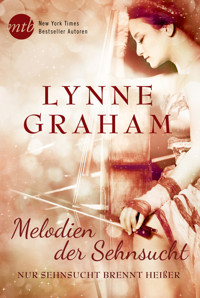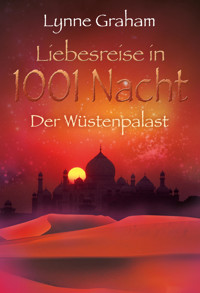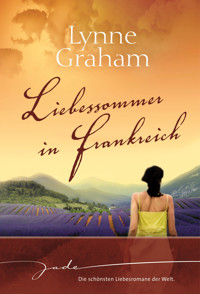3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
Desde la infancia, al príncipe Vitale le habían hecho comprender a la fuerza la responsabilidad de pertenecer a la familia real, pero el deseo que sentía por Jazmine había destruido su capacidad de reprimirse. Cuando ella le confesó su inesperado embarazo, no tuvo otra opción: supo lo que debía hacer. Un matrimonio temporal legitimaría a los gemelos. Sin embargo, como la pasión entre ellos seguía sin extinguirse, tuvo que preguntarse si Jazmine podría ser su princesa para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Lynne Graham
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El anillo del príncipe, n.º 147 - diciembre 2018
Título original: Castiglione’s Pregnant Princess
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-080-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
VAMOS –Zac Da Rocha reprendió a su hermano–. Tiene que haber algo que se pueda hacer, algo que desees más que ese coche. Véndemelo y te compraré lo que quieras.
Una intensa hostilidad se apoderó del príncipe Vitale Castiglione, porque su hermanastro brasileño lo irritaba a más no poder. El hecho de que ambos coleccionaran coches de lujo debía de ser lo único que tenían en común. Pero una negativa nunca era tal para Zac; solo servía para que este aumentara el precio. No parecía capaz de entender que no podía sobornar a Vitale. Pero Zacarias Da Rocha, heredero de las legendarias minas de diamantes Quintel Da Rocha e increíblemente rico, incluso para el nivel de sus hermanos, no estaba habituado a que le negaran nada ni a que lo decepcionaran, y era congénitamente incapaz de respetar los límites de la cortesía. Con una expresión sombría en su rostro fuerte y delgado, Vitale miró a su hermano pequeño con sus brillantes ojos oscuros impasibles, gracias a años de dura autodisciplina.
–No –repitió Vitale en voz baja al tiempo que deseaba que volviera su hermano mayor, Angel Valtinos, e hiciera callar a Zac, ya que a él no le salía de forma natural ser grosero, porque lo habían educado dentro de las opresivas tradiciones y la formalidad de una familia real europea. Toda una vida de rígido control entraba en acción de forma invariable para evitar que perdiera los estribos y manifestara sus verdaderos sentimientos.
Claro que estaba siendo una mañana muy desasosegante. Vitale se había quedado desconcertado cuando su padre, Charles Russell, les había pedido a él y a sus dos hermanos que se reunieran con él en su despacho. Era una petición poco habitual, ya que Charles Russell normalmente hacía el esfuerzo de ver a sus hijos por separado. Vitale se estaba preguntando si se había producido una emergencia familiar cuando había aparecido su padre y se había llevado a Angel, su hijo mayor, al despacho dejando a Vitale con la única compañía de Zac. No era una perspectiva muy divertida, reflexionó, antes de reprenderse a sí mismo por haberlo pensado.
Al fin y al cabo, no era culpa de Zac haber conocido a su padre el año anterior y seguir siendo casi un desconocido para sus hermanastros, quienes, a pesar del divorcio de sus respectivos progenitores, se conocían desde la infancia. Por desgracia para Zac, su revuelto cabello negro, sus tatuajes y su actitud agresiva no encajaban. Era muy poco convencional, muy competitivo… era demasiado en todos los sentidos. Tampoco ayudaba que fuera solo dos meses más joven que Vitale, lo que implicaba que lo habían concebido mientras Charles Russell estaba casado con la madre de Vitale. Sin embargo, este entendía por qué se había producido el adulterio. Su madre era una persona fría, en tanto que su padre era emotivo y afectuoso. Suponía que mientras Charles estaba tramitando el divorcio, un divorcio que lo había destrozado, había buscado consuelo en una mujer más cariñosa.
–Entonces, vamos a apostar –propuso Zac sin poder contenerse.
Vitale estuvo tentado de poner los ojos en blanco a modo de cómica incredulidad, pero no dijo ni hizo nada.
–Te he oído antes hablando con Angel sobre el gran baile de palacio que se celebrará en Lerovia, a finales de mes –dijo Zac–. Creo que será muy formal y que irá gente importante, y que tu madre espera que elijas esposa de entre las invitadas femeninas que ha elegido cuidadosamente…
Los altos pómulos de Vitale se colorearon levemente y apretó los dientes.
–A la reina Sofia le gusta organizarme la vida, pero no tengo intención alguna de casarme.
–Sería mucho más fácil mantener a todas esas mujeres a raya si te presentaras acompañado de una –observó Zac rápidamente, como si supiera por alguna clase de misteriosa ósmosis cómo presionaba invariablemente su real madre a su hijo–. Así que esta es la apuesta… Apuesto a que no puedes convertir a una mujer corriente en una de la alta sociedad y hacerla pasar por tal en el baile. Si lo consigues, te regalaré mi coche más preciado, pero, como es natural, espero que me invites al baile. Si tu acompañante no pasa la prueba, me entregarás tu coche más valioso.
Vitale estuvo a punto de poner los ojos en blanco ante una apuesta tan descaradamente juvenil. Como era evidente, él no apostaba. Se apartó el brillante cabello negro de la frente con gesto impaciente.
–No soy Pigmalión y no conozco a ninguna mujer «corriente».
–¿Quién es Pigmalión? –preguntó Zac frunciendo el ceño–. ¿Y cómo puede ser que no conozcas a mujeres corrientes? Vives en el mismo mundo que yo.
–Yo no diría tanto.
Vitale siempre se desenvolvía con discreción y evitaba a las mujeres ávidas de fama que podían vanagloriarse de haberlo conquistado, en tanto que parecía que Zac consideraba a cualquier mujer atractiva un blanco legítimo. Sin embargo, Vitale no quería arriesgarse a que un periódico sensacionalista publicara revelaciones de carácter sexual que deshonrarían el trono de Lerovia.
Asimismo, era banquero y consejero delegado del muy conservador y respetable Banco de Lerovia, por lo que se esperaba que llevase una vida formal. Los banqueros que tenían una vida desordenada ponían nerviosos a los inversores, lo cual iba en detrimento de los beneficios bancarios.
A fin de cuentas, Lerovia era un paraíso fiscal de fama internacional. Era un país pequeño, rodeado de otros mucho mayores y poderosos. El abuelo de Vitale había erigido la riqueza y la estabilidad del país sobre una base económica segura. Vitale había tenido pocas opciones profesionales. Su madre quería que se limitara a ser el príncipe heredero, pero él deseaba alcanzar una meta más importante, además de la libertad de ser él mismo, algo que su autoritaria madre no estaba dispuesta a consentir.
Había luchado por su derecho a estudiar una carrera, del mismo modo que seguía haciéndolo por su libertad de elección como hombre soltero. Con solo veintiocho años, no estaba preparado para asumir la responsabilidad de tener una esposa o, lo que era aún más deprimente, un hijo. Se le encogía el estómago ante la perspectiva de un bebé lloroso que se aferrara a él en busca de apoyo. Además, sabía mejor que nadie lo difícil que le sería a cualquier mujer entrar a formar parte de la familia real de Lerovia y verse obligada a tratar a su dominante madre, la reina.
En ese momento, Angel volvió. Parecía anormalmente apagado. Vitale se levantó de un salto con una mirada inquisitiva.
–Te toca –dijo su hermano mayor en tono seco, sin hacer ningún intento de responder a la pregunta no formulada de Vitale para que le aclarara la situación.
Angel estaba visiblemente nervioso, reconoció Vitale sorprendido, mientras se preguntaba de qué había hablado Charles Russell con su hijo mayor. Se lo imaginó y se estremeció, porque era probable que su padre se hubiese enterado de que Angel tenía una hija ilegítima a la que no conocía. Era el mayor y más oscuro secreto de Angel, que solo había revelado a su hermano, y era probable que se tratara de un asunto incendiario para un hombre tan centrado en la familia como su padre.
Sin embargo, pensó Vitale con total seguridad, era un error que él nunca cometería, porque no corría riesgos en lo que se refería al control de la natalidad. Sabía perfectamente que sus opciones serían muy limitadas si algo salía mal: o se enfrentaba a un escándalo mayúsculo o se casaba con la mujer en cuestión. Puesto que cualquiera de las dos opciones le helaba la sangre, siempre iba sobre seguro.
Charles Russell, un hombre de mediana edad, de pelo cano y todavía atractivo, se adelantó para dar a su hijo, más alto que él, un abrazo.
–Siento haberte hecho esperar tanto.
–No pasa nada –respondió Vitale negándose a reconocer que había puesto furiosa a su madre por insistir en viajar a Londres en vez de quedarse para desempeñar, una vez más, una función ceremonial en la corte. Su cuerpo, delgado y musculoso, permaneció rígido entre los brazos de su padre porque, aunque lo conmovía su afecto, le resultaba difícil corresponderle. En su interior, seguía siendo el niño acobardado cuya madre lo había apartado de sí con disgusto a los dos años de edad al tiempo que le decía que era malo y propio de un bebé seguir buscando ese tipo de atención.
–Necesito que me hagan un favor y he pensado que tú podrías tratar ese espinoso asunto mejor que yo –dijo Charles–. ¿Te acuerdas del ama de llaves que contraté en Chimney’s?
Los elocuentes ojos oscuros de Vitale se abrieron levemente a causa del desconcierto, y sus largas pestañas de puntas doradas enmarcaron su inquisitiva mirada. Angel y él habían pasado innumerables periodos de vacaciones en la casa de campo de su padre, en la frontera galesa, que a Vitale le encantaban porque durante ellos se liberaba de las opresivas tradiciones y la formalidad de la corte de Lerovia. En Chimney’s, una casa de campo de estilo isabelino, Vitale había sido libre como un pájaro, libre para ensuciarse de niño, libre para ser un adolescente difícil, libre para ser lo que quisiera, sin la tensión constante de tener que esforzarse para estar a la altura de arbitrarias expectativas.
–No, no me acuerdo de los que trabajaban allí.
Su padre frunció el ceño, decepcionado por su respuesta.
–Se llamaba Peggy. Estuvo años trabajando para mí. Estaba casada con Robert Dickens, el jardinero.
Un leve recuerdo se reflejó en la desconcertada mirada de Vitale, un recuerdo sobre un antiguo escándalo que había salido a la luz.
–Una mujer pelirroja que se marchó con un hombre más joven –dijo en tono sardónico.
Ese tono hizo que su padre volviera a fruncir el ceño.
–Sí, esa misma. Él era uno de los aprendices de jardinero, de mirada furtiva y gran elocuencia. Siempre me he sentido responsable de lo sucedido.
Vitale, que era incapaz de imaginarse verse envuelto en la vida privada de un empleado, ni siquiera de interesarse por ella, miró a su padre, perplejo.
–¿Por qué?
–En varias ocasiones vi que Peggy tenía cardenales –reconoció Charles con incomodidad–. Sospechaba que Dickens la maltrataba, pero no hice nada. Le pregunté varias veces si estaba bien y ella siempre me contestaba afirmativamente. Debiera haber hecho más.
–No veo cómo podrías haberlo hecho si ella no estaba dispuesta a quejarse –observó Vitale quitándole importancia mientras se preguntaba adónde iba a conducirlos aquella extraña conversación y se asombraba de que su padre estuviera tan visiblemente afectado al hablar de la vida de una antigua criada–. No fuiste responsable.
–Lo bueno y lo malo no siempre son como el blanco y el negro –contestó Charles Russell en tono sombrío–. Si la hubiera apoyado o animado más, posiblemente habría confiado en mí y me habría contado la verdad, y yo habría podido proporcionarle la ayuda que su hija y ella necesitaban. En vez de eso, fui cortés y distante, y ella acabó huyendo con aquel canalla.
–No veo qué otra cosa podrías haber hecho. Hay que respetar los límites, sobre todo con los empleados –afirmó Vitale, que se había puesto tenso al oír a su padre mencionar a la hija de Peggy y se esforzaba en ocultarlo. Recordaba muy vagamente a Peggy Dickens, pero se acordaba de su hija, Jazmine, probablemente solo porque Jazz formaba parte de uno de sus recuerdos de adolescencia más embarazosos. No le gustaba volver a aquellos días, previos a su aprendizaje del tacto y la discreción.
–No, debes ser más compasivo, Vitale. Los empleados también son personas y a veces necesitan ayuda y comprensión.
Vitale no quería ayudar a los empleados del banco o del palacio ni comprender lo que los motivaba; solo deseaba que hicieran su trabajo del mejor modo posible. No se relacionaba con ellos en el plano personal, pero, por respeto a su padre, se abstuvo de expresar su opinión y trató de retomar el diálogo.
–Me has dicho que necesitabas que te hiciera un favor –le recordó a su padre.
Charles, frustrado, examinó el rostro delgado e imponente de su hijo. Detestaba reconocer en él una sombra de la reserva helada de su exesposa y de su cruel indiferencia. Si Charles odiaba a alguien, era a la reina de Lerovia, Sofia Castiglione. Sin embargo, la había querido hasta la locura antes de descubrir que él solo era su víctima, un donante de esperma para el heredero que necesitaba para el trono de Lerovia. El verdadero amor de Sofia era otra mujer, Cinzia, su amiga íntima. Y, desde el momento en que Sofia supo que había concebido, Charles y su matrimonio con él habían estado de más. Pero ese era un secreto que él había prometido llevarse a la tumba.
–Sí, el favor –dijo Charles volviendo al presente–. He recibido una carta de Jazmine, la hija de Peggy, en la que me pide ayuda. Quiero que analices la situación y la resuelvas. Lo haría yo mismo, pero, durante los próximos meses, estaré trabajando en el extranjero, por lo que no tendré tiempo. También he creído que tú lo harías mejor, ya que os conocíais de niños.
El hermoso y delgado rostro de Vitale se había puesto tenso. De hecho, se había quedado petrificado ante la amenaza de verse obligado a volver a ver a Jazz.
–¿Qué situación? –preguntó para ganar tiempo.
Su padre tomó una carta del escritorio y se la entregó.
–El hombre con el que se marchó Peggy le robó. Falsificó su nombre para pedir unos cuantos préstamos y la dejó llena de deudas y en la ruina –afirmó con desagrado–. Ahora son pobres y tienen que luchar para sobrevivir. Han intentado solucionarlo por la vía legal, pero sin resultado. Peggy está enferma y no puede trabajar.
Vitale frunció el ceño y levantó la mano para que su padre dejara de hablar.
–Pero ¿qué tiene que ver contigo esa serie de desgracias? –preguntó sin vacilar.
–Hace años que Peggy Dickens me pesa en la conciencia –confesó Charles de mala gana–. Pude haber hecho algo para ayudarla, pero temí ofenderla, así que no hice nada. Me siento responsable de su desgracia y no quiero que la pobre mujer siga sufriendo por mi incapacidad para actuar.
–Pues mándale un cheque –sugirió Vitale, impactado por el sentimiento de culpa que le manifestaba su padre mientras él se esforzaba en ver qué deuda tenía con aquella mujer.
–Lee la carta –le aconsejó su padre–. Jazmine pide un trabajo, un lugar para vivir y un préstamo, no un cheque. Es orgullosa. No pide limosna, pero está dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar a su madre.
Vitale examinó el sobre sin disimular su desagrado. Le entraron ganas de poner en cuestión la actitud de su padre. En su opinión, Charles no debía absolutamente nada a su antigua empleada ni a su hija. Parecía que Peggy había arruinado su vida, pero eso no era culpa de su padre.
–¿Qué quieres que haga? –preguntó por fin al reconocer que lo que a él le pareciera la situación no tenía la menor importancia frente a los sentimientos de su padre.
Sin embargo, le asombraba que Charles siguiera siendo tan emotivo y sentimental y que dos personas con un carácter tan increíblemente distinto como sus padres se hubieran casado.
–Quiero que seas compasivo y amable, que no te erijas en juez ni seas cínico o frío –contestó Charles en tono de ansiosa advertencia–. Sé que eso te supondrá un enorme esfuerzo, pero también sé que conocer esa faceta de tu naturaleza te hará ser un hombre mejor y más fuerte. No consientas que tu madre te convierta en alguien parecido a ella. No olvides que también eres hijo mío.
La idea de ser compasivo y amable estuvo a punto de hacer estremecer a Vitale. Él no hacía esas cosas. Apoyaba a organizaciones benéficas y siempre contribuía a buenas causas, pero nunca había hecho nada personalmente en ese campo ni había sentido la necesidad de hacerlo. Era lo que era: un miembro de la realeza que había vivido aislado del mundo real por sus increíbles privilegios, su educación exclusiva y su riqueza.
–Me da igual lo que cueste conseguir que Peggy y su hija solucionen sus problemas –añadió su padre–. Contigo al frente de mis inversiones, puedo permitirme pagarlo. No hace falta que me ahorres dinero.
–Soy banquero. Ahorrar y obtener beneficios es algo que me resulta natural –afirmó Vitale en tono seco–. Por cierto, mi madre no me está convirtiendo en alguien semejante a ella.
Charles soltó una carcajada.
–Puede que te parezca una broma, pero no me extrañaría que acabaras comprometido al final del baile del mes que viene. A Sofia se le dan muy bien esos tejemanejes. Debieras haberte negado a asistir.
–Aún estoy a tiempo de hacerlo. No soy un incauto –declaró su hijo con frialdad–. Así que quieres que me vaya en misión de rescate en tu nombre.
–Con tacto y generosidad.
Vitale se sintió exasperado porque empleaba el tacto todos los días, ya que no podía dejar de ser cortés ante las exigencias que su título le planteaba. Pero por muy difícil que le resultara la petición de su padre, sentía cierto orgullo y satisfacción al saber que este confiaba en él para resolver una situación delicada. Se dio cuenta también de que estaba deseando leer la carta de Jazz.
Jazz, una pelirroja, delgada como un palo, que se había encaprichado de Vitale a los catorce años, cuando él tenía dieciocho. Le había dejado completamente desconcertado que fuera él, en vez de Angel, más simpático y ligón, el objeto de su admiración. Reconoció de mala gana que había metido la pata hasta el fondo al hacer un chiste hiriente sobre ella, que, por desgracia, Jazz había oído sin pretenderlo. Pero él nunca había sido del bando de los sensibles y, por aquel entonces, sabía muy poco de las mujeres porque había sido virgen muchos más años que Angel. No era de extrañar que Jazz lo odiara tras aquel episodio, pero, en muchos sentidos, había sido un alivio dejar de ser el centro de su atención y de los horrorosos silencios en que permanecía en presencia de él. En un verano, los tres habían pasado de una seudoamistad a una tensa turbación. Después, su madre y ella habían desaparecido de sus vidas.
«Compasivo… amable», se recordó Vitale a sí mismo, ya fuera del despacho de su padre y leyendo la carta de Jazz, a la que valoró inmediatamente por su uso del inglés, la ortografía y la concisión. Claro que Jazz la había escrito en un ordenador, ya que era disléxica. Disléxica y torpe, recordó Vitale, porque siempre tropezaba y chocaba con todo. La carta contenía una historia de tribulaciones que podría haber pasado por una tragedia griega. Apretó los dientes mientras se evaporaba su momentánea diversión. Jazz solicitaba ayuda para su madre, pero con sus condiciones. Quería un empleo, pero solo había trabajado de cajera y de mujer de la limpieza.
Por favor… ¿qué creía que iba a encontrar su padre para ella a la vista de semejantes habilidades? De todos modos, la carta era Jazz en estado puro: peleona, torpe y obstinada. Una mujer normal, pensó él distraídamente, una mujer corriente con unos ojos verdes extraordinariamente bellos. Supuso que sus ojos no habrían cambiado. Y no podía haber nadie más corriente que Jazz, que creía que una cuchara para la sopa, un tenedor para el pescado o una servilleta no eran más que una innecesaria afectación aristocrática. Y era evidente que necesitaba dinero urgentemente…
Una débil sonrisa se dibujó en su boca, habitualmente adusta. No le hacía falta una belleza deslumbrante para que lo acompañara al baile de palacio y estaba seguro de que, si contrataba a los expertos adecuados, estos transformarían a Jazz en alguien razonablemente presentable. Tenía sentido llevar a una acompañante al baile para mantener a raya a las demás mujeres, reconoció contra su voluntad. Pero ganarle la apuesta a Zac sería, innegablemente, lo más satisfactorio del asunto. Aunque Jazz fuera una mujer corriente y disléxica, también era inteligente.
Vitale se dirigió adonde estaba su hermano menor con una extraña sonrisa en su sensual boca.
–Te toca entrar, pero antes de que te vayas… la apuesta – dijo en voz baja–. ¿Recuerdas a la camarera rubia que no quería tener nada que ver contigo y que te acusó de acoso?
Zac frunció el ceño, desconcertado, y se le colorearon las mejillas al recordar su fracaso, poco habitual, a la hora de impresionar a una mujer.
–Llévala al baile, debidamente arreglada, y haz que parezca perdidamente enamorada de ti, que no se despegue de ti, y acepto la apuesta –concluyó Vitale lanzándole el guante del desafío con placer, al recordar la expresión de verdadero odio que había visto en los ojos de aquella mujer. Por una vez, a Zac, el persuasivo donjuán, le iba a costar seducir a alguien.
Jazz estiró la dolorida espalda en la caja del supermercado. Había trabajado muchas horas. Su horario había comenzado al amanecer limpiando en un hotel cercano y, después, la habían llamado para sustituir a una compañera enferma en la caja del supermercado, donde ganaba un dinero extra de forma ocasional. Sus dos empleos eran ocasionales y estaban mal pagados. Pero tenerlos era mejor que no tenerlos, se dijo una vez más, mejor que vivir de los servicios sociales, que habría disgustado mucho a su madre, aunque, con esa opción, madre e hija estarían algo mejor de lo que estaban.
Aunque Peggy Dickens había educado a su hija para trabajar, no para quejarse ni vivir a costa ajena, Jazz, de vez en cuando, seguía dejando que sus pensamientos se adentraran en un mundo de ensueño en el que había completado su educación académica, lo que le habría proporcionado un título que le permitiría aspirar a empleos mejor pagados y a ascender en la escala laboral. Por desgracia, el caos de su vida privada le había impedido, ¿cómo se decía?… ¿desarrollar todo su potencial? Su boca de labios carnosos esbozó una sonrisa porque, ¿quién era ella para decir que valía más que el trabajo que realizaba? Carecía de sentido tener tantos humos e imaginar que podía haber sido más de lo que era, sobre todo cuando sus raíces eran tan humildes.
Su madre había sido un ama de llaves que se había casado con un jardinero y vivido en una casa que le había proporcionado su jefe. Nadie de la familia de Jazz había tenido una casa en propiedad ni había obtenido un título universitario, por lo que Peggy se quedó perpleja cuando su hija decidió seguir estudiando y perseguir una meta muy superior a la de sus antepasados. De todos modos, su madre también se había sentido orgullosa.
Y entonces, sus vidas volvieron a irse al traste y Jazz tuvo que ser práctica ante todo. Por desgracia, era prácticamente imposible recuperar el terreno perdido. Jazz estuvo a punto de sufrir un colapso nervioso por su esfuerzo en estudiar para superar los inconvenientes de cambiarse tres veces de escuela durante la adolescencia. No lloró cuando se deshizo el desgraciado matrimonio de sus padres, ya que su padre pegaba con frecuencia a su madre y también a ella cuando intentaba intervenir. Pero sí había sentido que su padre muriera inesperadamente dos años después sin haber intentado volver a verla. Era evidente que su padre nunca se había preocupado mucho por su única hija, y saberlo le había dolido. Sin embargo, se quedó horrorizada cuando su madre se enamoró de Jeff Starling, un hombre mucho más joven que ella.
El amor podía ser el mayor riesgo para una mujer, reflexionó Jazz, con un escalofrío de repulsión, sobre todo esa clase de amor que podía convencer a una mujer sensata para salir de Málaga y meterse en Malagón.
Pero también había otras clases de amor, se recordó a modo de consuelo, relaciones familiares que aliviaban y consolaban, por muy difícil que se pusieran las cosas. Cuando, debido a las deudas de Jeff, Peggy y ella ni siquiera pudieron alquilar una vivienda, Clodagh, la hermana pequeña de Peggy, las había alojado en su minúsculo piso. Cuando a Peggy le diagnosticaron cáncer de mama, Clodagh había dejado de trabajar en la joyería para acompañar a su hermana a las citas y sesiones de tratamiento y para cuidarla con ternura, mientras Jazz intentaba ganar todo el dinero que podía.
Animada por esos pensamientos más positivos, Jazz acabó su turno y volvió andando a casa mientras el sol se ponía. El teléfono emitió un pitido y lo sacó. Leyó el texto con dificultad. Era corto y agradable.
¡Por Dios!, pensó sorprendida. ¡Charles Russell quería verla para hablar de la situación de su madre! A las diez de la mañana siguiente. No la había avisado con tiempo, se dijo compungida. Pero, cuando había hambre, no había pan duro.
Guiada por la desesperación, había escrito al antiguo jefe de su madre rogándole que las ayudase. Charles era un hombre bueno y generoso hasta decir basta, pero, como hacía diez años que su madre había dejado de trabajar para él, Jazz no esperaba recibir una respuesta. La carta había sido una apuesta arriesgada, fruto de una noche de insomnio en la que se había preguntando cómo podía conseguir para su madre la vida estable y libre de tensiones que necesitaba para recuperarse de un penoso tratamiento. Al fin y al cabo, no podían vivir con Clodagh eternamente. Esta había sacrificado mucho para alojarlas; entre otras cosas, a su novio, que se había evaporado cuando se dio cuenta de cuál era la realidad del nuevo papel de cuidadora de Clodagh. Era paradójico que Jazz no creyera que hubiera la más remota posibilidad de que la carta que le había mandado a Charles Russell recibiera respuesta.
Un sentimiento de vergüenza reptó por su interior e hizo arder su piel de porcelana porque, en cuanto había echado la carta al correo, se había arrepentido por el sacrificio que suponía para su orgullo. ¿No la habían educado para valerse por sí misma? Sin embargo, a veces, por mucho que hicieras o trabajaras, necesitabas una mano amiga que te sacara de la cuneta. Y era evidente que Charles Russell se había apiadado de su situación y tal vez pensara que podía ayudarlas de alguna manera. ¿Proporcionándoles un lugar para vivir?, ¿un empleo? Sintió una gran esperanza que mitigó la vergüenza de haber escrito y enviado la carta. Cualquier tipo de ayuda, por pequeña o insignificante que fuese, sería bienvenida, se dijo Jazz.
Volvió a meterse el teléfono en el bolsillo y abrió la puerta del piso. Reprimió un suspiro al ver el estado en que se hallaban el salón y la cocina. Clodagh no era ordenada ni le gustaba limpiar, fregar los platos o hacer la colada, pero ella hacía lo que podía para remediarlo, porque era consciente de que vivía en casa de Clodagh y también de que a su madre, maniática de la limpieza, le resultaba deprimente vivir en un entorno tan descuidado. Pero no había mucho que se pudiera hacer para que un piso de un dormitorio se estirara para acoger a tres personas adultas, una de las cuales todavía luchaba por recuperar las fuerzas. Aunque el tratamiento hubiera terminado, Peggy continuaba en la fase de recuperación. Clodagh compartía el dormitorio con ella, pero, cuando Peggy pasaba una mala noche, Clodagh se acostaba en el sofá y Jazz dormía en el suelo, en un saco de dormir.
–He pasado un buen día –anunció Peggy, muy animada, sentada frente al televisor. Era una mujer de cuarenta y tantos años, de rostro delgado y pálido y aún de aspecto frágil–. Después de misa, he ido a dar un paseo por el parque.