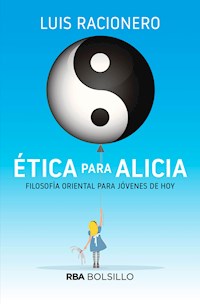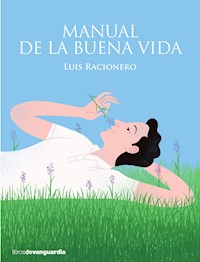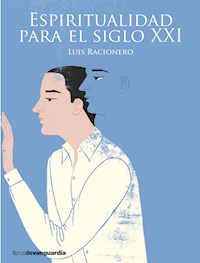Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Luis Racionero y Alexis Racionero basaron en buena parte su relación de padre e hijo de viaje en viaje. Escritor uno y narrador en tanto que autor de documentales el otro, era natural que algún día pusieran en común su pasión por desplazarse y conocer los más variados paisajes físicos y humanos del planeta. El resultado es este libro escrito a cuatro manos que conforma una suerte de diálogo y un recorrido mágico y atemporal en el que se entremezclan descripciones, vivencias y aprendizaje. De trasfondo, una idea compartida: el concepto de viaje como propulsor del crecimiento personal e intelectual y elemento clave para ampliar la visión del ser humano sobre sí mismo y aquello que le rodea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Luis Racionero y Alexis Racionero, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO821
ISBN: 9788490565766
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PREMIO EUROSTARS HOTELS 2013
CITAS
INTRODUCCIÓN. EL ANSIA DE VAGAR
PRIMERA PARTE
1. VIAJES MARINOS: AMÉRICA, MEDITERRÁNEO, YATE
2. VIAJES EN TREN: EUROPA, SUIZA, TÍBET
3. VIAJES EN COCHE Y A PIE
SEGUNDA PARTE
4. EL VIAJE DEL HÉROE
5. EN BUSCA DE LOS «HIPPIES»
6. LOS HIMALAYAS
7. EL VIAJE CULTURAL: EGIPTO, ATENAS, FLORENCIA
EPÍLOGO. EL FIN DEL VIAJE
El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, convocado por el Grupo Hotusa con la colaboración de la Universidad de Barcelona y RBA Libros S.A., tiene por objeto fomentar la creación y divulgación de obras literarias de viajes escritas en español. Luis Racionero y Alexis Racionero, autores de este libro, fueron los ganadores del Premio Eurostars Hotels 2013. El jurado del certamen estuvo compuesto por la escritora y académica de la lengua Carme Riera, el escritor Alfredo Conde, Ana Sanjurjo (Hotusa Hotels), Adolfo Sotelo (Universidad de Barcelona) y Joaquim Palau (RBA Libros). Toda la información sobre el premio, en www.premioeurostarsnarrativa.com.
The traveller has to knock at every alien door to come to his own, and one has to wander through all the outer worlds to reach the innermost shrine at the end.
(El viajero debe llamar a cada una de las puertas ajenas para encontrar la suya propia, uno debe vagar por todos los mundos exteriores para alcanzar el templo más profundo de su ser.)
RABINDRANATH TAGORE, Gitanjali
Iam mens praetrepidans avet vagar...
(Ya mi mente estremecida ansía vagar...)
CÁTULO
INTRODUCCIÓN
EL ANSIA DE VAGAR
Los meses y los días son viajeros de la eternidad y también lo somos nosotros durante unas decenas de años, para luego volver a fundirnos en el todo del que surgimos. Venimos de la energía cósmica, vamos hacia ella porque somos esa energía y estamos hechos de la materia de los sueños. Y por eso somos vagarosos, inestables, volubles: viajeros.
Hemos sido, somos y seremos unos empedernidos viajeros. Este ha sido el segundo oficio de Luis después del de escritor, y no ha parado de alternarlos durante toda su vida. El de Alexis, profesor a quien le parece que nació viajando, también.
Es un destino no pedido, otorgado, a veces impuesto, por las crueles parcas, a veces diosas amables. Sabemos lo que se logra viajando y lo que no cabe esperar de según qué viajes. Los hemos hecho de todas las maneras: en tren, en barco, en autocar, en avión, andando, en coche, naturalmente. Y más que contar nuestros viajes, que también, nos gustaría comunicar al lector por qué y para qué se viaja, según lo hemos experimentado en nuestras correrías de trotamundos.
Luis viaja desde el recuerdo evocado con ese aire aristocrático del viajero colonial que sabe ser austero si es preciso, en tanto que Alexis lo hace desde la observación precisa y escrita en cuadernos de viaje, como un vagabundo del dharma, nacido en la opulencia.
El movimiento del tao es el retorno, dice el sabio chino. Se viaja para volver, si no no es un viaje: es traslado, mudanza, cambio de país, de ciudad y de vida. La vuelta es el propósito último del viaje y lo condiciona todo. Pero una vez aceptado que vamos a volver, el siguiente consejo del sabio Chuang Tzu, para más señas, es este: «El mejor viajero es el que no sabe adónde va». El que no se fija metas, ni propósitos, ni récords, el que deja fluir los acontecimientos, se deja llevar por los imprevistos, pierde la maleta —con igual ecuanimidad que gana un amigo o descubre un paisaje maravilloso, come bien, mal o regular según toca, y no se marca objetivos—. «Hoy es martes, esto debe ser Bruselas», es la abominación de la desolación para el viajero, porque se viaja para sorprenderse, para aprender, para captar diferentes estilos de vida ajenos al habitual, para relativizar aquello que tenemos en casa y a lo que, inexorablemente, volveremos.
Se viaja por aburrimiento y por curiosidad, para huir de lo que hay y por ver lo que no tenemos. Se viaja por viajar, escribió Robert Louis Stevenson, que murió en Vailima, en las islas Samoa, en el Pacífico Sur. «De mí sé decir —escribió Stevenson— que no viajo para ir a ninguna parte, sino para ir. Viajo por viajar. La cuestión es moverse». Espíritus preclaros nos dan motivos sensatos: se viaja para aprender, según Francis Bacon. «El viaje, para los jóvenes, es educación; para los viejos, experiencia». Gustave Flaubert decía que el viaje nos hace modestos porque vemos el pequeño lugar que ocupamos en el mundo.
Se viaja para frotar y limar nuestro cerebro con el de los otros, dice otro sabio, Michel de Montaigne. Viajar es casi como conversar con gente de otros siglos, insinúa el filósofo René Descartes. Dice la leyenda que un hombre viajó por el mundo en busca de lo que necesitaba y lo encontró al regresar a casa. No corras —dice el poeta Juan Ramón Jiménez—, que a donde tienes que ir es a ti mismo. Lo mismo afirmaba el orientalista Alan Watts: «Si no puedes encontrarlo en ti mismo ¿dónde irás a buscarlo?».
Decía T. S. Eliot que abril es el más cruel de los meses. Sería porque no conoció el turismo de masas: hoy por hoy es agosto el mes más cruel porque casi nadie se queda quieto, los aeropuertos se abarrotan, la playa se cubre de carne rosada, las discotecas no paran y los ingleses comen french fries con kétchup, que, por cierto, es como los chinos llaman a la salsa de tomate.
Luis ha visto nacer el turismo de masas, y ha sido uno de los últimos viajeros. Alexis nació como turista y ha querido ser un viajero global.
Josep Pla apostrofaba a Terenci Moix por viajar a Egipto y sobre todo a Grecia en los años sesenta: «On va vostè ara!, ya no se puede viajar». ¿Qué diría ahora el maestro Pla? El turismo de masas se inició a finales de los años cincuenta, se consolidó en los sesenta y estalló en los setenta para no abandonarnos ni en las épocas de crisis.
Luis viajó a Atenas en 1963 en el viaje de fin de carrera de las chicas de Filosofía y Letras, al cual le dejaron agregarse porque iba la hermana de su amigo Juan I. Coll. Salían de Barcelona barcos de línea turcos, el Akdeniz y el Karadeniz, que realizaban las escalas en el mar Mediterráneo, entre la Ciudad Condal y Estambul: Marsella, Génova, Nápoles, Atenas. De noche navegaban, al amanecer atracaban en uno de esos puertos y, mientras cargaban y descargaban, los pasajeros tenían el día para visitar la ciudad. Al atardecer embarcaban y seguían navegando hasta la mañana siguiente. En ese barco se sentían viajeros o pasajeros, como en un autobús de línea. Los barcos de línea eran los autobuses o tranvías del Mediterráneo y llevaban pasajeros o viajeros, no turistas.
Alexis viajó a Amsterdam en 1988 en su viaje de fin de tercero de BUP, en un autocar que fue retenido en la frontera francesa porque una chica había olvidado su pasaporte. Por aquel entonces, Europa era un conglomerado de estados con férreas fronteras y divisas propias. Se cruzaban países y las distancias eran grandes pero no íbamos a lugares remotos sino a visitar una capital cultural como perfectos turistas que seguían el plan propuesto por una guía.
La distinción entre viajero y turista no es solo literaria sino factual. Alexandra David-Néel, la primera europea que entró en el territorio del Tíbet, en 1890, o Charles Doughty y lady Hester Stanhope, que recorrieron Arabia y Mesopotamia, eran viajeros y casi exploradores, como Richard F. Burton o David Livingstone, pero no se les puede llamar turistas en modo alguno, si los comparamos con los que vienen a España cada verano y parte del resto del año. Aunque en Barcelona tenemos un turismo urbano no estacional, que nos visita por motivos culturales, de ocio o de género durante todo el año, pocos de ellos encajan en la definición de viajero y muchos sí en la de turista.
El viaje es lo que realizaban los aristócratas ingleses en el Grand Tour, un recorrido que duraba meses y que llevaba a conocer las grandes capitales europeas de Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, incluso España, a los más líricos y excéntricos personajes, como lord Byron o George Borrow. Era un viaje relajado y espacioso, que duraba meses, y que se realizaba llevando la cama y la vajilla a cuestas. Un conocido de Luis que vive en París, el duque d’Arcourt, aseguró que su bisabuelo viajaba no solo con sus muebles sino incluso con la vaca que, todas las mañanas, le proporcionaba su leche.
Eran otros tiempos, en los que se podían permitir esos lujos porque no viajaba casi nadie. Goethe se iba a Italia, y los aristócratas recorrían los países europeos como Stanley o Livingstone exploraban África, cambiando baratijas con los nativos y teniéndolos a raya.
El viajero reposa, el turista corre. Se levantan a las ocho para estar a las nueve en la cola del Museo Van Gogh o la Galería Uffizi. No vayan a los museos por la mañana, esperen a las cuatro de la tarde o a una hora antes de que cierren si quieren pasar sin hacer cola. A partir de las tres de la tarde los japoneses comienzan a estar exhaustos.
En el viaje de Luis a Atenas en mayo de 1963 visitó la Acrópolis vacía con una maravillosa guía griega parecida a Irene Papas que declamaba fragmentos de Eurípides ante el Partenón como una Medea rediviva. Cuando volvió diez años más tarde los viajeros habían sido sustituidos por turistas que subían por los Propileos cual hormigas reiteradas. Se negó a entrar y constató el advenimiento del turismo de masas. ¡Incluso había cola para visitar la Biblioteca Laurenciana en Florencia en 1978!
Ya que hemos caído en este esnobismo de ningunear al turista, debemos aclarar varias cosas. Primero, Luis es un turista siempre que no esté en La Seu d’Urgell. Tiene amigos que se van a Cuba y se empeñan en descubrir pueblos lejanos «auténticos», «donde no llega el turismo», sin percatarse de que en el preciso momento en que ellos llegan allí, dejarán de ser auténticos y comenzarán a ser turísticos. Ser turista y no querer encontrarse con otros turistas es la paradoja del viajero. Vale más reconocer la paradoja —esto es, que es imposible ir a lugares intactos, porque tu presencia ya los ha mancillado— y procurar que la presencia de otros extranjeros nos afecte lo mínimo, no nos enturbie la percepción de la cultura nativa.
Alexis es de los que ha viajado en busca de la autenticidad, pese a haber crecido en los tiempos del turismo de masas. Acepta lo que dice su padre pero se niega a claudicar de esa idea romántica de poder encontrar un lugar remoto en estado puro. En alguna ocasión halló la recompensa a sus tentativas como allá por 2004, cuando pudo visitar Birmania (la actual Myanmar) en estado virgen, debido a la permanente represión que vivía el país en aquellos años. Sin apenas saber cómo, apareció por el paraíso de Bagan, un valle sembrado de milenarias stupas budistas que visitaba en tartana con un anciano del pueblo que le iba mostrando su interior lleno de frescos y grandes estatuas.
Desde entonces, no ha querido volver porque sabe que encontrará todoterrenos y colas kilométricas para fotografiar compulsivamente aquellos milenarios y silenciosos budas.
Ahora los viajeros procuran desplazarse sigilosamente, «a oscuras y en celada», a contracorriente, a deshora y destiempo, fugaces e intempestivos, buscando escondrijos intransitados a trasmano de las rutas comerciales. Muchos, presas de la desesperación, han pasado de viajeros a dépaysés (desorientados, despistados) o, como dicen los ingleses, gone native: se han quedado a vivir en los lugares a los que antes se viajaba y ahora se turistea.
Volverse nativo de un país exótico es el otro extremo del espectro que tiene en el centro al viajero y en su extremo light al turista. Sin llegar a los excesos truculentos del coronel Kurtz en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, o a la renuncia radical de Paul Gauguin que tan bien novelara W. Somerset Maugham, la tecnología posmoderna permite irse a vivir o prolongar indefinidamente los viajes a cualquier país en que el avezado trashumante se sienta a gusto.
En la Aldea Global todos somos nómadas, viajamos sin cesar, por lo que los destinos se van pareciendo cada vez más entre sí. Una manera de paliar el «efecto Hilton» —aquel en que todos los hoteles son iguales en todas partes— es instalarse sine die en el lugar que nos atrae, tratar con los locales y sorber lentamente, como un viejo colono arrepentido, el espíritu del lugar.
El tiempo es la posibilidad de que dos cosas ocupen el mismo lugar: por eso se viaja en el espacio y, en cambio, el tiempo lo vuelve todo a su sitio. Si viajáramos a la velocidad de la luz, la masa se haría infinita y estaríamos, como Dios, en todas partes, con lo cual ya no tendríamos que movernos. Lo único que no viaja es el espacio. Todo lo demás se mueve: átomos que vibran, virus que penetran, moléculas que reaccionan, líquidos que fluyen, gases que se evaporan, planetas que giran, galaxias que huyen hacia los confines del universo. Todo fluye y solo lo fugitivo permanece y dura.
Y, siendo todo esto así, ¿tenemos aún la desaforada manía de viajar? ¿Será la desazón cósmica, el sabernos río, lo que nos impulsa a viajar?
En el principio era el viaje. Durante el Paleolítico, las tribus que querían sobrevivir recorrían el territorio en una gira estacional que cambiaba de emplazamiento en función de las variaciones climáticas y cinegéticas. Las primeras urbes o asentamientos estables fueron los cementerios, a los cuales se volvía para venerar a los ancestros. Bajo tierra, la tumba y la cueva fueron los primeros asentamientos. El Valle de los Reyes, en Luxor, es el prototipo de todas las ciudades y por eso huimos de ella como de la muerte, y si partir es morir un poco, quedarse sería mucho peor. Llevamos el nomadismo en los genes y, a la que podemos, nos lanzamos al camino. Hace tan solo ocho milenios que somos sedentarios, y el hombre es un animal de costumbres; por eso la mística del viaje es un lejano atavismo imbuido en las entretelas de la pulsión subconsciente y, por lo mismo, irresistible.
La invitación al viaje: «iam mens praetrepidans avet vagari», «gia freme il cuore in ansia di vagare», traduce Quasimodo a Catulo. «Ya la tibieza que funde las nieves nos devuelve la primavera y ya, al dulce soplar del céfiro, se amansan los furores del cielo equinoccial. Deja, Catulo, la llanura frigia y vuela a las famosas ciudades de Asia», y resuena el eco moderno «mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d’aller làbas, vivre ensemble». La fuerza de la vida, renacida en cada primavera, nos invita al viaje hacia el orden y la belleza, lujo, molicie y voluptuosidad. En el imprevisto invierno de Capua, todo el prodigioso viaje de Aníbal, sus elefantes y sus hombres, su genial campaña militar transalpina, pierde su sentido y se diluye en impotente inoperancia. Porque lo importante es precisamente el camino y no la posada, y aunque la mística del viaje nos promete premios desconocidos una vez que alcancemos la meta, el viaje es el camino. ¿Qué es el río: el agua que fluye o el cauce sobre el cual se desliza? ¿Quién conoce más mundo: el turista incesante o el portero de noche? La mística del viaje está llena de múltiples paradojas.
PRIMERA PARTE
1
VIAJES MARINOS: AMÉRICA,
MEDITERRÁNEO, YATE
Podría agrupar los viajes por medios de locomoción: coche, tren, barco, avión, balsa, caballo, a pie. De todos ellos, el más cómodo es el que se puede hacer sin cambiar de cama y eso solo pasa en el barco, de línea, crucero o yate, y en algunos trenes, como el Transiberiano o el Orient Express, con crimen y todo. Una habitación con la ropa colgada que nos sigue en nuestro viaje es lo más agradable. Ello sucedía en el siglo XVIII, cuando los burgueses que emprendían el Grand Tour se llevaban la cama y los criados les instalaban su estancia en cada posada, o con viajeros ingleses como Gertrude Bell, que vagaba en camello por el desierto y cada noche los criados le plantaban la tienda. Véase Mogambo para entender cómo eran esas expediciones con porteadores, tiendas de campaña y literas con mosquitera para que Grace Kelly y Ava Gardner no fueran picadas por mosquitos y arañas ni mordidas por serpientes o por Clark Gable.
Ya que no puedo viajar como ellos, mis favoritos son el barco y, en menor grado, el tren. El coche y el avión, lo peor, por incómodos; el carro y la balsa —que los probé con Ramón Canals— no son modos de viaje, sino de paseo. En 1971 descendí en balsa por el río Ebro con Canals —quien publicó un libro al respecto—, pero solo durante tres días, pues entonces yo era un yupi profesor de universidad y no me pude tomar más que un fin de semana largo. Él bajó desde Navarra hasta el mar. También alquiló un carro de los del Foment con los caballos que llevaban las basuras de Barcelona y vino desde Navarra: María José, José Fernández Montesinos y yo nos subimos en Esplugues e hicimos una entrada triunfal en la plaza de Sant Jaume, donde nos recibió el alcalde.
Como carro prefiero de largo el de La Seu d’Urgell, en el que los masovers de mi abuelo recogían la hierba recién cortada en Segalés, y nos subían a los niños encima para el trayecto hasta la era junto a mi casa. Eran dos kilómetros al atardecer arrastrado por caballos: el Moro y la Canela, tumbados en la hierba fresca, habitada por saltamontes y que olía a gloria:
Carros de fems
Passant odorants
escribía Josep Carner. El nuestro era de alfalfa y hierba verde y olía como césped recién cortado. Pero lo maravilloso allí encima era el declinar de la hora, la luz dorada, el aire diáfano, y el sol trasponiendo las carenas de Sant Joan de l’Erm. Eso era poco rato y corta distancia, un paseo, no un viaje.
El viaje en tren puede ser muy largo —¡hasta Vladivostok!—, pero tiene el inconveniente del ruido, antes el humo, ahora la velocidad, que impide disfrutarlo fuera, como en los tranvías de jardinera veraniegos. Pese a todo, prefiero el tren después del barco. El avión sería lo último, la suma de incomodidades acumuladas en muy poco tiempo. Eso también es su ventaja, que dura poco, y es otro inconveniente, que te plantas en una cultura exótica, diferente, incomprensible, sin grados de transición, sin tiempo para digerir el enorme cambio de cultura que se halla a diez mil kilómetros de distancia, pero solo a once horas de vuelo.
Aparte de La Seu-Barcelona en autobús de la Alsina Graells y tren de Puigcerdà, mi primer viaje serio fue en 1945, con cinco años, cuando destinaron a mi padre a las islas Canarias y embarcamos en el Villa de Madrid, en el puerto de Barcelona, con destino a Santa Cruz de Tenerife.
Nos pararon los ingleses en el Estrecho porque había una guerra mundial en su última fase; recalamos en Cádiz dos días hasta que levantaron la alarma de submarinos alemanes y seguimos hasta las Islas Afortunadas, que ciertamente lo eran, pues en Canarias, en 1945, se vivía como en el paraíso. Allí la Guerra Civil no había tenido lugar, porque se había iniciado desde Las Palmas con el despegue de Franco en el Dragon Rapide.
Lo dicho, un buen camarote, la ropa colgada y colocada, la misma almohada, una casa ambulante que te enseña mundo o piélago si no se divisa tierra, es el mejor viaje posible. Lo repetí doce años después cuando gané una beca AFS (American Field Service) para estudiar un año en High School en Estados Unidos y residí con una familia norteamericana. Me acogieron en Milwaukee (Wisconsin), una ciudad mediana vecina a Chicago, junto al lago Michigan, calurosa en verano, veinte grados bajo cero en invierno.
Para llegar a América en julio de 1959, los estudiantes de toda Europa nos reuníamos en Rotterdam, desde donde zarpaba el barco que nos llevaría al puerto de Nueva York.
Mi primera visión del Nuevo Mundo no pudo ser más épica. Una tormenta de rayos sesgaba las nubes sobre el estuario del río Hudson; nuestro barco, un antiguo y decrépito carguero holandés que años más tarde se hundiría frente a las costas de Portugal con el nombre espurio de Lakonia —el suyo verdadero era Johan Van Oldenvarnevelt—, avanzaba hacia los docks de Manhattan: el cielo era gris y oscuro, el río plomizo. Entre las nubes que se cerraban y abrían apareció la estatua de la Libertad, circundada de destellos y relámpagos como una portada de película de la RKO Pictures. Fue un recibimiento de cine.
Subimos al transatlántico mil cien jóvenes de toda Europa menos de los países comunistas, de edades comprendidas entre los dieciséis y los dieciocho años, de ambos sexos, y estuvimos once días sobre las calmadas aguas del piélago,
Mar sesgo, viento largo, estrella clara,
camino, aunque no usado, alegre y cierto,
al hermoso, al seguro, al capaz puerto
llevan la nave vuestra, única y rara.
En Scilas ni en Caribdis no repara,
ni en peligro que el mar tenga encubierto,
siguiendo su derrota al descubierto,
que limpia honestidad su curso para.
Con todo, si os faltare la esperanza
del llegar a este puerto, no por eso
giréis las velas, que será simpleza.
Que es enemigo amor de la mudanza,
y nunca tuvo próspero suceso
el que no se quilata en la firmeza.
Se comprenderá que el trasiego nocturno entre camarotes fuera frenético. No para mí, que andaba enamorado y solo escribía melancólicas misivas a mi novia en Barcelona. Pero un feliz madrileño que compartía camarote conmigo se metió en litera con una sueca y, ante mis ridículas reconvenciones de meapilas, le dijo a la chica:
—No le hagas caso, es sonámbulo.
Esa travesía del Atlántico en julio fue muy plácida, la mar calma, solo ocurrió que se cayó un motor y estuvimos dos días parados en medio del océano. El barco era un antiguo cascajo neerlandés que había traficado entre las islas Molucas y el archipiélago malayo; por su edad podía hasta haber llevado esclavos.
Mirar alrededor en círculo completo y ver horizonte lejano solo se consigue en la cima de una montaña muy alta o en alta mar. Mirar alrededor de un pico ofrece una panorámica variada, como cuando subí al Hua Shan o monte Hua, en China: se divisan valles, colinas, ríos, pueblos, árboles, caminos... Mirar alrededor del barco en alta mar es de una pureza grandiosa que solo conoce quien lo ha probado. Ricardo Bofill, uno de los hombres con mejor gusto que he conocido —lo ha demostrado en sus creaciones—, me dijo no hace mucho que ahora lo único que le interesa como experiencia estética es la línea del horizonte. A mí, es la línea del ecuador, pero por otros motivos de los que quizás hable luego.
Estar rodeado de agua por todas partes, cerca, lejos, delante y detrás, derecha o izquierda, en el centro de un círculo perfecto de agua, es para mí uno de los grandes atractivos del viaje marítimo.
El otro gran viaje por mar que recuerdo con agrado fue a bordo de un barco turco de línea que comunicaba Barcelona con Estambul. Fue en 1963. Yo acababa de ganar el concurso de televisión Concertino, presentado por Torrebruno y que consistía en adivinar los títulos de piezas de música que interpretaba la orquesta del maestro Solá. Gané ciento sesenta mil pesetas y fui rico y famoso durante seis meses, pues TV1 era el único canal en antena y me veía toda España después de Perry Mason.
Con una pequeña parte de ese dinero saqué un pasaje en el Karadeniz coincidiendo con el viaje de fin de carrera de las chicas de Filosofía y Letras, con destino a Grecia. El barco zarpó del puerto de Barcelona, se alejó de Montjuïc y navegó toda la noche. Al despertar atracamos en Marsella. Nos dejaron todo el día para conocer la ciudad y al atardecer zarpamos hacia Génova. Se repitió la parada allí y en Nápoles. Luego ya navegamos dos días seguidos por los estrechos hasta llegar al Pireo.
A Génova se entra mucho mejor por mar que en coche. Llaman la atención los colores de los mármoles de los palacios y que te recomienden visitar el cementerio como gran obra estética de la ciudad. En ella nadie se acuerda de Colón y sí de saint Tropez, aquí conocido como san Torpeto, un mártir cristiano sacrificado por aguafiestas —algo recurrente en los mártires— y por llevarle la contraria a Nerón. Este quiso honrar al dios de la tempestad, y para ello echó agua sobre una cúpula de metal mientras la recorría una cuadriga simulando el trueno, y Torpeto se lo recriminó con monsergas cristianas. Ahora este es patrón de Saint-Tropez porque unos genoveses le llevaron allí durante la Edad Media.
Nápoles ya no es lo que era. Es una ruina del siglo XVIII, cuando la nobleza prosperaba con suntuosos palacios y la inteligencia sobresalía con Giambattista Vico o el abate Ferdinando Galiani. Este genial y diminuto clérigo acompañó al embajador Domenico Caracciolo al palacio de Versalles y cuando Luis XV le vio, exclamó: «¿Este es el embajador de Nápoles?». «No, sire, una muestra [un échantillon]». O bien el macabro conte di Sangro, quien descubrió un modo de coagular la sangre que aún se muestra en su palacio: un cadáver incorrupto con sangre sólida en las venas. Uno no puede por menos que pensar en san Genaro y el milagro de la sangre que se licúa. ¿Tendría el conte di Sangro la fórmula?
El Dieciocho fue un siglo retrospectivo, en el que afloraron las ruinas de Pompeya y Herculano, donde se recogieron las colecciones ahora expuestas en el Museo de Capodimonte, la mejor y única muestra de frescos romanos en el mundo, además de albergar una notable colección de escultura clásica.
Será por eso que la artesanía de figuras de Belén está tan desarrollada y es tan selectiva en Nápoles: de los personajes no bíblicos únicamente se esculpen para el Belén el padre Pío, Lady Di y Maradona.
El golfo maravilloso está ahí, pero pocos días de verano tiene visibilidad; apenas se adivina el perfil del Vesubio entre las calimas bochornosas. Mejor es llevar el barco hacia la Costa Amalfitana, donde vivía Gore Vidal en el pueblo de Ravello, un nido de águilas sobre el paisaje bellísimo de costa y montañas. Allá arriba, desde la piscina del hotel Caruso, considerado el mejor de Italia, lo cual es mucho decir, se contempla uno de los panoramas marinos más sublimes del mundo.
Para mí un barco de línea es casi mejor que un crucero, casi que un yate; es la diferencia entre ir en un autobús o en un city-bus. En uno hay turistas y gente que va a sus asuntos, y en el city-bus solo hay turistas.
Que sin cambiar de hotel visite Marsella, Génova, Nápoles y Atenas es la delicia del barco. Lo mismo se consigue en un crucero, pero en los grandes barcos de crucero se mete uno en un avispero de dos mil turistas como él. En un yate es más recogido porque solo lleva a unos pocos amigos. En yate he recorrido desde las islas Eólicas hasta Capri, desde Corfú hasta Ítaca o por las islas griegas. Una de las grandes experiencias en el mar fue despertarme en Rodas bajo las murallas de los templarios coronadas por minaretes turcos y cúpulas bizantinas. La luz del amanecer tocaba todas esas edificaciones con sus famosos dedos de rosa, como en las cumbres inmaculadas del Pirineo. Por estos instantes, esas visiones, que revelan al mundo como jamás se ha visto antes, ya merece la pena viajar.
Llegar a Capri desde Stromboli, por la «marina piccola», con los farallones a babor, constituye otra experiencia única. Capri se ha convertido para mí en un lugar entrañable, familiar, porque cada año —a finales de julio— paso aquí una semana: a la belleza natural, telúrica, del lugar se añade un genius loci que atrajo a gente maravillosa: Axel Munthe, Norman Douglas, Máximo Gorki...; también a otra caprichosa: Hans Axel von Fersen, la marquesa Casati, etcétera. La narrativa de viajes capriotas es un subgénero literario en sí mismo. Desde que el emperador Tiberio fijara aquí su residencia, esta isla fue elegida por los dioses del mar y de la tierra, y por sus mitológicos o quiméricos bastardos. En Capri, las sirenas. Fue Tiberio, el denostado emperador, quien sorprendió a sus gramáticos con la pregunta: ¿qué canciones cantaban las sirenas? Los gramáticos, prudentes, le refirieron a Homero, quien reseñó algunos de sus cantos. Las sirenas empezaron siendo una especie de pájaros, arpías; la personificación de la canícula, esos días tórridos cuando Sirio (también conocido por el Can) arde con fiereza en el firmamento candente. Eran arpías, vampiras, demonios del calor, de la putrefacción, de la voluptuosidad, de la lujuria. Las sirenas, hijas de Sirio, aparecían durante la canícula, cuando esa estrella se hallaba en el cénit del firmamento. Y aparecían en Capri.
Luego se les añadió la cola de pez, y su hermosura femenina: nuestras sirenas mitológicas son probablemente de origen fenicio, así como nuestros ángeles de la guarda vienen de Caldea. Homero les dio el toque poético que les redimió de sus macabros orígenes. Todo esto lo cuenta Norman Douglas, el maestro de viajeros —y de la literatura de viajes—, en su deliciosa Siren Land, obra publicada en 1911 cuando él vivía en una villa marina sobre el golfo de Nápoles. Su prosa dice así: