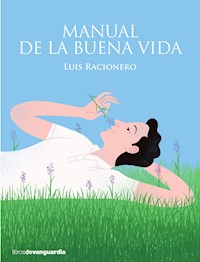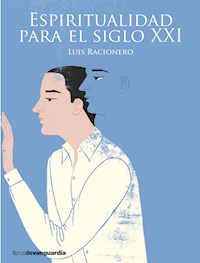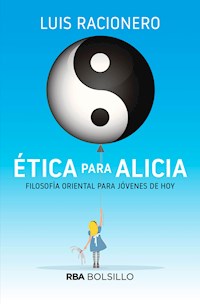
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
¿En qué son distintos Platón y Buda, Aristóteles y Lao Tse, los Upanishads hinduistas y los Evangelios cristianos, la lógica de la física cuántica y el Zen? Tal vez en que presentan caminos diversos para lograr la felicidad. Pero la felicidad ni tiene receta, ni se alcanza nunca del todo. Tras existir separadas durante siglos, las éticas orientales y occidentales se encuentran hoy en un mundo globalizado que les ofrece la gran oportunidad de complementarse. Y, convencido de que hay formas mejores que otras de ver y entender lo que nos pasa como seres humanos, el intelectual Luis Racionero escribe un legado en forma de carta a su pequeña nieta, para que sus conocimientos de filosofía oriental le ayuden a vivir más libremente el día de mañana. Ética para Alicia es el relato repleto de anécdotas de un hombre inquieto que se atrevió a saltar los muros del pensamiento judeocristiano para buscar puntos de encuentro con las lejanas sabidurías orientales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Luis Racionero, 2014.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO765
ISBN: 9788490569023
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
DEDICATORIA
INTRODUCCIÓN. MENOS PLATÓN Y MÁS BUDA
1. LA UNIDAD DE TODAS LAS RELIGIONES
2. ERES LO QUE PIENSAS
3. CONTRA EL EGO
4. AQUÍ Y AHORA
5. EL ZEN MINIMALISTA
6. TODO ES DIOS
7. TODO FLUYE
8. PERSIGUE TU GOZO
CONCLUSIÓN
A FERNANDO SAVATER, QUE RESUCITÓ EL GÉNERO,
Y A MI HIJO ALEXIS,
QUE SUSCITÓ A ALICIA
INTRODUCCIÓN
MENOS PLATÓN Y MÁS BUDA
Hace ya algunos años, mi amigo Fernando Savater escribió un libro instructivo, breve, delicioso y brillante para explicar a su hijo Amador de qué manera algo tan abstracto, complejo y a veces confuso como la filosofía puede sernos de gran utilidad para que nuestra vida transcurra de la mejor manera posible. Para ello, según Savater, es muy importante que nos demos cuenta de que «hay muchas formas de vivir, pero algunas no nos dejan vivir». Por tanto, hay que escoger bien, pues de lo contrario podemos llegar a hacernos la vida imposible. Curiosamente, yo hice mi primer viaje a Oriente en compañía de Fernando Savater gracias a la gentil invitación de Fernando Sánchez Dragó. Ese viaje, además de la excelente compañía, tuvo para mí un valor añadido: reafirmarme en la convicción de que la cultura y el pensamiento orientales me han proporcionado las mejores lecciones de eso que se llama el arte de vivir.
El libro de Fernando Savater se inspira en la obra de los grandes filósofos y las principales doctrinas éticas de Occidente, y proporciona una espléndida introducción a sus principales argumentos. Como el afán emulador es una constante de la condición humana, cuando nació mi nieta, Alicia, que está ahora a punto de cumplir cinco años, concebí la posibilidad de escribir un libro de características similares, pero centrándome en las aportaciones de la cultura y el pensamiento orientales. La necesidad de transmitir a nuestra prole el conjunto de convicciones y experiencias que más nos han ayudado a lo largo de la vida es un propósito y una exigencia a las que nadie escapa. Aunque, evidentemente, la forma de hacerlo o el éxito en el resultado varían. En este libro pretendo, pues, dejar escritas aquellas cuestiones que me gustaría contarle a Alicia, mi nieta, y compartirlas con ella, para que la filosofía oriental le ayude a vivir más plenamente.
Europa está enferma de cerebralismo, intoxicada de racionalismo cartesiano, atragantada de idealismo platónico. Si algún espectro acosa Europa todavía, después de exorcizado el comunismo, es el cerebralismo. Dado que fue Platón el iniciador de la epidemia, confundida cándidamente con el mismo bien, justo es que le reprobemos sus errores en vez de proponerlo como panacea de los males que él contribuyó a diseminar.
Platón, por boca de Sócrates o su predecesor Parménides, insistió en que las cosas deben ser estables, pidió la fijeza de lo fluido, la rigidez de lo que, por naturaleza, está en cambio permanente. «¡Heráclito, Heráclito, Platón fue el error!», hubiese dicho Cocteau (al que se atribuye «Persia, Persia, Grecia es el error»).
«Thought is the failure of action», escribe Lancelot Law Whyte. Pensar es un second best, solo se recurre a él cuando la acción ha fallado. Si podemos actuar sin dilación, actuamos; si algo lo impide, pensamos. El pensamiento es la segunda opción. Que conste que no estoy abogando por la barbarie, el fascismo o la irracionalidad, sino por la naturalidad y la ausencia de trabas mentales contrarias a la serenidad. Por supuesto, primero hay que tener aprendidos unos principios éticos, internalizar una moral; luego se podría actuar sin pensar porque el mal, lo no ético, actuará fuera de la espontaneidad por un reflejo que lo repele.
Platón y la ciencia sirven para manipular la naturaleza o la realidad en provecho de unos fines: construir puentes, aviones, tomar un tren a su hora... Lo que yo deseo sugerir es algo más allá de Platón o las palabras, algo solo adecuado para ciertos momentos, algunos ratos o unas ciertas personas. Pero algo que da sentido a la vida como no lo consiguen ni Platón ni las palabras (o conceptos, claro).
Bajo la metáfora de Buda subsumo la filosofía oriental, como con Platón represento la occidental. Con Platón se manipula la realidad para mejorar nuestra vida, con Buda se penetra en la mente personal para intuir el sentido de la realidad. Platón aboca en la ciencia y la tecnología, Buda en la contemplación y el yoga. Cada uno a su tiempo: Platón para ganarse la vida, Buda para entenderla. Obsérvese que estoy partiendo de la base de que con Platón la vida no se entiende. Solo se entiende el algoritmo lógico construido por él y Aristóteles para entenderla. Pero que solo consigue entenderse a sí mismo, porque con palabras es imposible ir más allá de palabras. Y las palabras son una foto fija de la realidad, que es una película en cuatro dimensiones.
Pensar, como hervir un huevo, es algo que se debe parar en cierto momento, porque, si no, sale un huevo duro. También es contraproducente pensar más allá de donde puede llegar el pensamiento. Creer que todo se arregla pensando es una ilusión perjudicial: «Whereof one cannot speak thereof one must be silent». O sea, hay un límite para las palabras, llevarlas más allá es engañarse y perderse.
Lo racional es instrumental. Manipular la realidad no es entenderla, ni aceptarla, ni tiene nada que ver con las emociones, los sentimientos, el arte, la creatividad o la intuición. Todo eso queda fuera de lo racional. Solo los científicos mediocres creen que con la razón se debe solucionar todo; los competentes saben hasta dónde puede llegar la razón y no intentan aplicarla a todo, ni pretenden que lo que no es racional no existe.
Creo que fue Parménides el que inició el descarrío al decir que la realidad es racional y, algo aún peor, que lo que está cambiando no es real, y solo es real lo fijo. Ahí se extravió el pensamiento occidental, que aún no ha rehecho el camino.
Heráclito es el único que no se perdió como los que confundieron la fijeza de las palabras con la fijeza de la realidad. Las palabras son una foto fija, pero la realidad que intentan representar es una película, un flujo en movimiento. No puedes bañarte dos veces en el mismo río pero puedes usar mil veces la misma palabra o lo que ella representa, un mismo concepto.
Pensamos linealmente (en silogismo: si A es B y B es C, ergo A es C) y hablamos linealmente (sujeto - verbo - predicado) pero la realidad no es lineal, es interrelacionada o matricial u holográfica, y en ella una parte refleja el todo y todo está en todo; todo influye en todo, está interactuando y no por relaciones descritas con ecuaciones lineales sino en ecuaciones de segundo, de tercer grado y sus derivadas, en ecuaciones diferenciales de segundo, tercer, enésimo grado.
Con el pensamiento lineal de la lógica y el lenguaje lineal de la gramática intentan representar una realidad que no es lineal, sino multidimensional e interrelacionada. Lo primero es distinguir dónde llega lo racional y dónde no debe ser aplicado.
Los de Platón creen que lo deben aplicar a todo, los de Buda saben dónde y cuándo parar el pensamiento. Hay que usar la razón unas horas al día para ganarse la vida y comunicarse con los demás en las cuestiones de tipo práctico. Luego hay que poner la mente racional en stand-by para entrar en estados de contemplación, intuición, duermevela, emoción y creación. Para oír música o disfrutar un poema, usar el pensamiento racional es contraproducente porque es destructor: los conceptos anulan la emoción. Si cuando sentimos emoción proferimos una palabra de comentario, la emoción desaparece. ¿Qué queremos: la emoción o el comentario? Yo la emoción, algunos prefieren el comentario verbal. Allá ellos.
La experiencia psicodélica o enteógena es imprescindible para abandonar la fe ciega usual en el racionalismo. El que la ha vivido sabe qué quiere decir eso tan raro de «quedeme sin saber sabiendo, toda ciencia trascendiendo» o «amada en el amado transformada». Con el LSD eso resulta obvio, sin él es imposible entender nada. Allá cada cual, si decidimos que ese conocimiento es ilegal, así nos va: monopolio del racionalismo, todos durmiendo en el sótano fabricando trastos para llevarlos a la Luna. Un cerebro usado al 20 % de su capacidad y creyéndonos que con cuatro silogismos y trescientas páginas de palabras lo hemos entendido todo. Y, lo que es peor, que con las palabras lo llegamos a entender todo o, al menos, que sin ellas no hay nada que entender. Burda estupidez, idealización idiota de las palabras, insensatez de criterios engreídos que confunden la realidad con las palabras o las prefieren a ella. Más de uno otorga más valor a las palabras que a la realidad o a la vida: allá él, que escriba o lea. Yo dedico mi tiempo a otras cosas además de leer, que me entusiasma, o a escribir, que me agota.
Menos Platón y más Buda. ¡India, India, Grecia es el gran error! O más Buda y menos Platón. Platón es el origen del cerebralismo occidental, que es la causa de los problemas, no su solución. Lo único que pretendo es poner la razón en su sitio: usarla para lo que sirve y cuando sirve, en vez de para todo y siempre.
1
LA UNIDAD DE TODAS LAS RELIGIONES
(En Cambridge con Mascaró)
Cuando vayas al colegio, por laico que sea, te educarán en los valores de la ética judeocristiana. Yo, que he pasado por ese trago con penas y fatigas y mucha sensación de culpa, quisiera contarte que en la otra mitad del mundo, la que está al este del Edén, la gente sabe vivir con otra ética, que en muchas ocasiones coincide con la nuestra pero en otras no. La ética de esa parte del mundo no te la enseñarán, ni el ambiente te impregnará de ella. Por lo tanto, quiero hablarte de esos valores en este pequeño libro, con la esperanza de ayudarte a que tu vida sea más tranquila y serena, y te permita disfrutar mejor la alegría de vivir.
Oriente no empieza en Beirut ni en El Cairo como creían los ingleses, sino en un meridiano que atraviesa Irán a 60º de latitud este. A levante de esa divisoria se encuentran dos matrices culturales muy poderosas: India y el Lejano Oriente (China, Japón, Sudeste Asiático). Al oeste de esa frontera están otras dos: Oriente Medio y Europa con las excolonias anglosajonas esparcidas por el mundo.
A un lado están los del libro: judíos, cristianos y musulmanes, y al otro los del yoga. Unos leen y hablan con Dios o los santos (rezar), los otros respiran y vacían la mente (contemplar). Todos buscan la buena vida, pero sus prácticas religiosas los llevan por caminos diversos. Últimamente cuando la religión se ha batido en retirada, desprestigiada por la ciencia, los europeos han tenido que aceptar una ética laica, racional, filosófica, que propusieron Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, Spinoza, y que fue finalmente formalizada por los ilustrados en el siglo XVIII. El filósofo Alasdair MacIntyre define la Ilustración como «el intento de dar una justificación racional independiente a la moral».
Lo malo es que Europa, que a partir 1500 inventa la ciencia y coloniza el mundo entero, se mira el ombligo sin reconocer otra cultura válida que no sea la suya. Está costando mucho hacerles entender que más Platón y menos Prozac está bien, pero también menos Platón y más Buda, y, desde luego, menos Descartes y más Lao Tse aún está mejor.
Como define Savater, la moral es un conjunto de comportamientos y normas aceptados socialmente, y la ética es la reflexión de por qué los consideramos válidos. La ética es una disciplina que trata de cómo deben comportarse las personas para tener una buena vida o, como también se dice, para ser felices. La felicidad no tiene receta y además nunca se alcanza plenamente. Sin embargo, estoy convencido de que hay formas mejores que otras de ver y entender lo que nos pasa. Esta convicción es fruto de la experiencia. Los años han hecho que me dé cuenta de que a lo largo de mi vida he tomado decisiones acertadas y, en aquellas ocasiones en que no ha sido así, creo ahora saber el porqué. Una de mis principales certezas, la que me ha animado a escribir este libro, es que el pensamiento y la ética que dominan Occidente en algunos casos contienen menos sabiduría que los orientales.
El origen de que esto sea así hay que buscarlo en dos cuestiones fundamentales. Una de ellas radica en el sentimiento de culpabilidad que nos ha inculcado la tradición judeocristiana a través del mito del pecado original. La otra, en la separación que establece la Biblia entre el creador y la creación, entre Dios y Naturaleza, y, por consiguiente, su rechazo del panteísmo.
Quiero explicarte las ideas básicas de la ética oriental que no encontrarás en la europea, y para ello te contaré mi búsqueda espiritual, mi trayectoria vital en pos de la experiencia suprarracional que he intuido que existe desde que era un niño como tú y me sobrecogió la música, como a ti te encanta Papageno. Sirva mi biografía para engarzar las ideas básicas de Oriente que deseo enseñarte o al menos señalar. Como dice el maestro zen: el dedo señala la Luna, es la Luna que debes escudriñar, no el dedo. O mejor aún el taoísta Chuang Tzu:
El propósito de las palabras es transmitir ideas;
cuando las ideas se han comprendido
las palabras se olvidan.
¿Dónde puedo encontrar un hombre
que haya olvidado las palabras?
Con ese me gustaría hablar.
Yo lo encontré: se llamaba Joan Mascaró, Jiddu Krishnamurti o Alan Watts, todos ellos grandes escritores y conferenciantes, que habían penetrado la experiencia espiritual más allá de las palabras. Sus palabras fueron el dedo que señalaba hacia la Luna, pero ellos habían llegado a la Luna de la experiencia mística, y yo todavía no.
Mi primer contacto con la religión y la espiritualidad fue en el colegio. Me eduqué en el colegio de la Bonanova de los hermanos de las escuelas cristianas del santo francés del siglo XVIII Juan Bautista de La Salle, natural de Reims, donde se produce todo el champán que se puede beber en este mundo. La Salle salió sobrio y fundó una orden de frailes, no de curas, para que enseñaran a los niños de Europa e incluso de Singapur, donde hay una estatua de él como la que se ve en el paseo de la Bonanova. En ese colegio el sexo monopolizaba la ética, pese a lo cual nunca se mencionaba explícitamente sino mediante alusiones indirectas en frases que pretendían alertarnos de sus peligrosas consecuencias y que incluían veladas amenazas: «No os comportéis como animales en celo»; «Hay cines con más acción en el patio de butacas que en la pantalla. La oscuridad es ocasión propicia para el pecado. Pero pensad que una mano que se desliza hacia el lugar equivocado puede arrojaros a las llamas del infierno para toda la eternidad». En una ocasión recuerdo que pedimos permiso para invitar a las chicas de Jesús y María —colegio femenino equivalente y vecino al nuestro— para representar una obra de teatro. La respuesta fue un no rotundo y la explicación, esta frase absurda: «En La Salle Bonanova no somos ni masculinos ni femeninos: somos neutros».
Un día, en clase de catequesis tocó hablar del noveno mandamiento («No desearás la mujer del prójimo»), o acaso fuera el sexto («no cometerás actos impuros»). Le correspondió leerlo a Horacio Quintero, un venezolano que estaba interno, dicharachero y desinhibido, que formuló incómodas preguntas adornadas con comentarios igualmente incómodos. Todo terminó cuando el hermano Sebastián, azorado, alarmado y escandalizado, a grito pelado le mandó callarse y, después, lo echó de clase. El sexo era tabú y no se hablaba de él ni siquiera para explicar los diez mandamientos.
Así las cosas, yo me perdí los avances de aquellas chicas maravillosas con las que coincidía durante los veranos en La Seu d’Urgell. Una de ellas era como Sophia Loren con quince años; la otra, una belleza mora, de piel canela y ojos magnéticos. Una quedó colgada de una roca en la montaña y me pidió ayuda: yo la cogí con delicadeza y la descolgué. La otra me tiró por la espalda la entrada del circo y, después, metió sus manos por el cuello de mi camisa hasta recogerla en la cintura. Yo, impávido, memo, reprimido, ¡estúpido!, todo porque al acabar el curso el hermano Sebastián nos había conminado a no comportarnos como animales en celo.
Resultado de la educación cristiana con los hermanos: represión total, timidez extrema ante las chicas, falta de naturalidad y comportamiento agarrotado, que a la postre te hacían parecer memo o antipático.
Con tan patético bagaje, cuando a los veintiún años tuve novia, para acariciarla tuve que hacerlo a campo abierto —dado que en casa de tus bisabuelos era imposible llevar a una amiga— y me encontré en la necesidad de confesarme cada semana, por idéntico motivo. Al cabo de unos meses se impuso mi sentido común y mi pragmatismo: «O dejas a la chica o dejas la Iglesia», me dije. Como no iba a pasarme la vida haciendo a hurtadillas aquello que más placer me proporcionaba, para después arrepentirme, tener que pedir perdón y volver a empezar, decidí abandonar la religión católica.
Pero como soy una persona espiritual, de esas que han sentido «el inmortal anhelo», por decirlo como Juan Ramón Jiménez, esa tendencia a intuir que existen más cosas en el cielo y en la tierra de las que nos quiere hacer creer la ciencia mecanicista y racionalista, eso que se tiene o no, como el oído musical, me propuse estudiar todas las demás religiones del mundo para llenar el vacío que mi erotismo incorregible había provocado, al ser incompatible con la moral judeocristiana.
CONVERSACIÓN CON JOAN MASCARÓ
Y un día, cuatro años después de mi apostasía, conocí a Joan Mascaró, que era mallorquín y había enseñado sánscrito en la Universidad de Barcelona, hasta que llegó la Guerra Civil. Eso no me lo contó él, pero, según se decía, cuando entraron los nacionales en la universidad, registraron sus papeles y, como vieron cosas escritas en sánscrito, decidieron que era un espía y aquello, sus claves secretas. Le sometieron a un interrogatorio, tras lo cual él, que ya no tenía ganas de quedarse, se fue a Inglaterra. Allí se instaló en Cambridge, donde yo le encontré veintisiete años después.
La manera en que llegué a conocerle es de esas que hacen válida aquella máxima que señala como inescrutables los caminos del Señor. Un amigo mío, Josele Trenor, marqués por cierto, se había comprado un Seat 850, que era el modelo sport del 600, pero un poquito más grande, porque en vez de tener 600 centímetros cúbicos tenía 850. Esto sucedió en 1967 y en esa época había que rodar los coches, es decir, hacerlos correr ciertas velocidades sin pasar de X revoluciones en cada marcha para que el coche se afinara. Había que cubrir tres mil kilómetros, y a partir de ahí, se podía conducir con normalidad. Este amigo me dijo: «Me he comprado un Seat 850 y lo tengo que rodar, podríamos ir a Cambridge». «Ah, muy bien, vámonos a Cambridge». Y me monté en el 850. Cruzamos Francia en un momento en que se habían escapado dos presos de la cárcel de Marsella, por lo cual nos pararon varias veces durante el viaje, hasta que al final, cuando les veíamos acercarse, el marqués les espetaba, con ironía y sin darles tiempo a decir una palabra: «Sí, ya estamos enterados de su problema». Hicimos noche en París —en aquella época no había autopistas— y continuamos hasta Cambridge.
Josele había estudiado inglés en Cambridge y allí conocía a un hindú, de la secta sij. Los sijes se caracterizan por llevar turbante y no acatar a la reina de Inglaterra como soberana. Nuestro sij tenía por nombre Teshu Sig, era profesor de Matemáticas en Cambridge, y estuvo varias veces en la cárcel por meterse con la reina. Dada su amistad con Josele, Teshu nos alojó en su casa, un cottage entre altos pinos y ancianas secuoyas. Era muy alto, cetrino, de luengas y negras barbas: una presencia impresionante. Por la noche, leía los Upanishads en sánscrito, y en esa lengua sagrada leer es cantar, porque las lenguas antiguas que se precian tienen un ritmo como lo tiene el latín gregoriano. Teshu cantaba los Upanishads y yo no entendía nada, pero mientras dormía, los escuchaba.
Así que le dije a Teshu: «Quiero aprender filosofía oriental, porque para mí el cristianismo ha tocado techo y no me da para más. Ya lo he comprendido e incorporado, ha sido para mí enriquecedor, satisfactorio, pero ahora me gustaría introducirme en el hinduismo». Sin vacilar me contestó: «Cómprate los Upanishads y el Bhagavad-Gita en la edición de Penguin con traducción de Joan Mascaró». Inmediatamente, el apellido del traductor llamó mi atención, y le dije: «Este nombre es catalán». «Bueno, sí, este señor es un español exiliado, que reside en Cambridge desde hace ya muchos años». Averigüé su dirección por el listín de teléfonos. Figuraba como Joan Mascaró, The Retreat, Comberton, un pueblo situado a dos o tres kilómetros de Cambridge, un arrabal de la ciudad. Le llamé por teléfono y se puso su mujer. Tuve que convencerla, como suele suceder con las señoras de todos estos hombres importantes, y nos dio cita aquella misma tarde.
Mi amigo el marqués y yo fuimos a Comberton, y llegamos a una de esas típicas pequeñas cabañas inglesas con tejado de paja, donde nos recibió un señor alto, fuerte, de ojos azules, luminosos, penetrantes, grandes, con el pelo ya blanco, pero que había sido rubio de joven. Debía de tener entonces sesenta y tantos o setenta años. Cuando empezamos a hablar en castellano, él nos pidió si le podíamos hablar en catalán, porque hacía mucho tiempo que no lo oía y tampoco tenía ocasión de hablarlo. Bueno, mantuvimos la conversación en catalán, pero a cada autor lo citaba en su idioma correspondiente. Ese día me regaló su libro Lamps of Fire y me lo dedicó con esa letra suya, escribiendo el catalán como si fuera sánscrito.
Esa conversación fue lo que los hippies llaman un turn on, o sea, una apertura de la mente, porque no fue solo que nos introdujera a la filosofía oriental, sino que nos mostró la unidad de todas las religiones.
Tomé en la primera página del libro unas notas de la conversación con Mascaró. Este es el resumen de lo que nos dijo:
En las enseñanzas de los grandes hombres que han sido, y de todas las religiones del mundo, son recurrentes unos temas que provienen de los valores fundamentales de la humanidad. En el fondo de estos valores están el ser y el amor. Cada persona nace y muere sola y tiene un ser que nunca podrá compartir totalmente. Cuando reposa su pensamiento y lo deja vacío, su consciencia interior se le aparece. Siente que dentro de sí lleva lo infinito y que forma parte de él. Entonces despierta a un estado superior, la iluminación. Esta nos hace comprender la limitación que nuestro individualismo egoísta impone. El egoísmo individualista nos hace tristes, envidiosos, alimenta el resentimiento, y fortalece el odio y el desprecio. El hombre necesita el altruismo porque es lo que le da satisfacción espiritual y alegría. El altruismo es amor. En el amor hay el mismo gozo que se siente al crear. Amar es hacer una obra de arte. En el fondo de las palabras de los grandes hombres hay una misma esencia: la poesía.
Empezamos a hablar a las tres de la tarde y creo que ya eran las siete y había oscurecido cuando salimos. Para mostrarnos que lo que habían dicho los grandes poetas y las religiones, era en el fondo lo mismo, nos citaba a Dante en italiano, a Baudelaire en francés, a Maragall en catalán —«quan arribi l’hora de temença»—, a Shakespeare en inglés, naturalmente, y cuando citaba en sánscrito nos lo traducía. De William Blake me recitó un poema panteísta que jamás he olvidado:
To see a world in a grain of sand
and a heaven in a wild flower,
hold infinity in the palm of your hand
and eternity in an hour.
Si bien Mascaró insistió como tesis central en la unidad última de todas las religiones, también matizó dos creencias que separan Oriente de Occidente: la culpa y el panteísmo, ilustradas en sus respectivas mitologías.
EL PECADO ORIGINAL
La enorme influencia que la tradición judeocristiana ha ejercido en la forma de entender la espiritualidad en Occidente se basa en el mito del pecado original. En Oriente no existe, en Oriente no nacen culpables. Nosotros, desdichados, nacemos culpables.
La culpabilidad en Occidente responde a dos creencias fundamentales. La primera de ellas es la idea de Dios como un padre autoritario pero benevolente. La segunda es la consideración agustiniana de la vida terrenal como un valle de lágrimas, al que se viene a sufrir y del que solo conseguiremos escapar al morir, siempre que nuestra conducta en la vida sea conforme con la voluntad de ese dios paternalista y benevolente.
Imagínate por ejemplo que tu padre fuera lo que el imaginario popular suele designar como un padre de los de antes. Te diría lo que tienes que hacer y lo que no. Y tú tendrías dos opciones. Hacerle caso o hacer que se enfade. Si no le haces caso, te castigará por desobedecerle. «Muy mal, Alicia, esta semana no podrás ver Tom y Jerry, o el sábado te quedarás sin ir a ver los títeres». Si siempre le obedeces, no decides, y si no decides, no eres libre. Por lo tanto, podríamos decir que tu libertad consiste en desobedecer. Pero si desobedeces pueden pasar dos cosas. La primera: que lo que hagas no tenga el resultado que esperabas y, por lo tanto, te arrepientas de no haber seguido el consejo paterno y empieces a pelearte contigo misma y hacerte reproches. «¡Ah, si hubiera hecho esto y dejado de hacer lo otro!». También puede suceder, claro está, que todo salga estupendamente. En este segundo caso, no tendrás que reprocharte nada, pero tendrás que afrontar que tu padre, al enterarse, te castigará. Eso es igualmente fastidioso. Lo importante en todo esto es que, en cualquier caso, tendrás algo de lo que arrepentirte. Si haces lo que quieras te arrepentirás por el castigo y, en el caso contrario, aunque no te arrepintieras de no haberle hecho caso, lamentarías haberle hecho enfadar. Es decir, te sentirías culpable.
Con el Dios judeocristiano sucede lo mismo: te da unos mandamientos y si no los cumples, has pecado. Debes sentirte culpable, confesarte y cumplir penitencia. Dios, en su infinita bondad, siempre estará dispuesto a perdonarte; siempre, claro está, que le pidas perdón por tu conducta. Pero el precio del perdón es la culpa. Si te sientes culpable, podrás pedirle a Dios que te perdone. El cristianismo me ha parecido siempre una religión en la que constantemente se te obliga a elegir entre la libertad y la culpa. Y eso, sinceramente, a mí me parece un círculo vicioso realmente infernal. En definitiva, la culpa es el precio del perdón y la consecuencia de la libertad. La libertad nos hace libres para elegir y elegir abre las puertas al pecado. La culpabilidad es la clave: por un lado, es el precio del perdón, y por otro, la consecuencia de la libertad. Fíjate en el protagonismo que cobra así la culpabilidad. Podríamos decir que el hombre cristiano es un animal culpable.
En Europa, en cuanto naces ya eres culpable, por lo cual tienes que pagar. En Oriente, no. En Oriente no nacen culpables, porque en su mito de la creación no hay culpabilidad. Por eso escribió Lin Yutang que para convertir a un chino al cristianismo lo primero es convencerle de que es culpable.
«ATMAN» ES «BRAHMAN» O EL PANTEÍSMO
La otra diferencia que separa Oriente de Occidente también se encuentra en el mito de la creación. Allí son panteístas, creador y creación son uno y lo mismo. Aquí no, la Biblia separa a Dios de su creación.
Para aproximarnos al hecho religioso, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es la forma en que cada determinada espiritualidad refiere la creación del mundo. Los relatos mediante los cuales las diferentes creencias religiosas explican la creación del mundo se denominan cosmogonías y, por lo general, se acompañan de una descripción de su panteón, en el que se establecen el carácter y comportamiento de la divinidad o divinidades, según se trate de cultos monoteístas o politeístas.