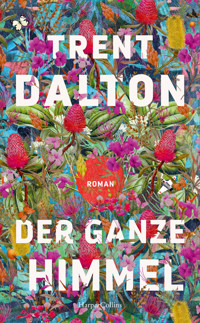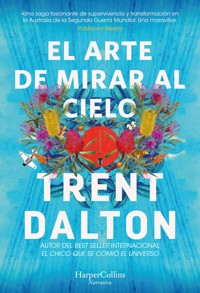
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
DARWIN, AUSTRALIA, 1942 Mientras las bombas japonesas caen sobre su ciudad natal, Molly Hook, la hija del sepulturero, que acaba de quedarse huérfana, mira al cielo y corre para salvar su vida. En una bolsa de lona lleva una piedra con forma de corazón y un mapa que la guiará hasta Longcoat Bob, el hechicero de la Australia profunda que ella cree que ha lanzado una maldición sobre su familia. Junto a ella, los compañeros de viaje más insólitos: Greta, una actriz de lengua afilada, y Yukio, un piloto de combate japonés desertor. Con mensajes desde el cielo para guiarlos hasta el tesoro, pero también con enemigos siguiéndolos de cerca, el trío se encontrará con la belleza y la vastedad del Territorio del Norte y sobrevivirá de maneras que nunca creyeron posibles. Una historia sobre los regalos que caen del cielo, las maldiciones que desenterramos y los secretos que enterramos en nuestro interior, la novela de imaginación deslumbrante de Trent Dalton es una odisea llena de amor verdadero y graves peligros, de oscuridad y luz, de huesos y cielos azules. Es una carta de amor a Australia y una oda al arte de mirar al cielo, un relato optimista y mágico que rebosa de calidez, humor y asombro. Del autor superventas internacional y aclamado por la crítica de El chico que se comió el universo, una fascinante e inspiradora novela de aventuras y amistades insólitas durante la Segunda Guerra Mundial en Australia. «Una obra de brillante originalidad con personajes extraordinarios e inteligentes y una trama emocionante que te atrapa». Sydney Morning Herald «Dolorosamente hermoso y poético en su melancolía, es un relato majestuoso y cautivador que habla de maldiciones y del verdadero significado de un tesoro». Booklist «Dalton es un autor de expansividad decimonónica con una inteligencia, un talento para la caracterización y un puro brío narrativo que aún pueden ser la máxima ambición de un escritor […], es maná narrativo caído de los cielos del Territorio». The Australian «Una historia de héroes y villanos, zorros y búfalos de agua, aviones de combate y aves rapaces, magia verdadera y verdadero amor, epitafios y aforismos, tesoros perdidos y vidas perdidas. Es una carta de amor a la nación. Es la historia de aventuras favorita de tu infancia dictada por Emily Dickinson, Walt Whitman y William Shakespeare con partitura de Frank Lizt. Es totalmente seria. Es absolutamente divertida. Es todo eso y más». Booktopia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
El arte de mirar al cielo
Título original: All Our Shimmering Skies
© Trent Dalton 2020
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado originalmente por HarperCollinsPublishers Australia Pty Limited
© Traducción del inglés, Celia Montolío
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollinsPublishers Australia Pty Limited
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Darren Holt, HarperCollins Design Studio
Imágenes de cubierta: «Banksia» de The Botanist’s Repository, de New and Rare Plants
(Plancha 457), 1797, de Henry Charles Andrews, cortesía de Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library/Biodiversity Library; el resto de imágenes de Shutterstock.com
ISBN: 9788491398745
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
El primer regalo del cielo
Molly y el epitafio
Roca rana negra
La semilla de una historia
Yukio Micki y el cielo del Dragón negro
Formas de entrar y salir del laberinto
El dedal rojo de hojalata
Las tumbas a sus órdenes
Las mujeres y los niños primero
El cielo de la noche no miente
Brotan flores de sangre
La almohada de hueso
Cielo en Guerra
El segundo regalo del cielo
El hombre que odiaba el oro
Nueve dingos del Norte
Hacia la lágrima
La levita del almirante
Los latidos del corazón del diablo
Delirium tremens
El tercer regalo del cielo
Ofelia
El tesoro enterrado del cielo
El cielo del último segundo
Sueños de amor
El cuarto regalo del cielo
Todo lo que necesitamos
El dueño de la canción
En la llanura del alto cielo
La verdad de la Luna
El amor verdadero es un tesoro enterrado
Se dueño de todo lo que llevas
Llévate todo lo que es tuyo
El primer regalo del cielo
La actriz y el poeta
Molly y el epitafio
Agradecimientos
Notas
Para Fiona, Beth y Sylvie
El primer regalo del cielo
Molly y el epitafio
Una hormiga toro gigante se pasea por una maldición. Tiene la cabeza de color rojo sangre y se detiene y echa a andar, se detiene y echa a andar una y otra vez, recorriendo una letra C grabada en una lápida mientras Molly Hook, que tiene siete años, se pregunta si la hormiga gigante habrá podido ver todo el cielo alguna vez por todos esos mágicos ángulos de gravedad con que caminan las hormigas toro gigantes. Y, si no tiene un cielo que ver, ella le conseguirá uno. La hormiga sigue recorriendo la base curva de una U, continúa por una R, zigzaguea por una S y sale al fin atravesando una E.[1]
Molly es la niña sepulturera. Ha oído a gente de la ciudad llamarla así. La pobre niña sepulturera. La niña sepulturera loca. Se apoya en su pala. Tiene un mango de madera que es como ella de alto y una hoja de acero manchada de tierra con dientes a cada lado para cortar las raíces. Molly le ha puesto un nombre a la pala porque le tiene cariño. Y la llama Bert porque esos dientes de los lados le recuerdan los colmillos podridos con forma de carámbanos de Bert Green, que regenta la confitería de la calle Shepherd. La pala Bert ha ayudado a cavar veintiséis tumbas en lo que va de año, su primer año de sepulturera junto a su madre, su padre y su tío. Y Bert también ha matado una serpiente cazadora negra por ella.
La madre de Molly, Violet, dice que Bert es el segundo mejor amigo de Molly. Y la madre de Molly dice que su mejor amigo es el cielo. Hay cosas que el cielo le dirá a una niña sobre sí misma que un amigo nunca podría decirle. La madre de Molly dice que el cielo cuida de ella por una razón. Cualquier lección que necesite aprender sobre sí misma la estará esperando allí, en el cielo, y lo único que tiene que hacer para ello es levantar los ojos.
Molly lleva los pies descalzos manchados de tierra, igual que la cara frontal de la pala, y también hay líneas de la tierra color cobre del cementerio en codos y rodillas. Molly, que con razón puede considerar su reino este cementerio laberíntico, en ruinas y casi muerto, se sube de un salto a una vieja lápida negra, se arrodilla para acercar un enorme globo ocular azul a la hormiga toro gigante y se pregunta si esta verá los profundos cielos azules de sus ojos, pues piensa que, si es capaz de ver esa clase de azul, entonces quizá también sabrá cómo es ver todo el vasto cielo azul sobre Darwin.
—Bájate de la tumba, Molly.
—Lo siento, mamá.
El cielo tiene el color de 1936, y el cielo tiene el color de octubre. Vistas desde el cielo azul y acercando la vista cada vez más y más desde lo alto, madre e hija se hallan de pie junto a la tumba de un buscador de oro en el solar más recóndito del rincón más alejado del camino de grava por el que se entra al cementerio de Hollow Wood. Las dos son, respectivamente, la versión más vieja y la más joven de cada una. Molly Hook con el pelo castaño y rizado, huesuda y despreocupada. Violet Hook con el pelo castaño y rizado, huesuda y llena de preocupación. Lleva algo a su espalda que su hija está demasiado ocupada, demasiado Molly, como para advertir. Violet Hook, la madre sepulturera que siempre esconde algo. Sus dedos temblorosos, sus pensamientos. La madre sepulturera que entierra cuerpos muertos en el cementerio y entierra secretos vivos dentro de sí. La madre sepulturera que camina erguida, pero sumida en sus pensamientos. Está al pie de la vieja tumba de piedra caliza, una lápida gris ennegrecida por la erosión; porosa, desmoronada, arruinada, como la gente que paga por las tumbas baratas de ese cementerio barato, y arruinada como Aubrey Hook y su hermano menor, Horace Hook —el padre de Molly, el esposo de Violet—, los dos borrachos de elevada estatura con sombrero negro y rostro sudoroso que rara vez aparecen por su casa. Los dos hermanos de ojos negros que heredaron el cementerio y que de mala gana mantienen abiertas sus verjas torcidas y mohosas mientras llevan el negocio desde las tabernas y los bares de ginebra de la ciudad de Darwin y, a ocho kilómetros de distancia, desde el salón iluminado por una lámpara de desgastado terciopelo rojo del burdel clandestino de fumadores de opio que hay bajo la espaciosa fábrica de la carretera de Gardens Road donde Eddie Loong seca y sala el mújol del Territorio del Norte que luego envía a Hong Kong.
Molly coloca la mano derecha sobre la lápida de la tumba y, porque se lo puede permitir, empieza a dar vueltas tan enérgicas y rápidas que se marea y tiene que levantar la vista al cielo para recuperar el equilibrio. Entonces se fija en algo allá arriba.
—Delfín nadando —dice Molly sin darle más importancia que si se hubiera notado un mosquito en el codo.
Violet mira arriba para buscar el delfín de Molly, que es una nube que empuja a otra nube más densa que a Violet le parece un iglú al principio, antes de cambiar de opinión.
—Rata grande y gorda que se lame el culo —dice.
Molly asiente y ríe a carcajadas.
Violet lleva un viejo vestido blanco de lino y su pálido rostro está enrojecido por el sol de Darwin y encendido por el calor de Darwin. Sigue llevando algo a la espalda que oculta a su hija.
—Ven a mi lado, Molly —dice Violet.
Molly y la pala Bert, robusta y digna de confianza, ocupan su sitio junto a Violet. Molly se queda mirando lo que parece haber llamado la atención de Violet: un nombre sobre una losa.
—¿Quién era Tom Berry? —pregunta Molly.
—Tom Berry fue un buscador de tesoros —dice Violet.
—¿Un buscador de tesoros? —susurra Molly.
—Tom Berry buscó oro por todos los rincones de esta tierra —dice Violet.
Molly encuentra unos números en la lápida debajo del nombre: 1868-1929.
—Tom Berry era tu abuelo, Molly.
Hay muchas palabras debajo de los números: apretadas, llenan todo el espacio disponible en la piedra. Más que un epitafio es una especie de advertencia o mensaje dirigido a las gentes de Darwin, y Molly se esfuerza por desentrañar su significado.
HA DE SABERSE QUE MORÍ BAJO LA MALDICIÓN DE UN HECHICERO. ME LLEVÉ ORO EN BRUTO DE UNA TIERRA QUE PERTENECE AL NEGRO AL QUE LLAMAN LONGCOAT BOB, Y POR DIOS JURO QUE LANZÓ UNA MALDICIÓN CONTRA MÍ Y CONTRA MI ESTIRPE PARA CASTIGARME POR MI PECADO DE AVARICIA. LONGCOAT BOB CONVIRTIÓ NUESTROS CORAZONES AUTÉNTICOS EN PIEDRA. DEVOLVÍ AQUEL ORO, PERO LONGCOAT BOB NO RETIRÓ SU MALDICIÓN, Y AQUÍ DESCANSO MUERTO, ARREPENTIDO SOLO DE UNA COSA: NO HABER DADO MUERTE A LONGCOAT BOB CUANDO TUVE LA OPORTUNIDAD. AY, AHORA TENDRÉ QUE JUGAR MI BAZA EN EL INFIERNO.
—¿Qué quieren decir esas palabras, mamá?
—Se llama un epitafio, Molly.
—¿Y qué es un epitafio?
—Es la historia de una vida.
Molly estudia las palabras. Señala con el dedo una de ellas, en la segunda línea.
—Alguien que hace magia —responde Violet.
Molly señala otra palabra.
—Magia mala para alguien que podría merecerla —dice Violet.
El dedo de la niña vuelve a señalar.
—«Estirpe» —dice Violet—. Significa «familia», Molly.
—¿Padres?
—Sí, Molly.
—¿Madres?
—Sí, Molly.
—¿Hijas?
—Sí, Molly.
La uña del índice derecho de Molly araña el mango de Bert.
—¿Longcoat Bob volvió de piedra tu corazón, mamá?
Hay un largo silencio. Violet Hook y sus manos temblorosas. Un largo mechón de pelo castaño le da en los ojos.
—Este es un epitafio feo, Molly —dice Violet—. Tu abuelo manchó la historia de su vida con bravatas y pensamientos de venganza. Pero un epitafio tiene que ser digno y tiene que ser cierto. Y este solo es una de esas dos cosas. Un epitafio tiene que ser poético, Molly.
Molly se vuelve hacia su madre.
—¿Como lo que hay escrito en la tumba de la señora Salmon, mamá?
AQUÍ YACE PEGGY SALMON
QUE AMOR Y VINO BUSCÓ
Y SOBRARAN O FALTARAN
UN VERSO SIEMPRE DEJÓ
—¿Me prometes una cosa, Molly?
—Sí.
—Prométeme que leerás todos los libros de poesía que hay en la estantería que está junto a la puerta principal.
—Te lo prometo, mamá.
—¿Me prometes otra cosa, Molly?
—Sí, mamá.
—Prométeme que harás tu vida digna, Molly. Prométeme que harás tu vida grande, hermosa y poética, y que incluso cuando no sea poética tú la escribirás de manera que lo sea. Porque tú escribes tu vida, Molly, ¿sabes? Prométeme que tu epitafio no será feo, como este. Y, si lo escribe alguien por ti, haz que no tenga que esforzarse en escribirlo. Debes vivir una vida tan plena que tu epitafio se escriba por sí solo. ¿Lo entiendes? ¿Me lo prometes, Molly?
—Te lo prometo, mamá.
A Molly le tiemblan las rodillas. Molly está inquieta. Porque se lo puede permitir, Molly deja caer a Bert sobre la tierra y da una voltereta lateral junto a la tumba de su abuelo, pero el vestido le cae sobre la cara y le tapa los ojos y, como no logra clavar el aterrizaje, trastabilla y aterriza hecha un lío de piernas y brazos.
—Eso no ha sido muy digno, Molly —dice Violet—. Esos libros de poesía te enseñarán a actuar con dignidad.
Molly se aparta el pelo de los ojos y sonríe.
Violet hace señas con su índice afilado a la niña sepulturera para que vuelva junto a ella. Molly coge a Bert, la pala, y vuelve a ocupar su sitio junto a la cadera de su madre.
—Ahora quédate en silencio —dice Violet.
La quietud de este cementerio, esta muerte colectiva horneada al sol. Es la estación seca en Darwin y todos los árboles del camposanto quieren arder. Los robles australianos de Darwin se inclinan sobre tumbas tan antiguas que no se identifica a sus propietarios. Los woollybutts, con sus flores caídas y marchitas de un color rojo anaranjado que rodean cada tronco como círculos de fuego, llevan cincuenta años creciendo sobre el terreno pedregoso y trepando tan alto como las tiendas del paseo marítimo de Darwin. La maleza y la hierba trepan por las lápidas que honran la memoria de carpinteros, granjeros, criminales, soldados y madres, padres, hermanos y hermanas. Familia.
La tierra está engullendo el cementerio de Hollow Wood. Ya se ha comido a los muertos y ahora mastica el testimonio de sus vidas.
Molly rompe el silencio. Molly siempre rompe el silencio.
—¿Está mi abuelo ahí abajo? —pregunta Molly.
Violet se toma un momento para responder.
—Una parte de él está ahí —dice Violet.
—¿Y el resto?
Violet levanta la vista hacia ese cielo azul en el que la hormiga toro gigante aún no ha reparado.
—Allí arriba.
Molly echa la cabeza hacia atrás y contempla el cielo, entrecerrando los ojos bajo el sol del mediodía de Darwin.
—Lo mejor de él está allí —dice Violet.
Molly reajusta su punto de apoyo y desplaza el pie derecho hacia atrás sin apartar la vista del cielo. En el cielo se ve solo un cúmulo propio de la estación seca, a la izquierda de Molly, una algodonosa y colmada metrópolis flotante de aire cálido en ascenso que a Molly le recuerda a la espuma que se forma cuando Bert Green echa una cucharada de helado en un vaso alto de zarzaparrilla. A la derecha de esa nube todo es azul. Violet Hook sigue la mirada de su hija hacia el cielo y se queda contemplándolo casi durante medio minuto; luego fija la vista en algo no menos inmenso: el rostro de su hija. Tiene tierra en la mejilla izquierda. Una mancha de yema de huevo del desayuno se le ha endurecido en la comisura izquierda de los labios. Los ojos de Molly no se apartan del cielo.
—¿Cómo es este sitio, Molly?
Molly conoce la pregunta y la respuesta.
—Este sitio es duro, mamá.
—¿Cómo es una roca, Molly?
Molly conoce la pregunta y la respuesta.
—Una roca es dura, mamá.
—¿Cómo es tu corazón, Molly?
—Mi corazón es duro, mamá.
—¿Cuánto?
—Duro como una roca —dice Molly con los ojos aún fijos en el cielo—. Tan duro que no se puede romper.
Violet asiente y respira hondo. Sigue un largo silencio. Luego, tres simples palabras.
—Me voy, Molly.
Molly mueve el pie izquierdo descalzo y vuelve la cabeza hacia su madre.
—¿A dónde vas, mamá? —pregunta mientras su mano derecha clava la hoja de Bert azarosamente en el suelo—. ¿Vas a Katherine otra vez?
Violet no responde.
—¿Vuelves a Timber Creek, mamá? ¿Puedo ir contigo?
Los ojos de Violet se dirigen ahora al cielo. Sigue otro largo silencio. Molly golpea el suelo con el talón derecho y espera la respuesta de su madre.
Y Violet parece perdida en ese cielo. Luego cierra los ojos y extiende el brazo derecho hacia su hija y Molly ve cómo su mano recorre todo el camino hasta descansar en su hombro izquierdo. Los dedos de su madre tiemblan. Y Molly se da cuenta ahora de que los brazos de su madre son más delgados que nunca. Su piel, más pálida.
—¿Por qué hacen eso tus dedos, mamá?
Y Violet abre los ojos y estudia su mano derecha temblorosa, la cierra y vuelve a esconderla tras la espalda. Vuelve los ojos al cielo.
—Me voy al cielo, Molly —dice Violet—. Me voy allí para estar con tu abuelo.
Molly sonríe. Vuelve la cabeza de nuevo al cielo. Los ojos encendidos.
—¿Puedo ir yo también?
—No, Molly, no puedes venir conmigo.
Y Molly siente sed ahora y el estómago se le revuelve, y los dedos del pie derecho escarban en la tierra roja mientras cierra nerviosamente los puños, y las uñas más largas se le clavan en la palma de la mano atravesando la piel. Mira al cielo de nuevo. Mira a su madre de nuevo.
—No voy a volver de allí arriba, Molly.
Molly mueve la cabeza.
—¿Por qué no?
—Porque ya no puedo estar más tiempo aquí abajo.
Molly alza los ojos al cielo de nuevo. Busca una ciudad allí arriba. Busca la casa en la que su madre vivirá. Busca sus calles y sus tiendas de golosinas y sus licorerías. La ciudad más allá de las nubes.
—Esta es la última vez que me verás, Molly.
—¿Por qué?
—Porque me voy.
Molly deja caer la cabeza. Los dedos de sus pies se clavan en la tierra aún más profundamente. Y quiere saber cómo su madre hace ese truco de magia, cómo pasa tan deprisa de la luz a la oscuridad. Es la luz del día transformándose en noche de repente, se dice Molly. El cielo del día convertido en el cielo de la noche sin vida intermedia. Sin tiempo intermedio. Sin las tareas de la casa. Sin el té de la tarde. El cielo azul del día con nubes en forma de delfines convertido en un cielo de la noche donde solo hay negrura.
—¿Qué sientes por dentro, Molly? —pregunta Violet.
—Siento que tengo ganas de llorar.
Violet asiente con la cabeza.
—Entonces, llora, Molly —dice Violet—. Llora.
Y los ojos de la niña sepulturera se entornan, su cuerpo se estremece como si fuera a vomitar y su cuello cae hacia delante y llora. Dos breves sollozos y sus ojos tienen que abrirse de par en par porque un río de lágrimas se transforma en distintos afluentes que dividen la tierra seca y el polvo de su rostro, y esas nuevas corrientes de agua en las mejillas de Molly le recuerdan a Violet el entramado de riachuelos que de niña solía ver en los mapas de buscador de oro de su padre.
—Sigue —dice Violet
Y la niña llora con más fuerza, y se lleva las manos a la cara, y el fluido sale de su nariz y le gotea saliva de los labios sin que su madre la toque. No la abraza. No va en busca de ella.
—Llora, Molly, llora —dice Violet suavemente.
La niña sepulturera grita tan alto que Violet vuelve instintivamente la cabeza hacia la casa del cementerio, más allá de unos árboles, por si el sonido ha sido lo bastante fuerte como para despertar a su esposo de su largo sueño diurno de borrachera.
—Bien —dice Violet—. Bien, Molly.
Y Molly llora durante un minuto entero más, luego traga saliva con fuerza y se limpia los ojos con el dorso de la mano. Agarra un puñado de tela de su vestido y baja el rostro para limpiárselo. Violet permanece frente a su hija, aún con las manos a la espalda.
—¿Has terminado?
Molly asiente, sorbiéndose el fluido de la nariz.
—¿Lo has sacado todo?
Molly asiente.
—Ahora mírame, Molly —dice Violet.
Molly levanta la vista hacia su madre.
—Nunca volverás a llorar por mí —dice—. No volverás a derramar una sola lágrima desde este momento. Nunca tendrás pena. Nunca tendrás miedo. Nunca sentirás dolor. Porque has recibido una bendición, Molly Hook. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario.
Molly asiente.
—¿Cómo es este lugar?
—Es duro, mamá.
—¿Cómo es esta roca?
—Es dura, mamá.
—¿Cómo es tu corazón?
—Mi corazón es duro, mamá.
—¿Cuánto? ¿Hasta qué punto es duro?
—Duro como una roca. Tan duro que no puede romperse.
Violet asiente.
—Nadie podrá romperlo nunca, Molly —dice Violet—. Ni tu padre. Ni tu tío. Ni yo.
Molly asiente. Ve cómo su madre vuelve la vista a la casa del cementerio. Hay miedo en su rostro. Hay preocupación. Violet se vuelve hacia su hija.
—¿Hay algo que quieras preguntarme antes de que me vaya?
Molly ha bajado la cabeza y mira fijamente a sus pies. Observa un pelotón de hormigas que avanza hacia la tumba de su abuelo.
—¿Podré seguir hablando contigo?
—Podremos hablar siempre que quieras —dice Violet—. Lo único que tienes que hacer es mirar hacia arriba.
—Pero ¿cómo me oirás tú? —pregunta la niña.
—Lo único que tienes que hacer es escuchar.
Molly sigue con la cabeza gacha.
—No, no puedes hacer eso —dice Violet—. No puedes llevar la cabeza baja, Molly. Tienes que mirar hacia arriba. Siempre tienes que mirar hacia arriba.
Molly levanta la vista. Violet asiente, medio sonríe.
—¿Hay algo más que quieras preguntarme?
Molly se rasca la cara, dobla el pie izquierdo en el suelo, pensativa.
—¿Qué, Molly?
Molly arruga la cara.
—Te vas a perder mi cumpleaños —dice Molly.
—Me voy a perder todos tus cumpleaños, Molly.
Molly agacha la cabeza.
—Ya no tendré regalos de nadie —confiesa Molly.
—Seguirás teniendo los míos.
—¿Sí?
—Por supuesto que sí.
Molly señala al cielo.
—Pero tú estarás allí arriba.
Violet sonríe.
—De allí es de donde vienen los mejores regalos.
Violet vuelve a mirar al cielo.
—La lluvia, Molly —dice Violet—. Los arcoíris. Las nubes con forma de delfín. Las nubes con forma de elefante. Las nubes con forma de unicornio. Los grandes relámpagos. Esos son los regalos del cielo, Molly. Yo los enviaré todos para ti.
—Los regalos del cielo —dice Molly. Le gustan esas palabras—. ¿Solo para mí?
—Solo para ti, Molly. Pero tienes que mantener los ojos en el cielo. Tienes que seguir mirando hacia arriba. —Violet señala al cielo—. Ahí viene uno.
—¿Dónde? —susurra Molly observando el cielo azul.
Violet señala al cielo de nuevo.
—Allí —dice, y Molly entrecierra los ojos y hace visera con las manos para tapar el resplandor—. Es un regalo de tu abuelo, Molly. Algo que quiere que tengas tú.
Molly salta sin moverse del sitio ahora.
—¿Qué es? ¿Qué es?
—Así es como tu abuelo encontró su tesoro —dice Violet mirando al cielo.
—¡Un tesoro! —dice Molly.
—Todos tenemos un tesoro que encontrar, Molly. Él quiere que encuentres el tuyo.
Molly mira al cielo con más atención aún, pero no logra ver el regalo que cae de él.
—Sigue mirando hacia arriba, Molly —dice Violet—. No apartes los ojos del cielo. No dejes de mirar, o te lo perderás cuando caiga.
Molly siente que su madre se acerca a ella. Molly siente que sus brazos le rodean los hombros. Siente los labios de su madre en la sien.
—Me voy ya, Molly —dice Violet—. Pero no debes ver cómo me voy. Debes seguir mirando hacia arriba. No debes apartar los ojos del cielo.
Y Molly mira al cielo, y mira, y mira, y quiere volver los ojos, pero obedece a su madre, cree en su madre, cree en lo que dice, y no aparta los ojos de aquel alto techo azul, y siente cómo su madre se aleja de ella, oye las sandalias de su madre al aplastar las hojas y la hierba a su paso, y quiere apartar los ojos del cielo y dirigirlos hacia el sonido, pero obedece a su madre porque su madre siempre tiene razón, siempre dice la verdad, siempre es digna.
—Tienes en tu mano escribir tu propio epitafio, Molly. —Más lejos—. No lo escribirán por ti. Tú misma puedes escribirlo. Solo tienes que seguir mirando al cielo, Molly. —Más lejos—. Sigue mirando al cielo, Molly. —Más lejos—. Sigue mirando al cielo, Molly. —Demasiado lejos.
Molly sigue mirando al cielo, y pasa tanto tiempo mirando fijamente ese cielo que se dice que solo lo seguirá mirando sesenta segundos más, y cuenta los sesenta segundos en su cabeza, y, cuando solo le quedan cinco segundos más que contar, se promete que contará otros sesenta segundos, y eso hace. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Sigue sin ver el regalo del cielo, así que aparta los ojos del azul y suspira; aún tiene el estómago revuelto, y gira la cabeza hacia el lugar donde se oyeron las últimas pisadas. Busca a su madre. Pero solo hay árboles y tumbas y maleza y montículos de arcilla pedregosa que cubren a los muertos; nada más. Y se queda mirando el silencioso campo del cementerio esperando que su madre regrese. Pero no regresa.
Una imagen se introduce en la mente de la niña sepulturera. Una hormiga toro gigante que trepa por una maldición. Una sola palabra esculpida en la lápida. Mala magia para alguien que podría merecerla. Se vuelve entonces para leer el epitafio de su abuelo y, descansando sobre la piedra, junto a sus tibias delgadas como pequeñas ramas, hay una caja de regalo de cartón plana y cuadrada. Está atada con una cinta en forma de lazo. La cinta es del color del cielo.
Molly se inclina sobre el regalo del cielo y lo agita en sus manos. Rasga la cinta, y el estómago deja de darle vueltas. Sus dedos sucios y sudorosos arañan los lados de la caja. Al fin, una brecha, y sus manos rasgan por el fondo, sin miramientos, el cartón delgado y barato, y algo metálico —algo duro— se desliza fuera de la caja y cae a sus manos.
Lo levanta hacia el cielo. Es un plato redondo de metal. De sólido cobre. Viejo y cubierto de suciedad. Al principio le parece que es un plato. Quizá una bandeja para sándwiches. Pero el plato tiene bordes inclinados y un reverso plano, y no es mucho más pequeño que el volante de un coche. Y Molly ha visto antes uno igual. En la parte de atrás de la camioneta de su tío Aubrey, en la caja metálica donde guarda sus herramientas de buscador de oro. No es una bandeja, se dice. Es una batea. Una batea para encontrar oro. Una batea para encontrar tesoros. Y Molly Hook, a sus siete años, no sabe qué responder al cielo ante semejante muestra de generosidad, así que mira arriba y dice lo que espera que resulte digno: «Gracias». Y en el silencio del cementerio la niña sepulturera aguarda pacientemente a que el cielo le conteste algo.
Roca rana negra
La niña sepulturera junto al agua, cuatro días después. Molly Hook se arrodilla en la lodosa orilla del arroyo Blackbird, que corre por el borde oriental del cementerio de Hollow Wood. Sostiene el regalo del cielo. Tierra, suciedad y cieno han dado a la batea de cobre un color marrón barro oscuro. La niña la llena de guijarros del cauce seco del arroyo y chapotea con andar de pato en el agua poco profunda. Con manos firmes, sumerge la batea, y en las partes más limpias del borde el cobre resplandece al sol, lo que hace que Molly confunda esos trucos de magia de la luz con tempranos y milagrosos hallazgos de oro.
Oro, mamá, oro. Y vuelve la cabeza al cielo. ¿Eres tú, mamá? ¿Estás haciéndolo tú? ¿Me oyes, mamá?
Y para Molly tiene sentido en ese momento, cuando queda tan poco para el día de su octavo cumpleaños, que el espíritu mezquino y egoísta del oro, ese hijo de Zeus llamado Criso en cuya tumba dicen su padre y su tío que siempre acaban orinando los borrachos, le conceda un hallazgo de oro. En ese día extraño entre todos los días extraños, en ese día oscuro en que su padre, Horace, y su tío, Aubrey, están allí junto a la roca rana negra, bajo el gran árbol del caucho, cavando una profunda fosa en la tierra para que otro cuerpo humano descanse por toda la eternidad.
La niña los observa cavar. Aubrey Hook es dos años mayor que Horace Hook y quince centímetros más alto. La edad de los hermanos media la treintena, pero el trabajo duro y el sol de Darwin los han arrastrado prematuramente a los cuarenta. Ambos hermanos llevan sombreros negros de ala ancha que arrojan sombra sobre sus manos cuando abren sus latas rectangulares y oxidadas de tabaco Havelock y lían sus cigarrillos en silencio, como siempre. Visten camisas blancas de algodón, pantalones negros y botas negras cubiertas de tierra. Sus columnas vertebrales se inclinan bruscamente en la parte superior, como si los hombros empujaran la cabeza debido a alguna malformación de nacimiento, pero ello no es más que el resultado del trabajo con la pala. De cavar tumbas para los muertos y de todos los años que han pasado cavando potenciales tumbas para ellos mismos buscando oro en los penosos confines del Territorio del Norte. Hacen falta décadas para que una columna vertebral adopte la postura de cavar, pero al final la asume, empieza a encorvarse hasta encontrar un punto cómodo que será el mismo en el que Horace y Aubrey un día se encorvarán con agradecimiento dentro de una fosa cubierta de lodo y tierra marrón como la que están cavando ahora junto a la roca rana negra.
Aubrey lleva bigote y Horace no. Pañuelos rojos alrededor del cuello para el sudor, pañuelos blancos en los bolsillos del pantalón para limpiarse el polvo acumulado en la frente. Hombres de piel y hueso, y trabajo, y sueño interrumpido, y preocupación. Hombres que Molly cree que podrían haber nacido de la tierra. Hombres que no vienen del mismo lugar que ella. Hombres que han salido del mismo suelo en el que están siempre cavando. La niña sabe que, si metiera a Bert en la barriga de su padre y empujara la hoja de la pala con su bota derecha, encontraría la misma tierra roja, amarilla y marrón que sigue encontrando bajo todas las viejas lápidas negras del cementerio que están alineadas junto al arroyo Blackbird. Encontraría el suelo kándico de Darwin del que su padre le ha hablado, los duros suelos del Top End que soportan poca agua y también los suelos de arena y marga de la superficie. Luego seguiría cavando y no encontraría entrañas en su interior, ni intestinos, ni órganos, ni corazón; tan solo vertisoles, las mismas arcillas cuarteadas y los suelos negros que se encuentran bajo los vastos terrenos inundables del Top End. Lo que no se imagina, en cambio, es el interior del tío Aubrey; piensa que estará vacío, como los árboles muertos devorados por las termitas que dan nombre al cementerio. Lo único que tiene dentro es sombra.
—Roca rana negra —murmura Molly para sí mientras criba.
La roca rana negra bajo el gran árbol del caucho le recuerda a Molly a las ranas de roca negras que siempre ve saltando por Hollow Wood. Y las ranas le recuerdan a un trozo de pan quemado. Trozos de pan quemado que dan saltos.
Le gustan esas palabras. «Roca rana negra». Suenan como un croar de rana cuando las dice rápido. «Roca rana negra». «Roca rana negra». Y se ríe.
Molly agita la batea de lado a lado lo bastante vigorosamente como para mover los guijarros y con suficiente suavidad para mantenerlos dentro de ella. Coge las piedras de mayor tamaño, las lava en el agua, y luego las descarta. Ahora movimientos circulares de la batea, revoluciones de guijarros y agua mientras la tierra y la arcilla se disuelven. Los dedos de la niña sepulturera masajean los grumos de tierra y arcilla, sacan las piedras más pequeñas a la superficie y dejan que los minerales más pesados —el oro, mamá, el oro— se asienten en el fondo de la batea. La batea sube y baja y los grumos dan vueltas igual que la tierra gira bajo los pies descalzos y marrones del barro de Molly Hook. Y la niña busca los resplandores del oro durante cuarenta y cinco minutos sin éxito.
Pero, después de tanta búsqueda, de tanta criba, descubre que la batea regalo del cielo está limpia por ambas caras. El cobre húmedo reluce al sol de Darwin y, al darle la vuelta en sus manos, guía un rayo reflejado del sol hasta la palma de su mano izquierda y se pregunta si, de todos modos, la belleza de esa luz sobre su piel no será más hermosa que la pepita de oro más grande que pudiera encontrar. Quizá esa era la clase de tesoro que su abuelo buscó por cada rincón de aquella tierra. El tesoro de la pura luz dorada.
Está cansada ahora, y se tumba sobre el cauce seco del arroyo a descansar, y mira arriba, al ancho cielo azul, y habla con él. Le hace una pregunta:
—¿Por qué me diste esto?
Y el sol arroja blancura a sus ojos, y ella se protege del sol con el círculo perfecto de la batea de cobre y se pregunta si para eso recibió aquel regalo, para poder mirar hacia arriba y ver solo el cielo. Pero lo que ve al levantar la vista son letras cursivas. Palabras. Una serie de frases toscamente grabadas en el reverso de la batea de buscador de oro. La niña lee las palabras con el mismo interés con que lee los epitafios de las tumbas derruidas del cementerio de Hollow Wood, todas esas historias finales de profundo dolor que ofrecen pistas sobre la vida de las almas de los difuntos, mientras el barro de su índice derecho subraya cada una de las extrañas palabras:
Cuanto más resisto, más me acorto, y el agua corre hasta el camino de plata.
Repite las palabras para sí. Las repite una y otra vez. «Cuanto más resisto, más me acorto, y el agua corre hasta el camino de plata… Cuanto más resisto, más me acorto, y el agua corre hasta el camino de plata».
De las palabras sale una línea grabada que traza algo que solo puede ser un mapa, pero no se parece a ningún mapa que Molly Hook haya visto nunca. Ha visto mapas de su país. Ha visto el punto que indica dónde está Darwin y que descansa como una gema en la tiara de una princesa en el rincón izquierdo de la parte superior de Australia. Ha visto el rectángulo del Territorio del Norte entre la lisa y vasta Australia Occidental a su izquierda y el bulto oriental de Queensland a su derecha. Ha visto todos los asombrosos nombres de lugares que le gustaría visitar en el Territorio del Norte cuando algún día haya terminado de cavar agujeros para los muertos y para su padre. Las lagunas Auld. El pozo de Teatree. La estación de Eva Downs. Los pozos de Waterloo. Cada lugar evoca una visión en su cabeza. Lagunas azules donde se ven cigüeñas blancas de largas patas sobre cojines de lirios del tamaño de escudos romanos que flotan en las narices de los cocodrilos dormidos. Un pozo profundo lleno de té inglés donde hombres y mujeres elegantes con sombreros elegantes llenan tazas de porcelana china mientras observan juegos sobre el césped que discurren al son de violinistas moteados de sol. Una mujer llamada Eva Downs que se parece a la actriz Katharine Hepburn y dirige una próspera propiedad ganadera con una escopeta en una mano y un martini en la otra. Y ese lugar del desierto central australiano en el que Napoleón tuvo que retroceder.
Su padre tiene un mapa australiano de buscador de oro de 1914. Lo guarda en su despacho junto al dormitorio principal, donde se supone que Molly no entra nunca. El mapa de buscador de oro ni siquiera señala Darwin. Tampoco el Territorio del Norte al completo. Es un mapa rosa, y todo lo que queda fuera de los estados de la Australia Occidental, Australia Meridional, Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria queda descrito sin más con la palabra «aborígenes». En función del espíritu languideciente o de la rabiosa desesperación del buscador de oro, aquellas áreas marcadas con la palabra «aborígenes» eran, a ojos de Horace, Aubrey y sus viejos amigos buscadores de oro, peligrosas tierras de nadie u opulentos campos de oro intacto en sazón para un pico afilado. Pero este mapa grabado que tiene en sus manos no se parece a ningún mapa que Molly haya visto antes. Es el mapa de un libro de cuentos. No un mapa de pueblos y ciudades, ríos y carreteras. Es un mapa de maravillas y misterios, de fortuna y de gloria. Un tesoro. Recuerda lo que dijo su madre: «Todos tenemos un tesoro que encontrar».
Un mapa del tesoro, se dice Molly mientras su uña recorre la única línea grabada del mapa hasta un segundo grupo de palabras.
Al oeste, donde indica el hombre del tenedor amarillo, y luego al este oscuro, donde sangra el bosque.
No repite estas palabras porque ve que hay más debajo y está demasiado impaciente por seguir la línea grabada que viaja por la batea de cobre, ahora desde el noroeste al sudeste, siguiendo un camino vacilante hasta otro grupo de palabras. Y mil mariposas azules se le liberan en el estómago cuando pasa su pequeño índice bajo aquellas.
Ciudad de piedra entre la tierra y el cielo, el lugar que está más allá de tu lugar de nacimiento.
La línea del mapa continúa y hay más palabras que leer en la batea, pero están cubiertas de barro. Corre de nuevo al agua del arroyo y usa su vestido para dejar completamente limpia la parte de atrás de la batea, y tiene que acordarse de respirar cuando levanta el mapa del tesoro de su abuelo que le ha regalado el cielo y lee el último grupo de palabras grabadas en la batea.
Llévate todo lo que es tuyo, pero sé dueño de todo lo que llevas.
Adéntrate en tu…
—¡Mollyyyyyy!
El tío Aubrey la llama desde debajo del árbol del caucho.
—¡Niña, aléjate del puto arroyo!
La niña sepulturera se apresura a salir del agua chapoteando y trepa por el vado del arroyo agarrándose a las matas de hierba alta para alcanzar el nivel del cementerio. Molly ve a su tío de pie sobre la tumba que acaba de cavar apoyado en la larga pala que ha estado utilizando. Su padre está junto a él con la cabeza baja y el sombrero negro en las manos.
—Ven aquí, niña —ordena Aubrey.
Sus largos y delgados brazos y las largas y delgadas falanges de sus dedos le hacen señas de que vaya hasta él, pero ella no quiere.
—¿Puedo quedarme aquí, tío Aubrey? —dice Molly.
—No —responde su tío—. Tienes que venir ahora mismo.
—No quiero ir allí —dice.
—Ven de una vez, niña —grita Aubrey Hook.
Es tan alto como delgado, y su sombrero de ala ancha es negro como sus ojos, sus cejas y su mirada. Y Molly ahora quiere llorar para mostrarle a su tío que tiene miedo. Llora, se dice. Llora, Molly, llora. Llora y él te entenderá. Llora y cuidará de ti. Pero no es capaz de llorar en ese momento por mucho que se esfuerce.
—Papá —llama Molly.
Pero su padre no dice nada. Y ella sabe que su padre es más blando que su tío.
—¡Papá! —llama Molly de nuevo.
Pero su padre está absorto en sus pensamientos. No está, se dice. Igual que dicen Horace y Aubrey que tampoco está su madre. Dicen que se extravió entre los matorrales; que se perdió en el salvaje país profundo y no fue capaz de encontrar el camino para volver. Para volver a Hollow Wood. Para volver con Molly. Horace está petrificado ahora, con la cabeza baja y el sombrero en las manos.
—Vas a venir ahora mismo, niña, y vas a decirle adiós a tu madre —ordena Aubrey al borde de la tumba.
Molly abraza la batea de cobre que ha sido un regalo del cielo y la estrecha contra su pecho. Nunca tendré miedo, se dice. Nunca sentiré dolor. Dura como una roca. Que no se puede romper. Mueve la cabeza. No.
—Ella no está ahí —grita Molly.
—¿Qué dices?
—Ella no está en ese agujero —dice Molly.
Señala al cielo.
—Está allí arriba.
Aubrey se queda momentáneamente desconcertado por las palabras de su sobrina. La mira más de cerca para ver de dónde podrían venir, de qué lugar de la mente chiflada de esa niña. Ladea la cabeza y entrecierra los ojos. Pobre niñita sepulturera, se dice. La loca niña sepulturera, se dice. Loca como su abuelo y como su madre.
—¿Qué llevas ahí? —grita Aubrey.
Molly no responde. Se acerca unos pasos.
—¿Qué llevas ahí, niña?
Da tres pasos más y se detiene.
—Es un regalo del cielo —dice Molly, nerviosa—. La batea de mi abuelo. Él quería que la tuviera yo y la tiró desde allí arriba.
Aubrey vuelve a estudiar a su sobrina y luego se quita el sombrero negro y se limpia el sudor de la frente. Toma aire y suspira con fuerza, saca una petaca de su bolsillo, desenrosca el tapón y da un largo trago. La guarda y se pasa la sucia mano derecha por la barba de varios días. Luego se dirige deprisa hacia su sobrina apretando sus blancos dientes de lobo y clava sus duras garras de lobo en el hombro derecho de Molly para empujarla hacia el árbol del caucho. Al tiempo que arrastra a la niña por el cementerio, agarra la batea y tira con fuerza de ella.
—¡Dame esa puta batea! —le dice.
—¡No! —grita Molly—. ¡No, tío Aubrey! Es mía. Me la regalaron a mí.
El brazo velludo de lobo de la alta sombra negra arranca la batea violentamente de las manos de su sobrina y la empuja a ella hacia el árbol del caucho y la roca rana negra, y ella mete los pies hondo en el barro para ralentizar su avance, pero la alta sombra negra de su tío es demasiado fuerte. Transporta su cuerpo como si transportara una pala. Cada vez más cerca del árbol del caucho, tira de ella hasta donde se ve el hoyo en el suelo.
—¡No! —grita Molly—. Por favor, tío Aubrey. Noooooo.
Una tumba rectangular sin lápida. Un prisma rectangular de aire hundido en la tierra sin nombre ni epitafio. Sin historia de vida. Sin existencia. Sin despedida. Sin suerte.
Su padre está al pie de la tumba. Su padre sí puede llorar y está sollozando en ese momento. Aubrey tira del brazo de la niña y la acerca al borde de la tumba.
—Despídete —ruge, encendido y furioso.
Los pies de la niña casi resbalan y la hacen caer a la tumba, pero se detienen al borde, desde donde no puede evitar mirar al interior del hoyo. La aterroriza lo que va a ver allí, pero no ve nada. Lo que encuentra es un hoyo sin fondo. La fosa no termina nunca. Podría arrojarse a la tumba en ese mismo momento y caer a la tierra para toda la eternidad, y justo eso es lo que cada músculo de su cuerpo quiere hacer. Es una tumba sin fondo. Es un vacío negro, y ese vacío negro demuestra que Molly Hook tiene razón, y le grita a su padre, al otro lado de la tumba:
—Se lo he dicho, papá. Ella no está ahí abajo. —Señala al cielo—. ¡Ella está allí arriba, papá!
El padre no responde nada a su hija más que su llanto. Su padre no está. Se ha ido, como mamá. Nunca tendré miedo, se dice. Nunca sentiré dolor. Nunca sentiré rabia. Y entonces Molly cierra los puños y los aprieta tan fuerte que sus uñas hacen que las palmas le sangren y grita:
—Ella. No. Está. Ahí. ¡Allí!
Aubrey se coloca junto a la tumba y habla con su hermano en un tono calmado:
—Controla a tu hija, hermano.
Pero Horace no muestra ninguna expresión. Horace solo llora. Los gritos de hada llorona de Molly resuenan por el cementerio. Tan fuerte que podría despertar a sus eternos moradores. Un grito que sale del infinito vacío negro de su interior. Alto, agudo y penetrante. Ella. No. Está. Ahí abajo. ¡Allíííííííí!
Aubrey grita a su hermano ahora:
—¡Controla a tu hija, Horace!
Pero Horace Hook no está. Horace solo llora. Y con cada lágrima que derrama su padre, crece la histeria de la niña sepulturera.
—¿Por qué lloras? —grita—. Ella no está ahí abajo. Ella no está ahí abajo. ELLA NO ESTÁ AHÍ AB…
Y calla a la niña sepulturera el dorso de la mano de nudillos y huesos de su tío al golpear su rostro. Molly Hook cae hacia atrás sobre la tierra dura del cementerio. Se limpia la nariz y ve los dedos cubiertos por la misma sangre que tiene extendida por la cara. Este sitio es duro, se dice. Nunca tendré miedo. Nunca sentiré dolor.
Molly levanta la vista hacia su tío, que aún sostiene la batea de su abuelo cuando le da la espalda a Molly y se queda mirando el interior de la tumba. Molly se levanta, se limpia el rostro con el vestido, escupe al suelo la sangre que le llena la mitad de la boca y luego corre rápidamente hacia su tío y le clava el hombro con fuerza en la espalda al tiempo que lo empuja con las piernas. Querría enviarlo al infierno al que pertenece y la ruta más rápida que ve es ese vacío negro infinito.
Pero su tío no se mueve. Tiene los huesos demasiado endurecidos de cavar. Tiene los huesos demasiado endurecidos de vivir.
—¡Esa es tu tumba!
Molly grita, empujando con todas sus fuerzas mientras los dedos de sus pies descalzos resbalan en el suelo.
—¡Esa es tuuuu tumba!
Entonces deja de empujar a su tío y agarra la batea, que este sostiene en la mano derecha.
—¡Es mía! —grita—. Devuélvemela.
Tira de la batea con todas sus fuerzas y con cuanto le queda de voluntad.
—Devuélvemela.
Aubrey Hook sigue agarrando la batea cuando se vuelve y sonríe a su sobrina como si fuera a disfrutar de lo que está a punto de hacer, y la niña sepulturera aún sigue aferrada como un bulldog a la batea cuando su tío sacude el brazo derecho con tal mezcla de furia y fuerza que los pies de Molly se levantan del suelo y ella sale volando por el aire y lo único que detiene su movimiento sin freno es el impacto de su sien izquierda contra el borde de la gran roca rana negra que está junto a la tumba. Perfectamente podría haber sido ella la que cayera entonces al infierno por aquel vacío sin fin, pues todo su mundo a su alrededor, incluso el cielo del día, se ha vuelto negro.
La semilla de una historia
Un zorro volador negro en el rosa que precede al amanecer de un cielo de la estación lluviosa. La gravedad convierte los excrementos del murciélago de la fruta en una lágrima que cae rápido a la tierra, y dentro de esa lágrima hay una semilla. El viento lleva esa lágrima hacia un bosque de eucaliptos con un vasto sotobosque de pastos de un verde vibrante. La lágrima cae con fuerza y encuentra su bolsa de tierra permanentemente húmeda. El sol sale y se pone una y otra vez en el cielo, y los zorros voladores negros del Territorio del Norte vuelan al este y al oeste con y hacia los suyos.
Las estaciones lluviosas se convierten en estaciones secas, y el sol deja paso a la luna una y otra vez y crece un árbol de una bolsa de tierra húmeda en la que una semilla del murciélago de la fruta encontró una vez su hogar. Tiene una corteza de color gris oscuro, alcanza los nueve metros de altura y tiene hojas brillantes y redondas que reflejan la luz como el interior de la concha de una ostra. Y entre las hojas, en la mañana del 7 de diciembre de 1941, se muestra al mundo un pequeño fruto redondo. Es de color rojo y está cubierto de estrías. Es una manzana de arbusto rojo.
Yukio Micki y el cielo del Dragón negro
Su mano enguantada busca la fotografía en medio de la gris ceguera de una nube.
—Nara, dame fuerzas —susurra.
La fotografía, desvaída, está pegada con goma al indicador circular del combustible del Mitsubishi A6M Zero de combate y largo alcance de Yukio Miki. La fotografía original era más amplia: Nara Nui arrodillada en el suelo junto a la pierna derecha de su padre, Koga Nui, sentado en una silla de madera con la palma de la mano derecha descansando sobre el muslo derecho y la mano izquierda oculta por la larga manga de su kimono de cáñamo y seda —su kimono de invierno— con un estampado de pinos que Yukio siempre consideró una buena representación pictórica de la existencia del propio Koga Nui: imponente, erizado y difícil de rendir con nada que no fuese un hacha.
Yukio cortó por la mitad la fotografía hace unas semanas con su navaja de bolsillo sobre la mesa de comedor de un portaviones en la bahía de Hitokappu, en las islas Kuriles, para dejar solo a Nara adornando el espacio sagrado de goma sobre el indicador de combustible. En la fotografía Nara no está mirando a la cámara, y le había dicho a Yukio que en realidad estaba mirando a su sobrina de nueve años, Soma, que andaba con dificultad tras la cámara sobre un par de latas de sopa vacías movidas con una cuerda. Era Soma quien la hacía sonreír de oreja a oreja, le había dicho Nara; pero Yukio sabía la verdad, que era la vida lo que daba a Nara Nui aquella sonrisa; que eran los niños, y la nieve, y los patos arlequines meciéndose en el agua cristalina de los riachuelos, y el pez gordo que cuelga de su anzuelo, y la cometa de papel roja arrastrada por el viento por todo el sur de Osaka; eran el aire y el mar y el cielo lo que producía aquella sonrisa. Nara viste su único kimono en la fotografía, con estampado de flores de ciruelo, la prima invernal de la sakura —la flor del cerezo—. Las flores de ciruelo siempre florecían a tiempo para los días de frío en que Nara solía acurrucarse en el blando cojín de carne entre el costado y el hombro derecho de Yukio. Él sentía los labios de Nara moviéndose sobre su pecho mientras le hablaba de su amor y su futuro, y todo lo que él veía tumbado con la espalda sobre la hierba nevada eran los corazones dorados de las blancas flores de cerezo colgantes recortadas contra un cielo tan gris como la nube que atravesaba en ese momento. Le parecía entonces como si Nara le hablase a su pecho a propósito, y cuando susurraba zutto —«eternamente»— quería decirlo así de cerca; quería decírselo directamente a su acelerado corazón.
Hay un equipo de paracaidista guardado detrás de su asiento. Pocos pilotos del Zero llevan paracaídas. Podría lanzarse ahora en medio de la nube, se dice. La cabina del Zero no se puede desprender, pero puede abrirse durante el vuelo. Podría hacerlo allí, lanzarse por sus hermanos sin que lo vieran y sin sentir vergüenza. Los fuertes vientos del Pacífico lo llevarían hasta una isla tropical, a Egipto, a París, a Londres, con su gran reloj redondo y amarillo que suena en el cielo nocturno. Una corriente de aire ascendente lo bastante poderosa lo elevaría en su paracaídas, a través de las nubes, incluso hasta el cielo y las estrellas hasta Takamagahara, la Llanura del Alto Cielo.
No, se dice. Un samurái de los Zero lucha hasta la muerte. Muerte, se dice. Muerte. La única respuesta a todas las preguntas que se ha hecho a lo largo de su vida. La ruta más corta hacia el cielo. El camino más rápido hasta Nara.
*
La espada corta que traquetea contra el metal, en el hueco que queda a la izquierda entre el asiento del piloto del Zero y la puerta de la cabina, se llama wakizashi. Su hoja mide tan solo treinta centímetros. Las espadas wakizashi se habían fabricado tradicionalmente para el combate en espacios reducidos o para realizar el seppuku, el suicidio ritual, pero Yukio no lleva la espada hoy por lo afilado de su hoja, sino por el poder de la historia del objeto. Un regalo de un padre a su hijo. Una espada con más de dos siglos de antigüedad que ha pasado de mano en mano entre los varones de la familia, todos ellos, con la excepción del piloto de combate Yukio, trabajaron como artesanos en los talleres de cuchillos de la vieja ciudad de Sakai, al borde de la bahía de Osaka, en la desembocadura del río Yamato.
Hay una mariposa grabada en la empuñadura de la espada. La hoja se forjó en el taller de la familia Miki, en el corazón de Sakai, un populoso puerto pesquero y uno de los centros del comercio extranjero más bulliciosos y antiguos de Japón, lleno de la atmósfera sagrada del comercio marítimo y de la sangre de atún y las entrañas de gordos cangrejos reina. Fue en ese mismo modesto, pequeño y cuidado taller de cuchillos de un callejón donde el padre de Yukio, Oshiro Miki, entregó la wakizashi a su primogénito, que entonces rondaría la veintena, el día que Yukio partió para unirse a sus hermanos de armas y entrar en el programa de instrucción del selecto y exigente cuerpo de pilotos de la Fuerza Aérea Imperial de Japón. Oshiro le había contado a su hijo la historia de la espada muchas veces, pero aquel día de tristes despedidas sintió la necesidad de contársela de nuevo.
—No más historias, padre —rogó Yukio.
Se había cansado de las historias de su padre. De niño, a Yukio le entusiasmaban. Historias sobre cómo la familia llevaba seiscientos años fabricando espadas. Historias sobre espadas de samurái forjadas para grandes guerreros. Historias sobre cómo las llamas de la guerra feudal acabaron extinguiéndose y las espadas de samurái tuvieron que ser destruidas junto con las cenizas de los muertos y cómo los ancestros de la familia Miki entonces dedicaron sus habilidades a fabricar los cuchillos fileteadores de pescador de todo Sakai. Unos cuchillos forjados para cortar cabezas de atunes que, pese a todo, aún podían atravesar los huesos del cuello de cualquier pescador lo bastante estúpido como para poner en cuestión la consistencia del acero de la familia Miki.
Yukio solía sentarse durante horas tras el mostrador del taller sobre un cubo de madera puesto del revés mientras abrillantaba y afilaba hojas de cuchillo y veía a su padre encandilar a los pescadores con historias cada vez más elaboradas sobre la creación mítica de cada cuchillo que vendía. Pescadores del mar Negro y del Mediterráneo, del Pacífico y del Atlántico, de los mares más septentrionales y fríos y de los más vastos y templados. Todos iban al puerto de Sakai a oír las historias de fabricante de cuchillos que contaba Oshiro Miki. Y todas las semanas el joven Yukio se sorprendía al descubrir que su padre había adquirido milagrosamente algún nuevo acero sagrado y antiguo del que había prometido no desprenderse nunca, pero, aun así, podía plantearse vender al afortunado extranjero que le pareciese digno de ser su propietario.
—Condúcete con honor —solía decir Oshiro al cliente especialmente afortunado de esa semana—. Me has tratado a mí y a mi familia con respeto, y por tu amabilidad te recompensaré mostrándote una hoja fuera de lo común. Ahora te contaré su historia, pero no debes revelársela a nadie, ni decir nunca dónde la encontraste.
Lo que seguía solía ser una historia de aventuras, coraje, sacrificio y tragedia y, siempre, de amor verdadero. La hoja que el padre de Yukio sostenía en sus manos era de manera invariable el objeto sagrado con que el héroe trágico de cada historia lograba vencer a un enemigo malvado —un amante falso, un viejo hechicero, una bruja seductora o un monstruo marino de múltiples tentáculos— que se interponía en el camino del triunfo del amor verdadero. Oshiro solía completar estas lucrativas transacciones de mostrador y luego se volvía a su hijo y le susurraba las maravillas y la importancia de la historia.
—Las mejores hojas no se forjan con acero, hijo —acostumbraba a decir—, sino con historias.
Oshiro Miki sabía bien que los clientes hablaban con toda libertad del lugar en que habían encontrado sus preciosos cuchillos nuevos. Sabía que su estricta petición de mantener su reverenciado taller y su tesoro de historias en secreto era lo que hacía que, por todo el planeta, aquellos que manejaban redes de atún y tablas de filetear hablaran de los aceros de la familia.
Como Yukio pasó su adolescencia tras el mostrador del taller, su padre le enseñó a contar esas historias de los cuchillos a los viajeros extranjeros chapurreando inglés, francés y español. Y decía que las historias podían sonar aún más místicas e imponentes cuando se contaban con unas pocas palabras elegidas con esmero.
—¡Amor! —gritó Oshiro en perfecto inglés a una acaudalada pareja americana que había surcado los siete mares mientras derramaba el dinero de sus bolsillos. Agitaba las manos animadamente ante el viejo matrimonio—. Yo veo… amor —sentenció.
Y entonces explicó en un inglés imperfecto que la palabra «amor» era su favorita de toda la lengua inglesa porque era la primera palabra en inglés que había aprendido. Qué perfección y qué extraordinaria fortuna —reconocía Oshiro— la de que aquella primera palabra inglesa aprendida fuese también la más profunda, sagrada y feliz del idioma.
—Amor verdadero —dijo con una sonrisa.
Y Yukio vio cómo los americanos sonrieron con la recién descubierta certidumbre de que su amor mutuo, pese a los sentimientos contrarios que alguna vez pudieran haber albergado, seguía siendo tan nítido y tan fuerte como para atravesar las fronteras de mares e idiomas. Entonces el padre de Yukio dijo que el amor mutuo de la pareja le había recordado la historia de amor verdadero de una sagrada y cara wakizashi que estaba seguro de que sería el souvenir perfecto para enseñar a sus numerosos amigos cuando volviesen a su hogar en Pensilvania.
¿Era «amor» la primera palabra en inglés que su padre había aprendido? Yukio se lo había preguntado a su abuelo Saburo Miki, que era un anciano silencioso y reflexivo, mientras lavaban los platos aquella noche.
—¡Ja! —rio Saburo—. La primera palabra en inglés que aprendió tu padre fue «perro». Y la segunda fue «pez».
—Entonces mi padre es un mentiroso —dijo Yukio.
—Tu padre es alguien que cuenta historias —respondió Saburo mientras limpiaba la salsa de pescado densa y marrón de un plato de la cena—. Cuenta esas historias para poder llenarte este plato cada noche. Y hay algo que diferencia a los mentirosos de los narradores de historias, Yukio. —El abuelo le pasó el plato limpio a su nieto—.Algunos narradores de historias van al cielo.
*
—Solo una historia más —dijo Oshiro Miki sosteniendo la wakizashi con las dos manos delante de su hijo.
E introdujo su historia, como siempre lo hacía, reconociendo sus giros narrativos más cuestionables.
—Para que esta historia llegue a tu corazón, hijo mío, necesitas paladearla con un poco de sal de las orillas del mar interior —dijo Oshiro—. Los hechos de esta historia solo deberían dejarse por escrito en papel de tisú. Pero podrías esculpir su significado en piedra.
Yukio atendió con paciencia y respeto una vez más mientras su padre le contaba cómo había forjado la espada corta, en el siglo XVIII, un fabricante de cuchillos diligente y de voz suave llamado Asato Miki que había descubierto que el amor de su vida, Rina, se había marchado de Sakai en los brazos de su hermano menor, Uno. Consumido por la oscura tiniebla del dolor y la traición, Asato Miki había querido forjar la wakizashi perfecta, con la que estaba decidido a arrancarse el corazón para arrojarlo al mismo horno del que había salido su arma. Para tan imposible acción —razonó Asato— necesitaría forjar una hoja imposible, y, en una bruma vertiginosa y febril de veinticuatro horas de afán alimentado por el odio, Asato estuvo trabajando dos tipos de metal —el blando y maleable hierro de jigane y el duro y letal acero de tamahagane