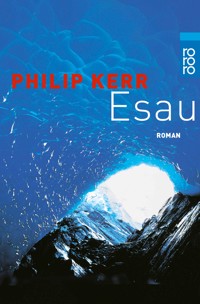9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
LA ESPOSA DEL ESCRITOR MÁS FAMOSO DEL MUNDO HA SIDO ASESINADA EN MÓNACO. Desde hace décadas, las novelas de John Houston se venden por millones. Su obra mueve tanto dinero que hasta tiene un equipo de negros literarios para sostener su alto ritmo de publicación. Todo se tuerce cuando el célebre autor decide disolver el grupo de escritores y los planes de muchas personas empiezan a derrumbarse. No mucho después, encuentran a la mujer de Houston con un tiro en la cabeza. Él ha desaparecido y se ha convertido en el principal sospechoso. Su más estrecho colaborador, Don Irvine, es el único que puede ayudarle. Publicada originalmente en 2014, El arte del crimen un sorprendente thriller con una atmósfera angustiosa digna del mejor Hitchcock, pero también es una ácida y maliciosa crítica al mundo editorial mas materialista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Título original: Research
© Thynker Ltd, 2014.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2020.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO756
ISBN: 9788491877073
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Cita
LA VERSIÓN DE DON IRVINE. PRIMERA PARTE
1
2
3
4
5
LA VERSIÓN DE JOHN HOUSTON. PRIMERA PARTE
1
2
3
4
5
LA VERSIÓN DE DON IRVINE. SEGUNDA PARTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LA VERSIÓN DE JOHN HOUSTON. SEGUNDA PARTE
LA VERSIÓN DE DON IRVINE. TERCERA PARTE
Notas
PHILIP KERR. BERNIE GUNTHER
PHILIP KERR. SCOTT MANSON
OTROS TÍTULOS DE PHILIP KERR EN RBA
PARA HARRY ARMFIELD
Escribe acerca de lo que sabes.
MARK TWAIN
LA VERSIÓN DE DON IRVINE
PRIMERA PARTE
1
Fue el novelista estadounidense William Faulkner quien afirmó en cierta ocasión que cuando uno escribe tiene que matar todo aquello que más quiere. Fue Mike Munns —otro escritor, aunque, al igual que yo, no era ni la mitad de bueno que Faulkner— quien bromeó con esa cita cuando telefoneó a mi piso de Putney ese martes a primera hora de la mañana.
—Soy yo, Mike. Ya he oído eso de matar todo aquello que más quieres, pero eso es ridículo.
—Mike, pero ¿qué coño...? No son ni las ocho.
—Don, escucha, pon Sky News y luego llámame a casa. Resulta que John se ha cargado a Orla. Por no hablar de sus dos perros.
Ya no veo mucho la televisión, del mismo modo que tampoco leo mucho a Faulkner, pero me levanté de la cama y fui a la cocina, preparé una tetera, puse la tele y al cabo de unos segundos estaba leyendo un titular que desfilaba por la parte inferior de la pantalla: APARECE ASESINADA EN SU APARTAMENTO DE LUJO DE MÓNACO LA ESPOSA DEL NOVELISTA SUPERVENTAS JOHN HOUSTON.
Unos diez minutos después, el irlandés de ojos chispeantes que presentaba las noticias anunciaba los hechos escuetos antes de preguntarle a una periodista local ubicada delante de la característica puerta giratoria de vidrio de la Tour Odéon:
—¿Qué más puedes contarnos, Riva?
Riva, una atractiva rubia que vestía falda de tubo negra y blusa beis con una gran lazada al cuello, explicaba lo que se sabía hasta el momento:
—La policía de Mónaco busca al escritor millonario John Houston en relación con el asesinato de su esposa, Orla, cuyo cadáver ha sido hallado a primera hora de hoy martes en su apartamento de lujo del exclusivo Principado de Mónaco. Se cree que su asesino también mató a los perros de la señora Houston. John Houston, de sesenta y siete años, a quien no se ha visto desde el viernes por la noche, hizo fortuna como autor de más de un centenar de libros y está ampliamente considerado como el novelista más vendido del mundo, con unas cifras que ascienden a más de trescientos cincuenta millones de ejemplares. Encabeza con regularidad la lista Forbes de los autores mejor pagados con ingresos que se estiman en más de cien millones de dólares al año. La señora Houston tenía treinta y siete años. Su nombre de soltera era Orla Mac Curtain, fue Miss Irlanda y una actriz galardonada con un Tony a la mejor protagonista por su interpretación de Sophie Zawistowska en La decisión de Sophie, el musical. Orla Mac Curtain estaba considerada una de las mujeres más bellas del mundo y acababa de escribir su primera novela. La pareja contrajo matrimonio hace cinco años en la casa del señor Houston en la isla caribeña de San Martín. Pero aparte del hecho de que su muerte está siendo investigada como un homicidio, la policía de Mónaco no nos ha facilitado información sobre las circunstancias exactas del fallecimiento de la señora Houston, Eamon.
—Riva, Mónaco no es precisamente un sitio muy grande —dijo el presentador de las noticias—. ¿Tiene la policía alguna pista sobre el paradero de John Houston?
—Mónaco tiene una extensión de apenas dos kilómetros cuadrados y limita con Francia por tres lados —respondió Riva—. Está a solo quince kilómetros de Italia y tengo entendido que se puede alcanzar la costa del norte de África en unas diez o doce horas. Houston tenía un barco y licencia de patrón, por lo que se considera que realmente podría estar en cualquier parte.
—Es como una escena de uno de sus libros. John Houston estuvo en este mismo programa el año pasado y entonces leí uno que me pareció muy bueno, aunque no recuerdo el título. Me dio la impresión de que era un hombre muy simpático. ¿Ha explicado la policía la causa de la muerte?
—Todavía no, Eamon.
Apagué la tele, volví a llenarme la taza de té y estaba revisando los números de la lista de contactos del móvil para dar con el de Mike cuando sonó el fijo. Era Mike Munns de nuevo.
—¿Lo estás viendo, Don? —preguntó.
—Sí —mentí—. Pero creo que estás sacando conclusiones precipitadas, Mike. El hecho de que la poli de Monty esté buscando a John no quiere decir que sea el verdadero asesino. Los dos hemos escrito suficientes libros suyos para saber que una trama no funciona así. El marido es siempre el primer sospechoso y, en casos como este, el más evidente. Se da por sentado que estará entre los favoritos. A cualquier marido se le puede atribuir un móvil para asesinar a su esposa. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así funciona siempre. Escucha lo que te digo, al final resultará que el asesino era otro. Un intruso. El amante de Orla, quizá. Suponiendo que lo tuviera.
—Nil nisi bonum —dijo Munns—. Pero Orla era una zorra de veinticuatro quilates y desde luego no consigo imaginar quién podría quererla. Si John se la cargó, no puedo decir que se lo reproche al pobre cabrón. Seguro que yo habría matado a Orla de haber tenido que vivir con ella. Dios, esa mujer habría puesto a prueba la paciencia de santa Mónica. ¿Recuerdas cómo le daba de lado a Starri en la fiesta de Navidad?
Starri, una finlandesa aburrida y monosilábica de Helsinki, era la mujer de Mike, pero costaba echarle en cara a Orla que no le hiciera caso en la fiesta de Navidad. Yo tampoco le tenía mucho aprecio a la esposa de Mike. La habría pasado por alto aun encontrándomela dentro de una taza de té.
Sonreí.
—No digas nada de los muertos a menos que sea bueno —observé—. Eso es lo que se supone que significa nil nisi bonum, Mike.
—Ya sé lo que significa, joder, Don —replicó Munns—. Lo único que digo es que tal vez Orla se lo tuviera merecido. Ella y los puñeteros chuchos. Y me sorprende oírte defenderla precisamente a ti. No le caías nada bien. Lo sabes, ¿verdad?
—Claro que lo sé, pero, siendo estrictos, no la estaba defendiendo —dije—. Era a John a quien defendía. Mira, nuestro antiguo amigo y jefe es cantidad de cosas, y muchas de ellas aparecerían con cuatro asteriscos si se publicaran en un periódico, pero no es un asesino. Puedes estar seguro.
—Pues no, no estoy yo tan seguro. John tiene un carácter de mucho cuidado. Venga, Don, ya lo has visto cuando se agarra un cabreo de los suyos. Era el puñetero Capitán Hurricane de los tebeos. Además, es fuerte. Tiene las manos como puertas de coche. Cuando aprieta el puño parece un martillo de demolición. No me gustaría vérmelas con él.
—Ya te las viste con él, Mike. Si mal no recuerdo, le pegaste un puñetazo y, por algún motivo que aún se me escapa, él no te lo devolvió; cosa que, debo decir, demostró un control notable por su parte. Dudo que yo hubiera logrado contenerme tanto.
Eso era más cierto de lo que Munns alcanzaba a entender. Yo siempre había querido pegarle un puñetazo en la nariz, quizá ahora más que nunca.
—Sí —reconoció Munns—, pero solo fue porque le avergonzaba cómo se había comportado ya. Por haberme echado una bronca tan violenta.
—En honor a la verdad, también podría haberte despedido por pegarle, Mike —añadí—. Y tampoco lo hizo.
—Solo porque me necesitaba para terminar un libro.
—Es posible, pero creo que te estás apresurando demasiado a juzgarlo en este caso.
—¿Por qué no iba a juzgarlo? Nadie conocía a John Houston mejor que nosotros. Mira, no le debo nada en absoluto. Y al final nos despidió a los dos, ¿verdad? Sus amigos y colegas.
—No sin compensarnos.
—Aquello fue dinero para pizza, si tenemos en cuenta lo rico que es.
—Venga, Mike, se podría comprar toda una pizzería con lo que nos dio a los cuatro.
—Vale, pues para un reloj, entonces. Gastaba más en relojes de pulsera de lo que invirtió en nuestro finiquito. Eso no me lo negarás.
Oí que sonaba el móvil de Mike —Paperback Writer, el escritorzuelo de los Beatles— al otro extremo de la línea, y esperé un momento mientras atendía la llamada.
«Peter —oí que decía Munns—. Sí, me he enterado. Lo sabe, ahora mismo estoy hablando con él. Te llamo luego. No, espera, tengo una idea mejor. ¿Por qué no quedamos los tres para comer? Hoy. ¿Te va bien? Vale. Espera un momento, se lo voy a preguntar a Don».
Munns retomó su conversación conmigo por el fijo.
—Es Stakenborg —dijo—. Oye, ¿qué te parece si vamos todos a comer al Chez Bruce para hablar del asunto?
El Chez Bruce es un restaurante en la zona sudoeste de Londres que caía cerca de donde vivían Mike Munns y Peter Stakenborg, en el cruce de Wandsworth y Clapham.
—¿Qué hay que hablar? —dije—. Está muerta. John está en paradero desconocido. Igual él también ha muerto, solo que no lo sabemos todavía.
—Venga, Don, no seas un capullo tan cenizo. Además, hace meses que no nos vemos los tres para charlar con tranquilidad. Estaría bien que nos pusiéramos al día. Mira, invito yo, si es lo que te preocupa.
No era eso.
—Quedar para comer me parte la jornada de escritura, eso es todo. No podré pegar ni golpe después de haberme bebido una botella de vino con vosotros, cabrones.
—¿Estás trabajando en algo?
—Sí.
—En ese caso, insisto —dijo Munns—. Soy capaz de cualquier cosa con tal de interferir en el trabajo de un colega escritor. Venga. Di que sí.
—Vale —dije—. Sí.
—Estupendo. El menú del día es un chollo. ¿Pete? ¿Sigues ahí? Quedamos así. ¿Don? ¿Pete? Chez Bruce. Nos vemos a la una.
En el páramo culinario que es el sudoeste de Londres, el Chez Bruce es, con todo merecimiento, un caso único. Pese a la indudable excelencia de la cocina, no es un establecimiento más elegante de la cuenta. La clientela está formada sobre todo por parejas de amas de casa aburridas que se gastan las modestas bonificaciones de sus maridos en la City, pensionistas a los que les ha quedado el cien por cien del sueldo que despilfarran sus ganancias ilícitas y parejas de mediana edad que celebran —si esa es la palabra adecuada— sus pírricos aniversarios de boda.
Fuera, en la estrecha calle principal, había una larga fila de tráfico casi inmóvil y detrás quedaba la enorme extensión de terreno apacible y de un verde inverosímil que es el parque de Wandsworth. El verano había llegado por fin apenas una semana antes, pero ya daba la impresión de que se había embarcado en el primer avión disponible y ahora iba rumbo a algún lugar más cálido. Desde luego, apenas habían visto el sol durante el fin de semana anterior en Fowey, que era donde se hallaba mi segunda residencia de Cornualles, llamada Manderley en honor de la casa de Rebeca, la novela de Daphne du Maurier. Creo que todas las segundas residencias de Cornualles llevan el nombre de Manderley.
Como es natural, fui el primero en llegar al Chez Bruce, pues era el que venía de más lejos. Le eché un vistazo a la carta de vinos y pedí una botella de Rully: a sesenta libras, no era ni de lejos el vino más caro de la carta, pero sin duda nos quitaría las ganas de pedir nada más barato y con toda seguridad disuadiría a Mike Munns de pedir unas cuantas más. Estaba decidido a acabar la comida más o menos sobrio, sobre todo porque había ido en coche.
Peter Stakenborg fue el siguiente en llegar. Era un hombre alto de aspecto ligeramente ansioso que llevaba lo que parecía una pelambrera de tejón en la cabeza, chaqueta de terciopelo azul, camisa blanca y pantalones de pana marrones.
—Joder, vaya mañanita —dijo—. He estado lidiando con llamadas de Hereward Jones, Bat Anderton y el puto Evening Standard. ¿Y tú?
—Yo no he contestado el teléfono. He supuesto que solo se trataría de gente con ganas de soltarme chismorreos y especulaciones relativos a John. —Me encogí de hombros—. Además, nunca atiendo las llamadas cuando trato de trabajar.
—Sí, tengo entendido que andas metido en algo.
—Lo intento. Digámoslo así. Me pasé el fin de semana en Fowey, pero no estaba llegando a ninguna parte, de modo que volví. No hacía más que mirar por la ventana y maravillarme de que en alguna parte pueda llover tanto como en Cornualles.
—¿Una novela?
Asentí y le puse a Stakenborg una copa de Rully.
—¿De qué va?
—Ya lo he olvidado. Cuando me levanto de la mesa, deja de existir por completo. Así no me puedo ir de la lengua con el libro. Creo que todo proceso de escritura tiene que llevarse a cabo como una suerte de exorcismo.
—¿Quién dijo eso?
—Lo digo yo, Peter.
—¿Quieres decir que ya tienes una trama..., un esbozo y todo?
—No exactamente. Solo estoy escribiendo, a ver adónde me lleva.
—Yo lo intenté una vez.
—¿Y qué pasó?
—Para serte sincero, Don, poca cosa. —Stakenborg torció el gesto—. Sin uno de los tratamientos encuadernados en cuero de John por el que regirme, en realidad no hacía más que teclear. Y no tenía la impresión de estar llegando a ninguna parte. Era como intentar llegar al Hay Festival sin GPS. Me perdí antes incluso de haber empezado. Ese hombre tiene una capacidad extraordinaria para crear historias de la nada. Sus tramas son como putos relojes Rolex. Apuesto a que podrías encerrarlo en un cuarto con una hoja de papel, un lapicero e instrucciones de escribir una trama de quinientas palabras sobre..., sobre este vino, y lo más probable es que lo hiciera. Y no solo eso, sino que en realidad empezaría a creer que era una buena trama. Eso lo he visto. El germen de una idea que se convierte en un argumento hecho y derecho en el transcurso de un almuerzo. No sé cómo lo hace.
Asentí. Esa descripción encajaba con nuestro antiguo patrón.
—Eso es verdad, aunque también lo he visto entusiasmarse con una idea. Y llega el punto en que empieza a creer que una mera idea podría hacerse realidad.
—Bueno, ¿qué opinas de las sensacionales noticias de hoy?
—Hasta que hoy pase a ser mañana, creo que es muy pronto para decirlo.
—Venga, Don. Lo conoces mejor que nadie. Desde el principio, por así decirlo. Alguna opinión tendrás sobre lo ocurrido. Me temo que en Twitter ya están crucificando a John.
—Pues ya está. Para el caso, como si le llevas al juez la toga y el birrete. Si lo dicen unos cuantos tuits, será porque es culpable.
—No son solo unos cuantos —repuso Stakenborg—. Dios, la gente de este país no tiene compasión. Sobre todo, la hermandad de mujeres escritoras. A juzgar por las cosas que escriben sobre ella, cualquiera diría que gracias a Orla tienen derecho a votar. Pero, en serio, ¿qué opinas?
—Sí, Don. Venga, dinos. —Mike Munns se sentó frente a mí, se sirvió una copa y luego contempló el color dorado del borgoña que contrastaba con el blanco del mantel. Era bajo, con el flequillo caído sobre la frente, gafas grandes de montura gruesa ligeramente tintadas y un traje de cuadros que habría tenido más sentido en el escaparate de una tienda de beneficencia, y eso que Munns era cualquier cosa menos un filántropo—. Lo menos que puedes hacer es ofrecernos tu opinión más sincera. ¿Culpable o inocente?
—No me jodas. Con amigos como tú, ¿qué probabilidades tiene ese pobre capullo de demostrar su inocencia?
—¿Amigo? ¿Quién ha dicho que fuera amigo suyo? Creí haber dejado meridianamente claro que John Houston no era amigo mío.
Dejé correr el comentario. De lo contrario, el almuerzo habría tocado a su fin. Meneé la cabeza.
—Aparte de lo que han dicho en Sky News esta mañana a las ocho, todavía no se sabe gran cosa; seguro que en eso estamos de acuerdo.
—Resulta que por eso llego un poco tarde —anunció Munns—. Un poli de la Sûreté Publique acaba de hacer unas declaraciones en la tele frente al edificio donde vive John en Monty. A Orla y los perros les dispararon con una pistola de nueve milímetros, y parece que uno de los coches de John, el Range Rover, ha desaparecido del garaje. La policía ha declarado a Houston el principal sospechoso y emitido una orden de detención internacional.
—Siempre me gustó ese coche —comentó Stakenborg—. Es el que me habría llevado del garaje en caso de haber tenido que salir zumbando.
—¿Salir zumbando? —Munns frunció el ceño—. P... p... pero ¿de dónde has sacado esa expresión?
—Es de Huckleberry Finn —aclaró Stakenborg.
—Eso lo explica. Twain siempre ha sido una zona gris para mí.
—Supongo que eso significa que no lo has leído —repliqué con crueldad.
—El Lamborghini de John es muy llamativo y muy azul —continuó Stakenborg—. Y el Bentley es demasiado grande para nada que no sea estar en el garaje. Con la capota baja quizá lo habrían reconocido, y en Mónaco, con la capota echada, cualquiera parecería sospechoso. No, yo habría optado por el Range Rover. Además es gris, que es un color muy apropiado para ir a cualquier sitio sin llamar la atención en Mónaco.
—Yo también lo habría elegido —convine, pues había decidido jugar a lo del coche, al menos un ratito; si no puedes vencerlos, únete a ellos—. El Range Rover es siempre la opción Ricitos de Oro para una huida: la más indicada. Sobre todo, el modelo concreto que tenía John: es el Autobiography, el mejor de la gama. Unas cien mil libras. Envidiaba muy poquitas cosas de John, pero ese coche era una de ellas.
—¿Queréis olvidaros de los coches un momento? —insistió Munns—. El caso es que ahora John está oficialmente en busca y captura. Lo que con toda seguridad significa que los polis de Monty saben mucho más de lo que dicen sobre lo sucedido en el apartamento de John. Siempre ha sentido una enorme predilección por las armas.
—¿Desde cuándo saben hacer los polis de Monty algo más que consentir y seguir la corriente a gente podrida de dinero? —preguntó Stakenborg—. Puede que tengan el cuerpo de policía más grande del mundo...
—¿Lo tienen? —se interesó Munns.
—Per cápita. Hay quinientos agentes para treinta y cinco mil personas. Pero lo que digo es que, si bien la tasa de delincuencia es baja, hay un montón de cosas que se barren bajo la alfombra Tabriz de seda en el Salon Privé.
—Un lugar soleado para gente sombría —comenté, citando a Somerset Maugham.
—Exacto —convino Stakenborg—. ¿Y qué escándalo fue aquel del año 1999, cuando la cagaron en el caso de un banquero multimillonario que murió en un incendio en su casa?
—Edmond Safra —señalé—. Dominick Dunne publicó en Vanity Fair un reportaje muy bueno sobre cómo la poli tapó el caso.
—Puede que la policía de Monty tenga un presupuesto mayor que el de Scotland Yard —continuó Stakenborg—, pero eso no significa que tengan las luces suficientes para saber aprovecharlo. Me refiero a que casi todos los que son alguien en esa espinilla de país proceden del propio Mónaco, y esa no es una gran reserva genética cuando se trata de producir policías capaces de hacer algo más que poner unas cuantas multas de tráfico. Bueno, fijaos en los Grimaldi, por el amor de Dios.
—Por el bien de John —repuse—, espero que te equivoques.
—Eso depende de si crees o no que la mató —observó Munns.
—Es evidente que no creo que la matara. Por eso espero que los polis estén a la altura de la tarea de atrapar al auténtico culpable.
—¿Aunque John sea el principal sospechoso? Santo Dios, Don, ¿por qué demonios le eres tan leal a ese pirado?
—¿Leal? No soy leal. Aunque comparado contigo, Mike, debo de parecerlo. Lo que pasa es que me niego a verlo colgando de una horca hasta que haya oído su versión de la historia.
Pedimos la comida y elegí lo mismo que siempre que voy al Chez Bruce: el parfait de fuagrás y el bacalao asado con puré de olivas. Es una norma que tengo (pedir lo mismo allí adonde voy), y me atrevería a decir que es una de las razones por las que mi mujer no soportaba vivir conmigo; pero como dice mi canción preferida de Genesis (que es otra razón por la que me abandonó mi esposa, creo yo), sé lo que me gusta y me gusta lo que sé.
—Su versión de la historia dejó de resultar relevante desde el momento en que huyó —observó Mike Munns.
—La fuga solo es un indicio circunstancial de culpabilidad —aduje—. Pensad en ello. A lo mejor John discutió con Orla y alguien lo oyó por casualidad. Y si el asesino usó una de las muchas armas de John para matarla, ahí tenéis el caso. Dos y dos suman de quince a veinte años en una cárcel de Monty. En esas circunstancias, quizá yo también habría salido zumbando de allí. Dios, no hay que ser Johnnie Cochran para saber cómo defender a tu cliente por haber huido de una situación de mierda como esa.
—Lo más probable es que la cárcel de Monty no sea tan mala —murmuró Stakenborg—. Para lo que son las cárceles. Supongo que las celdas son bastante cómodas, con vistas al mar en las mejores. Igual que el Hôtel Hermitage. Me pregunto si prohibirán jugar a las cartas a los reclusos como se lo prohíben a los de allí en el casino.
—¿Quién coño es Johnnie Cochran? —preguntó Munns.
—Creo que no es casualidad que las novelas que Mike le escribía a John fueran a menudo las que más se vendían —me dijo Stakenborg—. John siempre lo tuvo en cuenta. Acostumbraba a hablar de Mike como el mínimo denominador común de una serie de fracciones de lo más vulgares.
—Qué gracioso —soltó Munns.
—Cochran fue el abogado de O. J. Simpson —dije.
—Eso lo explica —continuó Munns—. Dios, eso fue hace veinte años. A veces olvido que sois mucho más viejos que yo. Por lo menos, hasta que os veo las canas.
—Mucho más viejos y mucho más sabios —observó Stakenborg.
—Resulta que creo que yo escribí el mayor superventas de todos —dije—. Diez soldados sabiamente capitaneados. Que fue el último. Aunque ahora ya no importe mucho.
—No..., siempre y cuando recibieras tu bonificación.
—Tres bonificaciones, según recuerdo. Una por cada millón de ejemplares vendidos.
—Esa es la del detective privado, ¿no? —preguntó Stakenborg.
—No, Diez soldados es la del traficante de armas pakistaní. La del detective privado era Juguetes del destino. Peter Coffin. Que reaparecía en El hombre de la isla de Man.
—Y luego otra vez en El índice de enigmas. Que, sinceramente, es la peor de todas.
—Los personajes de John... —dijo Munns en tono desdeñoso—. ¿Quién es capaz de creerse a un protagonista con el puto nombre de Peter Coffin, como un ataúd?
—De hecho —observé—, Peter Coffin es un personaje de otra novela que igual tampoco has leído: Moby Dick, de Herman Melville. Para ser un hombre cuyos libros se describieron en el Guardian como «novelas vogonas», John tiene un extraordinario bagaje de lecturas.
—Los vogones —comentó Munns—. De la Guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams, ¿verdad?
—Por fin —señaló Stakenborg—. Un libro que se ha leído Munns.
—Supongo que las novelas vogonas son como la poesía vogona —continuó Munns—. La tercera peor poesía del universo.
—Y está claro que es un libro que ha leído hasta la última página —añadió Stakenborg, que pidió entre risas otra botella de vino.
—Vete a la mierda —dijo Munns, pero también reía, por lo menos hasta que le echó un vistazo a la carta de vinos y vio el precio del Rully.
Llegaron los entrantes, y la segunda botella de Rully, que Munns cambió por otra más barata.
—El caso es que es una pena que no esté aquí Philip French —comentó Munns—. Para completar el cuarteto de Houston.
—Supongo que está en su casa del sur de Francia —dije—. Qué suerte tiene el cabrón.
—Cualquiera diría que es algo especial —observó Munns.
—Creo que lo es, para Philip —expliqué—. Le costó todo lo que tenía.
—Yo, desde luego, no la habría elegido —aseguró Munns—. Es una casita modesta. Tiene un olivar, pero no hay aire acondicionado.
—Parece de lo más idílico —insistió Stakenborg.
—Tourrettes-sur-Loup no es precisamente eso. Parece más una enfermedad, la verdad.
—Viniendo de ti, Mike, eso ha sido casi hasta ingenioso.
—Eh, me pregunto si también considerarán sospechoso a Philip —sugirió Munns.
—¿Por qué iban a hacerlo? —indagué.
—Porque Tourrettes está a una hora escasa en coche de Mónaco —señaló Munns.
—¿Y?
—Y porque Philip detestaba a John Houston más incluso que yo. ¿Tengo razón o tengo razón?
—Tú nunca tienes razón, Mike —dije—. Ni siquiera cuando no te equivocas.
—Solo crees que lo detestas —le explicó Stakenborg a Mike—. Que no tiene nada que ver con cómo se siente el pobre infeliz de Phil. Además, en realidad Phil no odia a John. Lo que pasa es que se arriesgó mucho para comprar esa casa en Tourrettes; dio por supuesto que sus ingresos como negro de Houston le asegurarían unos ingresos de cien de los grandes al año además de las bonificaciones por superventas durante los próximos diez años.
—Eso fue un error. No hay que dar nada por sentado cuando eres escritor freelance —dije—. Que es lo que somos todos.
—Así que cuando John echó el cierre a nuestro pequeño atelier...
Noté que me estremecía; siempre me había abochornado un poco el nombre que le había dado Houston a nuestro cuarteto de escritura: el «atelier». Era como si todos fuéramos empleados del taller de un auténtico artista, y no de alguien cuyo único talento era ganar dinero a espuertas.
—Philip se ofendió especialmente.
—... y le echó la culpa a Orla —añadió Munns—. Por convencerlo de que lo hiciera. Por lo menos, eso fue lo que él me dijo.
—Mejor será que te calles eso —le aconsejé.
—¿A qué te refieres?
—Si los polis de Monty se presentan aquí haciendo preguntas, mejor será que no lo repitas —dije—. Por el bien de Philip. No tiene sentido meterlo también en esto. Y antes de que lo preguntes, no, no creo que Philip matara a Orla, como tampoco creo que la matara John. Ni tú, ni Peter.
—¿Crees que lo harán? —preguntó Munns—. Los polis. Presentarse aquí, quiero decir.
—Peter tiene razón —observé—. La policía de Monty tiene dinero de sobra y más bien poquita cosa que hacer. Lo que significa que seguramente se presente aquí algún poli dentro de poco. Londres es el lugar más lógico para emprender una investigación así. No nos engañemos. Su editor vive en Londres. Su agente vive en Londres. Todos vivimos en Londres. Sus dos exmujeres y sus hijos viven en Londres. Su anciana madre vive en Londres.
—Y todos lo odian también —señaló Munns—. Sí, tienes razón. Acabas de citar la baraja entera de cartas del Cluedo de quienes podrían haber obrado con cierta premeditación en lo que a John respecta.
—Nunca dejes que los hechos se interpongan en la narración de una buena historia —dijo Stakenborg—. Salta a la vista por qué John pensaba que tenías talento para la ficción, Mike.
—De hecho, fue Don, aquí presente, quien me metió en el atelier —dijo Munns—. No John.
—Mike solía aplicar ese mismo talento riguroso al periodismo cuando era gacetillero en el Daily Mail —añadí—. ¿Verdad que sí, Mike? De no ser por eso, ¿quién sabe dónde estarías ahora, después de la investigación de Leveson? En la cárcel por hackear teléfonos, lo más probable.
Munns esbozó una sonrisa torcida.
—Es posible. Cierto, hice algún que otro apaño en mis tiempos. Pero, a ver, el hecho indiscutible es que cuando Houston desconectó el rúter del atelier nos dejó a todos en la estacada. No solo a los monos como nosotros que escribíamos los libros de John por encargo, sino también prácticamente a toda una industria que giraba en torno a un hombre: el editor..., el agente..., todo el puto tinglado. Coño, tenía su propia ala oeste dedicada a su sello de edición en Veni, Vidi, Legi. ¿Cuántos eran? ¿Diez?, ¿quince personas? Sin contar a aquellas tres chicas de la oficina de Houston. Todas perdieron sus buenos empleos cuando John decidió que quería volver a los comienzos y escribir algo por su cuenta. Por no hablar del efecto sobre el valor de las acciones de VVL, la reducción de las minutas de los abogados, los sueldos de los contables y solo Dios sabe qué más. Me parece que ahí hay más motivaciones que en el Teatro e Instituto Cinematográfico Lee Strasberg.
—¿Para el asesinato? —Reí.
—Claro que para el asesinato. ¿Por qué no? Pero tienes razón, Peter. Sus exmujeres, sus hijos y su anciana madre no lo odiaban por eso. Ya lo odiaban antes.
—Me veo en la obligación de recordarte que quien ha fallecido no es John, sino la pobre Orla —observé.
—Escuchadlo. «Pobre Orla». ¿Pobre Orla? ¡Y una mierda! La pobre Orla se lo tenía merecido. Aun así, creo que John debió de utilizar una bala fabricada con plata de un crucifijo fundido para hacerlo. Seguro que le hizo falta.
—A menos que también esté muerto —añadió Stakenborg—. Y, sencillamente, no lo sabemos todavía. La mafia rusa, una prostituta contrariada... Dios, debe de haber un montón de ellas, no he conocido nunca a nadie a quien le gustara tanto contratar a chicas como a John. Uno o dos maridos celosos; John era incapaz de tener las manos quietas con las chicas de los demás. Un camello, quizá; sí, le gustaba meterse unas rayitas de vez en cuando, sobre todo cuando estaba de juerga con señoras. O igual tienes razón después de todo: Mike, su agente literario; los ingresos de Hereward debieron de desplomarse desde que John empezó a fantasear con que podía ganar el Premio Booker. Y si no ha ocurrido todavía, no tardará en ocurrir. Los agentes son egoístas. Siempre se creen que el dinero de sus clientes lo ganaron ellos. O no ganaron nada, como en mi caso. De hecho, estoy convencido de que a mi agente le gustaría verme muerto. Con toda probabilidad podría vender mi novela, sí, mi novela, si hiciera algo que me convirtiera en un artículo más vendible, como morir de una manera guay. Como Keith Haring. El caso es que si John Houston estuviera muerto, podría vender un montonazo de ejemplares de su siguiente libro. El que escribió Mike.
Stakenborg chasqueó los dedos mientras intentaba recordar el título.
—El mercader de muerte —dijo Munns.
—Entonces, quién sabe, a lo mejor ha ideado todo este asunto para vender más, si fuera posible. Nadie sabe tanto como John Houston acerca de cómo vender libros. Fijaos si no en cuántos discos vendió Michael Jackson después de abandonar Neverland para siempre con destino a dondequiera que fuese. En los doce meses posteriores a su muerte, el Rey del Truño vendió treinta y cinco millones de álbumes.
—No se me había ocurrido —admitió Munns—. No es mala idea. Seguro que la cacería del famoso va a acaparar más columnas en los periódicos que las tetas de Katie Price.
—¿Quién escribe ficción ahora? —pregunté.
—Pero, en cualquier caso, se mire como se mire —añadió Munns—, hay que reconocer que John está pero que bien jodido.
Eran más de las seis cuando regresé a mi piso en Putney. Estaba encima de uno de esos edificios lúgubres pero grandes de ladrillo visto cerca del puente y con vistas al río; lo que los estadounidenses habrían llamado un «apartamento con galería envolvente», que disponía de un pequeño torreón en la esquina y una ventana circular. Estaba cerca de los comercios, de algún que otro pub decente y de la parada del autobús número 14 a Piccadilly. El escritor J. R. Ackerley (el que tanto adoraba a su perro alsaciano) había vivido enfrente y, en una de las otras manzanas de mansiones más cerca del puente, también habían vivido el poeta Gavin Ewart y el novelista William Cooper, a quienes conocí de manera superficial. Putney es un poco así, con muchos escritores de los que casi no has oído hablar, motivo por el que viven en Putney y no en Mónaco, supongo. Mientras contemplaba desde la ventana de mi torreón las pequeñas embarcaciones que pasaban de aquí para allá por un Támesis de color marrón turbio, solía decirme que la vista desde University Mansions era infinitamente mejor que la que tenía John del mar de Liguria desde las ventanas de doble altura de su apartamento en la Tour Odéon; pero no era más que otra de las ficciones de mi vida, como la de que era más feliz viviendo solo, o la de que no necesitaba a John Houston para publicar una novela. La verdad es que odiaba Londres. La ciudad estaba llena de gente deprimida que no hacía otra cosa que quejarse de la climatología, o de los banqueros, o de Europa, o de este gobierno o del anterior. Cornualles no era mucho mejor; aquello no era más que quejarse con una puta pelliza puesta. A John le gustaba describir Montecarlo como un suburbio lleno de multimillonarios, pero a mí me sonaba genial. Los multimillonarios tienen principios más elevados que los palurdos que se compran toda la ropa en el Primark.
Estaba borracho, claro. A pesar de mis buenas intenciones, habíamos bebido al menos una botella por barba, seguida de brandis de solera de la mesita de ruedas, que es cuando la ganga que es el almuerzo en el Chez Bruce deja de ser una ganga. Había pagado yo los seis, que acabaron costando más que la comida. A eso me refiero con brandy de solera: llenar el depósito de un antiguo Rolls-Royce habría salido mucho más barato.
No tenía ni la menor posibilidad de escribir otra cosa que no fuera mi nombre y el número correspondiente en el encabezamiento de la página, así que puse la tele y me senté en el sofá a ver si descabezaba un sueñecito. No pasó mucho rato antes de que ITV News abordara el asesinato de Orla Houston en el orden de emisión de «historias». Esa es una de las razones por las que nunca veo las noticias; porque antes las «historias» eran «informaciones» (bastantes historias tengo entre manos durante la jornada laboral). Lo más probable es que se deba a que las noticias no tienen nada que suene a noticias: son todo especulaciones y opiniones y flujos de conciencia, o sencillamente gilipolleces. Los hechos escasean. Virginia Woolf podría haber escrito el guion de las noticias de las seis. Y lo mismo ocurría con la «historia» de los Houston: John seguía desaparecido y era el principal sospechoso, por lo que se instaba a llamar a la policía de Monty a cualquiera que supiera de su paradero. Habían retirado el cadáver de Orla del apartamento y lo habían trasladado al depósito local, y habían informado a sus familiares y algunos de ellos se estaban desplazando desde Dublín, es de suponer que para identificar el cadáver y organizar el funeral. Tuve la crueldad de preguntarme si habría militares con banderas. El primo de Orla, Tadhg McGahern, era miembro del Parlamento Europeo en representación del Sinn Féin y ya había llegado a Mónaco desde Bruselas. No lo veía desde la boda de Orla, cuando lucía una expresión no muy distinta de la que mostraba ahora el medio ladrillo que tenía por cara; qué cabrón.
La familia Mac Curtain eran gente dura de pelar. Uno de sus hermanos, Colm, era miembro por Fianna Fáil del Dáil Éirann, que es la principal cámara del Parlamento irlandés. Eso no tiene nada de malo, claro, pero en la boda de su hermana, en San Martín, Colm y yo estuvimos a punto de llegar a las manos cuando alguien (lo más probable es que fuera la propia Orla) le dijo que antes de entrar a trabajar en la agencia de publicidad londinense donde conocí a John había sido oficial subalterno del ejército británico. Colm no había recibido esta noticia con el buen humor que habría sido de desear en la boda de su hermana. Según recordaba ahora, despatarrado en el sofá con los ojos entrecerrados frente a la habitación ondulante, la conversación se había desarrollado más o menos así:
—Así que eres Donald Irvine.
—Eso es —dije, al tiempo que tendía la mano para estrechar la suya—. Y tú debes de ser el hermano de Orla, Colm. Encantado de conocerte.
Colm se quedó mirando mi mano como si estuviera cubierta de la sangre de Bobby Sands. Aun así, la mantuve tendida, aunque solo fuera en aras de las relaciones anglo-irlandesas. No es que yo sea inglés, pero yo ya me entiendo.
—No puedo darte la mano, Don —dijo—. No hasta que haya averiguado si es verdad.
—¿Si es verdad qué, Colm?
—Si es verdad que fuiste soldado británico en Irlanda del Norte.
Le ofrecí una sonrisa conciliadora y retiré la mano.
—Fue hace veinticinco años, Colm. Sería una auténtica pena que el primer ministro británico y Gerry Adams sean capaces de estrecharse la mano en Downing Street y nosotros no podamos hacer lo mismo en la boda de tu hermana.
—Tony Blair no asesinó a ningún camarada —dijo Colm—. Y todavía no has contestado mi pregunta.
—No es una pregunta adecuada para un día como hoy. Se supone que es una celebración, no una ocasión para reabrir viejas heridas. Pero que conste que yo no he asesinado nunca a nadie.
—Si tú lo dices... Pero desde luego no me parece que estés negando que estuviste en Irlanda como soldado británico.
—No, no lo niego.
—Entonces es verdad. Que fuiste parte de las fuerzas de ocupación en mi país.
—Por favor, Colm —dije—. No vamos a discutir por eso. Si quieres pelearte conmigo, hazlo luego, a ser posible fuera, y estaré encantado de complacerte, ¿de acuerdo? Pero ahora no, amigo mío.
—Aquí nadie discute por nada. Le he hecho una pregunta educada, señor Irvine. Lo menos que puede hacer es darme una respuesta educada.
—No estabas siendo precisamente educado cuando te has negado a estrecharme la mano, Colm. —Se la tendí de nuevo—. Mira. Ahí está otra vez. Bueno, ¿qué dices? ¿Olvidamos el pasado, por el bien de John y Orla? Al fin y al cabo, el día de hoy no gira en torno al pasado, sino en torno al futuro.
—Y una mierda.
Colm miró mi mano un momento y luego la apartó de un manotazo, lo que la transformó en un puño; en un instante me había agarrado limpiamente por la muñeca y sujetaba el puño delante de su cara, como si fuera una prueba crucial e irrefutable ante un tribunal.
—Adelante —dijo con serenidad—. Pégame. Es lo que quieres hacer, ¿verdad, soldado?
—Creo que es lo que a ti te gustaría que hiciera —dije, a la vez que retiraba la muñeca de sus dedos fibrosos—. Para demostrarte algo, o quizá para demostrárselo a algunos de los presentes. Pero no vas a hacerlo, Colm. No te lo voy a permitir.
A esas alturas, varios invitados se habían percatado del incidente y se habían acercado a separarnos; pero, por alguna razón (no sé muy bien cómo), a Tadhg McGahern se le metió en la cabeza que yo había amenazado a su primo y poco después el contingente irlandés de invitados a la boda me estaba poniendo como el antiguo malvado colonialista de la ceremonia. Más tarde traté de explicarle lo sucedido a Orla, pero ella no quiso saber nada. Como es natural, se puso de parte del chimpancé de su hermano. La sangre tira con fuerza, aunque en Irlanda del Norte a menudo tira con mera estupidez.
Ahora, mientras veía por televisión cómo cargaban el cadáver de Orla en un furgón forense sin ventanillas laterales, oí cómo la voz del periodista peroraba algo acerca de que, tras su trágico asesinato, algunos antiguos compañeros de trabajo habían rendido «homenajes» a la «hermosa actriz». Entonces se cerraron las puertas del furgón, Orla desapareció de la vista y se la llevaron a toda velocidad camino de su autopsia, cosa en la que más valía no pensar en el caso de una mujer de una belleza tan pasmosa como la suya. Eso, al menos, sí era cierto. No se le podía reprochar a John que se casara con una mujer como Orla, sobre todo a la edad que tenía él. En la boda, John tenía sesenta y dos años, y Orla, solo treinta y uno. Había esposas trofeo y luego estaba Orla Mac Curtain, que había sido nada menos que la Copa FA.
2
A la mañana siguiente desperté sintiéndome mejor quizá de lo que merecía. Me duché, me puse un chándal, salí a correr por el camino de sirga, desayuné e intenté hacer acopio de entusiasmo para trabajar en mi novela. El día era fresco y nublado, las condiciones perfectas para plantarme ante la mesa. Al igual que Erasmo, Thomas Jefferson y Winston Churchill, prefiero escribir de pie; al cuerpo humano no le conviene pasarse todo el día con el culo pegado a la silla. Pero mis pensamientos optimistas respecto al día que me esperaba solo duraron hasta el momento en que telefoneó Peter Stakenborg.
—A ese cabrón no se le ha ocurrido otra cosa que escribir un artículo sobre John y nosotros en el Daily Mail de hoy —anunció.
—¿Quién?
—El puto Mike Munns, ese mismo. Dos páginas enteras de chorradas que incluyen varios comentarios no precisamente oportunos que hice durante la comida de ayer y supuse que quedarían entre nosotros. Sobre Orla. Sobre John. Sobre sus libros.
—Tendría que haber imaginado que haría algo así —me lamenté—. Una sabandija es siempre una sabandija. El caso es que me extrañó la cantidad de veces que iba al servicio. Debía de estar tomando notas.
—Qué hijoputa. Lo que me sorprende es que estuviera lo bastante sobrio para escribir un artículo así cuando volvió a casa. Yo iba ciego perdido. Me pasé la tarde delante de la tele durmiendo la mona. ¿De dónde saca tanta energía?
—Es parte del entrenamiento al que se sometió cuando era periodista en Fleet Street. Hasta los peores son capaces de escribir trescientas palabras sobre prácticamente cualquier asunto yendo ciegos. Algunos gacetilleros de esos escriben mejor borrachos que sobrios.
—Esto son mucho más de trescientas palabras —señaló Peter—. Más bien novecientas.
—Mira, te llamo cuando lo haya leído.
—Llámame al móvil, ¿vale? Ahí puedo ver quién llama. Hay varias personas a quienes voy a intentar dar esquinazo durante lo que queda de día. Hereward, por ejemplo. El que describiera un listado de la gente que podía tener algún motivo para asesinar a John no me dejará en buen lugar ni con él ni con su editor. Albergaba la esperanza de que en VVL leyeran mi libro con buenos ojos. Pero ahora ni de coña, diría yo.
—Igual no es tan grave como crees, Peter.
—Joder que no, Don. Hasta han publicado fotos nuestras en el atelier. Voy a matar a ese cabrón la próxima vez que lo vea. Léelo y llora. Venga. Hablamos luego.
Me vestí y fui al quiosco que había a la vuelta de la esquina, en una bocacalle de High Street. Putney era un puro embotellamiento, como siempre. Aun así, el río (más ancho que una autopista de diez carriles y surcando la ciudad de punta a punta) iba casi vacío. En ese sentido, Londres era como un cuerpo cuyas venas y arterias estaban todas taponadísimas salvo la aorta. Compré todos los periódicos y un paquete de tabaco, lo que convertía en completamente inútil el ejercicio que había hecho antes, pero así va eso, alguna que otra vez necesito un pitillo cuando estoy trabajando en un libro. El asesinato de Orla y la desaparición de John estaban en las primeras planas de casi todos menos el Financial Times y el Guardian. El titular del Sun hizo aflorar una media sonrisa a mis labios: HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA. No es la chica medio desnuda de la tercera página lo que vende el periódico, no desde hace muchos años; son los tipos anónimos que escriben los titulares. Como escritor anónimo que soy, siempre he tenido debilidad por esos tíos.
Compré un café en Starbucks y me lo llevé junto con los periódicos de vuelta a casa, donde, después de echar un vistazo rápido a los demás artículos, leí por fin el de Mike Munns. Por fin estaba claro el objetivo de la comida de la víspera: Munns necesitaba unas cuantas citas para salpimentar el artículo, que era tan hiriente como había dicho Peter Stakenborg; peor aún, si uno era John Houston, Stakenborg o Philip French. Yo salía un poquito mejor parado. Curiosamente, lo que más me irritó fue que Munns me hubiera atribuido la famosa cita de Somerset Maugham sobre Montecarlo; parecía que había intentado apropiármela, y puesto que el subtexto del artículo consistía en que yo era el genio «maquiavélico» que había detrás de un turbio fraude en el que un taller clandestino de autores mal pagados y cruelmente explotados escribía todos los libros de Houston para que él los hiciera pasar por obras propias, me vi retratado como una suerte de falsificador literario, como Thomas Chatterton o, en fechas más recientes, Clifford Irving. A Munns y al Mail no les importaba un carajo que, a lo largo de los años, en las numerosas entrevistas concedidas a la prensa (incluido el Daily Mail), John siempre hubiera mostrado una sinceridad total acerca de su modus operandi. Al fin y al cabo, ¿qué tenía de malo la idea de una fábrica de escritura? ¿Acaso no tenían pintores como Van Dyck y Rubens atelieres en los que empleaban a otros artistas especializados en pintar paisajes o niños o animales para que llenaran los espacios en blanco de algunos de aquellos inmensos lienzos? Y al igual que Andy Warhol, ¿no hacían Jeff Koons y Damien Hirst algo muy similar a lo que hicieran Van Dyck y Rubens? ¿Por qué a los ojos de los críticos (y los críticos habían sido sumamente críticos con John Houston, el autor) era lícito que un pintor dependiera de sus ayudantes pero no que un escritor hiciera lo propio? ¿Sería Guerra y paz una novela menos espléndida si hoy saliera a la luz que Tolstói había empleado a otro escritor para que elaborara el relato de la batalla de Borodinó exactamente del mismo modo en que Eugène Delacroix empleó a Gustave Lassalle-Bordes para que lo ayudara a pintar algunos de sus murales más grandes? Lo dudaba mucho.
Pero es normal que yo lo crea así, ¿no?
Llamé a Peter Stakenborg e intenté tranquilizarlo asegurando que el artículo no era ni remotamente tan perjudicial como él había imaginado. No lo convencí. Así pues, llamé a Mike Munns y le dejé en el móvil un mensaje con una sola palabra, esa que, según nos dice Samuel Beckett, era la mejor carta de toda esposa joven.* Luego me planté delante de mi mesa elevada, encendí el ordenador y traté de olvidarme por completo de aquel desgraciado asunto.
El caso es que me noto más alerta cuando estoy de pie. Si me siento a mi otra mesa, suelo distraerme con internet; pero el ordenador de la mesa elevada no está conectado a la red, por lo que no sucumbo a las tentaciones de enviar correos, de entrar en YouTube o Twitter o de apostar en la web de William Hill. Escribir depende, en esencia, de eliminar toda distracción. Siempre me asombran esos escritores que trabajan con música de fondo. Igual que con cualquier otra cosa, hace falta tiempo para acostumbrarse a una mesa elevada. Hay que aprender a no bloquear las rodillas y a repartir el peso entre las dos piernas; pero no cabe duda de que me noto mucho más espabilado cuando estoy de pie. Encima de la mesa tengo una foto de Ernest Hemingway mecanografiando de pie: la máquina de escribir está en equilibrio encima de un tocadiscos portátil que está a su vez sobre unas estanterías, por lo que, siendo estrictos, no hay ninguna mesa de por medio, pero siempre me recuerda que un buen escritor debería ser capaz de escribir en cualquier parte. Una mesa elevada no me ha convertido en un escritor como era «Papa», pero tampoco me ha hecho ningún mal: no podría dormirme a la mesa estando de pie ni dedicarme a ver porno en la red. Estar todo el día de pie (como un poli de ronda) quema también algunas calorías, y bastantes escritores con el culo gordo hay ya por ahí.
A la hora de comer me acerqué a High Street y compré un sándwich en Marks & Spencer; después de comérmelo, eché una breve siesta en mi sillón Eames y luego seguí trabajando hasta las cuatro y media. El teléfono no volvió a sonar hasta casi las seis, cosa que me sorprendió un tanto; mucho más me sorprendió descubrir que quien llamaba era la poli.
—¿Monsieur Irvine?
—Al aparato.
—Soy Vincent Amalric, inspector jefe de policía de la Sûreté Publique de Mónaco. Mi superior, Paul de Beauvoir, me ha ordenado investigar el homicidio de madame Orla Houston. Creo que usted la conocía muy bien, ¿sí?
Era una voz de sonoridad masculina; masculina y muy francesa. Cada pocos segundos hacía una breve pausa y tomaba aliento con suavidad, de modo que supuse que fumaba un cigarrillo. Los polis siempre deberían fumar cuando investigan un caso, no porque eso les dé un aire guay ni nada por el estilo, sino porque un cigarrillo es el bastón de mando perfecto para llevar a cabo un interrogatorio; le da a quien fuma tiempo para pensar y le permite hacer pausas cargadas de escepticismo y, si nada de eso da resultado, siempre se le puede soplar humo a la cara a alguien o metérselo en el ojo al sospechoso.
—La conocía.
—Dígame, monsieur, y perdone que se lo pregunte nada más empezar la conversación, pero ¿ha hablado recientemente con usted John Houston?
—No, hace semanas que no hablamos.
—¿Algún e-mail, quizá? ¿Un mensaje de texto?
—Nada. Lo siento.
—Bueno. Llego a Londres el sábado. Mi sargento y yo nos alojaremos en el Claridge’s.
—Me alegro por ustedes. Ya veo que trabajar de policía en Mónaco tiene sus ventajas.
—¿El Claridge’s es un buen hotel? ¿Se refiere a eso, monsieur?
—Seguramente se trate del mejor hotel de Londres, inspector jefe. No es tan opulento como el Hermitage, quizá, o el Hôtel de Paris, pero quizá no haya ninguno que lo supere en Londres.
—Bon. En ese caso, creo que no tendrá inconveniente en que lo invite a cenar allí el lunes que viene. Tengo la esperanza de que me ayude en mis pesquisas.
Podría haberle indicado que esa expresión era antes un eufemismo en el periodismo inglés de sucesos (una frase que implicaba cierto grado de culpabilidad), pero supuse que no era precisamente el momento de ayudar al inspector jefe Amalric con las sutilezas de su inglés, que de todos modos era mejor que mi francés. Además, la expresión parecía haber caído en desuso casi por completo; hoy en día, la Policía Metropolitana te detiene primero y luego le da el soplo a la prensa.
—Desde luego, inspector jefe. ¿A qué hora?
—¿A las ocho, digamos?
—Bien. Allí estaré. Por cierto, ¿cómo ha obtenido mi número de teléfono?
—Su colega Mike Munns nos ha facilitado sus datos de contacto. Hemos visto el artículo en el periódico de hoy y hablado con él hace un rato. Ha sido muy atento. Ha dicho que si hablábamos con alguien en Londres tenía que ser con usted, porque es quien conoce a monsieur Houston desde hace más tiempo, ¿no?
—Más que Mike Munns sí.
—Y también más que su difunta esposa, ¿verdad?
—Sí, desde luego. Conozco a John desde hace más de veinte años. Desde antes de que empezara a publicar.
—Entonces, solo tengo otra pregunta por el momento. ¿Tiene idea de adónde puede haber ido monsieur Houston?
—He estado dándole vueltas al asunto. Sé que estaba documentándose para un libro en Suiza, pero no me dijo dónde y no se lo pregunté. Tenía un barco bastante grande, como seguro que saben. El Lady Schadenfreude. Y un avión en Mandelieu. Un King Air 350 bimotor. Con un avión así, podría haber ido a cualquier parte de Europa en cuestión de horas. De hecho, sé que solía volar con regularidad a Londres.
—El barco sigue en su punto de atraque en Montecarlo. Y el avión sigue en el aeropuerto. No, creemos que monsieur Houston debe de haberse ido de Mónaco por carretera. Ha desaparecido un coche de su garaje.
—¿Cuál?
—El Range Rover.
Sonreí. Había acertado en eso.
—Bien. Lo veré el lunes. Adiós.
—Adiós, monsieur.
Adiós. Sencillo. Nunca acabé de tragarme la última frase de El largo adiós, de Chandler: «Nunca volví a ver a ninguno de ellos, salvo a los polis. Aún no se ha inventado la manera de despedirse de ellos». ¿Qué significa? La gente manda a paseo a la policía una y otra vez. Si había alguien capaz de hacerlo de verdad, sin duda ese era John Houston. Era de lo más ingenioso. Aun así, el de Chandler es un gran título. Uno de los mejores, diría yo. Ese y El sueño eterno. A veces un buen título ayuda a escribir la novela. No estaba en absoluto satisfecho con el título de la mía. No estaba satisfecho con el inicio y, desde luego, no estaba satisfecho con el protagonista, que se parecía demasiado a mí: aburrido y pomposo, con una marcada tendencia a la pedantería. John siempre me tomaba el pelo por eso cuando, al comienzo de nuestra relación laboral, leyó el borrador que había escrito de uno de sus libros.
—Como siempre, le has dado al protagonista un carácter como de profesor. Es un poco frío. No es nada simpático. Tienes que volver a empezar y hacérnoslo más atractivo.
—No sé cómo.
—Claro que sabes, camarada. Haz que tenga un perro de mascota. Mejor aún, déjalo que encuentre un gatito abandonado. O que llame a su madre. Eso siempre funciona. O igual hay algún chaval conocido suyo al que le pasa unos cuantos pavos de vez en cuando. Eso le gusta a la gente. Demuestra que tiene corazón.
—Es un poco obvio, ¿no?
—No es una obra de Nicholson Baker, Don. No nos devanamos los sesos con menudencias. Contamos las cosas como son por medio de trazos gruesos, y la gente lo toma o lo deja. Las sutilezas de caracterización me interesan tan poco como ganar el Premio Booker. No escribimos para Howard Jacobson ni para Martin Amis.
—Pero se supone que es un asesino despiadado, John.
—Así es.
Me encogí de hombros.
—Lo que debería implicar que es desagradable en cierto modo. ¿Le caía bien a la gente el Chacal de la novela de Forsyth?
—A mí sí —repuso John—. El Inglés, como suele llamarlo Freddie, es atrevido y audaz. Sí, es elegante y reservado y asesina a sangre fría. Pero también tiene estilo y un encanto considerable. Acuérdate de la tía francesa a la que se tira cuando está huyendo. Mientras está con ella es un poco como James Bond. Tiene labia y sentido del humor. El encanto hace que un personaje llegue muy lejos. Incluso si también es un cabrón. Hasta que yo apaño tus personajes, tienden a carecer de encanto, Don. Un poco como tú.
Rio entre dientes su propio chistecito.
—Está ahí, el encanto de un antiguo oficial del ejército, pero lo mantienes oculto, camarada. Está enterrado muy hondo junto con mucha más bazofia. Mira, Don, si vamos a pasar trescientas páginas con este tipo, nos tiene que gustar un poco. Si escribes la biografía de Himmler, por lo menos tiene que parecerte interesante, ¿no? Pues con el tipo de esta novela sucede lo mismo. Tiene que ser alguien con quien te tomarías una cerveza. Esa es la clave de cualquier personaje de éxito en la ficción, Don. Da igual quién sea, da igual lo que haya hecho, tiene que ser alguien con el que querrías estar en un bar. Si vamos a eso, también es como se elige a los presidentes de Estados Unidos o a los primeros ministros del Reino Unido. Para que eso ocurra, debe de tener aspecto de que estaría bien tomarse una copa con esa persona.
—Ya.
—¿Recuerdas lo que hicimos con Jack Boardman?
Entonces éramos solo dos, pero Jack Boardman pasó a ser el protagonista de seis novelas, la más reciente de las cuales era El segundo arcángel, una novela de Jack Boardman.
—Sí, me parece que sí.
—Lo basamos en nuestro mejor amigo de Sandhurst. ¿Cómo se llamaba? ¿Piers no sé qué? El que era teniente en el regimiento paracaidista.
—Piers Perceval.
—Eso es. Te pregunté qué te gustaba de Piers y elaboramos una lista de las cosas que lo convertían en un buen tipo. Y luego te sugerí que te ciñeras a ella cuando escribieras sobre Jack Boardman. Te dije que te preguntaras: «¿Qué habría hecho Piers en una situación así?», una y otra vez. Si Piers se acostara con esa mujer, ¿qué le diría después? Si Piers fuera a contar un chiste, ¿qué clase de chiste sería? Ese tipo de cosas. Así elaboramos el personaje de Jack Boardman.
—Sí, lo había olvidado.
—Bueno, pues piensa en otro amigo. Y basa este nuevo personaje en él. Róbalo, por así decirlo. Róbalo igual que un ladrón de cuerpos. Es fácil.
El problema era que, después de escribir casi cuarenta libros para John, había utilizado a todos mis amigos (y a unos cuantos de mi exmujer), por lo que no me quedaba nadie a quien usar para mi propia novela. Difícilmente podía utilizar de nuevo a Piers Perceval. Después de los seis libros de la serie Jack Boardman, no quería volver a pensar nunca más en Piers. Así pues, casi era mejor que llevara muerto más de treinta años.
Echaba mucho en falta las sugerencias de John acerca de cómo mejorar lo que había escrito: se le daba de maravilla. Es diferente de una mera revisión del texto; con arreglo a mi experiencia, la mayoría de los editores son capaces de decirle a uno qué falla en una página escrita, pero apenas tienen idea de cómo arreglarla, si es que tienen alguna. Por eso son editores y no escritores, supongo. Lo más difícil de ofrecerle a un escritor es una crítica constructiva. Pero sobre todo echaba en falta las tramas minuciosamente documentadas de John. Eran esbozos de setenta y cinco páginas de libros todavía sin escribir (arquetipos de relatos en los que se habían planteado y contestado todas las preguntas) encuadernados en cuero rojo con señaladores de seda púrpura y los títulos estampados en dorado. Eso era de lo más apropiado: cada una de las tramas de John tenía un valor de unos cuatro millones de dólares, a diferencia de mi propia novela. Tal como iban las cosas, tendría suerte si conseguía venderla.