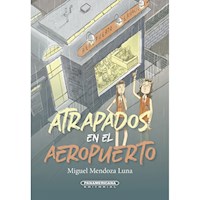6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rey Naranjo Editores
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios es un libro de cuentos donde se dan cita grandes autores y personajes de la literatura universal como Dostoievski, Mary Shelley, Franz Kafka y, por supuesto, el gran Edgar Allan Poe. Libro ganador del premio de cuento Ciudad de Bogotá 2017.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
* Para esta edición se incluyeron los cuentos Ruletenburgo, Marlowe y Ciudad gótica, tomados del libro Cruentos Cruzados, ganador del premio de cuento Ciudad de Bogotá, 2009, Idartes.
Noche de brujas
Las brujas y el demonio siempre trabajan juntos; las unasno pueden hacer nada sin la ayuda y colaboración del otro.
Heinrich Kramer, Malleus Maleficarum
31 de octubre, 1505
La persistente luz de una vela condujo la travesía del encorvado Heinrich Kramer, inquisidor general de Colonia, por el corredor del monasterio. El juego de sombras creado por su lento pero impertinente paso, multiplicó su delgado cuerpo sobre las paredes del recinto.
Su rostro, siempre inexpresivo, esta noche parecía aguardar una sonrisa.
Desde el bosque aledaño al claustro, le pareció escuchar un quejido. El viento amenazó con derribarlo, pero Kramer salió triunfante del embate y retomó su camino. Imperturbable, imaginó que allí, en medio de los árboles, las brujas celebraban una orgia con el demonio como invitado. “Tarde o temprano las encontraremos”, pensó.
Un grupo de monjes jóvenes le ofreció una venia de respeto. En realidad de temor. “Con tan solo observarte, él bucea dentro de tus pensamientos más recónditos”, se rumoraba. Institor, como se le conocía, aún ostentaba el mayor número de mujeres procesadas por brujería.
Una vez instalado en su precaria celda, Kramer aplastó la vela protectora sobre una reducida mesa. La luz tomó fuerza y le permitió contemplar la más reciente edición de su libro, publicado por primera vez trece años atrás. Complacido, acarició las doradas letras de su Malleus Maleficarum.
Debajo de la cama, su segunda propiedad sobre la tierra, Kramer atrapó un pequeño recipiente de madera. Con los dedos temblorosos, extrajo un folio de hojas amarillas, los borradores de su trabajo inicial. Del fondo del cofre emergió una carta.
La llama del cirio iluminó complaciente el arrugado documento, alguna vez emitido por un grupo de prestigiosos teólogos de la universidad de Colonia en la cual rechazaban tajantemente la publicación de su obra inquisitorial. No sabía por qué la había conservado hasta esa noche.
—Otra de sus maniobras —dijo Kramer en voz baja, repitiendo una de sus frases de combate, con la cual se defendía frente a los señalamientos de inmoral y anacrónico, esgrimiendo que el demonio tomaba la forma de sus opositores para impedir ser desenmascarado.
Desde el inicio de la construcción de su obra, había decidido que si para dar cuenta del verdadero rostro de Satanás tenía que desobedecer órdenes, correría cualquier riesgo. Decidido a usar las mismas estrategias de aquel al cual combatía, en aquel entonces redactó una falsa nota de apoyo de los expertos doctores de Colonia. La prohibición original por fin dejaba de existir.
Parado frente a la única ventana de la habitación, Kramer abrió los torcidos postigos y permitió que el aire de la noche acariciara su arrugada piel. A la distancia, disfrutó del apacible tránsito de un grupo de monjes enfilados. “Un ciempiés”, pensó. El nuevo lamento del viento arremetió contra él. De inmediato, aseguró el pestillo, recuperando el estimado equilibrio de su celda.
Tomó el libro y se sentó frente a la mesa. Buscó la aparición de los apartes sugeridos para la nueva versión. Leyó a media voz el fragmento donde, sin reparar en ninguna raíz etimológica verdadera, introdujo la afirmación de que la palabra feminus significaba: “falta de fe”. Sabía que era un total absurdo de su parte, uno que incluso el más torpe filólogo detectaría. Pero al igual que en el primer momento, cuando trazó la absurda definición, se sintió orgulloso de su personal astucia.
Disfrutó al releer las largas líneas donde se afirmaba que la mujer nacía siempre débil, incapaz de mantener la creencia espiritual; razón por la cual, tarde o temprano, caía indolente en las estratagemas del demonio.
Terencio, Lactancio, Catón, Séneca, habían sido convocados en las páginas de su libro para demostrar la latente malignidad femenina. Todos los presumibles defectos de las “débiles hembras”, como él las llamaba, aparecían enumerados a lo largo de más de cien páginas. Incluso se valió de las motivaciones que rodearon la mítica guerra de Troya para insistir en que los males del mundo siempre iniciaban con una mujer. Ni siquiera la belleza de los cuerpos se salvaba de su reprobación: la sensualidad femenina era, de acuerdo a su pluma, la forma perversa de las sirenas capaces de conducir a los hombres a su final perdición.
La escritura de los diferentes capítulos de la ambiciosa obra del inquisidor estuvo siempre animada por el recuerdo de las diferentes mujeres que él mismo había procesado los diez años anteriores en poblaciones como Tirol, Salzburgo, Moravia, Bohemia, y por supuesto Colonia. Sus métodos —largas sesiones de interrogatorios apoyados por crueles aparatos— siempre terminaban en desesperadas confesiones donde las aterradas acusadas aceptaban haber realizado actos de hechicería y copula con el demonio.
La imagen de una mujer desnuda y amarrada sobre el potro de tortura suplicando por su vida, dominó la instancia y se confundió con las frases que Kramer intentaba repetir. Cerró los ojos como si allí adentro, en su vieja cabeza, ella no pudiera ingresar.
Dos golpes en la puerta ahuyentaron la invasiva ensoñación.
Un joven recién tonsurado se asomó con reserva. Kramer estuvo a punto de reprenderlo, pero recordó que él mismo le había convocado.
—Que llegue pronto a las manos del prior Sprenger —le ordenó Kramer, entregándole las nuevas pesadas páginas. El joven aceptó con temor el volumen y se escabulló de inmediato.
Jacobus Sprenger era su compañero de escritura; en realidad solo había redactado unos pocos apartes dedicados a la forma de combatir a los íncubos y súcubos, pero Kramer lo había hecho partícipe del proyecto para impostar mayor autoridad a la publicación. La estratagema había dado resultado, la prolífica divulgación del Malleus Maleficarum le había convertido en la fuente definitiva con la cual los inquisidores de toda Europa ostentaban la eliminación casi total de las temidas brujas.
—Tal vez hoy no me visitará —dijo Kramer, dando una última ojeada al pálido habitáculo.
Apagó la vela. Confiado en su memoria, atravesó la breve oscuridad. Recostado en la cama, cubrió su cuerpo y su cabeza con una gruesa cobija, su valiosa provisión contra el frío de la noche.
A lo lejos, todos los posibles ruidos del monasterio se extinguieron.
Ya nadie oraba. La noche sin esperanza iniciaba.
Primero se escuchó una risita burlona, infantil.
—Solo quiero que digas mi nombre —propuso una voz de mujer.
Como tantas otras noches, Kramer encogió su cuerpo. Percibió que la visitante rodeaba su lecho.
Sabía que estaba desnuda. Sabía que él había ordenado su tortura por varios días hasta que confesó su devoción carnal al demonio. Sabía que era hermosa y que había deseado su voluptuoso cuerpo. Margoth Trevenian, su primer proceso. Por entonces Kramer era el inquisidor más joven de la historia, apenas 27 años.
Un cálido aliento recorrió la nuca de Kramer.
—Solo mi nombre —insistió la voz, emitida por una garganta seca.
Kramer cubrió sus oídos.
Los pocos objetos de la mesa volaron contra las paredes.
—Te gusta decirlo, lo sé —reclamó con rabia gutural la invasora.
El agotado cuerpo de Kramer giró boca arriba y sus brazos se extendieron sin control. Incapaz de defenderse, apretó los labios para impedir lo que parecía la avanzada de un beso.
Su cuerpo por fin se relajó. Liberado de la violenta opresión, con lentitud abrió los ojos y esperó que el silencio le confirmara la soledad del lugar.
Nadie ni nada flotaba sobre él.
Dudó en descender de la cama, pero el evidente caos provocado por el viento que había violentado la ventana no podía esperar hasta el alba. Después de afirmar el pestillo, el último objeto en ordenar fueron un par de hojas del primer borrador de su libro. “Hiciste tu parte, ganaste”, se animó, “deberías dormir en paz el resto de tus días”.
—Feliz día —dijo la voz, justo detrás suyo.
El grito final de Kramer despertó a todos los monjes y se fundió con los clamores del bosque.
En las primeras horas del día siguiente, alrededor del cuerpo sin vida de Heinrich Kramer, los diversos testigos cruzaron versiones de lo ocurrido. Al cerrarse la tarde, se aceptó una sola historia: el cansado corazón de Institor por fin se había apagado. Las declaraciones sobre la carcajada de una mujer que se apoderó de las paredes del monasterio y de los corazones de todos los allí congregados, fueron prohibidas.
De la palabra “feminus” marcada en sangre sobre su torso, jamás se habló. ‡
El asesinato de Edgar Allan Poe
Las ropas de la víctima aparecían llenas de desgarronesy en desorden. Una tira de un pie de ancho habíasido arrancada del vestido, desde el ruedo de la faldahasta la cintura, pero no desprendida por completo.Aparecía arrollada tres veces en la cintura y aseguradamediante una especie de ligadura en la espalda.
Edgar Allan Poe, El misterio de Marie Roget
Baltimore, Maryland, agosto de 1849
—¡Luna menguante, ideal para los asesinos! —exclamó el detective Auguste Dupin, frente a la noche púrpura deseosa por colarse a través de la ventana abierta.
Refugiados en diferentes flancos de la brevísima sala, los policías que acompañaban al detective —uno de corbata amarilla, uno de sombrero y otro de traje vinotinto—, contemplaron atentos su delgada silueta. No querían mirar hacia el centro de la instancia donde reposaba el cuerpo sin vida de Edgar Allan Poe.
Dupin cerró los postigos de la ventana. El chirrido de las bisagras oxidadas vibró con crueldad en las cabezas de los hieráticos agentes. El francés giró hacia el centro de la sala para enfrentar la mueca de horror atrapada en el rostro del difunto.
—Se podría creer que uno de los personajes de sus cuentos escapó para asesinarlo —agregó Dupin. Sus labios femeninos se borraron por unos segundos.
Aferrado a la protección ilusoria de la puerta, el policía de corbata amarilla logró que su bigote inventara una sonrisa ante el acento extranjero de su superior.
Un intercambio de miradas entre los tres policías multiplicó las figuras de cuervos proyectadas en el húmedo techo. Desde el escritorio ubicado en la pared opuesta de la entrada, la valiente luz de las seis velas producida por un candelabro fue capaz de separar sus sombras y hacerles descender.
Las once de la noche se anunciaron triunfales en el reloj de bolsillo renacido del chaleco de Dupin. El detective rodeó el cuerpo de Poe y se dirigió hasta el escritorio, donde un grueso folio de papel (probablemente la última obra del poeta) coronaba la superficie. Una serie de recortes de prensa rodeaban un perfil en tinta de una hermosa joven.
—Tuve la fortuna de departir algunas tardes con Edgar —explicó Dupin. Acarició con delicadeza el armónico rostro del dibujo y lo guardó en el bolsillo de su abrigo marrón—. Por supuesto que he disfrutado de la lectura de algunos de sus relatos, pero su muerte quiere superarlos en misterio.
Ante una mesa que simulaba ser un comedor, los ojos sin brillo del policía del sombrero se oscurecieron aún más. Apoyado en la pared del costado izquierdo, el del traje vinotinto estuvo a punto de herir a los demás con el filo de su nariz. Los hombres fingían interés en los comentarios de Dupin; el francés era primo del comisionado Clemm, el severo jefe de la policía de Baltimore, así que convenía caerle bien. Según se especulaba en la estación, el excéntrico detective apenas pasaba de los cuarenta, pero lucía mucho mayor. El de la corbata amarilla se fijó en las profundas ojeras del extranjero.
Dupin se arrodilló junto al cadáver. Sus líquidos ojos azules se fijaron en unas marcas negras definidas en el cuello corto de la víctima. Estudió sus frágiles muñecas, amparadas por los dedos en forma de garra aún aferrados al mundo. Como si fuera a besarlo, se aproximó a los labios abiertos del poeta, suspendidos por el rigor mortis en un grito final. De su extinto aliento recobro la inconfundible huella de un aroma fresco.
—¡Impresionante cerebro! —dijo Dupin. Sonrió y acarició la voluminosa frente del difunto.
Extrajo un tabaco y lo encendió con un fosforo frotado contra el piso de madera.
—¿Lo estrangularon? —tartamudeó el policía del sombrero.
—Brillante observación, amigo —aceptó el francés, tragando humo—. Las huellas de presión así lo sugieren. No presenta heridas defensivas; parece que no advirtió el ataque.
—Seguro andaba borracho…—dijo el de la corbata amarrilla ante la visión de una pequeña multitud de botellas vacías de licor dispersa por la sala.
Por unos segundos, el grueso humo que escapó de la boca de Dupin le convirtió en un ángel destinado a conducir al muerto al más allá. Armado con el candelabro, se puso de pie y caminó hasta el anaquel de la biblioteca que ocupaba toda la pared opuesta a la entrada. Repasó uno a uno los libros que integraban la ahora huérfana colección; ante su inquieta panorámica vibró el lomo de Las peregrinaciones de Childe Harold, de Lord Byron.
De la garganta dormida del policía de traje vinotinto emergió una protesta por la tardanza en el arribo del médico forense. Con un cerillo iluminado con las uñas, el hombre atravesó el estrecho corredor que conducía a la única habitación de la casa. Allí reconoció una cama sin tender y algunos libros que intentaban revolotear alrededor del recinto. Apenas un desvencijado reloj de madera con forma de árbol le ofrecía identidad al dormitorio. De un mueble donde habitaba la ropa del difunto extrajo un mantel blanco.