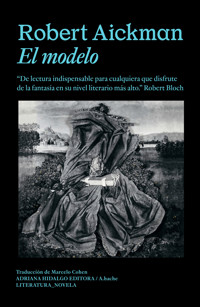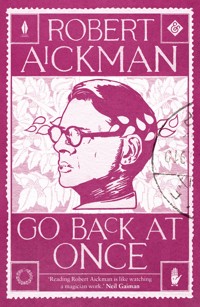Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perla Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Las autodenominadas «historias extrañas» de Robert Aickman son desconcertantemente únicas. Su prosa soberbia no sólo infunde terror a través del suspenso convencional y el gore, sino también por medio de una transgresión radical de las leyes de la naturaleza y la vida cotidiana. El terreno de lo extraño, del «vacío tras la fachada del orden», es una región surreal que imita la cotidianidad de forma grotesca. Las historias de esta colección, seleccionadas por S. T. Joshi y publicadas juntas por vez primera, nos ofrecen un retrato sin igual de la originalidad absoluta de este moderno maestro del misterio. «Leer a Robert Aickman es como ver a un mago en acción: por lo regular no estoy seguro de cuál fue el truco; sólo sé que lo llevó a cabo de forma magistral.» Neil Gaiman «De entre todos los autores de relatos inquietantes, Aickman es el mejor del mundo… Sus relatos literalmente me acechan; sus tramas y formas tan únicas de expresarse me asaltan en los momentos más insospechados.» Russell Kirk «El escritor de relatos de terror más profundo que ha dado este siglo.» Peter Straub «Robert Aickman resulta uno de los pocos secretos que, una vez develados, superan cualquier expectativa… Es un escritor sencillamente extraordinario, y su condición marginal, un verdadero misterio… A quienes nunca lo leyeron, les declaro toda mi envidia: descubrirlo es acceder a una forma desconocida de inquietante belleza, y también a un mal sueño.» Mariana Enriquez
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Asilo y otros relatos de lo extraño
D. R. © 2022, The Estate of Robert Aickman “El Asilo”, The Estate of Robert Aickman, 1975 “Cartas al cartero”, The Estate of Robert Aickman, 2016 “Quien conoce al señor Millar”, The Estate of Robert Aickman, 1975 “Ravissante”: The Estate of Robert Aickman, 1990 “Resuenan campanas”, The Estate of Robert Aickman, 1964 “Las espadas”, The Estate of Robert Aickman, 1975 “Los trenes”, The Estate of Robert Aickman, 1988
D. R. © 2022, Mariana Enriquez, por el prólogo D. R. © 2021, S.T. Joshi, por el epílogo D. R. © 2020, Ana Inés Fernández y Hugo Labravo, por la traducción
Ilustración de portada: Gabriel Pacheco
Primera edición: diciembre de 2022
D. R. © 2022, de la presente edición en castellano para todo el mundo: Perla Ediciones ®, S.A. de C.V. Venecia 84-504, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02080, Ciudad de México
www.perlaediciones.com / [email protected]
Facebook / Instagram / Twitter: @perlaediciones
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
ISBN: 9786079952563
Conversión eBook:
Mutare, Procesos Editoriales y de Comunicación, S.A. de C.V.
ÍNDICE
Página de título
Página de créditos
Prólogo, por Mariana Enriquez
El Asilo
Cartas al cartero
Quien conoce al señor Millar
Ravissante
Resuenan campanas
Las espadas
Los trenes
Epílogo, por S. T. Joshi
Acerca del autor
Acerca de este libro
PRÓLOGO
CON FRECUENCIA, cuando se habla de un “escritor secreto”, el descubrimiento suele ser una decepción por muchos motivos, principalmente porque es muy difícil estar a la altura de una leyenda. Robert Aickman, sin embargo, resulta uno de los pocos secretos que, una vez develados, superan cualquier expectativa. Robert Aickman es un escritor sencillamente extraordinario y su condición marginal, un verdadero misterio. Nacido en Londres en 1914, nieto del novelista victoriano Richard Marsh –autor de El escarabajo (1897), una novela de tema ocultista que compitió en popularidad con Drácula de Bram Stoker–, Aickman fue arquitecto, conservacionista y crítico de ópera, pero, fundamentalmente, fue cuentista, especialista en el género que los anglosajones llaman weird fiction, y posiblemente uno de los mejores y más extravagantes escritores de fantástico y terror de la segunda mitad del siglo XX.
Algunos de sus admiradores llevan el elogio aún más lejos: “Fue, en sus mejores momentos, el escritor de relatos de terror más profundo que ha dado este siglo”, dijo Peter Straub, quien también fue uno de los autores más notables y sofisticados del género.
Robert Aickman escribió cuarenta y ocho cuentos, que publicó entre 1951 y 1981. Fueron ocho volúmenes de relatos admirables que, sin embargo, nunca tuvieron éxito ni suerte. Durante muchos años sus libros estuvieron agotados, las tiradas siempre fueron pequeñas y algunos, como Cold Hand in Mine (1975) o Painted Devils (1979), con portadas ilustradas por el enorme Edward Gorey, se convirtieron en ejemplares de colección. En Estados Unidos su obra nunca fue publicada en su totalidad, y la edición de The Collected Strange Stories en dos volúmenes, editada por Tartarus en 1999, de tan exclusiva cuesta alrededor de quinientos dólares. Recién en la última década varias editoriales fueron paliando esta insólita ausencia, con recopilaciones y reediciones. Para los fans del género en el mundo hispano, el rastreo resultaba aún más penoso. El nombre de Aickman solía ser el tesoro de las nunca del todo reivindicadas recopilaciones populares de cuentos de terror: una de ellas, Caricias de horror (editada por Emecé en 1993), tiene el honor de ser la primera —que se pueda rastrear, al menos— traducción al castellano de Aickman. Con selección de Michele Slung, sus dos primeros volúmenes incluían “Ravissante” y “Las espadas”, junto a relatos de otros nombres importantísimos como Mervyn Peake, Charles Beaumont, Thomas Ligotti, Thomas Disch, Arthur Machen o Patrick McGrath. Años después, la compilación Vampiros de Siruela publicaba “Páginas del diario de una joven”, un relato clásico, ganador del World Fantasy Award de 1975. Pero fue en 2011 cuando el renovado interés del mundo editorial anglosajón por el gran y olvidado virtuoso del cuento fantástico contagió a las editoriales hispanas, y por partida doble: Atalanta publicó en España la antología de seis relatos Cuentos de lo extraño y en Argentina se editó La aparición, de Edhasa, con prólogo de Matías Serra Bradford, en una notable traducción de Laura Wittner.
Ahora, después de casi otra década de silencio, Robert Aickman vuelve al castellano con este libro de Perla Ediciones, El Asilo y otros relatos de lo extraño. La selección es impecable —es cierto que Aickman no tiene cuentos malos: un prodigio. “El Asilo” es uno de sus cuentos clásicos y ejemplares: un hombre, Maybury, abandona las rutas tradicionales inglesas, se pierde, se queda sin combustible y acaba en un barrio anticuado. Se ve forzado a pasar la noche en un asilo sin teléfono, con residentes de mediana edad y muchos ancianos. Nada explícito ocurre, pero la imposibilidad de irse, la ansiedad que penetra cada línea, el hecho de que todas las habitaciones sean compartidas, todo lo convierte en un texto desesperante e irreal, una pesadilla escrita: una maravilla. “Resuenan campanas” es uno de los mejores cuentos escritos en inglés, sin demasiado que agregar al elogio: esta vez es una pareja la que elige un pueblo costero muy antiguo para unas vacaciones fuera de temporada. Lo que empieza como un relato a la Graham Greene acaba en una danse macabre inesperada que provoca en el lector esa tan rara y bienvenida reacción física de temblor, repulsión, atracción y absoluto desconcierto. Es como si Aickman, que inicia el texto con aplomo de realista, de pronto diera un salto hacia la psicodelia más extrema y lo hace parecer tan sencillo que deja sin aliento. El momento en que aflora lo oculto, el momento de la revelación, es especialmente atroz en los cuentos de Aickman, que suelen comenzar con un tono formal para luego quebrar esa apariencia incluso hasta la obscenidad, como ocurre en “Ravissante”, un relato en el que el deseo perverso linda con lo sobrenatural. “Las espadas” es el cuento de iniciación erótico más demencial imaginable y “Los trenes” podría ser un cuento de fantasmas si no fuera también un relato sobre lo ominoso del campo, la soledad, las cabañas. Nada es predecible en Aickman: cada cuento podría ser analizado durante años, lo que no haremos aquí. Pero imposible quedar indiferente o sentirse decepcionado de la mano de este delicioso excéntrico.
Es difícil explicar por qué los cuentos de Robert Aickman son tan extraordinarios. Él mismo prefería llamarlos “extraños”, como en el título de este libro, y, en efecto, es la extrañeza su principal característica. El virtuosismo de Aickman radica quizás en un manejo absoluto de la atmósfera y las fisuras de lo real; en su prólogo a Cuentos de lo extraño, Andrés Ibáñez ofrece una definición de John Clute y John Grant que es particularmente precisa: “Los personajes de los cuentos de Aickman no pueden entender al fantasma con el que se enfrentan debido a que dicho fantasma es una manifestación, un retrato psíquico, de su incapacidad para comprender sus propias vidas”. No hace falta agregar que Robert Aickman consideraba a Freud “un hombre incomparablemente más grande que cualquiera de sus detractores”, según cita Serra Bradford en el prólogo de La aparición. Para quienes nunca lo leyeron, les declaro toda mi envidia: descubrir a Aickman es acceder a una forma desconocida de inquietante belleza, y también a un mal sueño.
Robert Aickman publicó además dos novelas, The Late Breakfasters (1964) y The Model (1987) –ambas virtualmente imposibles de conseguir–, y algunos libros autobiográficos y de no ficción. Pero, más importante, fue durante ocho años –entre 1964 y 1972– el editor de la antología anual de cuentos de fantasmas Fontana Book of Great Ghost Stories, en donde incluyó historias clásicas y extravagantes con gran desprejuicio y erudición. Murió en 1981 de un cáncer que se negó a tratar con métodos ortodoxos (prefirió recurrir a la homeopatía) y dejó más de doscientas carpetas, treinta y cinco cajas y una biblioteca de unos dos mil doscientos volúmenes. Gran parte de ese material se encuentra hoy en la Universidad Estatal de Bowling Green en Ohio. Por ahora no hay ningún indicio de que vaya a ver la luz.
Mariana Enriquez
EL ASILO
SUCEDIÓ MUY LEJOS, más allá de donde el viento da la vuelta. A Maybury le hubiera costado trabajo ser más preciso.
Él era de los que prefieren seguir el camino “establecido” por una de las guías automovilísticas cuando están fuera de su propio territorio, y en esa ocasión en específico, como en otras previas, tuvo buenas razones para condenar cualquier desviación. Esta vez fue culpa del director de la fábrica en la que estaba de visita. El hombre no sólo se había mofado del camino oficial, sino que se había parado en la puerta de salida para asegurarse de que Maybury tomara el atajo que, según él, usaban todos los de la empresa y que iba en dirección totalmente opuesta.
Lo más que se podría haber dicho es que tal vez Maybury estaba en el límite exterior de la inmensa zona conurbada de las West Midlands. Era casi seguro que para entonces ya estaba en el límite exterior, pues parecía llevar horas manejando desde que salió de la fábrica, dando vueltas en círculos grandes o pequeños, preguntando por el camino y sin lograr entender las respuestas (cuando había alguna), creyendo todo el tiempo estar más fuera de ruta que nunca.
Vio su reloj. Llevaba horas manejando. Sin duda debería de estar a menos de la mitad del camino a casa, a mucho menos. Incluso la luz del tablero parecía más tenue de lo normal, pero gracias a ella vio que se le estaba acabando la gasolina. Su mente no se había concentrado en ese asunto en particular.
Aunque estuviera oscuro, Maybury distinguía muchos árboles, gigantes y opacos. Y no era como si no hubiera casas; debían de estar por ahí, porque a ambos lados del camino había portones, amplios portones individuales, por lo general blancos, e incluso donde no los había, se adivinaban las entradas en penumbra. Parecía un costoso complejo residencial del siglo XIX. Accesos casi idénticos curveaban en todas direcciones. Se había evitado cualquier línea recta con elegancia. Como suele suceder en esos lugares, se penalizaba sistemáticamente a quien fuera a las prisas, a quien tomara atajos. Quizás esa actitud también diera cuenta del rechazo a mantener bien alumbrado el camino.
Maybury llegó a una bifurcación específica. Era imposible tomar cualquier decisión razonada y tampoco estaba seguro de que importara mucho.
Detuvo el coche a un lado de la calle; luego apagó el motor para ahorrar la poca gasolina que le quedaba mientras pensaba. Al final, abrió la puerta y se bajó del coche. Miró hacia arriba. La luna y las estrellas estaban casi escondidas tras los gruesos árboles. No había ruido. Las casas estaban demasiado lejos de la calle como para que se oyera el ruido de las televisiones o para que se viera su brillo azul. Hoy día es raro ver peatones en esos distritos a cualquier hora, pero tampoco había tráfico ni sonido de autos lejanos. El silencio lo perturbaba.
Caminó un poco, como se suele hacer en esos casos. De cualquier forma, no tenía un mapa, sólo una ruta de la cual se había alejado sin mucha esperanza. No obstante, cuando salió, incluso esa vía secundaria preferida por los locales, la que usaban todos los muchachos de la fábrica, parecía perfectamente clara y era tal como la había descrito el director. Pensó que de otra forma no se habría decidido a tomarla ni lo hubieran convencido contra su voluntad. En ese momento, su método habitual de sólo seguir en línea recta hasta encontrar alguna señalización u otra indicación sería poco viable, pues se le podía acabar antes la gasolina.
A cada lado del camino había un carril estrecho para peatones, con una franja de grava al centro. A la izquierda de la franja había una jungla de vegetación atravesada por una zanja, y más allá estaban las líneas de arbustos que demarcaban las diferentes propiedades. Por la luz del alumbrado ocasional, Maybury vio que algunas casas tenían los arbustos podados y otras no. Hubiera sido inútil seguir caminando, aunque el aire tenía una calidez y un aroma bastante agradables. Ángela y su hijo, Tony, lo esperaban; tenía que resolver el problema y regresar a casa.
De pronto, algo le saltó encima desde la maleza que tenía a su izquierda.
Había molestado a un gato devuelto a la vida silvestre. Lo primero que sintió fueron las garras, o quizá los dientes, hundiéndose en su pierna izquierda. No había habido intentos de congraciarse ni de acurrucarse. Maybury pateó con fuerza. El extraño resultado fue un silencio total. Seguramente había aventado al gato muy lejos, porque, al instante, ya no había rastro suyo. Tampoco había visto de qué color era, aunque hubiera un remanso de luz en ese punto del camino. Creyó haber visto dos ojos en llamas, pero tampoco estaba seguro de eso. No hubo un maullido ni un grito.
Maybury se tambaleó. Le dolía mucho la pierna. Tanto que no se atrevía a tocársela ni a mirarla siquiera bajo la luz de la calle.
Regresó al coche tambaleándose y, aunque la pierna apenas pudiera apretar el pedal, manejó indeciso por la ruta que acababa de recorrer a pie. Tal vez hubiera sido sabio de su parte buscar un hospital. El arañazo o la mordida de un gato pueden ser tóxicos, y no resultaba agradable pensar por dónde había estado el animal ni qué había estado devorando. Maybury volvió a ver su reloj. Eran las ocho y catorce. Sólo habían pasado nueve minutos desde la última vez que lo consultó.
El camino se estaba empezando a enderezar, y la cantidad de entradas, a disminuir, aunque los árboles todavía eran densos. Posiblemente, como suele suceder, se les había acabado el dinero antes de que el desarrollo completo hubiera alcanzado esa zona. Todavía había algunas casas con entradas a intervalos largos e irregulares. Los postes de luz también eran cada vez más escasos, pero Maybury vio que de uno de ellos colgaba un letrero. Era poco probable que indicara un destino, mucho menos uno que le sirviera, pero él de todas formas sintió alivio y se detuvo, tal era su urgencia por una pista de cualquier tipo. El letrero tenía la forma de un trébol de baraja y decía:
EL ASILO
BUENA TARIFA
ALGUNAS HABITACIONES
Las modestas palabras acerca de las habitaciones seguían la curva que apuntaba al extremo inferior del trébol.
Maybury se decidió casi al instante. Tenía hambre. Estaba herido. Estaba perdido. Ya casi no tenía gasolina.
Podía cenar ahí, y si lograba usar el teléfono para hablar a casa, quizás incluso se quedaría a pasar la noche, aunque no llevara piyama ni rasuradora eléctrica. El portón de hierro, que en su opinión sería más adecuado para un corral de toros, estaba abierto de par en par. Entró con el coche.
El acceso estaba cubierto con un concreto bastante poco atractivo y al parecer muy viejo, pues tenía ya muchos baches, como si lo recorrieran vehículos pesados con frecuencia. Los faros del coche brincaban y se sacudían de forma desconcertante mientras avanzaba, pero de pronto, el camino, que había sido recto hasta entonces, empezó a virar como en las granjas modernas, y ahí, a su izquierda, estaba El Asilo. Se dio cuenta de que el acceso por el que había entrado, si es que en realidad era un acceso, no era la entrada principal original. Había una entrada más vieja y tradicional que serpenteaba por entre los arbustos de azaleas. Todo eso se podía ver gracias a la luz brillante de una lámpara empotrada en la cornisa del edificio: casi como un reflector, pensó Maybury. Supuso que habían hecho una nueva entrada para los vehículos de los proveedores cuando el sitio se había convertido en… lo que fuera que se había convertido. ¿Un hotel privado?, ¿una casa de huéspedes?, ¿un club? Quizá la administración aspiraba a servir banquetes para los habitantes de las casas grandes ahora que ya no había sirvientes en el mundo.
Maybury cerró el coche y empujó la puerta de la casa. Era una puerta victoriana sólida y no cedió a la presión. Lo desalentó tener que tocar el timbre, pero lo tocó. Vio una segunda campana más abajo que decía “NOCHE”. ¿En serio ya era de noche? Lo importante era entrar, alimentarse (en la fábrica sólo le habían dado sándwiches empacados y un café desabrido para el almuerzo) y ganarse el favor del personal antes de preguntar por gasolina, ubicación, disponibilidad para la noche, una llamada a Ángela y desinfectante para su pierna. No le apetecía mucho estar parado solo en un lugar extraño, bajo un reflector brillante, sin saber qué podía suceder.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que un muchacho de pelo rizado y cara despreocupada abriera la puerta. Parecía un atleta joven, pensó Maybury de inmediato. Traía puesto un saco blanco y sonreía de manera servicial.
—¿Quiere cenar? Claro que sí, señor. Acabamos de empezar, pero estoy seguro de que lo podremos acomodar.
Esas palabras transportaron a Maybury a las casas de huéspedes a orillas del mar adonde lo habían llevado de vacaciones cuando niño. En esa época, la puntualidad era casi tan importante como la sobriedad.
—¿Me da unos minutos para lavarme…?
—Claro, señor. Por aquí, por favor.
El interior no se parecía en nada a las casas de huéspedes de su juventud. Maybury sabía exactamente cómo solían ser. El efecto era el mismo que producían los esfuerzos de un emporio de muebles caros y, por lo tanto, bastante pasados de moda, si uno le confiaba el arreglo de todo su hogar y su chequera completa. Había cortinas ornamentales en todas las paredes, y cada silla y sofá estaba tapizado. Los colores y la tela eran armoniosos, pero excesivos. Las varias lámparas de pie tenían pantallas enormes. Las mesas barnizadas eran copias de originales italianos. Uno sentía que quizá también deberían haber diseñado y colocado ahí unos cuantos ocupantes tapizados, para armonizar. En todo caso, el salón estaba vacío excepto por ellos dos.
El muchacho le abrió la puerta con el letrero de “CABALLEROS”, pero luego entró también, cosa que Maybury no había esperado. No procedió a hacer gestos fastidiosos con jabón y toalla, como sucede a veces en los hoteles muy caros y como sucedía antes en los clubes. Lo único que hizo fue quedarse parado. Maybury pensó que quería evitar cualquier posible retraso, pues la cena ya había comenzado.
En cuanto entró al comedor, sintió una ola de calor. La calefacción central debía de estar funcionando a toda su capacidad. El cuarto estaba lleno de cortinas similares a las del vestíbulo, pero al parecer, más pesadas. Quizás uno de sus objetivos fuera reducir el ruido. Habían rebajado el techo al estilo moderno, como para complacer a los de baja estatura, y todas las ventanas habían desaparecido tras largas franjas de tela.
Es cierto que los cuchillos y tenedores hacen mucho escándalo, pero no parecía haber ninguna otra necesidad inmediata para invertir en reductores de ruido, pues los comensales eran extremadamente silenciosos; de inicio, lo más inesperado fue que todos estaban sentados muy juntos en una sola mesa larga que corría por el eje central del cuarto. Sin embargo, Maybury pronto pensó que, si a él lo hubieran amontonado con unos totales desconocidos, tampoco habría tenido mucho que decirles.
No lo pusieron a prueba. A cada lado del cuarto había cuatro mesas pequeñas pegadas a las paredes, cada una con servicio para una sola persona, aunque lo suficientemente grande como para cuatro, dos de cada lado, y el apuesto muchacho de saco blanco acomodó a Maybury en una de ellas.
De inmediato llegó la sopa.
Aparte del hecho de que Maybury había llegado tarde, la presteza del servicio podía atribuirse a la gran cantidad de personal. Casi con seguridad había cuatro hombres, todos con sacos blancos, igual que el muchacho, y dos mujeres, ambas con vestidos azul marino. Los seis eran notoriamente ágiles y bien organizados, aunque ya hubieran superado la primera juventud.
Maybury no podía ver más porque lo habían sentado contra la pared del fondo, donde estaba la puerta de servicio (la puerta por donde entraban los huéspedes estaba al otro lado). En cada una de las mesas individuales, el único lugar estaba acomodado de tal forma que el comensal no viera abrirse o cerrarse la puerta de servicio ni tampoco la cara de ningún otro huésped frente a él.
En realidad, Maybury era el único de ese lado del comedor (le habían dado la segunda mesa, pero no creía que hubiera entrado nadie más después de él para ocupar la primera), y del otro lado del comedor, creía que también había una sola persona, una mujer, sentada en la segunda mesa y, por lo tanto, exactamente en paralelo a él.
Le sirvieron una enorme cantidad de sopa en un plato que le pareció inusualmente profundo y ancho. De inicio, su amplitud había quedado oculta porque gran parte del borde tenía la inscripción, en letras grandes, de “EL ASILO”; Maybury pensó que parecía un plato para bebés, pero de tamaño gigante. La sopa en sí también era inusualmente pesada: sin duda contenía huevos y legumbres, y se habían tomado medidas para agregar además algún espesante.
Como ya sabemos, Maybury tenía hambre, pero estaba muy desconcertado como para darse cuenta de que una de las mujeres de mediana edad estaba parada en silencio detrás de él mientras consumía el considerable número de cucharadas finales. Las cucharas también eran muy grandes, al menos para el uso moderno. La mujer le quitó el plato vacío con una sonrisa reconfortante.
Ya había llegado el segundo tiempo. Mientras se lo ponía enfrente, la mujer le dijo al oído algo sobre el tercero: “Hoy hay pavo”. Usó exactamente el mismo tono que se usa para prometerle a un niño su platillo favorito. Habló como si fuera su nana, aunque Maybury nunca hubiera tenido precisamente una nana. Mientras tanto, el segundo tiempo era un copioso plato de pasta, casera y sencilla, casi con seguridad hecha esa misma mañana. Sobre la montaña de harina habían desparramado trozos bastante grandes de queso en el enorme plato hondo de porcelana, sin siquiera consultárselo.
—¿Me traería algo de beber? Una lager está bien.
—No tenemos nada por el estilo, señor.
Era como si Maybury lo supiera perfectamente bien, pero ella quisiera seguirle el juego. Pensó que por ahí debía de haber alguna advertencia de que no tenían licencia.
—Qué lástima —dijo Maybury.
El tono de la mujer lo estaba empezando a cansar y se preguntaba cuánto le costaría toda esa comida, toda palpablemente fresca, de producción local y calidad casi inalcanzable. Dudó mucho si sería prudente pensar en pasar la noche en El Asilo.
—Cuando acabe su segundo tiempo, tal vez tenga la oportunidad de hablar con el señor Falkner.
Maybury recordó que, en efecto, había empezado después que los demás. Era de esperarse que lo apresuraran para que los alcanzara. En cualquier caso, no estaba seguro de si eso quería decir que el señor Falkner podría, bajo ciertas circunstancias, permitir la venta de licor.
Por supuesto que, para alcanzar a los demás, sería bueno que no comiera más de dos tercios de la pasta. Pero la mujer del vestido azul marino no parecía estar de acuerdo.
—¿Ya no puede comer más? —le preguntó con franqueza y ya sin decirle “señor”.
—No si quiero probar el otro tiempo —contestó Maybury, bastante ecuánime.
—Hoy hay pavo —dijo la mujer—. El pavo se desliza solo —añadió sin quitarle el plato.
—Está muy buena —dijo Maybury con firmeza—. Pero ya estoy satisfecho.
Era como si la mujer no estuviera acostumbrada a esas conductas, pero, como eso ya no era un asilo, se llevó el plato.
Hubo incluso una ligera pausa durante la cual Maybury trató de voltear a ver todo el comedor sin que se notara. El punto principal parecía ser que todos estaban vestidos con bastante formalidad: todos los hombres, de traje oscuro; todas las mujeres, de vestido largo. Había un amplio rango de edades, pero, curiosamente, había más hombres que mujeres. Seguía sin haber una conversación generalizada. Maybury no pudo evitar preguntarse si la solidez de la dieta tenía algo que ver. Luego se le ocurrió que era como si la mayoría de esa gente hubiera estado junta durante mucho tiempo y se les hubieran acabado los temas de conversación; quizás además tuvieran pocas oportunidades de renovarlos con experiencias frescas. Había visto cosas parecidas en hoteles. Naturalmente, no pudo examinar, sin parecer grosero, al tercio de los comensales que estaban sentados detrás de él.
Apareció su pedazo de pavo. Había alcanzado a los demás, aunque con trampa. Era una porción enorme, un tanto humeante, y le escurría un fluido aceitoso e incoloro. Con ella aparecieron cinco variedades distintas de verduras en platos separados, traídos en una charola, y una salsera, al parecer sólo para él, con un líquido especialmente elaborado, rojo oscuro y denso. Un cerro de relleno completaba el platillo. La mujer lo puso todo delante de él con rapidez, pero en silencio, con una reserva inequívoca.
La verdad era que a Maybury le quedaba poco apetito. Miró alrededor, menos furtivamente, para ver cómo se las estaba arreglando el resto de la gente. Tuvo que admitir que, hasta donde podía ver, todos comían como si su vida dependiera de ello: viejos y jóvenes, mujeres y hombres; era como si por fin se estuvieran alimentando después de un largo día de cacería. “Comen como si su vida dependiera de ello”, se repitió a sí mismo; luego, impactado por lo absurdo de la frase al aplicarla a la comida, tomó su cuchillo y tenedor con decisión.
—¿Es todo de su agrado, señor Maybury?
Una vez más, lo habían tomado amablemente por sorpresa. El señor Falkner estaba detrás de él: un hombre elegante con el esmoquin más hermoso del mundo, un metre de hotel que te mejoraba el ánimo al instante.
—Perfecto, gracias —respondió Maybury—. Pero, ¿cómo supo mi nombre?
—Nos gusta recordar el nombre de todos nuestros huéspedes —dijo Falkner sonriendo.
—Sí, pero, ¿cómo supo cómo me llamaba yo?
—Nos gusta pensar que también para eso somos competentes, señor Maybury.
—Estoy muy impresionado —confesó Maybury.
En realidad, estaba irritado (por decir lo menos), pero su empresa lo había entrenado para nunca mostrar irritación fuera de su círculo familiar.
—En absoluto —dijo Falkner cordialmente—. Sea cual sea nuestra vocación en la vida, también tenemos que hacer lo posible por sobresalir —zanjó el asunto abandonando el tema—. ¿Le puedo traer algo más? ¿Algo más que quiera?
—No, muchas gracias. Ya tengo bastante.
—Gracias a usted, señor Maybury. Si necesita hablar conmigo en cualquier momento, por lo general estoy disponible en mi oficina. Ahora lo dejo disfrutar su cena. Debo decirle, aquí en confianza, que sigue un postre de fruta cocida.
Hizo su ronda del comedor en silencio y habló tal vez con una de cada tres personas de la larga mesa central; parecía, sobre todo para los mayores, que eso no era ninguna sorpresa. Falkner llevaba unos zapatos de gamuza negra muy elegantes, que le recordaron a Maybury su lesión en la pierna. No la había atendido en absoluto, aunque podría estar infectada e incluso poniendo en peligro la extremidad, y quizás el sistema completo.
Toda la actitud de Falkner con respecto a su nombre lo había enojado bastante, sobre todo porque no podía resolver el enigma. Sintió que alguien lo había puesto, casi deliberadamente, en una desventaja poco digna. La actitud condescendiente de Falkner en ese asunto sin importancia iba de la mano con la actitud de nana de la mesera. Pero, después de todo, ¿de verdad no tenía importancia que averiguaran su nombre sin preguntárselo? Maybury sintió que eso lo había vuelto vulnerable en otros sentidos también, aunque no pudiera definir en cuáles. Había sido la gota que derramó el vaso para dejar de comer pavo. Ya no tenía apetito alguno.
Empezó a repasar sistemáticamente todo lo que había ocurrido, tal como lo habían entrenado, y se le ocurrió la respuesta casi de inmediato: en el coche tenía una carpeta azul con su nombre escrito, “Lucas Maybury”. Supuso que había dejado la carpeta con el nombre hacia arriba en el asiento del conductor, como de costumbre. Sin embargo, el nombre estaba escrito en una etiqueta y sería difícil lograr verla a través de la ventanilla. Pero luego recordó el reflector. De cualquier forma, alguien había hecho un esfuerzo considerable y se preguntaba quién habría sido. Una vez más, adivinó la respuesta: el propio Falkner había estado husmeando. ¿Qué habría hecho Falkner si Maybury hubiera estacionado el coche fuera de la zona alumbrada, cosa perfectamente posible? ¿Hubiera usado una linterna? ¿Quizás incluso una llave maestra?
La situación le pareció verdaderamente absurda.
¿Y qué tanto importaba todo el asunto? La gente de todas las profesiones a veces tenía esas pequeñas vanidades, y él había visto más de una. La gente haría casi cualquier cosa por alimentarlas. Quizás él mismo tuviera un par. Lo importante al enfrentarse a cualquier situación era extraer lo esencial y concentrarse en ello.
Falkner habló un buen rato con algunas personas, y Maybury se percató de que quienes estaban sentados junto a ellas, que antes hablaban poco, ahora no decían nada en absoluto y se enfocaban sólo en comer. Algunas personas de la mesa larga no nada más eran ancianas, observó, sino totalmente seniles: babeaban, tenían los ojos lagrimosos y estaban casi calvas; pero hasta ellos parecían estar comiendo con muchas ganas. Maybury tuvo la terrible idea de que tal vez comer era lo único que hacían. “Viven para comer”: otra expresión de asilo, pensó. Y por fin había encontrado a aquéllos para quienes era verdad. Algunas de esas personas podrían identificarse con la comida vasta como los alcohólicos se identifican con las bebidas espirituosas. Le pareció más nauseabundo que cualquier borrachera, de las que había visto una buena cantidad.
Falkner procedía con tanta lentitud, con una consideración tan profesional, que todavía no llegaba a la mujer sentada en paralelo a Maybury, al otro lado del comedor. Entonces la pudo observar con más franqueza. El pelo negro le llegaba al hombro y traía lo que parecía ser un vestido de seda de noche, un modelo genuino, pensó Maybury (aunque no lo supiera a ciencia cierta), de muchos colores; pero tenía una expresión tan triste, de sufrimiento y agotamiento, que Maybury quedó sinceramente sorprendido, en especial porque estaba seguro de que debió de haber sido hermosa, y, en realidad, aún lo era de cierta forma. Seguro que un personaje tan infeliz, incluso trágico como aquél, no podía estar batallando con un pedazo de pavo y cinco raciones de verduras. Sin cuidado ni cortesía, Maybury se levantó a medias para ver mejor.
—Termine de comer, señor. ¡Apenas tocó el plato!
Su torturadora había regresado en silencio. Y, por lo demás, la trágica dama sí parecía estar comiéndose todo.
—Estoy satisfecho. Lo siento, está muy bueno, pero ya estoy satisfecho.
—Ya me lo dijo, señor, y, mire, aquí sigue, comiendo de todas formas.
Él sabía que, en efecto, había usado esas mismas palabras. Las crisis se enfrentan con clichés.
—Estoy satisfecho.
—Eso no necesariamente es algo que podamos decidir por nuestra cuenta, ¿o sí?
—Ya no quiero comer nada más. Por favor, llévese todo y sólo tráigame un café negro. Cuando sea el momento, si quiere. No me importa esperar —aunque sí le importara esperar, era necesario mantener el control.
La mujer hizo lo último que Maybury hubiera esperado que hiciera. Recogió el plato lleno (por lo menos había probado todo) y lo estrelló con fuerza contra el piso. El plato no se rompió, pero la salsa y las verduras y el relleno se esparcieron por la gruesa y estampada alfombra que cubría el piso de pared a pared. Un silencio absoluto, ya no relativo, llenó el comedor, aunque todavía se oía, como observó incluso entonces Maybury, el golpeteo enmudecido de los cubiertos. Incluso él seguía sosteniendo su cuchillo y tenedor.
Falkner regresó desde el otro lado de la mesa larga.
—Mulligan —preguntó—, ¿otra vez? —Su tono era tan bajo como siempre.
Maybury no se había dado cuenta de que la inquietante mujer era irlandesa.
—Señor Maybury —continuó Falkner—, entiendo perfectamente su dificultad. Por supuesto que no hay obligación de participar en nada que no desee. Lamento mucho lo sucedido. Debe de parecer un muy mal servicio por nuestra parte. ¿Quizá prefiera pasar a la sala? ¿Le gustaría un poco de café?
—Sí —dijo Maybury, concentrándose en lo esencial—. Me encantaría. De hecho, ya había pedido un café negro. ¿Le podría pedir una jarra?
Tuvo que levantarse con cuidado y caminar viendo hacia abajo para no pisar el desastre del piso. Mientras se levantaba, vio algo muy curioso. Un riel central corría a lo largo de la mesa, a unos centímetros del suelo. Uno de los comensales estaba encadenado a él con un grillete en el tobillo izquierdo.
Maybury, ahora considerablemente perturbado, hubiera preferido estar solo en la sala mientras llegaba el café. Pero no había terminado de dejarse caer en uno de los enormes sofás (fácilmente cabían cinco personas, incluyendo al menos a dos ocupantes robustos) cuando el apuesto muchacho apareció de algún lado y se paró cerca de él, como había hecho en una fase previa de la noche. No había revistas que hojear, ni siquiera folletos de la Bella Bretaña, y la presencia del muchacho lo irritó. Sin embargo, no se atrevía a decirle “No quiero nada”. No se le ocurría qué decir ni qué hacer, y el muchacho tampoco hablaba ni parecía tener nada en particular que hacer. Era obvio que difícilmente se requeriría su presencia ahí cuando todo mundo estaba en el comedor. Supuestamente, pronto pasarían al postre de frutas. Maybury estaba consciente de que todavía tenía que pagar la cuenta. Hubo una pausa desconcertante, pero considerable.
Para su sorpresa, Mulligan fue quien le llevó el café. Sólo era una taza, sin jarra, y de un tamaño que, por una vez esa noche, le pareció insuficiente. De inmediato adivinó que el café no formaba parte de la dieta del lugar y que era una concesión especial para él, aunque tal vez tendría que pagar extra. Supuso que Mulligan había estado ayudando a limpiar el comedor. Ella, de hecho, se veía bastante tranquila.
—¿Azúcar, señor? —preguntó Mulligan.
—Un terrón, por favor —dijo Maybury, midiendo el tamaño de la taza.
No pudo evitar notar que, antes de irse, la mujer intercambió una mirada con el apuesto muchacho. Era tan joven como para ser su hijo, y la mirada podía significar todo o nada.
Mientras Maybury trataba de sacarle el mayor provecho a su magro café y de ignorar la presencia del muchacho, quien seguramente estaba aburrido, se abrió la puerta del comedor y apareció la dama trágica que estaba sentada al otro lado del cuarto.
—¿Podrías cerrar la puerta? —le pidió al muchacho. Éste la cerró y se quedó parado, mirándolos.
—¿Le molesta si lo acompaño? —le preguntó a Maybury.
—Al contrario.
Se veía realmente encantadora en ese estado melancólico. Su vestido era espléndido, como había supuesto Maybury, y había algo en su comportamiento que sólo podría describirse como majestuoso. Él no estaba acostumbrado a eso.
No se sentó al otro extremo del sofá, sino en el centro. Maybury pensó que la elegancia con que estaba vestida podría haber estado casi concebida para armonizar con la elegancia excesiva de la decoración del cuarto. Traía puestos unos aretes complejos, de estilo oriental, con piedras rosas translúcidas, como diamantes rosados (quizá sí eran diamantes), y zapatos plateados. Su aroma era pesado y distintivo.
—Me llamo Cécile Céliména —dijo ella—. ¿Cómo le va? Se supone que estoy emparentada con la compositora Chaminade.
—Encantado—dijo Maybury—. Yo me llamo Lucas Maybury y mi único parentesco importante es con Solway Short. Es mi primo.
Se dieron la mano. Ella tenía las manos muy suaves y blancas, y traía varios anillos; Maybury pensó que se veían reales y valiosos (aunque no pudiera decirlo a ciencia cierta). Para darle la mano, la dama giró toda la parte superior del cuerpo hacia él.
—¿Quién es el caballero que mencionó? —preguntó ella.
—¿Solway Short? El piloto de carreras. Seguro lo ha visto en la televisión.
—No veo la televisión.
—Hace bien. Casi siempre es una pérdida de tiempo.
—Si no quiere perder el tiempo, ¿por qué está en El Asilo?
El muchacho, que los seguía observando, se removió en su sitio.
—Vine a cenar. Sólo estoy de paso.
—¡Ah!, ¿entonces ya se va?
Maybury dudó. Ella era atractiva, y, por el momento, no quería irse.
—Yo creo que sí. Tengo que pagar la cuenta y preguntar dónde puedo conseguir gasolina. Tengo el tanque casi vacío. En realidad, estoy perdido. Me perdí en el camino.
—La mayoría de los que estamos aquí estamos perdidos.
—¿Por qué aquí? ¿Qué los hace venir aquí?
—Venimos por la comida y la paz y la calidez y el descanso.
—Para mí es una enorme cantidad de comida.
—Es necesario. Es lo que nos restaura, por así decirlo.
—No estoy seguro de que yo encaje aquí —dijo Maybury. Y luego añadió—: Y pensaría que usted tampoco.
—¡Ay, pero yo sí encajo! ¿Qué le hace pensar que no?
El asunto parecía angustiarle bastante, por lo que Maybury supuso que había hecho un comentario inadecuado. Hizo su mejor esfuerzo:
—Es sólo que usted parece un poco diferente a las personas que he visto por aquí.
—¿Diferente en qué sentido? —preguntó ella, ansiosa y mirándolo con concentración.
—Para empezar, más hermosa. Es muy hermosa —le dijo, aunque el muchacho siguiera ahí oyendo cada palabra.
—Qué amable —inesperadamente, se estiró hasta donde él estaba y le tomó la mano—. ¿Cómo dijo que se llama?
—Lucas Maybury.
—¿Le dicen Luke?
—No, no me gusta. No tengo personalidad de Luke.
—Pero, ¿incluso su esposa le dice Lucas?
—Pues me temo que sí —era una pregunta que hubiera preferido que se ahorrara.
—¿Lucas? Ay, no, es un nombre muy frío —seguía sosteniéndole la mano.
—Lo siento mucho. ¿Quiere que le pida un café?
—No, no. No es bueno tomar café. Te estimula, te despierta, te sobrexcita, te agita —otra vez lo estaba contemplando con ojos tristes.
—Qué lugar tan curioso —dijo Maybury y le apretó la mano.
Le estaba empezando a sorprender que ninguno de los demás huéspedes se hubiera aparecido todavía.
—No podría vivir sin El Asilo —contestó ella.
—¿Viene seguido? —era una frase ridículamente convencional.
—Claro. Si no, la vida sería imposible. Toda esa gente en el mundo sin suficiente comida, que vive sin amor, sin tener siquiera la ropa adecuada para el frío.
Maybury pensó que estaba empezando a hacer tanto calor en la sala como en el comedor.
La cara trágica buscó su comprensión. No obstante, el tema que había iniciado no era su favorito. Prefería problemas con soluciones por lo menos posibles. Le habían advertido sobre aquel otro tipo de problemas.
—Sí —dijo—, por supuesto que sé a qué se refiere.
—Hay millones y millones de personas en todo el mundo sin ropa que vestir —gritó ella y retiró la mano.
—No tantas —añadió Maybury, sonriendo—, no tantas, al menos no todavía.
Conocía perfectamente los riesgos y pensaba lo menos posible en ellos. Uno tiene que sobrevivir y, además, ver por su gente.
—En cualquier caso —continuó, tratando de suavizar el tono—, eso difícilmente aplica para usted. Rara vez he visto un vestido más espectacular.
—Sí —contestó ella con una gravedad simple—, es de Roma. ¿Lo quiere tocar?
Por supuesto que Maybury quería tocarlo, pero también por supuesto que la presencia del muchacho alerta lo detuvo.
—Tóquelo —ordenó ella en voz baja—. Vamos, ¿qué espera? Tóquelo —le tomó la mano izquierda y la puso a la fuerza contra su cálido y sedoso pecho.
El muchacho no pareció percatarse ni más ni menos que de todo lo demás.
—Olvida todo. Déjate ir. ¿Para qué es la vida, por Dios?
Había algo de franqueza apasionada en ella que le hubiera robado todo juicio a cualquier hombre como Maybury, pero él seguía sin entrar por completo en la situación. En realidad, nunca en su vida había perdido el control del todo, y en ese momento estaba seguro, para bien o para mal, de que era incapaz de hacerlo.
Ella giró hasta que sus piernas estuvieron extendidas a lo largo del sofá, y su cabeza, en el regazo de Maybury o, más precisamente, en sus muslos. Se había movido con tanta agilidad que ni siquiera se le había desarreglado la falda. Su perfume se elevaba por el aire.
—Deja de ver a Vincent —le gorgoteó—. Te voy a contar algo de él. Aunque creas que parece un dios griego, la verdad es que no tiene lo que se necesita: es impotente.
Maybury se sintió avergonzado, por supuesto. En cualquier caso, pensó que no todos estamos hechos para lo mismo y que a veces eso es lo único que hay que decir en ciertas situaciones.
No importaba mucho lo que pensara, porque cuando ella habló, Vincent salió bruscamente del cuarto por una puerta que, supuso Maybury, era la puerta de servicio.
—Gracias al Señor —no pudo evitar comentar ingenuamente.
—Fue por refuerzos —dijo ella—. Ya veremos.
¿Dónde estaban los demás huéspedes? ¿En dónde podían estar para entonces? De cualquier forma, el ánimo de Maybury iba en aumento y le empezó a hacer caricias más íntimas.
Luego, de repente, todo mundo apareció en la sala al mismo tiempo, esta vez hablando y haciendo escándalo.
Ella se volvió a sentar sin mucha prisa y, con los labios cerca del oído de Maybury, le dijo:
—Visítame al rato. Habitación 23.
A Maybury le fue casi imposible señalar que no iba a pasar la noche en El Asilo.
Apareció Falkner.
—Todos a la cama —gritó amablemente para apagar el barullo del momento.
Maybury, liberado otra vez, vio su reloj. Parecían ser las diez en punto. Sin duda esa era la hora de dormir. Aunque de todas formas parecía ser muy pronto tras una cena tan pesada.
Nadie se movió mucho, pero tampoco hablaron.
—A la cama todos —dijo Falkner otra vez, ahora en un tono que podría describirse casi como travieso. La dama de Maybury se levantó.
Todos se dispersaron, la mujer entre ellos. No había dicho una palabra más ni hecho otro gesto.
Maybury se quedó solo con Falkner.
—Le retiro la taza —dijo Falkner con cortesía.
—Antes de pedir la cuenta —dijo Maybury—, ¿usted me sabrá decir dónde encontrar gasolina a esta hora?
—¿Se le acabó la gasolina? —preguntó Falkner.
—Casi.
—No hay nada abierto de noche a menos de treinta kilómetros. Hace ya años que no. Tendrá algo que ver con nuestros nuevos amigos, los árabes. Lo único que se me ocurre es que usemos un sifón para sacar un poco del tanque de nuestro propio vehículo. Es un vehículo grande, con un tanque grande.
—De ninguna forma le pediría eso.
En cualquier caso, él no sabía exactamente cómo hacerlo. Había oído de ello, pero nunca lo había necesitado en su vida.
El muchacho, Vincent, reapareció. Maybury pensó que todavía se veía rosa, aunque era difícil estar seguro con esa piel tan brillante. Vincent empezó a cerrar; un proceso bastante serio, al parecer, un poco como en la época de los bisabuelos, cuando temían el acecho de los bandidos.
—No hay ningún problema, señor Maybury —dijo Falkner—. Vincent lo puede hacer sin dificultad, o cualquier otro miembro del personal.
—Bueno —dijo Maybury—, si no hay problema…
—Vincent —ordenó Falkner—, todavía no cierres ni atranques la puerta principal. El señor Maybury pretende dejarnos.
—Muy bien —respondió Vincent bruscamente.
—Lo sigo a su coche, señor Maybury, y usted luego lo lleva al patio de atrás. Le enseño por dónde. Discúlpeme por meterlo en este problema adicional, pero el otro vehículo se tarda mucho en arrancar, sobre todo de noche.
Vincent había abierto la puerta principal.
—Después de usted, señor Maybury —dijo Falkner.
Mientras que adentro sentía un calor excesivo, notó de inmediato que afuera hacía un frío igual de excesivo. El reflector se había apagado. La luna se había escondido entre las nubes y, al parecer, todas las estrellas se habían escondido con ella.
Aun así, la distancia hasta el coche no era mucha. Maybury no tardó en encontrarlo entre la densa tiniebla, con Falkner en silencio detrás de él, paso a paso.
—Quizá mejor regreso por una linterna —dijo Falkner.
De modo que sí había una linterna. Eso le recordó a Maybury el asunto de la carpeta con su nombre escrito, y cuando abrió el coche, vio que la carpeta estaba ahí, tal como había supuesto; para su tranquilidad, con el nombre hacia arriba. La aventó al asiento trasero.
La linterna de Falkner era un objeto pesado que inundaba una amplia zona con luz blanca y fría.
—¿Me puedo sentar junto a usted, señor Maybury? —y cerró la puerta tras él.
Maybury ya había encendido las luces, con o sin linterna, y estaba tratando de encender la marcha, que parecía no obedecer.
Pensó que no había nada de malo con la marcha, sino con él. La sensación era exactamente como en una pesadilla. Había encendido el coche cientos de veces, tal vez miles, pero justo ahora, cuando por fin importaba de verdad, simplemente no lograba hacerlo; de alguna forma bastante increíble, había perdido el toque. Muchas veces tenía sueños de ese tipo. Una parte de su mente se desvió y pensó si eso no sería un mal sueño. Pero al parecer no, pues no se despertó, como suele suceder cuando nos damos cuenta de que soñamos.
—Me gustaría poder ayudar —confesó Falkner, que había apagado su linterna—, pero no estoy acostumbrado a esta marca de coche. Podría hacer más mal que bien —dijo con su insípida amabilidad habitual.
Maybury otra vez estaba enojado. Era una de las marcas de coche más comunes que hay: su empresa no le hubiera dado algo mejor. De todas formas, sabía que era totalmente su culpa no poder encender el auto, y en absoluto la de Falkner. Sintió que se estaba volviendo loco.
—No sé bien qué sugerir —dijo, y añadió—. Si, como dice, no hay un taller cerca.
—Quizá Cromie nos pueda ayudar —dijo Falkner—. Ha estado con nosotros bastante tiempo y es un mago de la mecánica.
Nadie podría decir que Falkner estuviera presionando a Maybury a pasar ahí la noche, ni siquiera que estuviera dando indicios de eso, como se podría esperar. Maybury se preguntó si acaso ese lugar tan extraño no estaría lleno. Parecía la respuesta más probable. No es que él quisiera quedarse: todo lo contrario.
—No estoy seguro —continuó— de tener derecho a molestar a nadie más.
—Cromie cubre el turno de la noche —replicó Falkner—. Siempre ha tenido el turno de la noche. Para eso lo contratamos. Lo voy a buscar.
Volvió a encender la linterna, se bajó del coche y desapareció dentro de la casa; cerró la puerta tras de sí para que no entrara el aire frío.
Finalmente, la puerta principal se abrió de nuevo y Falkner resurgió. Seguía sin traer un abrigo encima de su esmoquin y parecía ignorar el frío. Detrás de él venía una figura informe que arrastraba los pies, a la que Maybury de inicio vio recortada contra la luz de la casa, parada detrás de Falkner.
—Cromie arreglará el asunto muy pronto —aseguró Falkner mientras abría la puerta del coche—. ¿Verdad, Cromie? —preguntó con el tono de quien le habla a un labrador amigable.
Pero Maybury sintió que Cromie se veía poco amigable. Tuvo que admitir que desde el primer momento la figura le pareció alarmante, a pesar de que, por una cosa o por otra, había poco que verle.
—¿Qué es exactamente lo que no funciona, señor Maybury? —preguntó Falkner—. Sólo dígale a Cromie.
Falkner no había tratado de volver a meterse al coche, pero Cromie entró por la fuerza y se despatarró en el asiento del copiloto, junto a Maybury, donde se sentaba Ángela normalmente. De verdad parecía una persona muy grande y corpulenta, pero Maybury prefirió no voltearlo a ver, aunque el brillo de los faros lo alumbrara un poco.
Maybury no era capaz de reconocer que, por alguna humillante razón, no podía encender la marcha, y tuvo que decir que había alguna falla. No podía dejar de ver las enormes manos amarillas y deformes de Cromie mientras jaloneaba la palanca con tal violencia que Maybury gritó:
—No tan fuerte. Lo vas a descomponer.
—Con cuidado, Cromie —dijo Falkner desde afuera—. La mayor parte de su trabajo es pesado —le explicó a Maybury.
Pero la violencia resultó ser efectiva, como tantas veces. En unos segundos, el motor empezó a zumbar.
—Muchas gracias —dijo Maybury.
Cromie no dio ninguna respuesta detectable ni se movió.
—Ven, sal, Cromie —le pidió Falkner—. Sal de ahí.
Cromie logró salir y se arrastró hacia la oscuridad.
—Ahora —dijo Maybury, apurándose mientras el motor ronroneaba—, ¿adónde vamos por la gasolina?
Hubo una ligerísima pausa. Luego, Falkner habló desde la penumbra.
—Señor Maybury, me acabo de acordar de algo. Lo que tiene nuestro tanque no es gasolina, sino diésel. Discúlpeme por un error tan estúpido.
Maybury no estaba irritado ni siquiera asustado: estaba furioso. La ira y la confusión le impidieron hablar. Nadie en el mundo moderno era capaz de confundir diésel con gasolina de esa forma. Pero, ¿qué podía hacer?
Falkner, parado afuera con la puerta del coche abierta, volvió a hablar:
—Lo siento muchísimo, señor Maybury. ¿Me permitiría enmendarlo invitándolo a pasar la noche con nosotros sin cargo alguno, salvo, quizá, la cena?
Durante los últimos minutos, Maybury había sospechado que ese momento llegaría de una forma o de otra.
—Gracias —respondió con menos amabilidad—. Supongo que más me vale aceptar.
—Trataremos de ponerlo cómodo —dijo Falkner.
Maybury apagó los faros, se bajó del coche otra vez, cerró y, por si las dudas, le echó llave. Luego siguió a Falkner otra vez hacia la casa. Esta vez, el propio Falkner terminó de cerrar y de atrancar la puerta principal que le había ordenado a Vincent mantener abierta.
—No tengo nada de equipaje —señaló Maybury, todavía muy a la defensiva.
—Eso se puede resolver —dijo Falkner, levantándose del cerrojo inferior y alisándose el saco—. Le tengo que explicar algo, pero antes, ¿me daría un segundo? —y salió por la puerta del fondo de la sala.
Los hoteles se han vuelto muy calurosos, pensó Maybury. La temperatura le confundía mucho la cabeza.
Falkner regresó.
—Le tengo que explicar algo —volvió a decir—. No tenemos habitaciones sencillas, en parte porque muchos de nuestros visitantes prefieren no pasar la noche solos. Lo mejor que podemos hacer por usted en esta emergencia, señor Maybury, es ofrecerle compartir habitación con otro huésped. Es un cuarto grande con dos camas. Es un golpe de suerte que por el momento haya sólo un huésped ahí, el señor Bannard, quien sin duda estará feliz de que lo acompañe, y usted estará seguro con él. Es una persona muy agradable, se lo garantizo. Acabo de mandar a preguntarle si podría bajar, para presentárselo. Siempre es muy atento y yo creo que estará aquí en cualquier momento. El señor Bannard ha estado con nosotros un tiempo, así que estoy seguro de que le podrá proporcionar una piyama y todo lo necesario.
Era lo último que Maybury hubiera querido desde cualquier punto de vista, pero se había dado cuenta de que sería muy difícil protestar sin contrariar de alguna forma a alguien más. Además, estaba obligado a pasar una noche ahí y, por lo tanto, a todo lo que eso implicara, fuera lo que fuera, o casi.
—Me gustaría hablarle a mi esposa, si se pudiera —dijo Maybury. Ángela no se apartaba de su mente desde hacía algún tiempo.
—Me temo que eso es imposible, señor Maybury —contestó Falkner—. Lo siento mucho.
—¿Cómo que es imposible?
—Con el fin de reducir las tensiones y mantener la atmósfera que prefieren nuestros huéspedes, no tenemos teléfono externo. Sólo una línea interna entre mis oficinas y los propietarios.
—Pero, ¿cómo dirige un hotel en este mundo moderno sin un teléfono?
—La mayoría de nuestros huéspedes son asiduos. Muchos de ellos vienen muy seguido y lo último que quieren es oír sonar un teléfono todo el tiempo, con toda la presión que eso conlleva.
—Deben de estar zafados —soltó Maybury antes de poderse detener.
—Señor Maybury —replicó Falkner—, le recuerdo dos cosas. La primera es que lo invitamos a ser nuestro huésped en todo el sentido de la palabra. La segunda es que, aunque usted le confiera mucha importancia a la eficiencia, se embarcó en un largo recorrido nocturno con poca gasolina en el tanque. Quizá debería considerarse afortunado de no estar pasando la noche varado en alguna carretera.
—Lo siento —dijo Maybury—, pero tengo que hablarle a mi esposa. Se va a volver loca de la preocupación.
—No lo creo, señor Maybury —dijo Falkner sonriendo—. Preocupada, esperemos, pero loca, no.
Maybury lo pudo haber golpeado, pero en ese instante entró un extraño.
—Ah, señor Bannard —dijo Falkner y los presentó. Los dos hombres se dieron la mano—. ¿Le importaría, señor Bannard, que el señor Maybury pasara la noche en su habitación?
Bannard era un hombrecillo delgado y huesudo, más o menos de la edad de Maybury. Tenía una calva rodeada de pelo rojo rizado, y los ojos de ese gris verdoso que suele acompañar al pelo rojo. En ese ambiente, se veía bastante alegre, pero Maybury se preguntó qué pinta tendría en el mundo exterior. Quizás era porque Bannard se parecía tanto a un camarón que no había manera de que se viera bien en piyama.
—Estaré encantado de compartir mi cuarto con alguien —contestó Bannard—, me siento solo.
—Espléndido —dijo Falkner con serenidad—. ¿Podría guiar al señor Maybury y prestarle una piyama? Recuerde que es nuevo y todavía no sabe cómo hacemos las cosas aquí.
—Encantado, encantado —exclamó Bannard.
—Muy bien —dijo Falkner—. ¿Necesita algo más antes de subir, señor Maybury?
—Sólo un teléfono —insistió Maybury, todavía recalcitrante.
Simplemente no le creía a Falkner. Nadie en el mundo moderno puede vivir sin un teléfono, mucho menos dirigir un negocio. Le había empezado a surgir la duda incómoda de que Falkner tampoco le hubiera dicho la verdad sobre lo de la gasolina y el diésel.
—¿Algo que necesite que estemos en condiciones de brindarle, señor Maybury? —insistió Falkner con una especificidad ofensiva.
—Aquí no hay teléfono —intervino Bannard, cuya voz era bastante aguda, hasta chillona.
—En ese caso, nada —dijo Maybury—. Pero no sé qué vaya a ser de mi esposa.
—Nadie lo sabe —dijo Bannard en tono superfluo, y soltó una risa cascada y breve.
—Buenas noches, señor Maybury. Gracias, señor Bannard.
Maybury casi se sorprendió al descubrir, mientras seguía a Bannard por las escaleras, que parecía un hotel perfectamente normal, aunque sobrecalentado y con una decoración sobrecargada. En el primer rellano había una reproducción de tamaño real de un jefe tribal en tela escarlata de Raeburn. Maybury conocía el cuadro porque un año lo habían escogido para el calendario de la empresa, aunque después de eso siempre habían elegido mujeres. Bannard vivía en el segundo piso, donde el cuadro del rellano era más pequeño y mostraba damas y caballeros en trajes de montar tomando un refrigerio.
—No hagas mucho ruido —advirtió Bannard—. Hay mucha gente de sueño ligero aquí.
Los pasillos estaban a media luz para la ronda nocturna y eran sumamente siniestros. Maybury se deslizó tontamente por el lugar y casi entra a hurtadillas al que creyó que era el cuarto de Bannard.
—No —le dijo Bannard en un susurro nervioso—. No es el 13, todavía ni siquiera llegamos al 12-A.
En realidad, Maybury no había visto el número de la puerta que ahora Bannard cerraba con cuidado, y no sintió que la broma invitara a una respuesta ingeniosa. Después llegaron al correcto.
—Cuidado al desvestirte, viejo —le dijo Bannard en voz baja—. Nunca sabes cuándo despertaste a alguien que ya estaba bien dormido. Es muy malo despertar a la gente.
Era una gran habitación cuadrada, y las dos camas estaban en esquinas exactamente opuestas, para tranquilidad de Maybury. La luz estaba encendida cuando entraron. Maybury supuso que debía evitarse incluso el sonido innecesario de los interruptores.
—Esa es tu cama —susurró Bannard, y señaló jocoso.
Hasta el momento, Maybury sólo se había quitado los zapatos. Hubiera podido prescindir de la mirada de Bannard y de su afable sonrisa.
—¿O tal vez quieras hacer algo antes de instalarte? —susurró Bannard.
—No, gracias —contestó Maybury—. Ha sido un día muy largo.