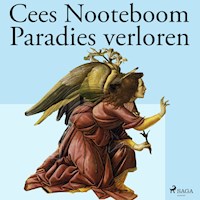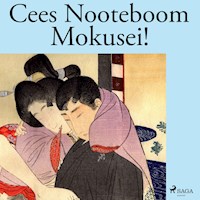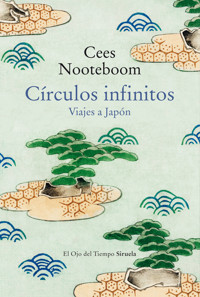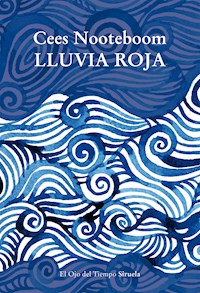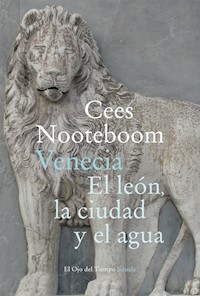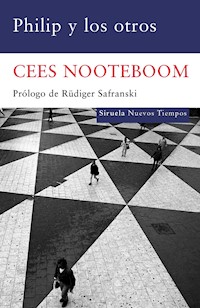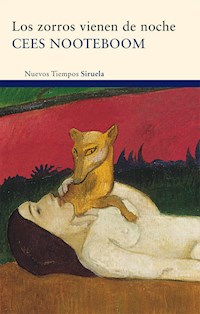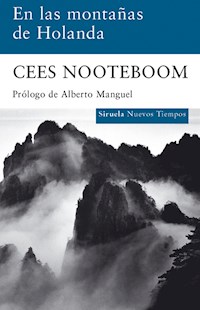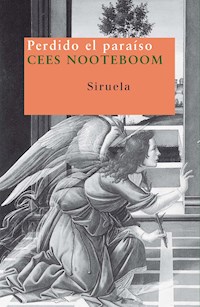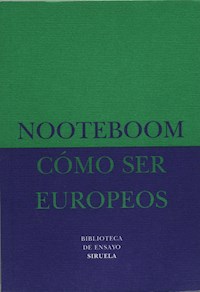Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Brasil, Bolivia, Colombia, México, Surinam, Nooteboom se adentra en algunos de los países más fascinantes de América Latina. El azar y el destino narra un viaje inaugural, el encuentro de Nooteboom con unos países que progresivamente fueron captando su atención, y que forman «un mapa inconmensurable que ha conocido la tragedia de las tierras conquistadas, de las dictaduras y de la colonización, que ha vivido la revolución, la liberación y el ascenso». Brasil, Bolivia, Colombia, México, Surinam. Cees Nooteboom desembarca en países fascinantes cuyo atractivo aumenta gracias a lo que escribe sobre ellos. En esta obra, marcada por la intensidad de sus reflexiones y vivencias, Nooteboom nos revela su asombro al descubrir una América Latina que lo conmueve a la vez que le aporta nuevas perspectivas como narrador y también como viajero: «nada me había preparado para la violencia, los colores y los sonidos del continente que más adelante visitaría muchas veces. El trópico me abrumó, literalmente, y en realidad me sigue abrumando. Cuando miraba el mapa veía asomar detrás de las fronteras de Surinam un continente gigantesco, Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, y tenía la firme determinación de visitar esos países infinitamente diversos en mi vida futura. Fue entonces, como principiante, cuando escribí mis primeros relatos de viaje».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: mayo de 2016
Título original: Continent in beweging
En cubierta: fotografía de © Simone Sassen
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Cees Nooteboom, 2016
© De la traducción, Isabel-Clara Lorda Vidal,
excepto los poemas Gran Río, Trinidad, Manaos, Titicaca, Altiplano, Bogotá, Borges y Juarroz de Fernando García de la Banda
© Ediciones Siruela, S. A., 2016
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-16749-42-3
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo
Los decorados de Trinidad
Hilversum a orillas del Demerara
La luna es una antorcha
Al otro lado está Francia
El rey de Surinam
Gran Río
Trinidad
Regreso
Jardín
Cementerio
Candomblé
Partido
Bahía
Una mañana en Bahía
Manaos
Titicaca
Bolivia amarga
Altiplano
Entre las dos Costas Ricas
Llegada a México
El sabor del destino
El grito de Hidalgo
Cadáveres y señores burgueses
El venado y el príncipe rana
Teotihuacán, pirámides del Sol y la Luna
La sombra de Robert Mitchum
Pájaros y ruinas
Bogotá
Vía el cabo de Hornos a Montevideo
Borges
Juarroz
Ruinas en la selva
El ladrón de recuerdos
Prólogo
Querida Isa:
Nunca hubiera imaginado que, después de tantos años, le escribiría a mi traductora un prólogo en forma de carta. He traducido suficientes poemas para saber que existe un vínculo muy especial entre un poeta y su traductor, algo que en nuestro caso se intensifica por el hecho de que tu tío Francisco Carrasquer fue el primero en verter a mi querida lengua española mis poemas de juventud y la novela Rituales, seguido por tu padre, Felipe Lorda, que tradujo En las montañas de Holanda, una obra en la que traté de investigar en forma de cuento la relación entre España y los Países Bajos, y con ello, entre sur y norte. Tu tío, tu padre y tu madre vivían en Holanda como exiliados del régimen de Franco. Ellos fueron los primeros españoles auténticos que yo conocí y en realidad también la razón por la que desde 1954 no he dejado de viajar a España ni un solo año. Lo que no podíamos saber por aquel entonces es que tú, sesenta años después, traducirías mis primeros relatos de viaje, pues, al fin y al cabo, mi primer viaje fuera de Europa lo hice con veintitrés años, cuando tú solo tenías un año. Estamos hablando de 1957. Yo me había enamorado de una chica de Surinam, entonces todavía una colonia neerlandesa en tierra firme sudamericana. Eran otros tiempos. En aquellos días, si la chica tenía dieciocho años, era necesario pedir la mano de la novia al padre, y el padre en cuestión vivía en Paramaribo, la capital de Surinam. El hombre era además director de la compañía marítima local y el azar quiso que esa compañía hubiera construido aquel año un barco en los Países Bajos que en 1957 realizaría su maiden voyage a Sudamérica. Yo buscaba a una chica y la compañía buscaba tripulación, de modo que su padre me escribió una carta invitándome amablemente a viajar en su barco para ir a conocer a la familia en Surinam. Y añadió que me ofrecía la posibilidad de ser contratado como marinero, con lo que podría ganar trescientos cincuenta y nueve florines. «Un americano lo haría», me sugirió entre paréntesis en esa época tan diferente a la de hoy. No supe qué contestar a eso, así que zarpé de Róterdam en 1957 en el Gran Río, así se llamaba el barco, para mi primera travesía rumbo a Surinam que pasaría por Lisboa, Trinidad, Georgetown y lo que entonces aún se denominaba Demerara o la Guayana británica. Más adelante el Gran Río se iría a pique cerca de Trinidad y Tobago. Aquella travesía me inspiró un poema en el que hablo del color tan distinto del agua que vi cuando nos aproximábamos a la costa de ese continente tan distinto y el oficial me dijo: «Esto es arena del Orinoco». Era el color de la tierra que los grandes ríos arrastraban hacia el océano, así que avisté el color de la tierra antes que la propia tierra. A bordo me tocó servir mesas, limpiar váteres, llevar vasos de limonada a la sala de máquinas por unas escaleras metálicas estrechas y empinadas. La tripulación era de color, excepto los oficiales de más alto rango y yo. Compartía mi camarote con el chico más negro que había visto jamás y a él debió de sucederle lo mismo, pues nunca he sido más blanco de lo que fui entonces. Maiden voyage es el término perfecto. Todo lo que yo había vivido hasta aquel momento eran la guerra mundial, mis años de interno en seminarios, mis primeros viajes europeos, mis primeros viajes a España y la revuelta en Hungría, pero nada me había preparado para la violencia, los colores y los sonidos del continente que más adelante visitaría muchas veces. El trópico me abrumó, literalmente, y en realidad me sigue abrumando. Cuando miraba el mapa veía asomar detrás de las fronteras de Surinam un continente gigantesco, Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, y tenía la firme determinación de visitar esos países infinitamente diversos en mi vida futura. Fue entonces, como principiante, cuando escribí mis primeros relatos de viaje. Un par de ellos están en este libro. No son crónicas de viaje en un sentido estricto, son más bien historias sobre mis primeras experiencias en una parte de Sudamérica que también es terra incognita para la mayoría de mis amigos argentinos, chilenos y mexicanos, y en ese sentido el subtítulo de este libro podría ser engañoso, si no fuera porque fueron precisamente esos lugares los que me hicieron comprender lo fina que es la capa europea que cubre esos países que a veces tienen más que ver con África que con el mundo occidental de los colonizadores. Esos primeros países que visité tampoco son latinos, eso no lo experimentaría hasta más adelante, en Bolivia, México y Colombia, donde el recuerdo de un poderoso pasado precolombino anterior a los españoles y el choque fatal entre dos poderes de regímenes absolutistas siguen siendo visibles hoy. Este no es en primera instancia un libro político, es el relato de mi encuentro con unos países que me han fascinando cada vez más a lo largo del tiempo, con sus diferencias en acentos y en percepciones históricas. Desde aquel primer viaje inocente he regresado a Latinoamérica una y otra vez. En realidad no he hecho otra cosa que mirar, escuchar y leer en un mundo que pertenece tanto a Borges como a García Márquez y Octavio Paz, tanto a Drummond de Andrade como a Clarice Lispector, Mutis, Vallejo y a los nuevos escritores jóvenes como Álvaro Enrigue, Alejandro Zambra y Valeria Luiselli, que perpetúan una magnífica tradición literaria. Todo ese conjunto configura un mapa inconmensurable que ha conocido la tragedia de las tierras conquistadas, de las dictaduras y de la colonización, que ha vivido la revolución, la liberación y el ascenso, y adonde espero regresar cada vez que pueda mientras el cuerpo aguante. Esa otra lengua que oí por primera vez en España y que me ha acompañado, con sus diversos matices y formas, en todos esos viajes, se me antoja, junto a mi propia lengua, la más bella del mundo. Esa es la lengua en la que tu padre, tu tío y tú habéis vertido mis libros. Y tú sigues haciéndolo. Quisiera transmitiros mi más profunda gratitud y también a mis otros traductores, como Julio Grande, Carmen Bartolomé o Fernando García de la Banda.
CEES NOOTEBOOM
Los decorados de Trinidad
Tras navegar ininterrumpidamente durante catorce días en el Gran Río, el pequeño carguero que me llevará de Lisboa a Paramaribo, tengo la sensación de que hasta mi circulación sanguínea discurre por la sala de máquinas. Es la famosa anécdota del hombre que se despierta cuando se detiene el despertador: en la bendita mañana del último día, el motor altera de improviso su ritmo y me despierto del sueño con un sobresalto. El ojo de buey fotografía el milagro: un conjunto de colinas verdes, difusas en la lejanía, se acerca hacia nosotros flotando en el mar. Trinidad.
En la cubierta todavía hace fresco. Una bruma ligera y vacilante cubre el mar. Una gaviota alza el vuelo y se acerca hacia nosotros con un lento batir de alas. El romanticismo, del que desgraciadamente hay que prescindir en el desierto atlántico (esto es un aviso), pasa navegando a nuestro lado. Los marineros arrojan la escalerilla, el piloto sube a bordo. Se parece a la imagen que yo siempre me hice de Slauerhoff1: un hombre menudo, ligeramente encorvado, un rastro de fatiga alrededor de los ojos y de la boca. El piloto va completamente de blanco: los zapatos, los calcetines, el pantalón. Todo él pulcrísimo, incluido su inglés culto. Me olvido de él de inmediato en cuanto atisbo el primer tiburón de mi vida y luego me olvido del tiburón y del piloto al ver los muelles donde los descargadores con bicicletas decorativas y ropas de quinientos colores esperan la arribada del barco. Detrás de los muelles está la ciudad. Cuando arribemos, ya habrá empezado a apretar el calor.
Trinidad siempre me ha atraído. ¿Por qué? ¿Por su nombre? ¿O porque Colón perdió ahí un ancla? Sea como sea, la isla se encuentra bajo la vigilancia estricta de una Boca de la Serpiente y una Boca del Dragón.
La capital, Port of Spain, es una ciudad bulliciosa, por lo que cabría inferir que existe de verdad. Pero eso sería incurrir en un grave error. No, Port of Spain no es más que un decorado con unos figurantes dispuestos para un imposible espectáculo de masas, un decorado que fue abandonado en el instante en el que empezaron a filmar... y, como ninguno de los figurantes tenía dinero para regresar a su país (a China, India, África, Siria, Portugal), permanecieron todos en la isla. Hoy habitan esos decorados despintados con su encanto algo decadente, hablan al ritmo del calipso, confunden al inocente viajero y le hacen una petición en un cartel aparatosamente enmarcado en una red de rizos metálicos: Please, do not spit on the pavement. Quien no disponga de mucho tiempo, puede llegar aquí bastante lejos leyendo. Britannia rules y, nostálgicamente, el Reino Unido ha rociado las calles, callejas y callejones con los nombres londinenses más nobles: Picadilly serpentea con dificultad a lo largo del mar y Oxford Street es una penosa cuesta hacia ninguna parte. En el centro abundan las tiendas chinas, sirias y judías, incluyendo José T. Gonsalves Licensed to Sell Spirituous Liquors y The Afro-Indian Talent Foundation, o lo que Dios quiera que sea. Olores, gente vestida de forma variopinta que te llama expresándose en múltiples idiomas. No hay nada que no quieran venderte, desde las frutas más siniestras hasta los tejidos más tentadores. Y avanzas entre todo esto con dificultad, con un sol sobre los hombros y un sol padre sobre la cabeza. Estás en el trópico.
No hay lugar donde esa inextricable situación se manifieste más que en un cementerio. Disculpe que lo diga, pero ahí al menos la gente yace tranquila y todo está más ordenado. El cementerio se llama Lapeyrouse y se parece un poco a Nueva York: los muertos viven en unas calles perfectamente rectas y numeradas. No es que aquí aspiren a imponer una política de discriminación, aunque es innegable que los chinos, por ejemplo, se congregan todos en la calle Veintidós y que la calle Catorce tiene todo el aspecto de un silencioso barrio comercial que reconoce su mortalidad. El cementerio está mal cuidado. Los senderos todavía aguantan, pero los sepulcros, deteriorados con el tiempo, sufren un triste abandono, con sus columnas afligidas y sus urnas en duelo, destruidas y fracturadas, que hace ya tiempo que ignoran quién es el muerto. Algunas tumbas ya fueron cubiertas por las malas hierbas antes de la llegada de Colón o derribadas por la invasión de una planta epífita de un morado terrible. Veo aquí a un tal Henry Moore —antes de su tiempo— y, por lo demás, los nombres de unas muchachas de las que uno se enamora de inmediato. Adèle de Gannes, douze ans (1879..., ¿qué debió de pasarle? Un vestido de marinera blanco, una melena larga con un lazo de raso, el retrato infantil de Colette); Gladys de Luz (nasceu 1898 e falleceru 1920). El apartamento pomposo de la familia Siegert —a native of Prussia, Germany— demuestra que los señores Siegert no tenían una forma de pensar muy aria. Al lado de Gustaf y Georg me encuentro por fortuna con Juanita, Carmelita, y en la siguiente generación con Ana Angolino, Escolástica de Jesús Grillet de Siegert.
Del cementerio al barrio pobre se tarda a pie una calurosa hora. También aquí hay inscripciones en los muros de madera, en este caso de naturaleza didáctica y teológica: We are as happy as we are CLEAN... we are as healthy as we are CLEAN... we protect our Beloved Ones when... Todo ello en Belgrade Street. Las callejuelas son ahora muy empinadas y a veces incluso más estrechas que las de Ámsterdam, pero gracias a sus elegantes nombres conservan su categoría superior. Los barracones, mucho más que eso no suele haber en el barrio, están hechos de piezas sueltas de madera, cinc, trapos, cartón. La mayoría solo dispone de una habitación. Los niños negros sentados frente a las puertas miran sin decir nada. El ambiente parece asfixiante y la gente apática o ¿será porque es la hora de más calor del día? Las aceras están sin asfaltar. Te sientes un intruso en este lugar y regresas rápidamente a la ciudad seguido por la súplica «OH, LORD, LORD, LORD, protect us from the people that say JESUS came on earth in 1914!».
La noche en Port of Spain se la reserva uno para ocupaciones más frívolas, siempre que el día le haya dejado un poco de energía. Los clubes nocturnos, como suelen llamarse, de aspecto miserable, están dispuestos en una pequeña hilera detrás de la Dock Area, a las afueras de la ciudad. El lugar no está muy concurrido. Tampoco es que sea muy divertido. Los clubes están habitados por unas cuantas señoras cuyo atractivo es menor de lo que sus respectivas razas debieran tolerar. Esperan aquí a los marineros y estos acuden a visitarlas a la antigua usanza. Bailan al ritmo de una música folclórica de percusión, lo que quiere decir que los instrumentos de la orquesta son unos platos, cada cual con su tono, una especie de tosco gamelán con el que tocan toda clase de arreglos. Después de unos tres bailes, de los que se infiere que la cadera occidental es una parte del cuerpo muy degenerada en comparación con la sudamericana, su señora le comunica que tiene hambre y pide un pollo. A continuación desaparece para engullir el animal en algún lugar del club.
Esa escena no debe apenar a nadie, porque en la calle espera una flota de taxis dispuestos a llevar al pobre fiestero a su barco en ese mismo momento o más tarde. Y apenas unas horas después los hombres ya vuelven a ser marineros, rumbo a Georgetown.
[3 de agosto de 1957]
1 Jan Jacob Slauerhoff, destacado poeta y narrador neerlandés (1898-1936). Realizó numerosos viajes en barco alrededor del mundo, en especial a Latinoamérica, como médico de a bordo. (N. de la T.)
Hilversum a orillas del Demerara
El mar entre Trinidad y la Guayana británica no es amable. El agua es verdosa y traidora, eso no lo cambia ni un delfín. Los bajos y extraños pantanos del delta del Orinoco se extienden en la lejanía llenos de secretos. El agua aquí viene de lejos. Basta mirar el mapa para ver que esta realiza un largo viaje antes de ver por primera vez un rostro blanco.
El Orinoco, el Demerara, el Maroni, el Amazonas, todos esos ríos arrastran consigo los misterios de unos territorios aún por descubrir, sospechas de oscuras tribus ocultas en extinción, de peligros y enfermedades, de sanguinarios rituales, de lo intangible e impenetrable. Paramaribo, Georgetown, Cayena son insignificantes hongos en la tierra que empieza detrás de ellas, y sin embargo es difícil comprender eso cuando uno entra en una de esas localidades. Son unas ciudades tan reales y tan sólidas que permiten al viajero y a sí mismas negar la selva. Si el viajero no quiere, no tiene ni que verla.
Georgetown se encuentra en la margen izquierda del río Demerara aproximadamente a una hora de navegación desde el mar. Es un lugar que engaña y que durante el día encubre muchas cosas. Aprieta el calor de la tarde, se nota la pesadez del aire húmedo. Los altos muelles están deteriorados. Unas barcazas medio podridas se hunden en un sucio lodazal. El silencio es absoluto. En las calles detrás de los muelles no se ve ni un alma. El único barco ahí atracado es el Canadian Conqueror, que fue vencido hace ya mucho tiempo. Sir Percey y Sir Gordon, las lanchas del práctico, rozan el pecho despintado de Lady Berbice. Los descargadores de nuestro barco duermen a pierna suelta o nos lanzan miradas apáticas. Estoy decepcionado, y sin embargo percibo en el ambiente esa típica amenaza del cine de Clouzot: el verde intenso de la otra orilla, la lacerante luz metálica del sol iluminando los tejados de acero del práctico, el hormigueo del sudor en la espalda.
Esa misma noche la ciudad nos mostrará su otra cara. Voy paseando por Walter Street, por las galerías porticadas de las tiendas. Reina el silencio, el ambiente es casi apacible. No circulan automóviles y hay poca gente. De repente todo eso me recuerda una zona de la ciudad holandesa de Hilversum durante las noches de verano. Para olvidarme de semejante idea, entro por la primera puerta abierta que encuentro: el New Madrid Hotel.
Un par de personas sentadas a una mesa de cinc me miran con cara de pocos amigos. Al parecer están debatiendo sobre si me van a servir o no. Probablemente soy el único hombre blanco que ha entrado aquí en años. Es un local mugriento y cochambroso, las paredes están sin pintar. Sentados a la barra del bar hay un par de criollos. La mayor parte del tiempo guardan silencio, pero cuando uno suelta algo incomprensible estalla una sonora y aguda carcajada femenina. Al final aparece alguien y pido algunos de los alimentos ilegibles que han sido garabateados de forma impetuosa sobre un trozo de cartón medio podrido. A partir de ese instante, los presentes siguen mis acciones con el mayor interés y me siento como sometido a un examen de buenos modales del que dependiera mi vida o muerte. Un hombre me trae la comida, pero permanece fuera de mi alcance hasta que le he pagado. Al fin y al cabo, nunca se sabe... El plato que he pedido parece un pequeño desierto con ímpetu de propagación. Cuando abandono la cueva, sudado y con cierta premura, mi cuerpo entero es un Sáhara frenético.
Por fortuna, en la calle todo sigue siendo Hilversum. El recuerdo de la apacible región holandesa del Gooi eclipsa el incidente. Me echo a caminar y pronto dejo de saber hacia dónde voy, aunque lo mismo da. Unos perfumes densos procedentes de los jardines se esparcen con indolencia. De vez en cuando me detengo en la oscuridad para escuchar música indostanesa, pero diez pasos más allá me hallo de nuevo en otro continente. Conducido por almas poco claras pero afables (localmente llamadas Yummies), voy a parar a Main Street. Si esta tarde el lugar parecía insignificante y mugriento, ahora en cambio, a esta hora de la noche, se muestra refinado, misterioso y consciente de sí mismo. Grandes casas blancas de madera, somnolientas y plateadas bajo la luz de la luna; el trino agudo e irónico de un ave nocturna entre la cháchara imperiosa y penetrante de doce millones de grillos; el poema ronco de un sapo grande y solitario. Y de pronto, cuando me detengo a escucharlo, oigo a Beethoven. Tras tres semanas de navegación, quizá sea esto tan normal como cuando unos capitanes experimentados avistan unas luces portuarias inexistentes. Y sin embargo, de nuevo, detrás de unos lejanos almendros, y por encima del trino del bienteveo y el canto de los doce millones de charlatanes, tararea Beethoven. Me encamino hacia la música. High Street, porque en esta vida (lamentablemente) hay una explicación para todo. Una de las siete orquestas filarmónicas de Georgetown ofrece un concierto en el Town Hall. La música sale del piso superior del que emana una extensa luz que cae como nieve sobre la calle, aunque el jardín y el camino de entrada permanecen a oscuras.
Las calles están ahora casi desiertas. Bajo los soportales y en la acera yacen los tristes durmientes: viejo criollos envueltos en sacos de arroz, un matrimonio hindú en traje blanco, dos cabecitas grises sobre una caja de verduras. Junto al Stabriek Market hay aún una anciana vendiendo frutas. Dos lámparas de aceite humeantes iluminan su mercancía: mangos, pomarrosas, papayas. La mujer me mira con cara de agotamiento. Le compró un par de frutas y le dejo unas monedas. De pronto yo también me siento agotado.
Los lugares como este no son habituales. Ese extraño conglomerado de razas, de discriminaciones y de pretensiones de unos sobre otros se ceba en el visitante, aunque lleve poco tiempo en el país. Es absurdo afirmar que todas esas razas conviven en armonía. A quien quiera saber más de ese mundo le recomiendo la lectura de Life and Death of Sylvia, de Edgar Mittelholzer. El autor es natural de Georgetown y su historia discurre aquí. Hay que leer esta novela para poder entender toda esa locura: lower class whites, old coloured families, different shades of colour, good hair, todos los colores y posiciones sociales de las diferentes razas en la propia comunidad religiosa y en la sociedad urbana... Un conjunto de una tristeza tan honda y agotadora que seguramente no se comprende hasta que uno vive aquí un tiempo. Pero la sospecha existe. De lo contrario, los sapos no cantarían en el puerto con tanto desconsuelo.
[10 de agosto de 1957]
La luna es una antorchaSaint-Laurent: una mancha francesamuerta a orillas del Maroni
Hay pocos lugares en este mundo más tristes que Saint-Laurent-du-Maroni, esa mácula francesa muerta a orillas del Maroni, donde en otros tiempos se proporcionaba a los delincuentes, que la madre patria aportaba con renovado celo, una existencia tranquila, desoladora, calurosa y entre rejas. La prisión, el banjo, vacía, absurda y sucia, domina el lugar y atrae y repele a los visitantes.
Mi día empezó temprano, en Albina, en la parte neerlandesa del río. ¿Qué es lo que uno oye cuando se despierta muy temprano junto al río bajo un mosquitero? Es difícil poner nombre a todos los sonidos. El chapoteo del Maroni contra las riberas (el río tiene acento finlandés: una inmensa extensión de agua, como una lámina de acero, con un gran número de islas verdes en la desembocadura); el suave y sordo sonido de pies descalzos caminando por el sendero de arena frente a la casa; el susurro de las hojas de palmera que no dejan de comunicarse, y, por encima de todo ello, entreverados con todos los demás sonidos, el nervioso zumbido de los motores fueraborda de todas esas barquitas con las que los indios y los negros surcan los ríos.
Desde el balcón se divisa Saint-Laurent. Unas casas pequeñas, sin gracia, cual manchas amarillas. Una canoa conducida por un indostanés me lleva hasta ahí. En el río hace aún un poco de fresco y la angosta embarcación hiende como un cuchillo el agua quieta. El viaje desde Países Bajos a Francia no dura mucho y pronto nos aproximamos al barco hundido que, según la tradición guayanesa, siempre tiene que existir. (No sé por qué, pero en Georgetown hay uno en el río Demerara, y en Paramaribo aún se sigue viendo un costado del barco alemán que en 1940 los alemanes hundieron en un meandro del río). Comoquiera que sea, Saint-Laurent dispone de su propio pecio oxidado cubierto de una abundante y terca vegetación de la que nadie sabe cómo ha podido crecer en el barco. Ahí está, muerto, roto, como una especie de jardín colgante en medio del agua.
El lugar en sí está igual de muerto. Un gendarme apático se asoma a la barandilla de la casita de madera del puesto aduanero. Examina mis documentos con cara de malas pulgas y me envía a la gendarmería, un desolado paseo. Hay poca gente en la calle. Circulan unos cuantos Dos Caballos con pinta de gallinas desplumadas. Y pensar que todo esto es aún lo mejor que me tocará ver. A lo largo de la carretera hay unos sepulcros perfectamente estucados que en París no quedarían nada mal, pero que en este pueblo de no más de dos mil habitantes, con todas sus columnas y frisos e inscripciones monumentales, son un grito sin sentido.
En la gendarmería me espera una curiosa sorpresa. Me ordenan que abandone el país. Unos señores intransigentes y bastante necios en pantalón corto se niegan en redondo a dejarme entrar en Cayena. Yo argumento que soy un ciudadano neerlandés, que estoy en posesión de un pasaporte válido, que Cayena es un departamento francés, un departamento normal, y que por tanto no necesito más que mi pasaporte. Los scouts escuchan con paciencia y me preguntan qué he venido a hacer. ¿He venido a recoger impresiones? ¿Tengo la intención de escribir algo más adelante? De ser así, estaría ejerciendo mi profesión, cosa que no pueden permitir, porque ello requeriría una autorización especial.
A mi respuesta de que me sería difícil caminar con los ojos cerrados, y que, mientras los tenga abiertos, no podré evitar recoger impresiones, los gendarmes alegan que ellos seguirán aquí cuando yo escriba sobre lo que he visto, algo que por alguna razón les resulta doloroso. Después de muchos cincos y cien seises, al final me conceden un permiso de un día para darme una vuelta por el pueblo, pero antes han tomado nota de todo «por si surge algún problema».
Debo confesar que Saint-Laurent no es una perla. Es un lugar lúgubre donde hace una década aún mantenían a los presos hacinados como los de Barneveld hacían con las gallinas. El pueblo floreció un poco por este motivo y entró melancólicamente en la historia cargando con el peso de su gloria pasada.
Dos veces por semana llega un avión con correo de Cayena y de Francia, y la gente se reúne en la oficina de correos. Se apiñan ante la ventanilla y las ávidas manos agarran los Fígaro o las cartas procedentes de la lejana Francia que han esperado durante largo tiempo.
Se puede ver de todo por aquí: monjas tímidas, muchachos guapos con aspecto de plantadores, exprisioneros que se quedaron en esta lugar porque no sabían qué hacer en el otro lado. Los colonizadores son una raza peculiar. Un holandés en Surinam sigue pareciéndome un fenómeno extraño, tan curioso como los franceses al otro lado del Maroni y los ingleses en el Demerara. Las tres Guayanas están aquí, la una al lado de la otra, bajo un mismo clima de acero, y cada una de las tres ha impreso su propio carácter en todo lo que se ve, excepto en la naturaleza.
En Saint-Laurent, por ejemplo, lo que prevalece no es el Trópico, sino Francia: Gauloises, vino con la comida, paté, Pernod, Marie Brizard, alpargatas, ropa de trabajo azul, las bicicletas de Peugeot y los gendarmes. Sí, los gendarmes. Lo que nunca me sucedió en Francia, ni tan siquiera cuando recorría el país en autostop y sin dinero, como un vagabundo, me sucede aquí: soy detenido.
Alguien estuvo espiándome cuando, huyendo del calor sofocante, me refugié un rato en una pequeña iglesia de madera para tomar un par de notas en mi cuaderno. Al reanudar mi paseo, me siguió un gendarme criollo. Me pidió la documentación. Todo estaba en orden y, sin embargo, me instó a que lo acompañara. Yo no quería acompañarlo. El gendarme se enfadó (yo ya lo estaba), me detuvo y telefoneó a su jefe. Mi incomprensible confianza en la burocracia me hizo albergar esperanzas de que me soltaría.
El gendarme era francés y empezó a gritarme. Me había visto en el pueblo y «se imaginó que era yo». Me ordenó ponerme recto y poner los brazos a lo largo del cuerpo. ¿Qué hacía usted en la iglesia? Escribir. No hay nada que escribir sobre esa iglesia. Es una iglesia pequeña, fea e insignificante. Pues eso es precisamente lo que estaba escribiendo. De esta manera prosiguió la conversación durante un rato. Estaba claro que el hombre no sabía ya qué hacer conmigo. Al final lo venció el miedo a meterse en un lío con mi caso, y se ofreció a llevarme a un arrabal junto al río para presentarme a un vieux (un exprisonero).
A pesar de que su cambio de actitud me sorprendió un poco, después de sus amenazas y de la escenita que me había montado, acepté su propuesta porque me animó la idea de no tener que caminar más bajo ese calor cada vez más insoportable. El gendarme me llevó a lo que aquí llaman «el pueblo chino». Barracones en mal estado; chabolas, medio metidas en el río, levantadas sobre palos en el cieno; una peste a comida, pescado podrido y gente desaseada. Unos niños negros ensayaban un baile coreados a voz en grito por los espectadores. No volvieron la cabeza cuando pasamos por el estrecho sendero de barro. Unos chinos yacían indolentes bajo el alero de su barraca como si no tuvieran nada que ver con nada. Una mujer joven se lavaba en el agua cenagosa.
Balanceándonos sobre un madero hemos llegado a un barracón algo apartado. Asoma un hombre mayor, peludo, casi desnudo, con el cuerpo cubierto de tatuajes. La conversación gira en torno a cómo matar y disecar mariposas. El viejo me dice, en un marcado acento marsellés, que ya no quiere regresar nunca más a Francia, pues al fin y al cabo aquí tiene a una mujer, una india gorda y estropeada, y siete niños de quienes podría ser abuelo con creces. Volverá el año que viene a Córcega. Ja, ja, ja. Entonces empezará la vida. El hombre tiene unos sesenta años. El comisario le encarga un pescado poco común, con una piedra en la cabeza, y todos se despiden contentos. Cuando le pregunto al gendarme quiénes son esa gente, me contesta encogiéndose de hombros:
—No se sabe, la mayoría son asesinos, pero hay de todo. Se quedan aquí para morir, en realidad ya quedan pocos. —Y de pronto, señalando a un señor mayor que lee el periódico, exclama—: ¡Ahí vive el verdugo!
La guillotina, ese es el próximo capítulo. El hombre me deja en el banjo y entro en el patio. No se ve a nadie.
La antigua puerta oxidada rechina desoladamente. Acto seguido se abre con un crujido una ventanita. Se asoma una mujer negra con una sonrisa encantadora. Le expongo mis deseos y ella se ofrece personalmente a ser mi guía. Pero, por desgracia, apenas nos entendemos y todo lo que quiero preguntarle cae en el estanque de su sonrisa perpetua.
—Blockhaus —dice la mujer de vez en cuando—. Guillotina, ¡Ja, ja, ja!
Y así continúa la cosa un rato más hasta que aparece un señor menudo y mugriento. La piel grasa, poco saludable, los ojitos inquietos, y muy apenado de que todo haya acabado. Él fue el último vigilante de la prisión y se ha quedado aquí para «completar la administración». Me lo enseña todo. Las bolas de hierro que se ataban a los pies de los presos. Las celdas de castigo donde se los inmovilizaba una pierna sujetándola a una larga vara de hierro. Las celdas de aislamiento. El sombrío patio interior. El listado de medidas disciplinarias. Un olor a decadencia y a miseria.
Unos surinameses aún me contaron cómo traían hasta aquí a los presos de Francia, encadenados los unos a los otros. Después de semejante viaje, Saint-Laurent era como un centro de acogida. Yo formulo preguntas. Él me contesta, de forma objetiva, pero visiblemente disgustado con la flexibilización de la regla.
Finalmente me lleva a las celdas de los condenados a muerte. Y fue ahí donde leí la frase que encabeza este artículo: La lune est un flambeau. Miedo a morir, decapitaciones, reos de muerte, crimen, conceptos todos ellos con los que estamos «familiarizados» desde nuestros años escolares, pero cuando te encuentras en un lugar del trópico, en un miserable cuchitril enjalbegado, húmedo, agobiante, y miras el estante de madera para las últimas noches y la barra de hierro con la que se sujetaba la pierna del preso, todo se torna de pronto real. ¿Quién fue la persona que yació aquí y que grabó esa frase en la pared?
Veo en lo alto de la pared de la celda la abertura cuadrada a través de la cual debió de penetrar la luz de la luna y siento la angustia que transformó de repente a aquel hombre en poeta y lo impulsó a grabar la inscripción en la dura madera con las uñas de la mano: «La lune est un flambeau, 1927». La luna es una antorcha.
Mi vigilante se está impacientando.
—Le enseñaré dónde se decapitaban a los reos —me comunica—. Eso lo hacíamos a primera hora de la mañana.
Para llegar hasta ahí enfilamos un lindo sendero estrecho flanqueado de altos árboles. Un bonito paseo. Bajo el árbol más alto, en un lugar tranquilo y umbrío, estaba en su día la guillotina. El árbol se inclina sobre el lugar como una torre que sobresale muy por encima de los asuntos humanos. El sol ya ha salido, pero la hierba aún está cubierta de rocío. Entonces, de tanto en tanto, sucedía que aparecía un grupo de gente. En el centro iba una persona a la que había que someter al incomprensible misterio. Se sucedían entonces una serie de acciones, todo bastante rápido (la caída de una hoja toma más tiempo): pisaban la hierba con los pies, entregaban una cesta, se alzaba una cruz, alguien debía arrodillarse. Y se necesitaban muchas cosas: órdenes, oraciones, relojes, valor, gente, una guillotina, una anotación más adelante. Y luego, todo ha pasado. Hace un poco de viento, los chicos se van a comer.
El vigilante me tiende una mano pegajosa. El espectáculo ha terminado.
Me doy otra vuelta y empieza a llover. No un aguacero fuerte y repentino como otras veces, no. Esta lluvia no alivia, la atmósfera sigue pesando. El cementerio es francés y está desordenado. En una tumba yace un caballero de la Orden del Dragón de Ammán, que luchó en Tonkín y Madagascar, y que decidió morir en Saint-Laurent y reposar entre unos funcionarios a quienes la vida condenó a rellenar sus formularios en este lugar cuando podría haber sido en otro lado.
En los alrededores del cementerio las casas de madera están todas inclinadas y en estado ruinoso. Hay buitres sobre los tejados y buitres en la calle escarbando en la basura. Me quedo un buen rato mirando fijamente las aves carroñeras, que imperturbables no cesan de despedazar algo muerto, quizá el propio Saint-Laurent.
Me acerco al muelle. El último barco ya se ha ido. ¿Qué voy a hacer? En el río reina el silencio. De vez en cuando pasa a lo lejos una canoa fuera del alcance de mi voz. Espero media hora, una hora, cae la noche y, de pronto, la fortuna me es propicia. Cantando en voz baja, justo debajo de la ribera, se acerca un negro viejo remando con zagual en el estrecho tronco de un árbol ahuecado. Lo llamo. El hombre se acerca y empieza la negociación. Él rechaza mi propuesta un par de veces y simula marcharse. Finalmente logramos superar todos los obstáculos de comunicación y de dinero, y el hombre acerca su canoa a la escalera del muelle. Al dar mi primer paso torpe en la barquita temo que esta se vuelque, pero, una vez sentado, el equilibrio es excelente. Recordaré toda la vida este viaje en canoa, alcance la edad que alcance. La noche no tarda en caer. El hombre es mayor y la corriente del Maroni es en algunos puntos muy fuerte.
Recuerdo que no cruzamos ni una palabra. El hombre canturreaba al ritmo de su zagual con el que se impulsaba cada vez que la barca parecía irse a la deriva. Por lo demás reinaba el silencio. Era como si estuviera desprendiéndome de mi viaje, de todas las impresiones acumuladas y de la gente, de las dificultades. Sentado en la punta del árbol ahuecado, me sentía en paz, feliz, dejando que todo fluyera: la noche, el silencio, la desaparición de las escasas luces de «Francia», y más allá, a una hora de navegación, la lucecita del muelle de Albina. Un par de veces nos quedamos encallados. Me llamó la atención el orgullo que mostró el viejo cuando nos cruzamos con un barco con gente de su pueblo.
Su voz pronunciando el dinero que le debía sonó llena de gloria sobre el agua vespertina. Luego volvió a caer el silencio. Y, una vez en tierra, yo seguí pensando en ese hombre al que hacía rato había perdido de vista y que estaría regresando en su barquita a la otra orilla, solo.
[14 de septiembre de 1957]
Al otro lado está Francia
En este momento, elevado a gran altura sobre el bullicio y el ritmo frenético de Nueva York, me resulta difícil pensar en mi otro viaje, el que hice de Paramaribo a la Guayana francesa hace escasamente tres semanas. Cuantas más experiencias vive el alma, más envejece. Me recuerdo subiendo a la barquita de río y me viene a la memoria la imagen de un mundo donde todo era más amable y más pequeño.
Suena la bocina de la barquita, una y otra vez, hasta que es obvio que nadie en todo Surinam se interesa por su partida y se aleja ofendida, ronroneando por el agua.
La silenciosa ciudad blanca desaparece como si fuera un espejismo en el calor. Observo el agua cenagosa en movimiento y pienso en mis ancestros que tanto esfuerzo hicieron por fundar plantaciones en esta tierra. Sí, ahí siguen: Vrouwenbedrog, Lust en Rust, Voorburg, Suzannesdal, Peperpot, y en los archivos aún constan más. Los esclavos huyeron, los bosques cubren hoy sus antiguas tierras, los nombres de los holandeses han sido olvidados junto con sus rostros, su sufrimiento y sus ganancias.
El río era en aquellos días la única vía de comunicación. Los propietarios de las plantaciones de más edad aún cuentan cómo eran las cosas en su juventud. Cuando se celebraba un cumpleaños, la gente de los alrededores acudía en barco. Se recitaban poemas, se cantaban canciones, se bailaba al son de una armónica. Pero, con el tiempo, el bosque lo ha engullido todo: las polcas y las cuadrillas, el Selterswater y las vacas frisias, los trajecitos de marinero y las canoas. Y si alguna vez, ya tarde por la noche, cuando la luna roja está baja, oyes risas y conversaciones y el tintineo de copas, no te detengas a escuchar porque es peligroso. ¿Cómo vas a poder regresar al presente? Atención, ese susurro que oyes no es más que el agua que corre entre los manglares o el canto de los zarceros y las voces de los animales nocturnos. Cierra los ojos. Lo que crees escuchar lleva ya siglos aposentado alrededor de la iglesia, en la ciudad, bajo las poderosas piedras con sus blasones y sus nombres inscritos.
Indiferentes a la amenaza de los cañones dormidos de la fortaleza Nieuw-Amsterdam nos adentramos en el río Commewijne. Mi compañero de viaje chino se echa a dormir con determinación, pero yo, ansioso de aventuras, me asomo por la borda. Al fin y al cabo, no se trata de un canal holandés de provincias y estoy firmemente decidido a ver un cocodrilo, que nunca aparecerá.
Al poco tiempo no se ven ya plantaciones, solo un muro, un mundo de un verdor inmóvil de una deslumbrante intensidad: el bosque. Ahora todo parece dormido. Un águila harpía nos sobrevuela en silencio batiendo con indolencia sus alas negras. El fuerte calor de la tarde reverbera sobre el agua, un agua marrón cenagosa y negra por el humus. No sucede nada. Los manglares sumergen sus flacas piernas, hechas de raíces, hasta la rodilla en el agua. Van todos de la mano, como si fueran agentes de policía impidiéndole el paso al bosque a una multitud con motivo de la visita del jefe de Estado. De vez en cuando veo asomar un árbol de cacao silvestre. Justo en el instante que creo ver un movimiento en la margen del río, la corriente nos empuja hacia la otra orilla. Estamos tan cerca del bosque que casi puedo tocarlo.
Todos mis sueños de juventud se hacen realidad. De modo que esto es la selva. Me vienen a la memoria recuerdos de mi época en el internado: las diapositivas, el cura de la barba que nos hablaba del río que había descubierto, las novelas de aventura. Árboles, en eso consiste la selva, siempre los mismos árboles flanqueando el mismo río y una canoa hecha de un tronco vaciado en la que navegan unos hombres negros en taparrabos que nos gritan enfadados que disminuyamos la velocidad. Las olas son demasiado altas. Ellos son la señal precursora de la primera aldea. Tejados de paja, ¿cómo podría ser de otra manera? Negros desnudos que saludan la barca agitando la mano... Todo esto es real, existe, lo he comprobado. Un pequeño tejado protege al dios, un hombrecillo feo de madera que parece satisfecho con la adoración local que se le profesa y que de noche pensará: «Bien, no solo mando en la aldea, sino también en el bosque que llega hasta la próxima aldea, aunque no viva nadie en él. Desde el punto de vista territorial soy bastante poderoso».
Miro a la gente que nos mira. De repente asoma por el meandro del río, en absoluto silencio y con un halo de misterio, uno de los barcos de aluminio de Alcoa. Esas barcazas de miles de toneladas, que transportan la bauxita desde Moengo hacia las fábricas de los Estados Unidos, son capaces de penetrar grandes distancias tierra adentro gracias a la excepcional profundidad de este río. Un intruso plateado que no pertenece a este lugar, una imagen espectral. Las canoas evitan la barcaza todo lo que pueden.
Nubes de polvo rojo: Moengo, la ciudad de aluminio. Dudo de si quedarme aquí o continuar hasta Albina. Mi destino lo acaba decidiendo un autobús prehistórico aparcado en el muelle. Es amarillo, parece de piedra y se llama Marowijne Master. Me toca un asiento al lado del conductor y empieza el viaje de locos. En el autobús viajan indios y negros. Los indios, hijos de la tierra, con sus rostros de facciones agudas y ascéticas, me recuerdan a los primeros monjes cristianos. Cerca de mí está sentado un patriarca tocado con boina vasca, al parecer heredada del lado francés. Lleva a toda su prole sobre las rodillas. Los indios no abren la boca durante todo el viaje, al contrario de los viajeros negros que se divierten de lo lindo intercambiando toda clase de bromas que solo ellos entienden. Cada dos por tres estalla una sonora y aguda carcajada coreada por las despiadadas sacudidas del autobús. Cae la noche, se levanta una ligera neblina.
La estrecha carretera roja está llena de baches. El bosque, ayudado por la oscuridad, nos va cercando cada vez más. Ahora empiezan las subidas y bajadas. En la última pendiente todo el mundo contiene la respiración. Cuando el conductor reduce la marcha a primera, tengo la impresión de que estamos parados en medio de una cuesta empinada. Durante un instante se hace un silencio absoluto, a continuación el motor empieza a toser de nuevo y el autobús sube la cuesta sacando fuerzas de flaqueza.
El valle será luego la recompensa. Ya tocado por la oscuridad de la noche, cubierto por la neblina, se extiende frente a mí con sus altos árboles cuyos nombres ignoro. Todo me parece de pronto triste, no sé por qué. No es pues un buen momento para ponerles nombres a los árboles, pero mi recuerdo no puede mantenerlos en el anonimato, de modo que ahora se llaman así: el triste asesino, el alto traidor de pájaros, el árbol de los mil muertos. Cosas que uno se inventa cuando está solo y cansado y lejos de todo lo que conoce. Un silencio extraño me rodea. Es como si los negros y los indios fueran invisibles los unos para los otros.
Es noche cerrada. Veo alguna lucecita aquí y allá. De vez en cuando el autobús se detiene en una colonia de negros donde se apean algunos de los viajeros. ¿Acaso estoy celoso? ¿Quisiera irme con ellos? ¿Cómo será vivir en una cabaña en algún lugar entre Moengo y Albina? ¿Cómo será esa existencia, equilibrada y pura, tan ligada a los árboles, los arroyos, la construcción de barcas, la caza y la poca gente? No tengo ni tiempo de pensar en esas cosas. El autobús me deja entre las pocas luces de Albina, con sus casas en estado ruinoso y sus calles de arena, junto al único bar (de Loes) donde soy el único cliente.
Un hombre negro, ya mayor, me lleva al edificio del gobernador, donde pasaré la noche. Caminamos por la orilla del río que, agitado, tira de sus cuerdas. Muy lejos, en la otra orilla, veo toda clase de luces. Cuando le pregunto qué es todo aquello, mi acompañante se detiene y me contesta en tono solemne: «Al otro lado... está Francia».
[31 de agosto de 1957]
El rey de Surinam
Nunca he sido capaz de retener los nombres de los aviones raros en los que he volado, excepto el Antonov 140 y el DC-3. Ojalá hubiera sido capaz, aunque solo fuera por el placer de sorprender a la posteridad. En alguna ocasión sí he sabido impresionar a mis acompañantes. Siempre que diviso uno de esos aparatos prehistóricos posado sobre el asfalto sudoroso de algún aeropuerto del Tercer Mundo proclamo, como quien no quiere la cosa, que yo he volado con eso. El comentario delata mi edad, obviamente, pero al mismo tiempo me otorga un aura de aventurero.
Solo por eso ya es de lamentar haber olvidado la mayoría de los nombres de esos aviones. Habrían embellecido mis relatos, desde luego.
Corría el año 1957 y yo estaba en Surinam, en el aeropuerto de Albina, cerca del Maroni, el río que hace frontera con Cayenne, en la Guinea francesa. Había llegado a Sudamérica en barco trabajando de marinero, y de Paramaribo me trasladé a Moengo a bordo de un barco de la Compañía de Navegación de Surinam. Era mi primera visita al trópico. Recuerdo el río de color fangoso flanqueado por un escuadrón de árboles susurrantes, de denso follaje, en apariencia impenetrables. Yo estaba entusiasmado con todo aquello. Mi viaje se había vuelto un relato de aventuras: la excursión en autobús a Albina por una carretera que en realidad no era aún una carretera, la tierra extraordinariamente roja, la magia de aquellas voces fuertes e ininteligibles que me envolvían, y más adelante, en Albina, el silencioso recorrido en canoa por el ancho y terso río. Fue todo maravilloso, pero el viaje llegó a su fin y tuve que regresar a Paramaribo. Había viajado en barco desde Ámsterdam, de modo que el vuelo de Albina a Paramaribo iba a ser, si no recuerdo mal, el segundo vuelo de mi vida. El primero había sido un paseo en avión sobre Ámsterdam, que había ganado dos años antes en un concurso de aviación organizado por el diario De Volkskrant.
¡Han transcurrido cincuenta años! ¿Quién se acuerda de cómo era por aquel entonces el aeropuerto de Albina? A través de la opacidad de los años diviso una especie de campo de fútbol enorme en medio de lo que, por simplificar, llamaré la selva. Junto a un pequeño edificio había un avión minúsculo, parecido a un cochecito alado, con el morro extrañamente elevado. El avión, cuyo nombre no recuerdo, disponía de tres plazas.
Y una de esas plazas era para mí, eso estaba claro. La segunda para el piloto, como era lógico. Yo estaba muy excitado y también un poco asustado. Estuvimos esperando al tercer pasajero en un baño de sudor. Al cabo de un buen rato, el piloto me comunicó que no podíamos despegar todavía porque el pasajero que esperábamos era un hombre de peso. Y, en efecto, así fue, y en más de un sentido. Al cabo de una hora, durante la cual el calor había ido en aumento, apareció en el campo una enorme limusina negra envuelta en una nube de polvo rojo. El automóvil estaba totalmente fuera del contexto de la selva, las cabañas y las canoas. La banderita de colores que ondeaba sobre el guardabarros delantero lo hacía aún más especial. El chófer vadeó el polvo para abrir la puerta de atrás del automóvil y se apeó un hombre negro, extraordinariamente corpulento, vestido con un uniforme impecable. El rey de Surinam, pensé, no podía ser menos. El hombre se encaminó hacia el mosquito en el que nos encontrábamos. El chófer lo seguía, con paso corto y rápido, cargando con carteras y una valija diplomática.
—¡Madre mía! —exclamó el piloto.
Eso lo recuerdo muy bien. El rey de Surinam tomó asiento y el aparato dio un bandazo definitivo hacia la derecha.
—¡Madre mía! —repitió el piloto—. Esto va a ser imposible.
El chófer depositó una cartera sobre el regazo impecablemente uniformado del hombre, y luego otra, y otra más, y a continuación la valija diplomática. El césped del campo se veía cada vez más cerca.
El rey de Surinam nos saludó afablemente, con una sonrisa de esas con las que uno podría disfrutar todo un año, y empezó a abrocharse el cinturón. Yo intentaba inclinarme un poco hacia la izquierda, pero, como ocupaba el asiento infantil del centro, no me sirvió de mucho. Este último pasajero resultó ser el jefe del distrito de Marowijne.
Puede que no sea cierto que el piloto se dirigiera a él con el título de Su Excelencia, pero doy fe de que el piloto le advirtió, en el tono más humilde que alcanzaba su registro, que todas aquellas carteras no podían ir en el avión.
—Las carteras se vienen conmigo —respondió el rey—. Y además llevo una maleta. Con mi uniforme —añadió, por si acaso.
—En tal caso no podremos despegar —sentenció el piloto.
Silencio. Calor.
El rey se dio la vuelta y se me quedó mirando. Advertí que estaba tanteando mi peso.
—Tengo una importante reunión con el gobernador —puntualizó el hombre.
No recibió respuesta alguna.
—Así no vamos a despegar —repitió el piloto al cabo de un rato, como si se le acabara de ocurrir—. Quiero decir, es imposible.
—¿Tiene usted prisa? —preguntó el rey. Una pregunta que solo podía ir dirigida a mí.
—El señor tiene un billete válido —intervino el piloto. Lo habría besado.
—Tengo que estar en Paramaribo dentro de una hora —dijo el rey.
—Pues, tal como están las cosas, ni siquiera es posible despegar —insistió el piloto.
El piloto zanjó el asunto ordenando pesar a todos los pasajeros. Como no éramos más que dos, la operación fue rápida. En aquellos días yo era más bien delgaducho, razón por la cual me había librado del servicio militar. Pesaba poco más de cincuenta kilos, lo cual era bastante menos que el equipaje del dignatario. Cuando el hombre se subió a la balanza, la aguja empezó a girar como si quisiera arrancar un vals. Había llegado el momento de negociar, o mejor dicho, de comenzar el teatro propio de toda negociación. De mi minúscula estatura no podía eliminarse nada, eso estaba claro, y equipaje no tenía.
Entre suspiros, el jefe del distrito fue abriendo una cartera tras otra, se puso a repasar los documentos y negó con la cabeza. ¿Cómo iba a gobernar el país sin sus documentos? ¿Qué diría el gobernador si se presentaba con el uniforme sudado en el palacio blanco? El argumento de que nos esperaba una muerte segura fue lo único que pareció causarle cierta impresión. Las negociaciones se centraron a continuación en los kilos.
Un par de zapatos por aquí, un archivador por allá, un legajo de cartas, un bote de aftershave, la propia cartera, la valija diplomática revestida de cobre, todo acabó encima de la balanza, hasta que llegó el momento de arriesgar la vida.
—El peso sigue siendo excesivo —concluyó el piloto desafiando los intereses nacionales.
Miré por última vez la querida tierra que en aquel momento se me antojaba bellísima. Entonces el avioncito empezó a deslizarse por aquel campo de fútbol dirigiéndose en línea recta hacia los árboles malévolos. Debí de cerrar un instante los ojos, pues de repente se acabaron las fuertes sacudidas y sentí esa extraña y excitante sensación de estar en el aire.
—¡Madre mía! —exclamó el piloto, y podrían haber sido sus últimas palabras, pues volábamos derechos hacia las copas de aquellos altos árboles. ¡No! ¡Casi! ¡Sí! ¡No...! Y, con la visión de aquellas amenazadoras ramas que se acercaban, volví a cerrar los ojos y me puse a esperar el final, hasta que escuché al rey de Surinam canturrear la mar de feliz. Y entonces vi debajo de mí la ancha lámina del río Maroni perdiéndose como una culebra brillante en la selva que sobrevolábamos con el motor jadeante. Selva para la que ni un piloto ni un escritor han inventado jamás un mejor símil que el de una col rizada.
[ Julio de 1987]
Gran Río
Para F. D. L.
1957.
Catorce hombres, catorce días,
un barco en el océano.
En la gran red del verano
avanza el barco como la araña.
Atrás queda un diario de espumas
que nadie leerá.
En ese lugar en el tiempo
hago guardia bajo estrellas
que no se ponen nombres.
El miedo que entonces no tuve
lo siento ahora.
Estaba solo en la borda
en mi otro cuerpo pretérito,
ningún pensamiento, ningún barco a la vista.
La carga de la Vía Láctea
iluminaba la superficie errante
hasta que tomó el color del lodo,
el barco cambió de rolar y el timonel dijo
«Arena del Orinoco».
Entonces vi la tierra en el agua,
la boca antes de los ojos,
y luego la ciudad de tu casa.
Trinidad
A menudo he sido esto:
un hombre en un camino,
un hombre en un avión,
un hombre con una mujer.
Y a menudo he sido esto:
un hombre que bajo una piedra
quería esconderse
para no ver ya más luz.
Estos dos hombres
llevan mis maletas,
leen mis periódicos,
ganan mi pan.
Juntos recorremos
el rumor y el aire del mundo
en busca de la estatua invisible
donde los tres aparecen
en una sola imagen.