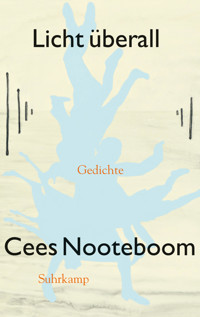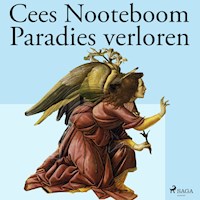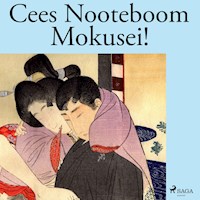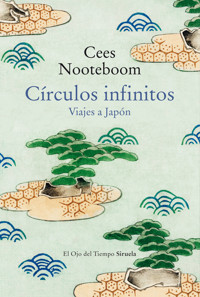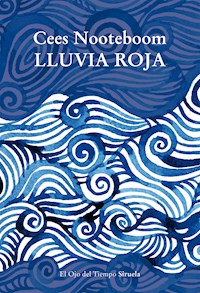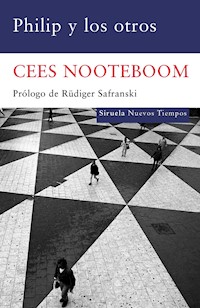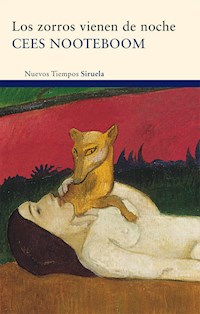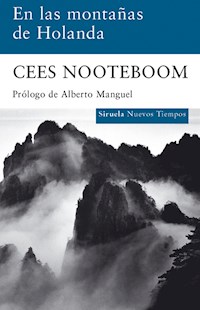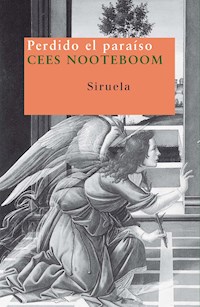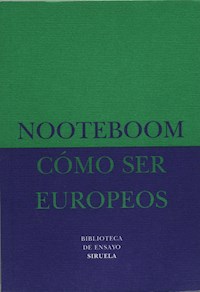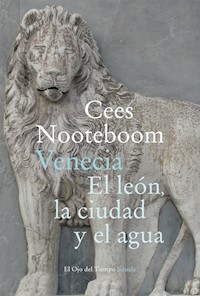
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Nooteboom ha logrado lo imposible: decir algo nuevo sobre esta ciudad intemporal sobre la que parece que se ha dicho todo». ALBERTO MANGUEL «Cees Nooteboom ha desbordado con su incesante creatividad el límite que proponen los géneros literarios. […] Ha hecho del nomadismo una actitud filosófica, estética y espiritual que trasciende las fronteras y revela la naturaleza expansiva de los horizontes humanos». Del jurado del PREMIO FORMENTOR DE LAS LETRAS 2020 La pasión de Cees Nooteboom por Venecia no se ha apagado en más de cincuenta años. Su primera visita fue en 1964, en compañía de una joven. Después, en 1982, llegó a Venecia en el Orient Express, pero no se subió a una góndola para recorrerla hasta su décima visita. Se ha sumergido en las profundidades del laberinto y ha descubierto sus propias lagunas urbanas entre los callejones, las cancelas cerradas y los incontables canales. Se rodea de aquellos que murieron y rinde tributo a los pintores y escritores, compositores y artistas que vivieron en esta ciudad o se inspiraron en ella, así como a los palacios, los puentes, las pinturas y esculturas que confieren a esta urbe una suerte de inmortalidad. Quienes conozcan bien y amen a la Serenísima y su literatura reconocerán en Nooteboom al brillante heredero de Montaigne, Thomas Mann, Rilke, Ruskin, Proust o Brodsky. Su homenaje a Venecia en este nuevo libro, impecablemente traducido por Isabel-Clara Lorda Vidal, es una deslumbrante aproximación tan erudita y cautivadora como digna de una temática tan sublime.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Venecia
La primera vez
Lenta llegada
Un sueño de poder y dinero
El laberinto pulverizado
Turismo antiguo
Imágenes contadas I
Dos poemas
La cena desaparecida
Voces, órgano, lluvia
La ciudad líquida
Nombres
Tras la pista de los pintores
El jardín de Teresa
Giacomo y Teresa
Juego sin cartas
Entre los leones
La muerte y Venecia
El cementerio judío
Alpinismo póstumo
Imágenes contadas II
Despedida incompleta
El último día
Bibliografía
Notas
Créditos
Venecia
La primera vez
La primera vez, siempre existe una primera vez. Corre el año 1964; un antiguo tren traqueteante de la Yugoslavia comunista; destino final: Venecia. A mi lado, una mujer joven, americana. El largo viaje hasta aquí se nos nota en la cara. Todo es nuevo. Nos tomamos la ciudad tal como se nos presenta. Carecemos de expectativas, excepto las relacionadas con el nombre de la ciudad, así que todo nos parece bien. El misterioso tejido de la memoria lo archiva todo. El tren, la ciudad, el nombre de la joven. Ella y yo nos perderemos el rastro, llevaremos vidas diferentes, nos reencontraremos al cabo de mucho tiempo al otro lado del mundo, nos contaremos nuestras vidas. Más de cincuenta años después, aquel primer día de 1964 dará lugar a una historia, un relato llamado Góndolas1. La ciudad y todo lo que con el tiempo ha ido desapareciendo constituiría el telón de fondo de esta historia.
Estamos en 1982, otra ciudad, otro tren. En Londres, una amiga me ha acompañado a Victoria Station. Me dispongo a tomar el Orient Express a Venecia.
Pero el tren no está. Resulta que ha sufrido una avería y que no cruzaremos el mar, sino que lo sobrevolaremos. Finalmente, al cabo de dos días, el tren partirá de París, un tren nocturno. Recuerdo las estaciones de noche, las voces en la oscuridad, el ritmo propio de los trenes, los invisibles percusionistas que se alojan en algún lugar debajo de los vagones, los megáfonos emitiendo mensajes en diferentes idiomas.
Reconocí a las personas que habían estado conmigo en Londres en el andén vacío, y entre ellas no había espías ni grandes amores ni nadie digno de protagonizar una novela. Las notas sobre este viaje se hallan en otro libro, de modo que ya no necesito llevarlas conmigo. Hace ya muchos años que guardé en este libro la lámpara rosa de mesa del lujoso tren, junto con los pasajeros vestidos de etiqueta, los extensos menús, el francés de los camareros y sus uniformes, al igual que el uniforme azul celeste del hombre que gobernaba nuestro compartimento y que ahora ronda por los sótanos de la memoria. A él tampoco puedo ya conservarlo. Es la misma vida, sí, pero ahora tengo otras cosas que hacer: voy de camino a la segunda vez de la primera vez. En esta ocasión, no compartiré la ciudad flotante con nadie. En mi «entonces» de hoy estamos en 1982. El tiempo presente de mis oraciones se encuadra en una repetición continua; a partir de este momento llegaré a Venecia y volveré a partir. La ciudad me atrae y me repele, me alojaré cada vez en un sitio diferente, seguiré escribiendo y leyendo sobre ella. La ciudad se tornará parte de mi vida, tal como yo nunca lo seré de la suya, y erraré por su vida como una pequeña mota de polvo. Ella me engullirá tal como ha devorado siempre a todos sus amantes y admiradores que en el transcurso de los siglos se han postrado a sus pies, como si ellos mismos se hubieran transformado, de manera imperceptible, en mármol, en una parte del aire, del agua o de la acera, algo sobre lo que uno camina, la mirada dirigida hacia el resplandor perpetuo de palacios e iglesias, un participante efímero en la historia del león, la ciudad y el agua.
Lenta llegada
En el hoy de entonces, la niebla cubre el valle del Po. No me apetece leer, así que me dedico a contemplar las pinturas móviles del exterior: una palmera falsa, un naranjo podado cuyos frutos cuelgan de forma ridícula, como un reproche, pero ¿un reproche a quién? Unos sauces que bordean un río contaminado de color marrón, unos cipreses talados, un cementerio con unos mausoleos enormes, como si residieran ahí unos muertos pretenciosos, unas sábanas rosas tendidas en una cuerda, un barco varado con la quilla podrida, y de repente me desplazo por el agua, por la blanquecina y espejeante llanura de la laguna cubierta por la bruma. Apoyo la cabeza contra la fría ventana y vislumbro a lo lejos el atisbo gris de algo que debe de ser una ciudad y que ahora solo es visible como una intensificación de la nada: Venecia.
En el vestíbulo de la estación ya he olvidado el tren, barnizado de color marrón, que se queda atrás en el andén otoñal. Vuelvo a ser un pasajero corriente que ha llegado de Verona y que se apresura con una maleta hacia el vaporetto. «Sobre los lóbregos canales se arqueaban altos puentes, había un oscuro olor a humedad, moho y podredumbre verde, la atmósfera de un pasado misterioso y secular, un pasado de intrigas y de crimen: unas figuras sombrías avanzaban por los puentes, junto a los muelles, envueltas en capas, enmascaradas; ¡más allá dos bravi parecían querer arrojar el cadáver de una mujer blanca desde el balcón… al agua silenciosa! Mas no eran sino espectros, fantasmas de nuestra imaginación…».
Este no soy yo; es Couperus2. Frente a mí no hay un espectro, sino una monja. Tiene la cara blanca, alargada y fina, y lee un libro sobre educazione linguistica. El agua, aceitosa, es de un tono negro grisáceo, y el sol no brilla en ella. Pasamos por delante de muros cerrados, deteriorados, cubiertos de musgo y de moho. Delante de mí unas figuras oscuras cruzan el puente. Hace frío sobre el agua, un frío húmedo y penetrante que llega del mar. En un palazzo veo a alguien encender dos velas de un candelabro. Todas las demás ventanas están cerradas detrás de unos postigos descascarillados, y en ese mismo instante se cierra también la última. Una mujer da un paso al frente y hace un gesto que no puede ser otro: se acerca a los postigos con los brazos muy abiertos, su figura recortada contra la tenue luz, y se oscurece a sí misma hasta la invisibilidad. Mi hotel está justo detrás de la Piazza San Marco. Desde mi habitación del primer piso veo un par de gondoleros que a esta hora de la noche aún esperan a turistas, sus negras góndolas meciéndose suavemente en el agua color muerte. En la plaza busco el lugar donde vi por primera vez el campanile y San Marco. De esto hace ya mucho tiempo, pero aquel instante sigue grabado en mi memoria. El sol rebotaba en la plaza contra las redondas formas femeninas de arcadas y cúpulas, el mundo hizo un giro de noventa grados y sentí que la cabeza me daba vueltas. En aquel lugar el ser humano había creado algo imposible: en un par de terrenos pantanosos, había inventado un antídoto, un remedio mágico contra toda la fealdad del mundo. Esas imágenes las había visto yo cientos de veces y, sin embargo, no estaba preparado para ellas, porque me enfrentaba a la perfección. Aquel sentimiento de felicidad que me embargó nunca me ha abandonado. Recuerdo que me encaminé hacia aquella plaza como si estuviera haciendo algo prohibido; salí de los angostos y oscuros callejones y me adentré en aquel gran rectángulo desprotegido, bañado por la luz del sol, con aquella cosa asomando al fondo, aquel inverosímil encaje de piedra. Desde entonces he visitado Venecia a menudo y, aunque el flechazo de la primera vez no se ha repetido, subsiste en mí esa mezcla de embeleso y confusión, incluso ahora, con las brumas y las pasarelas elevadas. ¿Cuánto pesarán todos los ojos juntos que han visto esta plaza alguna vez?
Camino por la Riva degli Schiavoni. Si doblara hacia la izquierda me perdería en el laberinto, pero no quiero ir a la izquierda: quiero seguir caminando sobre esa frontera medio velada entre la tierra y el agua hasta llegar al monumento a los partisanos: la gran figura caída de una mujer muerta contra la que rompen las pequeñas olas del Bacino di San Marco. Es cruel y triste este monumento. La noche tiñe de negro el gran cuerpo sombrío que parece balancearse un poco. Las olas y la bruma me engañan; a causa del movimiento del agua, el cabello de la mujer parece esparcirse, como si la guerra se estuviera librando ahora y no entonces. La figura es de grandes proporciones porque quiere actuar sobre nuestra memoria; una mujer abatida a tiros, exageradamente grande, que yace en el mar hasta que, como todos los monumentos, dejará de encarnar el amargo recuerdo de una guerra y de un movimiento de resistencia concretos para convertirse en el símbolo de que siempre habrá guerra y resistencia. Y, sin embargo, con el transcurso del tiempo, con cuánta facilidad se despoja a una guerra de la sangre vertida. En el libro que llevo conmigo, The Imperial Age of Venice, 1380-1580, las batallas, la sangre y los Estados se han tornado abstracciones representadas por sombreados, flechas y fronteras cambiantes en el mapa de Italia, África del Norte, Turquía, Chipre y lo que ahora corresponde al Líbano y al Estado de Israel; las flechas alcanzaban Tana y Trebisonda, junto al mar Negro, llegando hasta Alejandría y Trípoli, y por las rutas de esas flechas regresaban las embarcaciones con el botín de guerra y con las mercancías que hicieron de la ciudad acuática un tesoro bizantino.
Cojo un barquito hasta la Giudecca. No se me ha perdido nada aquí. Las iglesias de Palladio se alzan como herméticas fortalezas de mármol que los transeúntes rodean como si fueran espectros. La gente está en casa: detrás de las ventanas se oye el sonido amortiguado de los televisores. Recorro algunas calles con la intención de llegar al otro lado; aun así no lo consigo. Apenas distingo ya las luces de la ciudad. Así me imagino yo el limbo: callejones sin salida, puentes y recodos imprevistos, casas abandonadas, sonidos no identificables, el bramido de una sirena de niebla, pasos que se alejan, transeúntes sin rostro, la cabeza envuelta en un chal, una ciudad cargada de sombras y del recuerdo de sombras, Monteverdi, Proust, Wagner, Mann, Couperus errando en la perpetua proximidad de esa agua negra revestida de muerte, pulida como una lápida de mármol.
Al día siguiente visito la Accademia. He acudido a ver la tan mundana Cena en casa de Leví del Veronés, pero están restaurando el lienzo y han cerrado la sala con una mampara. Los dos restauradores, un hombre y una mujer, sentados uno al lado del otro en un banco alargado, reparan las baldosas que están debajo de dos personajes, el rosa y el verde, por llamarlos de alguna manera. Con la ayuda de una barra, en cuyo extremo hay fijada una bola blanca, frotan una superficie diminuta del lienzo haciendo que sus colores se tornen más claros. La mujer, vestida de rojo, hace juego con una de las figuras del cuadro. De vez en cuando los restauradores dejan caer sus barras químicas y discuten acerca de un color o de una dirección con gestos tan teatrales como los del Veronés. No recuerdo si fue Baudelaire quien comparó los museos con los burdeles; en cualquier caso, lo cierto es que siempre hay más cuadros que quieren más de ti de lo que tú quieres de ellos. Esto es lo que hace opresivo el ambiente de los museos: tantos metros cuadrados, pintados con un propósito determinado, que buscan captar tu atención y que, sin embargo, no te dicen nada, que solo cuelgan de las paredes para ilustrar un periodo de la historia, para representar nombres, perpetuar reputaciones. Sin embargo, hoy, mientras me alejo decepcionado del Veronés, al que no tengo acceso, tengo un golpe de suerte.
Algo en un cuadro que ya he pasado me obliga a volver a él, mi cerebro ha quedado enganchado en algún lado. Del pintor, Bonifacio de’ Pitati, no había oído hablar nunca. La tela lleva por título Apparizione dell’Eterno y hace honor a su nombre. Sobre el campanile —que de hecho se derrumbó en 1902, lo que el pintor, muerto siglos atrás, no podía saber— pende una amenazadora nube oscura. La parte superior del campanile es invisible, la nube se compone de diferentes capas, y, con los brazos extendidos, un anciano envuelto en su manto, que parece una nube aún más oscura, vuela en el cielo, rodeado de cabezas y de partes del cuerpo —la sombra de una manita, un bracito rechoncho volando hacia arriba— de ese género de ángeles poco agraciados llamados putti. Escapando de la oscuridad del manto y del menor mal de la nube, una paloma difunde una extraña y penetrante luz. Gracias a la educación que recibí en mi juventud, estoy perfectamente capacitado para interpretar este tipo de imágenes. Representan al Padre y al Espíritu Santo, sin la compañía del Hijo, sobrevolando la laguna a gran velocidad. La basílica de San Marco está recreada con pinceladas finas; todo lo demás está borroso. Cuesta creer que esta iglesia pintada hace tanto tiempo esté ahora tan cerca de mí. Seres humanos, esbozados con trazos ligeros, ocupan la plaza. Algunos alzan sus brazos, translúcidos como alas de mosca; y, sin embargo, esta manifestación de lo Eterno no provoca un pánico colectivo, como el que se desata en un tiroteo. Aunque algunas velas de las embarcaciones reciben la luz de la paloma, ningún personaje de la plaza se torna nómino (carecen todos ellos de rostro y por lo tanto de nombre, de carácter; solo representan una multitud). Con dificultad se distingue en el pavimento pintado el contorno de un perro, una mancha que representa un perro entre otras manchas también materiales que no representan nada, que no son sino matices de color y de piedra, no sustantivos, sino de valor adjetival. Un personaje carga sobre sus espaldas un tonel o un pesado haz de leña, por lo que camina encorvado; un gran número de figuras se arremolinan en torno a una, no está claro por qué; del alero de un puesto callejero penden mercancías, liebres alargadas, telas, fajos de espliego (solo el pintor sabía lo que había ahí). La Aparición impulsa sus sombras diminutas hacia la dirección de su vuelo; las cúpulas de San Marco son estrechas y abombadas, como si no le hubieran salido bien al soplador de vidrio, demasiado altas y finas.
Una vez más observo con atención, como si me encontrara entre ellos, esas extrañas filas de criaturas humanas, los venecianos de antaño. Hacen cola como en una parada de autobús inglés, pero sin parada; al parecer, la espera a la que están obligados empieza en un misterioso lugar en la nada, el lugar que me gustaría encontrar luego en la plaza, indicado por una fórmula que solo yo fuese capaz de interpretar. Y así yo, y nadie más, podría contemplar la Eternidad, que ahí, solo ahí, disfrazada de anciano que persigue una paloma, pasaría volando como si aún fuera capaz de adelantar a Ícaro.
Un sueño de poder y dinero
Otro entonces, otro ahora. Aquí el tiempo carece de peso. Hoy me ocupo del agua. Todo es un ejercicio repetitivo, la ciudad debe ser reconquistada siempre de nuevo. Palude del Monte, Bacino di Chioggia, Canale di Malamocco, Valle Palezza, qué maravilloso sería volver a llegar a Venecia por primera vez, pero furtivamente, navegando hacia el laberinto por el otro laberinto de pantanos, entre animales acuáticos, bajo la primera bruma matinal en un día de enero como hoy, sin más sonido que el canto de los pájaros y el chapoteo de los remos, el agua salobre quieta y refulgente, la lejana visión todavía velada, la ciudad envuelta en su propio misterio. Palude della Rosa, Coa della Latte, Canale Carbonera, en el gran mapa de la laguna las vías navegables parecen dibujadas como algas ondulantes, como plantas con tentáculos curvos y móviles, pero son vías en el mar, vías que hay que conocer como el pez conoce su camino, canales en el agua que cuando baja la marea vuelven a ser tierra, tierra húmeda de barro succionante, el territorio de caza del archibebe oscuro, el archibebe común y el correlimos en su eterna búsqueda de lombrices y pequeñas conchas ocultas en sus moradas de agua y de arena. Estos fueron los primeros habitantes y, si algún día esta ciudad vuelve a hundirse, como un Titanic infinitamente ralentizado, en la blanda tierra sobre la que aún parece flotar, tal vez sean los últimos, como si entre esos dos instantes el mundo hubiese soñado algo imposible, un sueño de palacios e iglesias, de poder y dinero, de dominación y decadencia, un paraíso de belleza expulsado de sí mismo porque la tierra no fue capaz de soportar una maravilla tan grande.
Como es bien sabido, nos resulta imposible imaginar la eternidad. Lo que más se le parece, para mi entendimiento humano, es algo así como el número mil, probablemente por el vacío redondo de sus tres ceros. Una ciudad con más de mil años de existencia es una forma tangible de eternidad. Esta es la razón, creo yo, por la que la mayoría de la gente deambula por aquí algo desorientada, perdida entre todas esas capas de tiempo pretérito que, en esta ciudad, forman a la vez parte del presente. El anacronismo es en Venecia la esencia misma de las cosas. Desde una iglesia del siglo XIII, diviso una tumba del siglo XV y un altar del siglo XVIII; aquello que ven tus ojos es lo que han visto los ojos ya inexistentes de otros millones de personas, y eso aquí no tiene nada de trágico, porque, mientras tú miras, esas otras personas siguen hablando. Y así, en la permanente compañía de vivos y muertos, participas en una conversación milenaria. Proust, Ruskin, Rilke, Byron, Pound, Goethe, McCarthy, Morand, Brodsky, Montaigne, Casanova, Goldoni, Da Ponte, James, Montale: como el agua de los canales, sus palabras fluyen a tu alrededor, y, al igual que la luz del sol fragmenta las olas detrás de las góndolas en mil destellos diminutos, en todas esas conversaciones, cartas, esbozos y poemas, resuena y resplandece esa única palabra, Venecia, siempre la misma, siempre distinta. Con razón Paul Morand le puso al libro que escribió sobre esta ciudad el título de Venecias, aunque en realidad se queda corto. Debería existir, tan solo para esta isla, el grado superlativo del plural.
No llegué hasta aquí surcando el agua, sino el cielo, pasando de una ciudad acuática a otra. Un ser humano comportándose como un pájaro, esto no puede traer nada bueno. Luego cruzo con el taxi un puente que nunca debería haber existido, con un taxista que tiene mucha prisa, un hombre que se comporta como un perro de caza, y siento que esto tampoco es bueno, no aquí. Pero voy armado, me he blindado con el tiempo pasado. En mi equipaje llevo la guía Baedeker de 1906 y la del Touring Club Italiano de 1954. La estación sigue estando en su sitio, no voy a preguntarme cuánta gente ha llegado hasta aquí en tren desde 1906. En la guía dice en alemán: «Góndolas con un gondolero: 1-2 francos (F); de noche, con suplemento de 30 céntimos (cts.); con dos remeros, el doble; equipaje por cada pieza: 5 cts. Siempre hay suficientes góndolas disponibles; además, hacia la medianoche sale el vaporetto (no se admiten maletas ni bicicletas; equipaje de mano gratis). Estación de S. Marco 25 min. Tarifa 10 cts. Pensiones: Riva degli Schiavoni, 4133, alemán, habitación a partir de 2,5 F. Habitación amueblada (también para periodos cortos), señora Schmütz-Monti, Sottoportico Calle dei Preti, 1263. Hotel: H. Royal Danieli, próximo al Palacio Ducal, con ascensor, 220 Z, a partir de 5 F con calefacción central»3. En 1954, un paseo en góndola de la stazione ferroviaria hasta los alberghi del centro para dos personas con un máximo de cuatro maletas ya costaba mil quinientas liras; más adelante las tarifas se adaptaron a las cifras astronómicas de la navegación espacial. A principios del siglo XX, Louis Couperus aún viajaba a Venecia con diez maletas, rodeado de una nube de mozos de estación, pero el progreso nos ha transformado en sirvientes de nosotros mismos, de modo que arrastro mis dos rígidas maletas entre las piernas de la multitud hasta el vaporetto por un importe con el que, en los días de Rilke y Mann, habría podido vivir una familia entera durante una semana. Media hora más tarde estoy instalado en la cumbre alpina de cuatro escaleras de mármol en un callejón por donde hay que transitar con los codos arrimados al cuerpo. Eso sí, tengo seis estrechas ventanas que dan a un cruce de dos canales que, como amsterdamés que soy, tiendo a llamar grachten. En el mismo instante en que abro una de esas ventanas, pasa una góndola con ocho chicas japonesas ateridas y un gondolero cantando el O sole mio. Estoy en Venecia.
El cuarto de hora, la media hora, la hora, las voces de bronce del tiempo, que en otras ciudades han dejado de oírse, aquí te sorprenden en callejones y puentes, como si fuera el propio tiempo el que te persiguiera para anunciarte qué parte de él se ha desprendido esta vez (el tiempo es masculino en neerlandés, ¿por qué será?). Te has perdido en el laberinto, estás buscando Santa Maria dei Miracoli, que Ezra Pound llamó jewel box («joyero»); sabes que estás cerca, el nombre del callejón en el que te encuentras no figura en el plano a pesar de lo detallado que es. Suena una campana, pero no sé si es la de la iglesia que busco, y luego suena otra, y otra, y esta ya no se refiere al tiempo, sino a la muerte, con sus tañidos sombríos, negros, o bien a una boda, una misa solemne, y al cabo de un rato las campanas echan a galopar, cada una a su ritmo, como si compitieran en una carrera. A las doce del mediodía se oye el ángelus, cuyas palabras en latín aún recuerdo de mis años escolares: Angelus Domini nuntiavit Mariae («El ángel del Señor anunció a María»), y al mismo tiempo veo ante mí todas las anunciaciones de la Accademia, en la Ca’ d’Oro, en las iglesias, la de Lorenzo Veneziano y las de los Bellini, bizantinas y góticas, el retorno eterno del hombre alado y la virgen; las has visto tantas veces que ya no te sorprende que un hombre tenga alas, como tampoco te sorprenden todas esas otras figuras oníricas —leones coronados, unicornios, personajes volando por el cielo, grifos, dragones—; sencillamente viven aquí. Eres tú el que te has perdido en el mundo de los sueños, de las fábulas, de los cuentos, y, si eres sensato, te dejas perder. Buscabas algo, un palacio, la casa de un poeta, pero te has perdido; entras en un callejón que desemboca en un muro o en una orilla sin puente, y comprendes de repente que lo importante es esto, lo que ves ahora y que de otro modo no verías. Te detienes y oyes pasos, ese sonido olvidado de una época sin automóviles, que aquí ha sonado de forma ininterrumpida a lo largo de los siglos. Pasos que se arrastran, pasos rabiosos, presurosos, lentos, errantes, una orquesta de instrumentos hechos de piel, goma, madera, sandalias, tacones, botas, zapatillas deportivas; en cualquier caso, siempre un ritmo humano que crece durante las horas de luz, y más tarde, al caer la noche, disminuye de manera gradual hasta que ya no oyes más que soli y al final la solitaria aria de tus propios pies resonando por el oscuro callejón, por las escaleras de mármol, y después ya nada más que el silencio, hasta que la ciudad quiere decirte algo por última vez: que también en los cuentos llega la medianoche.
Desde mis altas ventanas oigo el sonido que todo lo envuelve de la Marangona, la gran campana del campanile que repica una vez más, unos tañidos opacos, pesados, imperativos. La ciudad en el agua se cierra, los cuentos se han acabado, a dormir. Ya no hay movimiento ahí abajo en el agua quieta, ni voces, ni pasos. El dux duerme. Tintoretto duerme, Monteverdi duerme, Rilke duerme, Goethe duerme, los leones, los dragones, los basiliscos, las estatuas de santos y héroes, todos duermen, hasta que llegan las primeras barcas con pescado y verduras frescas, y comienza de nuevo la sinfonía de los cien mil pies.
Luz de zinc, el pintor no sabe todavía qué hacer con este día, si dejarlo tal cual, añadirle más cobre con toques de verdín, acentuar el gris o, por el contrario, verter más luz sobre el conjunto. Hace un tiempo de murciélagos; cuando empieza a llover, todo el mundo abre su paraguas y se transforma en murciélago. Al cabo de cinco minutos vuelve a asomar el sol, el viento sopla por la Riva degli Schiavoni, el agua está agitada, como una actriz nerviosa. Huelo el mar en los pies, porque me he sentado en una escalerita de madera que se adentra un trecho en el agua. Aquí vivió Petrarca, acabo de leer detrás de mí: l’illustre messer Francesco Petrarca essendogli compagno nell’incantevole soggiorno l’amico Giovanni Boccaccio, y ahora quisiera ver aquello que vieron ellos, esos dos maestros, con sus ojos contemplativos, cuando se encontraban delante de la casa. La punta al extremo del sestiere de Dorsoduro, donde ahora dos atlantes sostienen una esfera dorada en lo alto de la torre de la Dogana, aunque por aquel entonces eso aún no existía. El lugar se llamaba antes Punta del Sale, debido a los numerosos depósitos de sal que hay en el Zattere. Y justo enfrente, en la pequeña isla ahora dominada por la potencia neoclásica de San Giorgio Maggiore, había una abadía benedictina que, si Petrarca y Boccaccio estuvieran ahora aquí, a mi lado, habría desaparecido de forma extraña. Palladio, dime, ¿cómo se lo explicaría yo a ellos? La nostalgia de la pureza de líneas de la Roma precristiana levantó estos enormes templos triunfalistas sobre su humilde abadía de 982, probablemente prerromana y de ladrillo; y unos doscientos metros más allá esa misma nostalgia pagana levantó también la no menos orgullosa iglesia del Redentore en la isla de la Giudecca y la basílica de la Salute justo pasada la Dogana, junto al Canal Grande. Lo único que reconocerían los dos maestros es la basílica de San Marco, al menos en su forma; el resto sería una visión misteriosa, un decorado con aspecto de pasado imaginable y, a la vez, de futuro inconcebible. Pero estos vuelven a ser los sueños del anacronismo, y esta vez son sueños prohibidos, porque, mientras estoy ahí cavilando, veo un pequeño bote de la policía que navega a mi alrededor, da media vuelta, regresa y maniobra como solo son capaces de hacerlo los venecianos nacidos en el agua. El carabiniere asoma la cabeza y me advierte que no puedo estar ahí. Sentado sobre mi estera de pelo de coco, estoy a cuatro metros de la costa, me he alejado demasiado, esto es zona militare. Obediente, me pongo en pie. Cómo explicarle a ese hombre que estoy conversando con Petrarca y Boccaccio. Además, con la potencia naval de la Serenissima no se juega (¡pregunta, si no, en todas las costas de este mar!).
Es inevitable. Te has pasado el día recorriendo la Accademia, has visto un kilómetro cuadrado de lienzo pintado. Es el cuarto, sexto u octavo día y tienes la sensación de haber nadado a contracorriente en un poderoso río de dioses, reyes, profetas, mártires, monjes, vírgenes y monstruos, de haber estado continuamente acompañado en tu trayecto por Ovidio, Hesíodo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que te persiguen las vidas de santos, la iconografía cristiana y pagana, y sientes como si fueran a por ti la rueda de santa Catalina, las flechas de san Sebastián, las sandalias aladas de Hermes, el yelmo de Marte y todos los leones de piedra, oro, pórfido, mármol y marfil. Frescos, tapices, monumentos funerarios…, todo está cargado de significado y remite a sucesos reales o imaginarios, a ejércitos enteros de divinidades marinas, putti, papas, sultanes, condotieros, almirantes… (todos ellos reclaman tu atención). Revolotean por los techos, te observan con sus ojos pintados, tejidos, dibujados, labrados. En ocasiones ves a un mismo santo varias veces en un mismo día, con un disfraz gótico, bizantino, barroco o clásico, porque los mitos son poderosos, y los héroes se adaptan: Renacimiento o Rococó, a ellos les da igual, siempre que tú mires y su esencia permanezca intacta. En su día fueron empleados para expresar el poder de sus señores en una época en que todo el mundo sabía lo que representaban: Virtud, Muerte o Aurora, Guerra, Revelación, Libertad. En las alegorías interpretaban el papel que se les había encomendado, honraban la memoria de santos o padres de la Iglesia, militares y banqueros. Ahora pasan por aquí otros ejércitos, los de los turistas que ya no entienden su lenguaje figurado, que ya no saben qué significan o han significado; tan solo permanece su belleza, el genio del maestro que los ha creado; y así están, un pueblo de convidados de piedra saludándonos desde las fachadas de las iglesias, asomando de los trompe-l’oeils de los palazzi; los hijos de Tiepolo y Fumiani surcan el espacio aéreo, san Julián vuelve a ser decapitado, y de nuevo la Virgen mece a su Niño, Perseo lucha contra Medusa, y Alejandro platica con Diógenes. El viajero retrocede ante tanto desmán; ya solo quiere sentarse un rato en un banco de piedra junto a la orilla, mirar cómo un zampullín cuellirrojo busca una presa en el agua verde salobre, contemplar el movimiento de esta agua, pellizcarse en los brazos para estar seguro de que él mismo no ha sido esculpido o pintado. ¿Será posible, se pregunta él, que en Venecia haya más madonas que mujeres vivas? Quién sabe cuántos venecianos hay pintados, esculpidos, tallados en marfil o repujados en plata. E imagínate, piensa el viajero, solo porque está muy cansado, que un día todos ellos se subleven al unísono y abandonen sus marcos, nichos, predelas, pedestales, tapices, aleros, para expulsar a los japoneses, americanos y alemanes de las góndolas, ocupar los restaurantes y exigir al fin, esgrimiendo sus espadas y escudos, sus mantos púrpuras y coronas, sus tridentes y alas, el salario que les corresponde por diez siglos de leal servicio.
Un día de pequeñas cosas. Desafiando el frío y el viento, sentarse en la cubierta de proa del vaporetto, azotado por la lluvia, saltar del atracadero a la cubierta, y de la cubierta al atracadero, desear que te transporten así cada día, rodeado siempre de ese elemento móvil del agua, la promesa del viaje. Aquí, en el atrio de San Marco, los poderosos venecianos obligaron en el año 1177 a Barbarroja a besar el pie del papa Alejandro III y después, afuera, en la Piazza, a ayudar a Su Santidad a colocar los pies en los estribos de la mula papal. Para mostrar su gratitud, el papa le regaló al dux un anillo con el que cada año, en el Día de la Ascensión, podría contraer matrimonio con la mar: «Te desposamos, Mar, como signo de eterno dominio». Desde entonces la mar ha engañado a menudo a su esposo, siempre nuevo aunque siempre idéntico, y sin embargo le sigue siendo fiel en un aspecto: cada mañana exhibe un tesoro de plata sobre las mesas de piedra del mercado de pescado, orata y spigola, capone y sostiola, más todos los otros colores: la sepia manchada de tinta, como si el escritor hubiera emborronado su texto; la anguilla serpenteante, aún viva, roja de sangre por las muescas del cuchillo; el cangrejo que aún persigue la vida con sus ocho patas; las piedras vivas de los mejillones, ostras, berberechos… En la Edad Media, cualquier persona los reconocería, como reconocería también la Pescheria, instalada aquí desde hace más de mil años junto al Canal Grande, cerca del puente de Rialto, al lado de la iglesia más antigua de Venecia, la de San Giacometto. He entrado en la iglesia caminando por debajo del reloj con su tamaño excesivo, su única aguja y sus veinticuatro poderosos números romanos, y pasando junto a las cinco esbeltas columnas con sus capiteles corintios, que desde el año 900 tienen vista sobre el pescado y la verdura. Si he entendido bien a mis guías, el interior ha sido todo reconstruido y transformado; no obstante, ahora no es el momento de ocuparme de la historia del arte. Un viejo cura con una casulla verde imparte la bendición a sus parroquianos y se dispone a dirigirles unas palabras. La pequeña iglesia está concurrida, como el salón de una casa en que los habitantes no se hubieran quitado el abrigo. Están acompañados los unos de los otros, se conocen, es como si supieran que en este lugar se reza hace ya mil quinientos años, como si hubieran asistido en persona a la agonía de los dioses romanos y les hubiera llegado del exterior el peculiar rumor de la Reforma y de la Revolución francesa, el traqueteo del telón de acero y el griterío en el Sportpalast de Berlín. Nada ha cambiado aquí a lo largo de todo este tiempo. Al parecer, un hombre, que más tarde abrazó un caballo en Turín, había asegurado que Dios había muerto, pero ellos seguían hablándole a Dios con las mismas palabras con las que lo habían hecho siempre, y ahora el hombre mayor avanza hacia el altar de san Antonio arrastrando los pies, sosteniendo en lo alto una reliquia del santo, un huesecito o un pedacito de hábito detrás de un cristal, no lo veo bien. El cura le suplica al santo del desierto que nos auxilie en nuestra debolezza. Cuando más adelante consulto, para mayor seguridad, el significado de esta palabra, confirmo que quiere decir «debilidad», una definición bastante apropiada. Al término de la misa, los hombres se quedan un rato hablando bajo las seis lámparas de aceite de altar en las que una pequeña llama arde tras los cristalitos rojos. El cura se marcha llevando sobre la sotana un chubasquero de plástico demasiado fino, los feligreses se dan la mano. Antes de irme le echo un vistazo al confesionario. Una cortinilla morada de aspecto mísero cubre la parte de delante, el penitente no tiene posibilidad de esconderse. Quien venga aquí a susurrar sus pecados lo mismo podría anunciarlos por megáfono. Las paredes aún musitan mensajes sobre el gremio de los travasatori d’olio, los fabricantes de cribadoras de grano y los cargadores, y me cuentan también que, a lo largo de los siglos, el dux acudía aquí cada jueves previo a la Pascua a rendir culto al santo, pero yo tengo una cita con el más grande de los pintores venecianos de la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Vittore Carpaccio. En la Accademia, el artista dispone de una sala propia donde uno queda atrapado en su universo cuando contempla la leyenda de santa Úrsula narrada en las cuatro paredes, una serie de cuadros que merecerían que les dedicara un libro. Aquí, en la Scuola, el esplendor no es menor; sin embargo, si hoy he regresado a esta pequeña sala de ambiente íntimo, es para ver un único cuadro: la visión del mayor santo de entre los escritores y el mayor escritor de entre los santos, san Agustín de Hipona. Tal vez sea porque en el lienzo se representa un estudio de escritor en el que me instalaría de inmediato. Bueno, no me quedaría con la mitra que reposa sobre el altar, ni con el báculo, ni con la imagen de Cristo portando la cruz y la bandera, pero sí con la perfecta luz, los libros abiertos, la partitura, la concha —al parecer una Cypraea tigris—, los legajos magníficamente encuadernados alineados contra la pared izquierda que tal vez contengan manuscritos, el atril giratorio, la intrigante carta abandonada en el suelo en mitad de la habitación, y el perrito lanudo con sus dos patitas extendidas hacia delante, la nariz en alto y los brillantes ojos negros como cerezas; no, quien no sea capaz de escribir en este lugar mejor que no lo intente en ningún otro lado. El propio santo ha sido sorprendido en el más misterioso de todos los instantes, el de la inspiración. Sostiene su pluma en el aire, la luz entra a raudales, oye cómo las palabras toman forma y ya sabe incluso, o casi, cómo va a escribirlas; un segundo después, una vez que Carpaccio se ha ido, moja su pluma en la tinta de un calamar y escribe la frase que hoy todas las bibliotecas del mundo conservan en uno de sus libros.
Fin. Un último día que otro año volverá a ser el primero, porque entre Venecia y Venecia hay mucho que olvidar. Me dispongo a visitar a los muertos. En las Fondamente Nove tomo un vaporetto que lleva a la isla de los muertos, San Michele, y que continúa hasta Murano. En Concierto barroco, una magnífica novela corta de Alejo Carpentier, hay una escena en la que Händel y Vivaldi, el sacerdote pelirrojo veneciano, acuden a desayunar a la isla de los muertos tras una loca noche carnavalesca llena de música y vino. Beben y comen…
… mientras el veneciano, remascando una tajada de morro de jabalí escabechado en vinagre, orégano y pimentón, dio algunos pasos, deteniéndose, de pronto, ante una tumba cercana que desde hacía rato miraba porque, en ella, se ostentaba un nombre de sonoridad inusitada en estas tierras.
—ÍGOR STRAVINSKI —dijo, deletreando.
—Es cierto —dijo el sajón, deletreando a su vez—: Quiso descansar en este cementerio.
—Buen músico —dijo Antonio—, pero muy anticuado, a veces, en sus propósitos. Se inspiraba en los temas de siempre: Apolo, Orfeo, Perséfone. ¿Hasta cuándo?
—Conozco su Oedipus Rex —dijo el sajón—: Algunos opinan que el final de su primer acto («¡Gloria, gloria, gloria, Oedipus uxor!»)
suena a música mía.
—Pero... ¿cómo pudo tener la rara idea de escribir una cantata profana sobre un texto en latín? —dijo Antonio.
—También tocaron su Canticum sacrum en San Marcos —dijo Jorge Federico—: Ahí se oyen melismas de un estilo medieval que hemos
dejado atrás hace muchísimo tiempo.
—Es que esos maestros que llaman avanzados se preocupan tremendamente por saber lo que hicieron los músicos del pasado.
—Y hasta tratan, a veces, de remozar sus estilos. En eso, nosotros somos más modernos. A mí me importa un carajo saber cómo eran
las óperas, los conciertos, de hace cien años. Yo hago lo mío, según mi real saber y entender, y basta.
— Yo pienso como tú —dijo el sajón—, aunque tampoco habría que olvidar que...
—No hablen más mierdas —dijo Filomeno, dando una primera empinada a la nueva botella de vino que acababa de descorchar.
Y los cuatro volvieron a meter las manos en las cestas traídas del Ospedale della Pietà, cestas que, a semejanza de las cornucopias mito-
lógicas, nunca acababan de vaciarse. Pero, a la hora de las confituras de membrillo y de los bizcochos de monjas, se apartaron las últimas nubes de la mañana y el sol pegó de lleno sobre las lápidas, poniendo blancos resplandores bajo el verde profundo de los cipreses. Volvió a verse, como acrecido por la mucha luz, el nombre ruso que tan cerca les quedaba4.
Cuando llego, el cementerio está a punto de cerrar. Paso por delante del portero y a continuación me entregan un plano de la muerte, con las residencias de Stravinski, Diaghilev, Ezra Pound y el recién depositado Joseph Brodsky. Es indecoroso, lo sé, todo el mundo duerme y yo voy como con prisas. Paso por delante de las tumbas de niños, unas construcciones de mármol para almas que no han vivido más que unos pocos días y unos retratos de muchachos en cuyos ojos aún se vislumbra la invisible pelota de fútbol; cruzo la línea divisoria entre los militari del mare y los de terra, como si estas diferencias aún contaran aquí donde residen ahora, y llego así a la zona evangélica: columnas truncadas, pirámides cubiertas de musgo, una gramática decimonónica de la muerte, palmeras, cipreses, la mayoría de las tumbas expiradas ellas mismas, las inscripciones ilegibles, daneses, alemanes, cónsules, nobleza, y, entre todo ello, las dos losas de Olga Rudge y Ezra Pound en el interior de un arriate de plantas bajas en forma de corazón, y, no mucho más allá, un pequeño montículo de tierra casi de color arena con un par de ramos de flores secas y marchitas y una sencilla cruz de madera blanca con guijarros en los brazos: Joseph Brodsky. Detrás del muro, en el Reparto Greco, entre los príncipes rusos y los poetas griegos, yacen Ígor y Vera Stravinski. Händel y Vivaldi acaban de irse, pero han dejado sus flores, una rosa roja y un lirio azul, colocadas en forma de cruz en cada una de sus tumbas. Pienso ahora en cuántos años hará que en Nueva York le pregunté a Vera Stravinski si, al final de su vida, cuando superaba los ochenta años, Stravinski no se fatigaba con sus frecuentes viajes a Venecia, a lo que ella me contestó con su soberbio acento ruso: Oh, you don’t understand! Stravinsky, he «lovved» the «flyink»!
Una voz mecánica procedente del reino de los muertos, un heraldo tan políglota como el papa, resuena por la isla. En alemán, inglés, ruso y japonés se nos reclama que dejemos en paz a los muertos, las puertas van a cerrar. A correr, ragazzi, a correr, exclaman los sepultureros, que con sus oídos adiestrados ya han oído llegar el vaporetto