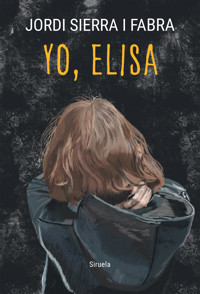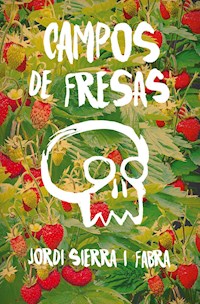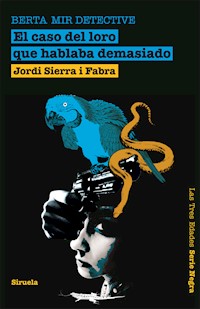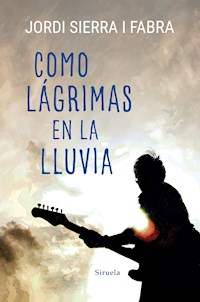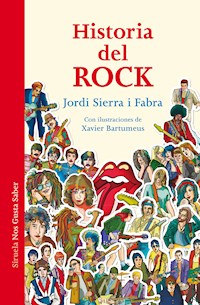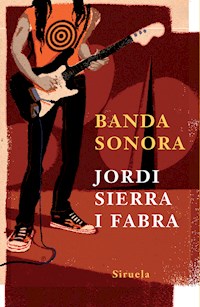7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
"Sierra i Fabra ha demostrado un dominio cada vez más excelente de la profesión con el uso de registros literarios bien diversos y con propuestas cada vez más singulares y efectivas. (…) En los últimos años y en sus últimas obras ha ido dinamitando los encorsetamientos y encasillamientos que se le habían aplicado, y ha terminado siendo reconocido también por la crítica, como antes ya lo fue por su público". Pep Molist, El País Rogelio, al que todos creían muerto en 1936, regresa en junio de 1977 al pueblo donde nació y fue fusilado junto a su padre y su hermano. Son los días de las primeras elecciones democráticas. Cuando la noticia se conoce, los sentimientos de los supervivientes se cruzan y reaparecen tras más de 40 años. Todos dan por hecho que vuelve para vengarse, pero el regreso lo hace con su esposa, veinte años más joven que él, y su hija de 19 años. Rogelio no sabe quién le delató entonces, por qué está vivo, por qué las balas de los que le fusilaron no le alcanzaron. Tras caer a la fosa logró zafarse de ella en la oscuridad antes de que les cubrieran con tierra. Su hermana sabe que está vivo desde hace 20 años, pero lo ha silenciado por miedo. Ahora que Franco ha muerto es la hora del reencuentro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El beso azul
© 2016, Jordi Sierra i Fabra
Autor representado por IMC Agencia Literaria
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia.com
Imagen de cubierta: © Ostill
ISBN: 978-84-9139-023-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Cita
Capítulo 1
1
2
3
4
5
6
7
Capítulo 2
8
9
10
11
12
13
Capítulo 3
14
15
16
17
18
19
20
Capítulo 4
21
22
23
24
25
26
Capítulo 5
27
28
29
30
31
32
33
34
Capítulo 6
35
36
37
38
39
40
41
42
Capítulo 7
43
44
45
46
47
48
49
50
Capítulo 8
51
52
53
54
55
56
57
Capítulo 9
58
59
60
61
62
63
Capítulo 10
64
65
66
67
68
69
70
71
Capítulo 11
72
73
74
75
76
77
Capítulo 12
78
79
80
81
82
83
84
A los que todavía esperan
que la Memoria Histórica
La lluvia tiene un vago secreto de ternura,
algo de soñolencia resignada y amable,
una música humilde se despierta con ella
que hace vibrar el alma dormida del paisaje.
Es un besar azul que recibe la Tierra,
el mito primitivo que vuelve a realizarse.
El contacto ya frío de cielo y tierras viejos
con una mansedumbre de atardecer constante.
Federico García Lorca
Capítulo 1
VIERNES, 10 DE JUNIO DE
1
Nada más salir de la estación de Atocha, golpeada por el calor de la primavera ya desatada, se encontró con la parafernalia de la propaganda electoral.
Farolas con colgantes, coches con altavoces, carteles pegados en todas las paredes, periódicos, incluso papeles ensuciando las calles. Las caras de los candidatos sonreían aquí y allá. Los colores de sus partidos y sus emblemas convertían la vista en un arco iris de promesas. Las frases con las que pretendían captar los votos indecisos salpicaban el horizonte.
El mundo parecía haberse vuelto loco.
Llegaba la democracia, llegaba la democracia, llegaba la democracia.
¿Cuántas veces había llegado la democracia a España?
¿Cuántas veces se había ido por la puerta de atrás?
¿Cuántas veces la habían apuñalado?
Virtudes Castro se detuvo en el semáforo con la vista fija en el otro lado, las manos unidas y cerradas a la altura del pecho, el bolso negro colgando del brazo izquierdo. Nadie la miraba, y aun así se sentía cohibida.
Como si llevara un sello en toda la frente.
Las dos mujeres de su derecha hablaban en voz alta, con desparpajo, sin importarles nada que alguien pudiera escucharlas.
—Yo votaré por Suárez porque es muy guapo.
—Mujer, pero si es más de lo mismo, ¿no? Hace cuatro días todavía iba con la camisa azul.
—¿Y qué quieres, volver a lo de antes con ese Carrillo?
—No, pero que uno sea guapo no te garantiza que lo haga bien.
—Mira, después de estar cuarenta años viendo al Franco a todas horas en la tele y el NO-DO, mejor uno que me guste, qué quieres que te diga.
—¡Cómo eres!
—Pues sí.
El semáforo se puso en verde y arrancaron las primeras, pisando firme.
Se alejaron riendo y parloteando.
Mujeres finas, de ciudad, con tacones, ropa elegante, figuras esbeltas.
Ella se vestía lo mejor que podía para ir a la capital, pero sabía que se le notaba su origen. La delataba su aspecto paleto, la ropa oscura y antigua, los zapatos planos, la falda más larga de lo normal, el cabello gris recogido con el moño, el talante grave cargado de arrugas, la mirada siempre temerosa y huidiza de quien se siente desbordada en la gran ciudad, llena de coches y gritos.
Miró los rostros de los candidatos, inmóviles en los carteles.
Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Enrique Tierno Galván...
Todos querían mandar.
Por algo sería.
Nunca había votado. Ni en 1936, cuando tenía dieciocho años. ¿Qué sabía entonces ella de política? En el pueblo se hacía lo que decían el cura o el alcalde y punto. Y por supuesto ya ni se acordaba de las elecciones del 31 o el 33. Lo único que recordaba era a su padre gritando.
Su padre gritaba mucho, pero callaba más.
El miedo siempre se les había pegado en el alma, como una sombra a las suelas de los zapatos.
Llegó al otro lado, por debajo de los pasos elevados en cuyas alturas rugían los coches, y enfiló la calle de Santa Isabel, dejando a su izquierda el Hospital Provincial y a su derecha la Facultad de Medicina San Carlos. La estafeta de correos quedaba un poco más arriba, por la calle de la Magdalena. La mejor elección, años atrás, por la proximidad con la estación de tren. Así su estancia en Madrid era mínima. Ir y volver.
Suficiente.
El lugar estaba lleno. Había colas. Mucha gente votaba por correo, así que se imaginó que sería eso. Tampoco se molestó en pensar más. Los apartados de correos estaban en la entrada. Dos centenares de casillas plateadas con su número. La suya, la 127, quedaba a media altura. Buscó la llave en el bolso, la introdujo en la cerradura y abrió el cajetín.
Allí estaba el sobre.
Puntual, como cada mes.
Lo guardó en el bolso, cerró con llave y, ahora sí, le tocó hacer la cola.
Miró el reloj.
Lo miró tres veces en los catorce minutos siguientes, a medida que, cliente a cliente, la cola iba menguando y se aproximaba al mostrador. La muchacha ya la conocía, por lo menos de vista, pero apenas hablaban. Lo único que hizo fue tomar el sobre que ella le entregó.
—A Medellín.
—Sí, a Medellín.
—Colombia.
—Sí, Colombia.
—¿Hoy no hay paquete?
—No, no.
La última vez le había mandado un paquete, con periódicos, algunos recuerdos...
La muchacha le pesó el sobre, le puso los sellos y se los cobró. La carta fue a parar a una cesta. El importe era el mismo de las últimas veces, pero prefería hacer la cola y estar segura, por si subían las tarifas y no se enteraba, antes de que se la devolvieran por insuficiencia de franqueo.
Entonces el cartero habría visto el remite.
Porque ponía siempre el remite del pueblo, no el apartado de correos.
Ni siquiera sabía por qué.
Virtudes Castro suspiró.
La muchacha de correos ya sabía que, de vez en cuando, mandaba un paquete.
—Gracias. —Recogió los céntimos del cambio.
—Con Dios —le deseó la chica.
—Y la Virgen —repuso Virtudes—. Buenos días.
Salió de la estafeta y reanudó la marcha en dirección a su nuevo destino, situado a menos de cincuenta pasos. Alguien había tapizado la pared de la sucursal bancaria con carteles de la UCD y un empleado se afanaba en arrancarlos con rostro preocupado, mirando a su espalda por si eso pudiera causar molestias a cualquier fanático que se lo tomara a mal. A fin de cuentas, la violencia seguía. En su visita de enero a Madrid se había encontrado con lo de la matanza de Atocha.
Todo aquel miedo, otra vez.
Y no solo lo de Atocha. También lo del secuestro de aquellos hombres, Antonio María de Oriol y el general Emilio Villaescusa, la muerte de un estudiante por disparos de un ultraderechista, la muerte de una joven por culpa de un bote de humo lanzado por los antidisturbios...
Miedo, miedo, miedo.
El señor González, el cajero, sí la saludaba siempre, con una sonrisa y su cara de buena persona.
—¡Señorita Castro! ¿Otra vez por aquí?
—Ya ve.
—¿Ha pasado un mes? ¿Es posible?
Virtudes se encogió de hombros. Era un hombre afable, pero un extraño al fin y al cabo. Su hermano se lo decía siempre en las cartas. «No te fíes de nadie». Y de nadie se fiaba. Ni siquiera de un simple cajero bonachón de mediana edad y calvicie prematura enfundado en su triste traje gris de trabajo.
—¿Cinco mil pesetas, como siempre?
—Sí. —Le entregó la cartilla.
—Muy bien. —El hombre la introdujo en la máquina y tecleó la operación—. La transferencia de veinte mil pesetas ya ha llegado, puntual como siempre.
—Gracias.
—Bueno, son... diecinueve mil novecientas treinta con cincuenta céntimos —quiso puntualizarlo—. Se ve que el cambio ha bajado un poco.
—Ya, claro.
Le devolvió la libreta.
—¿Billetes de cien pesetas?
—Deme doscientas en billetes de veinticinco, por favor.
—Por supuesto.
Contó el dinero delante de ella, despacio, y se lo entregó con amabilidad. Virtudes ya no lo repasó. Lo guardó en el bolso, junto a la carta sacada del apartado de correos y llena de aquellos vistosos sellos colombianos, nada que ver con los españoles, eternamente discretos. Cerró el bolso antes de despedirse y ponerse de nuevo en marcha.
—Gracias, buenos días.
—A mandar, señorita Castro. Hasta el mes que viene.
Un mes pasaba rápido.
Para cuando volviera, España habría cambiado.
Un poco más.
O no.
Virtudes Castro enfiló de nuevo el camino de regreso a la estación de Atocha. Tenía hambre, pero no se detuvo a tomar un café con leche y una pasta. Eso tenía que haberlo hecho antes. Ahora la carta le quemaba en el bolso, y no se fiaba de que alguien, un ladrón, la hubiese visto en el banco guardando las cinco mil pesetas. Si le tiraban del bolso se llevarían todo.
Lo apretó contra sí y aceleró el paso.
Un coche pasó cerca de ella con un altavoz pregonando la necesidad de votar al PSOE de Felipe González.
—¡El 15 de junio, tú decides! ¡Vota PSOE! ¡Vota cambio! ¡Vota libertad, futuro y progreso! ¡Vota Felipe González!
Otro coche se dirigió hacia él con el rostro de un sonriente Manuel Fraga en todo lo alto, como si fueran a chocar.
Los gritos de uno y otro se confundieron.
A Virtudes se le antojó una metáfora, aunque no estaba muy segura de qué.
2
El tren salió de la vía 5 con relativa puntualidad. No pudo entretenerse ni un minuto. Llegó al andén, aceleró el paso, subió, se sentó y la máquina arrancó con parsimonia cinco segundos después. Por lo menos pudo ocupar un asiento en la ventanilla adelantándose a los últimos rezagados que, como ella, habían llegado con el tiempo justo. Prefería colocar el bolso entre la pared del vagón y su cuerpo. A veces le quemaba la impaciencia y abría la carta en el viaje de regreso al pueblo. A veces lograba dominarse y esperaba hasta hallarse en casa, segura y a salvo. Veinte años de inquietud no se superaban de golpe, aunque Franco hubiese muerto hacía más de un año y medio y los nuevos aires democráticos insuflasen una mayor confianza. Las dos mujeres del semáforo bien lo habían dicho:
—Mujer, pero si es más de lo mismo, ¿no? Hace cuatro días todavía iba con la camisa azul.
Más de lo mismo.
¿No había dicho el dictador que lo dejaba todo atado y bien atado?
¿No había defendido su legado Arias Navarro, como un perro de presa, hasta verse superado por los acontecimientos y los gritos de libertad de la nueva España?
La nueva España.
Sonaba tan bien y al mismo tiempo tan estremecedor.
La zanahoria y el palo.
Miró a las personas que viajaban con ella, sentadas en los dos bancos de madera, oscilando al compás sobre los traqueteos de las vías. Delante un sacerdote con más botones en la sotana que cabellos le quedaban en la cabeza. De arriba abajo. Una inmensa bragueta de puntos rojos que ocultaba lo desconocido. Su cara también era roja, mofletes pronunciados, flácidamente carnosos. Roja como la cruz que decoraba el lado izquierdo de su pecho. A su lado un representante del ejército en la figura de un quinto de rostro enteco, nariz aguileña, ojos saltones y nuez salida. Vestía un uniforme dos tallas mayor, así que parecía hallarse en pleno proceso menguante. Por uno de los bolsillos del uniforme asomaba una revista, Interviú, que probablemente no se atrevía a sacar en público por la presencia del cura. Virtudes había oído hablar de ella porque en el pueblo la quiosquera tenía que esconderla dado su contenido y los hombres se la pasaban de mano en mano a escondidas. Cerrando la fila frontal una mujer obesa que se comía parte del espacio del soldado, con un fardo firmemente apoyado sobre las rodillas y los ojos cerrados en una presomnolencia que la ayudara a digerir mejor el viaje. En cambio, en su mismo lado, con lo cual no podía verles demasiado bien, tenía a una mujer con su hijo. El niño era el que se sentaba en medio de las dos.
Leía un tebeo.
El sacerdote también se puso a leer. Llevaba el ejemplar de El Alcázar del día. En portada, visible, una arenga en contra de la legalización del Partido Comunista, acontecida poco antes, el 7 de abril, en plena Semana Santa.
En el pueblo algunos se habían atrevido incluso a salir a la calle con banderas rojas.
Nadie reparaba en ella.
Virtudes ya no se lo pensó dos veces. Abrió el bolso y extrajo la carta llegada del otro lado del Atlántico. La anterior, la de primeros de mayo, la había sumido en la inquietud. No era muy lista, pero sabía leer entre líneas. Veinte años de cartas y secretos, de confidencias y despertares, formaban una carretera por la que su ánimo había circulado en línea recta, sin un bandazo.
Y de pronto su hermano empleaba aquella palabra.
Nostalgia.
Su mano tembló cuando sujetó la hoja de papel delante de sus ojos. El sacerdote, serio, digería la información de El Alcázar. El quinto miraba al frente, igual que una estatua. La mujer mantenía cerrados los suyos. El niño disfrutaba de su tebeo y su madre quedaba demasiado lejos para ver nada.
¿Y qué más daba lo que pudiera ver?
Querida Virtudes...
Le sucedía siempre. Primero su mirada sobrevolaba las apretadas líneas escritas a mano, con letra pulcra y precisa. Y lo hacía tan rápido que no se enteraba de nada, solo de lo justo, es decir, saber que él estaba bien y no pasaba nada malo. Luego tenía que volver atrás, concentrarse, y apurar cada palabra hasta entender su significado.
Esta vez no fue distinto.
No lo fue hasta que llegó al segundo párrafo, después de las salutaciones de rigor, espero que estés bien, Anita, Marcela y yo lo estamos...
...creo que es hora de cerrar las heridas del pasado...
Virtudes dejó de respirar.
Se le paró el corazón.
De pronto el cura la miraba, y el quinto, y la mujer que ya no dormía, y el niño, y su madre. Todos la miraban.
Bajó las manos incapaz de seguir leyendo y las dos cuartillas de papel descansaron sobre su regazo apenas unos segundos. Lo que tardó en recuperarse y doblarlas. Sabía que estaba pálida. Sabía que sus dedos se estremecían. Y en un instante fue al revés, apareció el sofoco que la hizo echarse a sudar y experimentó la sensación de que se quedaba sin fuerzas, con sus dedos convertidos en una parte muerta de su cuerpo. El estómago se le contrajo y casi no pudo reprimir la arcada, no motivada por el asco, sino a causa de aquel mareo, con la presión sanguínea desbocada y...
Miró por la ventana.
¿Cuánto faltaba para llegar al pueblo?
¿Una hora?
No, nadie la miraba. Imaginaciones suyas.
Aun así, guardó la carta en el bolso.
Cuando recibía un paquete, lo abría antes de subir al tren y de esta forma la envoltura se quedaba en una papelera de Madrid. No dejaba el menor rastro. Los sobres no eran necesarios. Ellos y las cartas estaban a resguardo en la casa.
¿Y si no había leído bien?
¿Y si todo era a causa de sus nervios, constantemente agitados y a flor de piel?
—Rogelio... —Suspiró apenas para sí misma.
El tren aminoró la velocidad para detenerse en la siguiente estación. El quinto se levantó y abandonó su lugar en el vagón. Una vez detenido, Virtudes siguió mirando por la ventanilla.
Pero el soldado no se apeó allí.
3
La tarde era hermosa y apacible, y el camino desde la estación, silencioso, descendiendo la cuesta perdida entre los árboles, con el sol apenas intuido por detrás de la cerrada hojarasca que los poblaba. No era la única que había bajado en la parada del tren, pero sí la más rezagada pese a su prisa.
Al amparo del silencio apenas rasgado por el susurro de sus pasos sobre la tierra, le daba la impresión de que la carta gritaba.
Virtudes aceleró la marcha un poco más.
Agitada.
Hubiera echado a correr de no ser por su edad y por lo insólito que eso habría resultado.
—¿De Madrid, Virtu?
La Romualda siempre estaba al acecho. Más que una ventana daba la impresión de tener una gran oreja. Se asomaba a la puerta a la menor señal. Su casa era la primera saliendo del pueblo rumbo a la estación o bajando de ella. Si llevara un libro de registro, se sabrían los movimientos de todo el que iba o venía en tren.
—Sí, a una gestión.
—Como cada mes.
—Bueno...
—No tendrás un novio, ¿verdad?
—¡Anda ya, mujer!
—¡Eh, que la Genara se casó con sesenta y muchos con aquel señor de Cádiz!
—No es lo mismo.
—¿Tienes prisa?
—Se me ha hecho tarde.
—¡Pues será para ver la tele!
No se detuvo. Toda la conversación se había desarrollado sobre sus pasos. La dejó atrás y a los pocos metros dobló por la primera calle a la izquierda. Allí ya no quedaban árboles. El primer atisbo de calle empedrada y asfalto marcaba la frontera con lo que ellos llamaban «el barrio viejo». El pueblo crecía por el otro lado, hacia el río y más allá de él, acercándose cada vez más a la fábrica, que pronto quedaría devorada por las nuevas casas.
En todos los pueblos se decía que los jóvenes se iban, reclamados por el fulgor de las ciudades. Allí también. Pero no todos. Si había trabajo...
La cabeza le daba vueltas. Saltaba de un pensamiento a otro. Y a cada instante revoloteaba por su mente la carta, la voz oculta de Rogelio.
Una voz olvidada, porque la última vez que la había escuchado había sido en 1936.
Ni siquiera valía el teléfono.
Miedo, miedo, miedo, aunque el maldito Franco hubiese muerto aquel bendito veinte de noviembre de diecinueve meses antes.
Logró llegar a su casa sin que nadie más la detuviera o le hablara. Consiguió cerrar la recia puerta de madera y derrumbarse sobre la butaca, su butaca. Ni se quitó la fina chaquetilla. Colocó el bolso sobre las rodillas y lo abrió. Sus movimientos intentaron ser calmos.
Lo intentaron.
Luego volvió a leer aquella hermosa letra de pausados rasgos, conteniendo las lágrimas a cada línea, tratando de entender, buscando la forma de no ahogarse por la presión del corazón desbocado.
Querida Virtudes, una vez más espero que leas esta carta con buena salud y estés bien. Anita, Marcela y yo lo estamos. Bien y felices. Tanto que esta carta será distinta a las demás. Ojalá la leas sentada, no vayas a desmayarte, porque en las tuyas late siempre un nervio y una ansiedad que no sé cómo puedes digerir a diario.
Hermana, hace un mes, probablemente incluso antes porque he ido dándole vueltas a la cabeza día tras día desde que anunciaron las elecciones, ya empecé a barruntar algo que tal vez intuiste en mi última carta. Ahora puedo confirmártelo. No es una decisión tomada a la ligera, sino muy meditada y hablada con mi mujer y mi hija. En unos días se producirán esas elecciones tan esperadas, el país cambiará a pasos agigantados si es que no lo está haciendo ya, porque al menos eso es lo que se desprende de las noticias que llegan hasta aquí. Franco empieza a ser un recuerdo. Su figura, su obra, lo que hizo, permanecerá en la memoria de España durante años, una o dos generaciones, pero el futuro es siempre imparable y no hay mal que cien años dure. Por lo tanto creo que es hora de cerrar las heridas del pasado.
Virtudes, voy a regresar a casa, al pueblo.
¿Sorprendida? No lo estés. ¿Alterada? Pues cálmate. Y si lloras, procura que sean lágrimas de felicidad, que ya es hora. No pretendo instalarme de nuevo, porque ahora mi casa, mi familia, mi vida está en Medellín. Sin embargo no quiero morir un día, sin más, rabiando por no haber dado este paso, verte, abrazarte, volver a sentirme vivo, recordar y apreciar los contornos de la vieja memoria y los olores del lugar que me vio nacer y nunca he olvidado. Sé lo que esto representa para ti, y lo que representará para el pueblo entero, o al menos para los que quedamos del 36, pero es mi casa, estás tú, son ya muchos años. Acabo de cumplir 61 y tú tienes 59. Y no nos vemos desde que yo tenía 20 y tú 18, ¿te das cuenta? Que nos hayan robado casi toda una vida no significa que tengamos que renunciar a ella por entero. Siempre queda una esperanza, y es hora de ponerla en marcha. Cuando recibas esta carta faltará muy poco para vernos. Toda una sorpresa, ¿a que sí? Y no seré el primero ni el último que lo haga, que regrese a casa después de tanto tiempo. Sé que muchos están volviendo sabiéndose finalmente a salvo, y que muchos, como Florencio según me contaste, salen incluso de las catacumbas en las que han permanecido todos estos años. Increíble. Increíble, Virtudes. En el fondo, ahora me doy cuenta de lo afortunado que he sido. Estos últimos veinte años han valido por todo lo que pasé entonces, aquel sufrimiento, la guerra, el campo de refugiados, la otra guerra, el campo de exterminio...
Vamos, sonríe.
Quiero que conozcas a Anita, a Marcela. Quiero que sepas que tienes una familia real, no solo el eco de unas cartas y fotos llegadas desde el otro lado del mar. Siempre te ha dado miedo volar hasta Colombia. Pues bien, yo ya no tengo miedo de volver a España. Y ni te imaginas lo que representa eso. Vivir sin miedo, Virtudes. Vivir sin miedo después de tantos años, una vez muerta la maldita bestia, aunque lo hiciera en su cama el gran hijo de puta...
Dejó de leer.
Quedaba ya muy poco, apenas unas líneas, y lo más importante estaba dicho.
—Rogelio... —gimió.
Besó las dos hojas de papel antes de romper a llorar y las apartó para no mancharlas con sus lágrimas.
¿Cuánto hacía que no lloraba de felicidad?
¿Veinte años, desde aquella primera carta en la que él había reaparecido como un fantasma saliendo de la tumba?
Sí, exactamente.
Veinte años, casi veintiuno.
La carta que aquel hombre le entregó en mano, en secreto. La carta de la vuelta a la vida y también de las instrucciones para estar comunicados, Madrid, el apartado de correos, la cuenta en el banco para que le mandara dinero, siempre de forma discreta, no demasiado, para que de igual forma no gastara demasiado.
Virtudes acompasó su respiración.
Luego acabó las últimas líneas y volvió a leerla entera, más calmada, apretando su alma con fuerza bajo el aplomo de la entereza tantas veces puesta a prueba en su eterna soledad.
No se dio cuenta de que el tiempo dejaba de existir, de que la luz de la tarde se amortiguaba poco a poco hasta dar paso a la penumbra del anochecer. Los días ya eran extremadamente largos, así que se apercibió de la hora cuando su estómago crujió. Entonces levantó la cabeza y miró a su alrededor.
La misma casa.
Todo distinto.
Casi podía ver y oír a su padre, a su madre, a Rogelio, a Carlos...
¿Qué sucedería cuando Rogelio llegase?
La vuelta de un hombre al que todos creían muerto.
Muerto y enterrado en el monte, donde se suponía que le habían fusilado la madrugada del 20 de julio de 1936.
Virtudes llenó los pulmones de aire y se puso en pie. Dejó el bolso sobre la mesa pero no se quitó la chaquetilla. De pronto, tenía frío. El ramalazo de la vuelta a la vida, como el recién nacido al que dan el primer cachete para que llore y respire por primera vez por sí mismo. Introdujo la carta en el sobre y se dirigió a la cocina. Una vez en ella abrió la despensa, le dio la vuelta al interruptor de la luz y se coló dentro. Cerró la puerta, quitó los botes de conserva del estante situado frente a sus ojos y lo empujó. La madera se desplazó primero hacia atrás y luego hacia un lado. Al otro lado apareció el hueco.
Y en él las cartas, las fotos, el secreto.
Veinte años, una carta al mes, doscientas cincuenta entregas de una vida a plazos.
Dejó la última carta encima de todo y cerró la trampilla.
Cuando volvió al comedor ya no temblaba. Estaba ansiosa, nerviosa, pero ya no temblaba. El primer paso era evidente.
Blanca.
Después...
Miró el teléfono pero desestimó la idea. Mejor hacerlo en persona. Nunca se había fiado del teléfono. En un pueblo todo eran oídos. Ni siquiera sabía por qué se lo había puesto. Quizá para llamar al médico si se moría.
Cosas de vieja.
Cuando salió de la casa no cogió el bolso ni cerró la puerta con llave. ¿Para qué?
Blanca vivía a tres minutos.
4
Lo primero que escuchó al abrir la puerta fue la canción.
Era una de las que sonaba a todas horas por la radio.
Gavilán o paloma.
Ahora se sentía como una paloma cuando, más que nunca, necesitaba ser un gavilán.
Respiró a fondo, recuperó el valor perdido por el camino y se dirigió al comedor. Al entrar en él vio únicamente a su tía Teodora, sentada en su eterna mecedora, un trono para ella, inmóvil como una estatua y con la radio a menos de un metro de su cabeza. Las dos bolsas de las mejillas le caían cada vez más flácidas a ambos lados de la cara, contribuyendo a darle aquel aspecto perruno que consolidaban los ojos, mortecinos por la edad, pequeños y sepultados en ese momento por una somnolencia a la que se resistía.
Los abrió un poco más al verla.
Solo eso.
—Ah, hola Virtu.
—Hola tía, ¿y Blanca? —Alargó el cuello para atisbar en dirección a la cocina.
—Ha ido un momento al colmado, a ver si todavía estaba abierto, que siempre se le olvidan cosas. El día menos pensado va a perder hasta las bragas.
—Tía...
—¿Qué quieres? —rezongó—. Si no sabe dónde tiene la cabeza, por Dios. —El tono de su mirada se hizo más amargo y duro—. Aunque no sé por qué te digo eso si sois tal para cual.
Ya no le contestó.
El mal humor avanzaba, implacable. No era una enfermedad, era una cruz. No recordaba haberla visto reír nunca. E iba a peor, día a día, como si no tuviera límite. El mundo entero era para ella un campo de despropósitos, malas personas, errores y críticas que no escapaban a su lengua viperina. Nada se salvaba de su desprecio. La amargura era un pantano invisible en el que se sumergía arrastrando todo lo que se hallaba cerca.
Como su prima Blanca.
Iba a dar media vuelta cuando entró Eustaquio, el marido de su prima.
—Hola, Virtu.
—Hola.
Se sentó en una silla sin decir nada más y cogió un libro. Leía sin parar. Los devoraba. Tanto le daba que la radio sonara alto como que a su alrededor se hablara a gritos. Se concentraba y aislaba protegiéndose así del mundo, sobre todo de la madre de su mujer.
Incluso, tal vez, de ella.
Eustaquio nunca hablaba.
—Voy a ver si la encuentro por el camino. —Inició la retirada Virtudes.
—¿Has ido a Madrid? —La detuvo la pregunta de su tía.
—Sí.
—Ya me dirás qué tienes tú allá —escupió cada una de las siete palabras.
—Nada, tía. —Mantuvo su equilibrio emocional—. Pero ya sabe que una vez al mes me gusta ir, pasear, tomarme un chocolate, ir al cine o a un museo...
—¿Sola?
—Sí, sola.
—Ya. El caso es dar que hablar.
—¿Y quién habla?
—Tú ya sabes.
—No, no sé, tía. —Hizo un gesto de cansancio—. ¿Quiere que me quede en casa y no salga?
Pablo Abraira dejó de cantar su canción. Le sustituyó Miguel Bosé y Linda mientras el locutor decía que era el nuevo número 1 de Los 40 Principales.
No quería quedarse allí, con su tía, la radio y el silencioso Eustaquio.
—Pues si tanto te gusta ir a Madrid, podrías visitar a Fina y a Miguel, digo yo. —No la dejó escapar Teodora.
—Ellos tienen su vida, ¿qué pinto yo yendo de visita?
—En eso te doy la razón, ¿ves? Su vida —volvió a escupir las palabras—. Y a su madre y a su abuela... Se han vuelto muy señoritos ellos. Miguel con esa peluquera teñida que parece una puta y Fina con ese desgraciado...
Virtudes miró a Eustaquio.
No defendió a sus hijos.
Ya no.
Pasó la página del libro y siguió leyendo mientras Miguel Bosé repetía el nombre de la heroína de su canción en la radio.
—Me voy. —Inició la retirada.
—Espérala aquí, ¿no?
—No, con esa música tan alta que hay que hablar a gritos...
—¿Secretos?
—¡Que no, tía!
Ya no le dio una segunda oportunidad. Retrocedió y salió del comedor. Lo último que vio, de refilón, fue el destello de la mirada de Eustaquio. Aquel destello igualmente mortecino, como lo era él.
Tan callado, silencioso, aparentemente ajeno.
Y llevaba así casi treinta años, desde su salida de la cárcel.
Los últimos presos liberados de las cárceles de Franco.
Virtudes llegó a la puerta pensando en lo último que le había oído decir a Eustaquio unos meses antes, por Navidad, cuando Teodora había tenido la gripe, contagiada, según ella, por el hijo de los vecinos, que se pasaba el día tosiendo en dirección a su ventana.
—Tendremos que enterrarla boca abajo.
Enterrarla.
Era capaz de enterrarlos ella a todos.
Abrió la puerta, salió a la calle y entonces se encontró con Blanca casi encima. Llevaba una bolsa de la compra con algo dentro y parecía atribulada.
—He de hablarte. —No esperó ni a que la saludara.
—Pues entra.
—No, a solas.
—¿Pasa algo? —Captó su ansiedad.
—Luego te lo cuento, ven a casa.
—Mejor mañana. —Hizo un gesto de fastidio—. Hoy está más insoportable que nunca, y además esta noche dan por la tele...
—Blanca, por favor.
Fue el tono de voz, la súplica, pero también el brillo de la mirada, la intensidad de su mano presionándole el brazo.
Llevaban toda la vida juntas. Imposible engañarla.
—Me estás asustando.
—No, tranquila, pero ven, por favor.
—Bueno, está bien. —Volvió a hundir los ojos en la madera de la puerta de su casa—. En cuanto acabemos de cenar me paso.
—Gracias.
Se separaron.
Una inició el camino de regreso. Otra abrió la puerta y la dejó así mientras la veía alejarse.
Libertad sin ira esparció sus notas por el aire, y con ellas, la letra que se fugó del interior y sobrevoló las casas más próximas.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra
y hay dos Españas que guardan aún
el rencor de viejas deudas
Dicen los viejos que este país necesita
palo largo y mano dura para evitar lo peor
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla
Dolor y miedo
Gente que solo desea su pan,
su hembra y la fiesta en paz
Libertad, libertad sin ira libertad
guárdate tu miedo y tu ira
porque hay libertad, sin ira libertad
y si no la hay sin duda la habrá
Libertad, libertad sin ira libertad
guárdate tu miedo y tu ira
porque hay libertad, sin ira libertad
y si no la hay sin duda la habrá
La puerta se cerró y la canción quedó prisionera de la casa, guardando el resto de la letra en su interior.
Una letra que, asombrosamente, Virtudes se sabía de memoria de tanto escucharla.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana
Y no es posible que así pueda haber
Gobierno que gobierne nada
Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta
que todos aquí llevamos
la violencia a flor de piel
Se preguntó si Rogelio, allá en Colombia, habría oído esa canción.
5
Cuando llegó de nuevo a su casa no puso la televisión ni la radio, prefirió el silencio.
Aunque a veces el silencio gritase más.
Iba a compartir el secreto, su secreto. Finalmente y después de más de veinte años, iba a revelarlo. Probablemente Blanca se enfadase con ella. A fin de cuentas Rogelio era su primo.
Lo poco que quedaba de la familia.
Pero con su madre siempre encima...
Se sentó en una silla, desconcertada. ¿De qué se extrañaba? Todos decían que en los últimos dos meses, desde la legalización del Partido Comunista, muchos regresaban a España. Cada cual con su historia, ricos, pobres, triunfadores, humillados, vencidos... De vuelta a casa para vivir o morir en la tierra.
Llovía y las setas emergían del suelo en apenas unas horas.
Los que regresaban eran como esas setas.
Y España el suelo que se abría de nuevo para abrazar a sus hijos perdidos.
No se quedó sentada más allá de unos minutos. Se levantó y miró por la ventana. El último resplandor del día se mantenía por poniente. Había ya un par de luces en la calle, tan mortecinas como siempre. Y siendo la misma imagen de todos los días, ahora se le antojaba distinta.
Otro pueblo.
¿Otro?
No, eso no. Nunca dejaría de ser el mismo.
El de 1936.
A pesar de la fábrica, las casas nuevas, las tierras en las que se decía que iba a construirse un barrio entero, o quizás otra fábrica, porque los rumores eran siempre inciertos.
Un pueblo dividido, primero entre derechas e izquierdas, ahora entre la zona vieja y la nueva.
Si no hubiera sido por la fábrica de embutidos, ¿dónde estarían? Si a pesar de ella muchos se habían ido, como Fina y Miguel, ¿que habría sido del resto?
Abrió la ventana, porque la casa había estado todo el día cerrada, y se acodó en el alféizar. Casi se arrepintió, porque en ese momento, surgida de la nada, vio pasar por delante a Esperanza.
Precisamente ella.
—Buenas noches.
—Buenas noches.
Cerraba tarde el estanco, y nunca pasaba por allí para ir a su casa.
¿Qué diría Esperanza cuando supiera que él estaba vivo?
Virtudes se estremeció y se apartó de la ventana. El regreso de Rogelio lo agitaría todo. Vidas y conciencias. Un regreso marcado por lo insólito: que estaba vivo, que su cuerpo no se encontraba en la fosa del monte.
La fosa que solo los asesinos conocían.
Y ya no quedaba nadie.
Casi.
—Blanca, por Dios...
Tendría que estar contenta y lo que estaba era asustada. Unió sus manos y las apretó hasta blanquear los nudillos. El corazón volvía a latirle con fuerza, desbocado.
Cuarenta años de miedo no desaparecían en apenas unos meses de cambio.
Volverían los recuerdos, los fantasmas...
Como Florencio, después de permanecer más de treinta y cinco años encerrado tras un tabique en su casa, oculto, mientras todos le creían caído en el Ebro.
Puso la televisión de forma maquinal, para tratar de pasar el rato. Esperó a que la pantalla se ajustara poco a poco y cogió la guía que siempre compraba para estar al tanto de lo que podía ver cada semana. Por la primera cadena estaba terminando Teresa, la novela de Rosa Chacel. Iba a comenzar el telediario de las nueve. Por la segunda concluía la Redacción de noche. Miró la programación y vio que en la primera, después del informativo, daban un programa sobre el río Júcar y después, ya a las diez y cuarto, el habitual Un, dos, tres… de Narciso Ibáñez Serrador, como cada viernes. En la segunda, un espacio dramático, Omisión criminal. Leyó el argumento sin acabar de darse cuenta de que no estaba centrada en ello, que solo se dejaba llevar por impulsos: Jacques, un explorador submarino, muere mientras está sumergido realizando un trabajo. Su compañero Claude, que se encontraba fuera de la barca, no ha hecho nada para salvarle. El comisario Vaillant...
¿Y qué? Nunca veía la segunda cadena. Se habían vuelto muy modernos. Tanto como raros. La prueba era que en la Carta de ajuste, a las siete y cuarto de la tarde, habían puesto música extranjera, como siempre. Algo en inglés, In the court of The Crimson King, de un cantante, o lo que fuera, que se llamaba igual pero al revés: King Crimson.
Si esos eran los nuevos tiempos...
Cerró la guía y se levantó para ajustar la antena.
Lo consiguió a duras penas, porque la imagen no dejó de oscilar, mezclando sus blancos y negros.
¿Qué querría ver Blanca? Lo del río Júcar no, claro. ¿Qué le importaba a ella el maldito río Júcar? No, era el Un, dos, tres..., como todo el país.
¿Quién no veía el Un, dos, tres..., aunque terminaba ya tan tarde, a las once y media de la noche, con los ojos medio cerrados pese a la emoción del final?
No tenía hambre, no tenía afán de nada. Se movía sin darse cuenta, se asomaba al vértigo de sus pensamientos una y otra vez, para retroceder asustada y temblando. La canción de Jarcha reaparecía de tanto en tanto en su mente, martilleándole su escasa razón.
«Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas...».
Virtudes susurró aquel estribillo, convertido en un himno de los nuevos tiempos:
«Libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay sin duda la habrá».
¿Cuándo hubo libertad en España?
La puerta se abrió en ese instante y por ella asomó su prima.
6
Blanca estaba expectante, ojos abiertos, tensión en los gestos. Cerró la puerta y se le plantó delante con las manos unidas. No esperó a que la dueña de la casa dijera una sola palabra.
Lo hizo ella.
—¿Qué pasa, Virtu?
—Nada, tranquila.
—¿Nada, tranquila? Si no fuera nada no me habrías hecho venir a esta hora, por Dios.
—Vamos, siéntate, no me pongas más nerviosa.
—¿Ah, tú estás nerviosa? ¿Yo no? Y encima con mi madre preguntando, que no es de las que se chupa el dedo.
—¿Te quieres sentar?
—Ay. —Suspiró desfallecida.
—¡Por favor!, ¿quieres calmarte?
No lo hizo. La obedeció, se sentó en una de las sillas, pero no se calmó.
—Tienes un cáncer. —No fue una pregunta, fue una afirmación.
—¡Que no es eso! ¡Siempre tan alarmista!
—A ver.
—Blanca. —Se sentó frente a ella y le cogió las dos manos, para que las tuviera quietas—. Se trata de algo que no te conté hace veinte años, eso es todo, y ahora...
—¿Veinte años? —Abrió unos ojos como platos.
—Sí.
—¿Tiene que ver con lo de ir a Madrid cada mes, y sola, que no quieres que nadie te acompañe?
—Sí.
—Tienes novio y está casado.
Se hubiera echado a reír de no tratarse de algo tan serio. Blanca y sus fantasías. Blanca y su mente inquieta. Blanca y el castigo de una madre a la que, de vez en cuando, se parecía demasiado.
—Tengo cincuenta y nueve años —le recordó.
—Mira la Genara.
La Romualda le había dicho lo mismo al bajar de la estación.
Tal para cual.
Ya no esperó más, porque se suponía que la que tenía que hablar era ella, no su prima. Le presionó de nuevo las manos y se lo soltó, sin ambages.
—Rogelio está vivo.
Consiguió hacerla callar.
Lo suficiente para que el silencio las amparara bajo un manto cómplice aunque irreal.
—¿Has oído lo que te he dicho? —insistió ante la parálisis de su prima.
—Rogelio está enterrado en el monte, con tu padre y tu hermano Carlos, Virtu.
—Él no murió.
—¡Le fusilaron en el 36!
—Escapó.
Blanca frunció el ceño. Era como tratar de meter una prenda más en una maleta ya llena a rebosar.
—Virtu, ¿estás bien?
—Escapó —lo recalcó marcando cada sílaba—. Él no está en esa fosa.
—¿Pero cómo que... escapó?
—Rogelio sostenía a nuestro padre, que ya no se aguantaba en pie. Carlos no podía porque tenía los dos brazos rotos...
—¿Y cómo sabes tú eso?
—¿Me quieres dejar hablar? Te lo estoy contando.
Blanca abrió y cerró la boca. Ya no dijo nada.
—Te digo que Rogelio sostenía a papá. Los del pelotón se pusieron delante. Era noche cerrada. Hubo una descarga y cayeron hacia atrás, revueltos, al interior de la fosa. Pero lo que derribó a Rogelio no fue una bala, sino la caída de papá. Fue el desplome de su cuerpo lo que le hizo caer a él. Una vez en el fondo descubrió que no tenía ni un rasguño.
—¡Los remataron y los cubrieron de tierra, por Dios!
—No inmediatamente —hablaba con calma, despacio, tanto por Blanca como por sí misma. Era la primera vez que lo contaba en voz alta después de haberlo leído tantas veces en aquella primera carta—. Los del pelotón se fumaron un pitillo y uno los cubrió un par de minutos más tarde. Nadie exhaló un solo gemido, así que no los remataron. Si alguno seguía vivo murió enterrado. Pero para cuando ese les echó la tierra encima, Rogelio ya no estaba allí. Gateó y salió de la fosa, se ocultó detrás del primer árbol. Era de noche, nadie se dio cuenta, nadie se puso a contar los cuerpos. ¿Qué más daban nueve que diez allá abajo, todos amontonados? Rogelio aún no se explica qué pasó. Lleva cuarenta y un años con lo que sucedió esa noche metido en la cabeza y sigue igual. ¿Un milagro? ¿Suerte? Alguien los delató a todos, y alguien erró el disparo dirigido a él. Ahora ya...
—Hablas en serio... ¿verdad?
—¡Pues claro que hablo en serio!
—¿Por qué no regresó?
—¿Aquí, para volver a caer en manos de ellos?
—Entonces...
—Huyó, Blanca, huyó. ¿Qué podía hacer? Se fue lo más lejos y lo más rápido que pudo y llegó a la zona republicana. Allí peleó contra los del alzamiento. No pensó ni en enviarme una carta, para no delatarse ni comprometerme. Luego, cuando la guerra se perdió, tuvo que escapar.
—¿Dónde estuvo?
—Es una larga historia. —Virtudes bajó la cabeza y dejó de sujetar las manos de su prima. Se echó para atrás y apoyó la espalda en el respaldo—. Con la victoria de Franco se fue al exilio, a Francia. Pasó meses en un campo de refugiados, sobreviviendo como tantos, y para salir de allí se alistó en no sé qué compañías de trabajo o algo así, no recuerdo el nombre. Gentes que pelearon en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. También le fue mal, se repitió la historia, le hicieron prisionero y fue a dar con sus huesos en otro campo, este de exterminio.
—¿Lo de los judíos?
—Sí. Y sobrevivió. Cuando acabó la guerra consiguió irse a Sudamérica. Estuvo en México, Argentina... qué sé yo. Dio un montón de tumbos hasta ir a parar a Colombia, a una ciudad llamada Medellín. Allí por fin le fue bien. ¿Recuerdas que sabía mucho de flores? Pues trabajó en una empresa floricultora, destacó, el dueño se encariñó con él, se casó con su hija, fue padre...
—Jesús, María y José. —Se santiguó Blanca.
—Hace un poco más de veinte años me mandó un carta. No por correo, a mano. No se fiaba de nada ni de nadie. ¿Te imaginas a Tobías trayéndome un sobre procedente de Colombia, aunque fuera sin remitente? Al día siguiente lo habría sabido todo el pueblo. Eso si no le daba por abrir el sobre al vapor, directamente. Yo me quedé... —Se llevó una mano al pecho—. Un amigo que pasó por España le hizo el favor. En esa carta me lo contaba todo y me decía qué hacer, ir a Madrid, abrir una cuenta en un banco para que me fuera mandando dinero, pequeñas cantidades que me ayudaran y no despertaran sospechas en Hacienda o gente así, y también que cogiera un apartado de correos, para escribirme sin problemas cada mes.
—¿Y llevas veinte años...?
—Sí.
—Jesús, María y José —repitió su prima, más y más boquiabierta.
—Me prohibió que dijera nada, incluso a la familia. Lo siento. Lo siento de veras, pero a ti se te escapa delante de tu madre y ya la habríamos liado, ¿entiendes?
—No se me habría escapado. —Se puso seria.
—Hice lo que me pedía. Recuerda cómo lo pasamos los hijos o los familiares de los rojos en la posguerra, que parecía que tuviéramos sarna o apestásemos. Y no solo en la posguerra. Tanto odio, tanto desprecio. Hasta el cura, que hablaba de «perdón» como si hubiéramos hecho algo malo, con aquella conmiseración tan falsa como piadosa. —Virtudes se encogió de hombros y bajó los ojos—. Quería cuidarme, eso es todo. Pero bien que me dijo que si necesitabais algo, os lo diera. Siempre ha preguntado por todos, o yo se lo he contado. Sabes que he vivido con lo justo por si acaso.
—Algún pequeño alarde sí has tenido, que a veces yo me he preguntado de dónde lo sacabas.
—Nunca me has dicho nada.
—Porque soy discreta.
—¿Discreta tú? —Le dio por sonreír.
—Pues sí.
Sostuvieron sus respectivas miradas, hasta que se relajaron y volvieron a sonreír.
Dejaron transcurrir unos preciosos segundos de calma.
—Rogelio vivo —repitió Blanca.
—Y feliz, que tiene una mujer guapísima y una hija preciosa.
—Encima rico.
—Sí. —Suspiró ella.
—¿Mucho?
No supo qué responder. Tampoco hizo falta.
Así que Blanca dijo por tercera vez, ahora con más énfasis:
—¡Jesús, María y José! —Luego agregó—: ¡Primero lo del marido de Eloísa, vivo después de pasar treinta y cinco años encerrado en su propia casa, y ahora esto!
—Increíble, sí.
—Maldita guerra. —Tragó saliva.
Callaron. Blanca pensó en Eustaquio. Virtudes, en su hermano vivo y en su padre y su otro hermano muertos, enterrados en una tumba que nadie sabía dónde estaba, porque los asesinos jamás habían hablado.
Los secretos del monte.
—Virtu —dijo de pronto su prima.
—¿Qué?
—¿Por qué me lo cuentas ahora y con estas prisas?
Era la pregunta final, la que esperaba.
La que temía.
Y se lo dijo con una naturalidad que estaba lejos de sentir.
—Porque Rogelio viene al pueblo, Blanca. Por eso.
7
Su prima acusó el nuevo impacto.
—¿Cómo que viene al pueblo?
—Quiere verme, pasar unos días, recuperar el pasado... no sé. Todos lo hacen, ¿no? Franco ha muerto, el miércoles hay elecciones, las cosas han cambiado.
—¿Y tú te lo crees?
—Claro.
—¿Cuándo han cambiado las cosas en este país? —Se envaró Blanca—. ¿Has olvidado lo que nos contaba la abuela?
—Mujer...
—Ni mujer ni nada. A ver si vienen todos y cuando estén aquí...
—¡Ay, calla!
—¿Que no los conoces? La liaron en el 36, han mandado cuarenta años, y por mucho que se haya muerto el viejo no van a esfumarse de la noche a la mañana, siguen aquí, escondidos, agazapados, a la espera. Podrán cambiar incluso de chaqueta, pero su corazón sigue siendo negro. —Su tono se hizo lúgubre—. De momento no tienen más remedio que callar, o hacer ver que callan, y a la que nos descuidemos... ¿Democracia? Mira el ruido de sables cuando lo del Partido Comunista. Si el Suárez no llega a hacerlo en plena Semana Santa... A la que alguien se desmande, hay un nuevo golpe de Estado, y esta vez de aquí no sale nadie, ya lo verás.
—Rogelio no viene a quedarse.
—¿Y por qué no? Cuando esté aquí puede que cambie de idea. Tiene sesenta y un años, ¿no?
—Sí.
—Pues uno siempre quiere morirse en casa, con los suyos.
—Yo pienso que es ahora o nunca. Se ha decidido y ya está. Luego igual le pilla mayor.
Otro cruce de miradas. Otro vértigo. Blanca se recuperaba del golpe y la sorpresa, aunque su rostro seguía mostrándose pálido. Cuanto más asimilaba la noticia, más crecía su expectación, la dimensión y el alcance de lo inesperado.
Lo comprendió de pronto.
—Ay, Virtu, que se va a poner el pueblo...
—Pues mira.
—Patas arriba es poco.
—Tampoco hay para tanto. Después de lo de Florencio ya están curados de espantos.
—A veces pareces tonta. —Su prima movió la cabeza de lado a lado—. Ni te imaginas la que se va a liar.
—¿Por qué?
—¡Tú lo has dicho! ¡No sabe quién los delató, ni por qué esas balas no le alcanzaron! ¡Tiene preguntas, y las preguntas siempre son malas, sobre todo cuando nadie quiere dar las respuestas, aunque las conozcan! —Se llevó una mano al pecho, como si le doliera—. ¡Él sabe quiénes estaban en ese pelotón de fusilamiento! ¡Y seguro que queda alguno vivo!
—Ya lo sé.
—¿Cómo que lo sabes? —Se asustó Blanca.
—En una de sus primeras cartas me preguntó por una serie de nombres, y a lo largo de los años ha seguido haciéndolo.
—¿Y?
—Hay dos que siguen muy vivos.
Casi temió formular la pregunta.
Porque Virtudes sí tenía la respuesta.
—¿Quiénes son? —balbuceó.
—Blas y Nazario Estrada.
—¿Blas? —Su rostro se convirtió en una máscara—. ¿Tu Blas?
—No fue mi Blas —la corrigió con ira.
—Da igual. ¿Él?
—Sí.
—¿Cómo pudo? ¡Eran amigos!
—¿Amigos aquellos días? No seas ilusa.
—Y el otro, nuestro exalcalde y padre del actual.
—Sí, aunque ese desde el ataque ya esté más muerto que vivo.
—¿Y tú has sabido eso todos estos años y has podido verlos pasar por el pueblo, o salir al balcón del ayuntamiento...?
—Sí, Blanca, sí. He podido. —Contuvo las lágrimas—. ¿Qué querías que hiciese? ¿Matarlos? ¿Cómo?
La palidez llegó a los ojos, con las pupilas revestidas de blanco. Le tembló el labio inferior, pero más ambas manos, víctimas de una súbita descarga nerviosa.
—Entonces viene a hacerlo él —exhaló.
—¡No!
—¿Cómo estás tan segura?
—¡Porque viene con su mujer y su hija de diecinueve años! ¡Por eso! ¿Le crees tan loco?
—¡Mataron a su padre y a su hermano, y a él, aunque se salvara vete tú a saber cómo!
—¡Han pasado cuarenta y un años!
—¿Lo has olvidado tú? ¡Porque yo no, Virtu! ¡Yo no! ¡Ni lo que pasó entonces ni lo que nos hicieron después!
—¡Fue una guerra, nos volvimos todos locos!