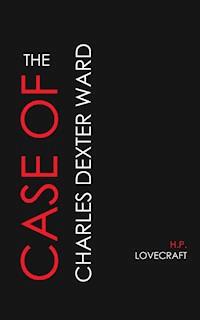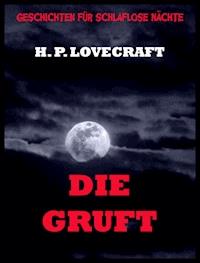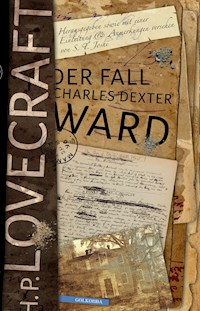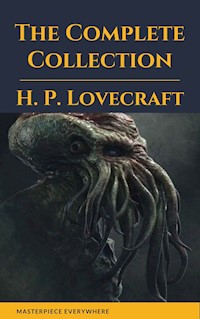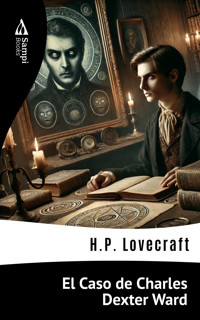
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
En "El Caso de Charles Dexter Ward", H.P. Lovecraft narra la espeluznante historia de un joven erudito de Providence obsesionado con su antepasado, Joseph Curwen, un nigromante que practicaba ritos prohibidos. Cuando Ward descubre los secretos de Curwen, resucita sin saberlo un antiguo horror. Su descenso a la locura y las escalofriantes revelaciones sobre los oscuros experimentos de Curwen conducen a una espeluznante confrontación con las fuerzas sobrenaturales que desató.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Caso de Charles Dexter Ward
H.P. Lovecraft
SINOPSE
En “El Caso de Charles Dexter Ward”, H.P. Lovecraft narra la espeluznante historia de un joven erudito de Providence obsesionado con su antepasado, Joseph Curwen, un nigromante que practicaba ritos prohibidos. Cuando Ward descubre los secretos de Curwen, resucita sin saberlo un antiguo horror. Su descenso a la locura y las escalofriantes revelaciones sobre los oscuros experimentos de Curwen conducen a una espeluznante confrontación con las fuerzas sobrenaturales que desató.
Palabras clave
Necromancia, Locura, Ancestros
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, los valores y las perspectivas de su época. Algunos lectores pueden considerar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que aborden este material con una comprensión de la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con los patrones éticos y morales tradicionales.
Los nombres de idiomas extranjeros se conservarán en su forma original, sin traducción.
El Caso de Charles Dexter Ward
"Las sales esenciales de los animales pueden ser preparadas y conservadas de tal manera que un hombre ingenioso puede tener toda el Arca de Noé en su propio estudio, y levantar la forma de un animal de sus cenizas a su antojo; y por el mismo método de las sales esenciales del polvo humano, un filósofo puede, sin ninguna necromancia criminal, llamar a la forma de cualquier antepasado muerto desde el polvo en el que su cuerpo ha sido incinerado".
BORELLUS
I. Un Resultado y un Prólogo I:
De un hospital privado para dementes cerca de Providence, Rhode Island, desapareció recientemente una persona sumamente singular. Llevaba el nombre de Charles Dexter Ward, y fue puesto bajo restricción de muy mala gana por el padre afligido que había visto su aberración crecer de una mera excentricidad a una manía oscura que implica tanto una posibilidad de tendencias asesinas y un cambio profundo y peculiar en el contenido aparente de su mente. Los médicos se confiesan bastante desconcertados por su caso, ya que presentaba rarezas de carácter tanto fisiológico como psicológico.
En primer lugar, el paciente parecía extrañamente mayor de lo que sus veintiséis años justificarían. Los trastornos mentales, es cierto, envejecen rápidamente; pero el rostro de este joven había adquirido un sutil matiz que sólo los muy ancianos adquieren normalmente. En segundo lugar, sus procesos orgánicos mostraban una cierta rareza de proporciones que nada en la experiencia médica puede igualar. La respiración y la acción del corazón tenían una desconcertante falta de simetría; la voz se había perdido, de modo que no era posible emitir sonidos superiores a un susurro; la digestión era increíblemente prolongada y reducida al mínimo, y las reacciones neuronales a estímulos normales no guardaban relación alguna con nada registrado hasta entonces, ni normal ni patológico. La piel tenía una frialdad y sequedad mórbidas, y la estructura celular del tejido parecía exageradamente gruesa y flojamente tejida. Incluso había desaparecido una gran marca de nacimiento aceitunada en la cadera derecha, mientras que en el pecho se había formado un lunar muy peculiar o una mancha negruzca de la que antes no había rastro. En general, todos los médicos coinciden en que en Ward los procesos del metabolismo se habían retrasado hasta un grado sin precedentes.
Psicológicamente, también, Charles Ward era único. Su locura no tenía ninguna afinidad con ninguna de las registradas incluso en los últimos y más exhaustivos tratados, y estaba unida a una fuerza mental que le habría convertido en un genio o un líder si no se hubiera retorcido en formas extrañas y grotescas. El Dr. Willett, que era el médico de cabecera de Ward, afirma que la capacidad mental bruta del paciente, medida por su respuesta a asuntos ajenos a la esfera de su locura, había aumentado realmente desde el ataque. Ward, es cierto, fue siempre un erudito y un anticuario; pero ni siquiera sus primeros trabajos más brillantes alcanzaron la prodigiosa comprensión y perspicacia mostradas durante sus últimos exámenes por los alienistas. Fue, de hecho, un asunto difícil obtener un internamiento legal en el hospital, tan poderosa y lúcida parecía la mente del joven; y sólo por la evidencia de otros, y por la fuerza de muchas lagunas anormales en su reserva de información a diferencia de su inteligencia, fue finalmente internado. Hasta el momento mismo de su desaparición fue un lector omnívoro y un gran conversador, tanto como se lo permitía su pobre voz; y los observadores sagaces, al no prever su fuga, predijeron libremente que no tardaría mucho en ser puesto en libertad.
Sólo el doctor Willett, que trajo al mundo a Charles Ward y había observado desde entonces el crecimiento de su cuerpo y de su mente, parecía asustado ante la idea de su futura libertad. Había tenido una experiencia terrible y había hecho un descubrimiento terrible que no se atrevía a revelar a sus escépticos colegas. Willett, de hecho, presenta un pequeño misterio propio en su conexión con el caso. Fue el último en ver al paciente antes de su huida, y salió de aquella conversación final en un estado mezcla de horror y alivio que varios recordaron cuando se conoció la fuga de Ward tres horas más tarde. Esa fuga en sí es una de las maravillas sin resolver del hospital del Dr. Waite. Una ventana abierta por encima de una escarpada caída de sesenta pies difícilmente podía explicarlo, sin embargo, después de aquella charla con Willett el joven se había escapado innegablemente. El propio Willett no tiene explicaciones públicas que ofrecer, aunque parece extrañamente más tranquilo de mente que antes de la fuga. De hecho, muchos creen que le gustaría decir algo más si pensara que un número considerable de personas le creería. Había encontrado a Ward en su habitación, pero poco después de su partida los asistentes llamaron en vano. Cuando abrieron la puerta el paciente no estaba allí, y todo lo que encontraron fue la ventana abierta con una fría brisa de abril que soplaba en una nube de fino polvo gris azulado que casi los asfixiaba. Es cierto que los perros habían aullado un rato antes; pero eso había sido mientras Willett estaba todavía presente, y no habían atrapado nada ni mostrado ninguna perturbación más tarde. El padre de Ward fue informado de inmediato por teléfono, pero parecía más entristecido que sorprendido. Cuando el doctor Waite llamó a en persona, el doctor Willett había estado hablando con él, y ambos negaron cualquier conocimiento o complicidad en la fuga. Sólo algunos amigos confidenciales de Willett y del mayor de los Ward han aportado alguna pista, e incluso ésta es demasiado fantástica para ser creída. El único hecho es que hasta la fecha no se ha encontrado rastro alguno del loco desaparecido.
Charles Ward fue un anticuario desde la infancia, sin duda adquiriendo su gusto de la venerable ciudad que le rodeaba y de las reliquias del pasado que llenaban cada rincón de la vieja mansión de sus padres en Prospect Street, en la cresta de la colina. Con los años, su devoción por las cosas antiguas fue en aumento, de modo que la historia, la genealogía y el estudio de la arquitectura, el mobiliario y la artesanía coloniales acabaron desplazando a todo lo demás de su esfera de intereses. Es importante recordar estos gustos al considerar su locura, pues, aunque no forman su núcleo absoluto, desempeñan un papel prominente en su forma superficial. Las lagunas de información que los alienistas notaron estaban todas relacionadas con asuntos modernos, e invariablemente eran compensadas por un conocimiento correspondientemente excesivo, aunque exteriormente oculto, de asuntos pasados, sacado a la luz por un hábil interrogatorio; de modo que uno hubiera creído que el paciente había sido literalmente transferido a una época anterior a través de algún oscuro tipo de autohipnosis. Lo extraño era que Ward ya no parecía interesado en las antigüedades que tan bien conocía. Al parecer, las había perdido de vista por pura familiaridad; y todos sus esfuerzos finales estaban obviamente dirigidos a dominar aquellos hechos comunes del mundo moderno que habían sido tan total e inequívocamente expulsados de su cerebro. Hizo todo lo posible por ocultar que se había producido esta eliminación total, pero todos los que le observaban veían claramente que todo su programa de lectura y conversación estaba determinado por un deseo frenético de impregnarse del conocimiento de su propia vida y del trasfondo práctico y cultural ordinario del siglo XX que debería haber tenido en virtud de su nacimiento en 1902 y de su educación en las escuelas de nuestra época. Los alienistas se preguntan ahora cómo, en vista de su gama de datos vitalmente deteriorada, el paciente fugado se las arregla para hacer frente al complicado mundo de hoy; la opinión dominante es que está "agazapado" en alguna posición humilde e inexacta hasta que su reserva de información moderna pueda alcanzar la normalidad.
El comienzo de la locura de Ward es objeto de disputa entre los alienistas. El Dr. Lyman, la eminente autoridad de Boston, lo sitúa en 1919 o 1920, durante el último año del muchacho en la Moses Brown School, cuando de repente pasó de el estudio del pasado al estudio de lo oculto, y se negó a matricularse en la universidad alegando que tenía investigaciones individuales mucho más importantes que hacer. Esto queda ciertamente confirmado por los hábitos alterados de Ward en aquella época, especialmente por su continua búsqueda en los registros de la ciudad y entre los antiguos cementerios de cierta tumba excavada en 1771; la tumba de un antepasado llamado Joseph Curwen, algunos de cuyos papeles dijo haber encontrado detrás de los paneles de una casa muy antigua en Olney Court, en Stampers' Hill, que se sabía que Curwen había construido y ocupado. A grandes rasgos, es innegable que el invierno de 1919—1920 fue testigo de un gran cambio en Ward, por el cual abandonó abruptamente sus actividades anticuarias generales y se embarcó en una desesperada investigación de temas ocultos tanto en su país como en el extranjero, variada únicamente por esta búsqueda extrañamente persistente de la tumba de su antepasado.
Sin embargo, el Dr. Willett disiente sustancialmente de esta opinión, basando su veredicto en su estrecho y continuo conocimiento del paciente y en ciertas espantosas investigaciones y descubrimientos que hizo hacia el final. Esas investigaciones y descubrimientos han dejado huella en él, de modo que le tiembla la voz cuando los cuenta y le tiembla la mano cuando intenta escribir sobre ellos. Willett admite que el cambio de 1919—20 parecería normalmente marcar el comienzo de una decadencia progresiva que culminó en la horrible y extraña alienación de 1928; pero cree, por observación personal, que debe hacerse una distinción más fina. Concediendo libremente que el muchacho siempre estuvo mal equilibrado temperamentalmente, y propenso a ser excesivamente susceptible y entusiasta en sus respuestas a los fenómenos que le rodeaban, se niega a conceder que la alteración temprana marcara el paso real de la cordura a la locura; dando crédito en su lugar a la propia declaración de Ward de que había descubierto o redescubierto algo cuyo efecto sobre el pensamiento humano era probable que fuera maravilloso y profundo. La verdadera locura, está seguro, vino con un cambio posterior; después de que el retrato de Curwen y los papeles antiguos habían sido desenterrados; después de que se había hecho un viaje a extraños lugares extranjeros, y algunas invocaciones terribles cantadas en circunstancias extrañas y secretas; después de que se indicaran claramente ciertas respuestas a estas invocaciones, y de que se escribiera una carta frenética en condiciones agonizantes e inexplicables; después de la oleada de vampirismo y de los ominosos chismes de Pawtuxet; y después de que la memoria del paciente comenzara a excluir imágenes contemporáneas, mientras su voz fallaba y su aspecto físico experimentaba la sutil modificación que tantos notaron posteriormente.
Willett señala con mucha agudeza que fue más o menos en esta época cuando las cualidades de pesadilla de se vincularon indudablemente con Ward; y el doctor se siente estremecedoramente seguro de que existen pruebas suficientemente sólidas para sostener la afirmación del joven sobre su descubrimiento crucial. En primer lugar, dos obreros de gran inteligencia vieron hallados los antiguos papeles de Joseph Curwen. En segundo lugar, el muchacho mostró una vez al doctor Willett esos papeles y una página del diario de Curwen, y cada uno de los documentos tenía toda la apariencia de ser auténtico. El agujero donde Ward afirmaba haberlos encontrado fue durante mucho tiempo una realidad visible, y Willett tuvo una última visión muy convincente de ellos en un entorno que apenas puede creerse y tal vez nunca pueda probarse. Luego estaban los misterios y coincidencias de las cartas de Orne y Hutchinson, y el problema de la caligrafía de Curwen y de lo que los detectives sacaron a la luz sobre el doctor Allen; estas cosas, y el terrible mensaje en minúsculas medievales encontrado en el bolsillo de Willett cuando recobró el conocimiento después de su espantosa experiencia.
Y lo más concluyente de todo son los dos espantosos resultados que el doctor obtuvo a partir de cierto par de fórmulas durante sus investigaciones finales; resultados que virtualmente probaron la autenticidad de los papeles y de sus monstruosas implicaciones al mismo tiempo que esos papeles fueron borrados para siempre del conocimiento humano.
II:
Hay que remontarse a la vida anterior de Charles Ward como a algo que pertenece tanto al pasado como las antigüedades que tanto amaba. En el otoño de 1918, y con una considerable muestra de entusiasmo en el entrenamiento militar de la época, había comenzado su penúltimo año en la escuela Moses Brown, que se encuentra muy cerca de su casa. El viejo edificio principal, erigido en 1819, siempre había encantado a su joven sentido anticuario; y el espacioso parque en el que se encuentra la academia atraía su agudo ojo para el paisaje. Sus actividades sociales eran escasas, y pasaba las horas principalmente en casa, paseando, en sus clases y ejercicios, y en busca de datos anticuarios y genealógicos en el Ayuntamiento, la Casa del Estado, la Biblioteca Pública, el Ateneo, la Sociedad Histórica, las bibliotecas John Carter Brown y John Hay de la Universidad Brown, y la recién inaugurada Biblioteca Shepley en Benefit Street. Uno puede imaginárselo tal y como era en aquellos días: alto, delgado y rubio, con ojos estudiosos y ligeramente encorvado, vestido con cierto descuido y dando una impresión dominante de inofensiva torpeza más que de atractivo.
Sus paseos eran siempre aventuras en la antigüedad, durante las cuales conseguía recapturar de entre la miríada de reliquias de una vieja y glamurosa ciudad una imagen vívida y conectada de los siglos anteriores. Su casa era una gran mansión georgiana en lo alto de la colina casi escarpada que se eleva al este del río, y desde las ventanas traseras de sus alas podía contemplar mareado todas las agujas, cúpulas, tejados y rascacielos de la parte baja de la ciudad hasta las colinas púrpuras de la campiña. Aquí había nacido, y desde el encantador porche clásico de la fachada de ladrillo de doble viga su nodriza le había paseado por primera vez en su carruaje; más allá de la pequeña granja blanca de doscientos años antes que la ciudad había superado hacía mucho tiempo, y hacia los majestuosos colegios a lo largo de la sombreada y suntuosa calle, cuyas viejas mansiones cuadradas de ladrillo y pequeñas casas de madera con estrechos porches dóricos de pesadas columnas soñaban sólidas y exclusivas en medio de sus generosos patios y jardines.
También le habían llevado a lo largo de la adormecida calle Congdon, un nivel más abajo en la empinada colina, y con todas sus casas orientales en altas terrazas. Las casitas de madera tenían aquí una edad más avanzada, pues era por esta colina por donde había subido la creciente ciudad; y en estos paseos se había empapado algo del color de un pintoresco pueblo colonial. La nodriza solía detenerse y sentarse en los bancos de Prospect Terrace para charlar con los policías; y uno de los primeros recuerdos del niño fue el gran mar hacia el oeste de tejados brumosos y cúpulas y campanarios y colinas lejanas que vio una tarde de invierno desde aquel gran terraplén enrejado, todo violeta y místico contra un atardecer febril y apocalíptico de rojos y dorados y morados y verdes curiosos. La inmensa cúpula de mármol de la Casa del Estado se alzaba en una silueta maciza, su estatua coronadora aureolada fantásticamente por una brecha en una de las nubes de estrato teñidas que cubrían el cielo llameante.
Cuando fue más grande comenzaron sus famosos paseos; primero con su impaciente enfermera a rastras, y luego a solas en soñadora meditación. Se aventuraba cada vez más lejos por aquella colina casi perpendicular, alcanzando cada vez niveles más antiguos y pintorescos de la antigua ciudad. Vacilaba cautelosamente bajando por la vertical Jenckes Street, con sus muros de ribera y sus frontones coloniales, hasta la sombreada esquina de Benefit Street, donde ante él había una antigüedad de madera con un par de portales de yeso jónico, y a su lado un prehistórico tejado de cañizo del que quedaba un poco de corral primitivo, y la gran casa del juez Durfee con sus caídos vestigios de grandeza georgiana. Aquello se estaba convirtiendo en un tugurio; pero los titánicos olmos proyectaban una sombra restauradora sobre el lugar, y el muchacho solía pasear hacia el sur, junto a las largas hileras de casas prerrevolucionarias con sus grandes chimeneas centrales y portales clásicos. En el lado este, se alzaban sobre los sótanos con dobles tramos de escalones de piedra enrejados, y el joven Charles podía imaginárselos tal como eran cuando la calle era nueva, y los tacones rojos y las pelucas hacían resaltar los frontones pintados cuyos signos de desgaste se hacían ahora tan visibles.
Hacia el oeste, la colina descendía casi tan empinada como arriba, hasta la antigua "calle de la ciudad" que los fundadores habían trazado a orillas del río en 1636. Por allí discurrían innumerables callejuelas con casas inclinadas y apiñadas de inmensa antigüedad; y aunque estaba fascinado, pasó mucho tiempo antes de que se atreviera a enhebrar su arcaica verticalidad por miedo a que se convirtieran en un sueño o en una puerta a terrores desconocidos. Le resultó mucho menos formidable continuar por Benefit Street, pasando la verja de hierro del oculto cementerio de St. John y la parte trasera de la Colony House de 1761 y la mohosa mole de la posada Golden Ball, donde se detuvo Washington. En Meeting Street —las sucesivas Gaol Lane y King Street de otras épocas— miraba hacia arriba, hacia el este, y veía la escalinata arqueada a la que tenía que recurrir la autopista para subir la cuesta, y hacia abajo, hacia el oeste, vislumbraba la vieja escuela colonial de ladrillo que sonreía al otro lado de la carretera, en el antiguo Sign of Shakespear's Head, donde se imprimían la Providence Gazette y el Country—Journal antes de la Revolución. A continuación, la exquisita First Baptist Church de 1775, lujosa con su inigualable campanario Gibbs, y los tejados y cúpulas georgianos que se ciernen a su alrededor. Aquí y hacia el sur el vecindario mejoró, floreciendo finalmente en un maravilloso grupo de mansiones primitivas; Pero las callejuelas antiguas seguían descendiendo por el precipicio hacia el oeste, espectrales en su arcaísmo de muchos tejados y sumergiéndose en un tumulto de decadencia iridiscente donde el viejo y malvado muelle recuerda sus orgullosos días de las Indias Orientales entre el vicio políglota y la miseria, los muelles podridos y las mansiones de barcos de ojos sombríos, con nombres de callejones supervivientes como Paquete, Lingote, Oro, Plata, Moneda, Doblón, Soberano, Florín, Dólar, Dime y Centavo.
A veces, a medida que crecía y se volvía más aventurero, el joven Ward se aventuraba a descender a esta vorágine de casas tambaleantes, travesaños rotos, escalones caídos, balaustradas retorcidas, rostros morenos y olores sin nombre; serpenteando desde South Main hasta South Water, buscando los muelles donde aún tocaban la bahía y los vapores, y regresando hacia el norte en este nivel inferior, pasando por los almacenes de tejados empinados de 1816 y la amplia plaza del Gran Puente, donde la Casa del Mercado de 1773 aún se mantiene firme sobre sus antiguos arcos. En esa plaza se detenía a contemplar la desconcertante belleza del casco antiguo, que se alza sobre su acantilado hacia el este, engalanado con sus dos agujas georgianas y coronado por la nueva y enorme cúpula de la Ciencia Cristiana, como Londres está coronado por San Pablo. Le gustaba llegar a este punto sobre todo al atardecer, cuando la luz oblicua del sol tiñe de oro el Market House y los antiguos tejados y campanarios de la colina, y arroja magia alrededor de los muelles de ensueño donde solían anclar los indios de Providence. Después de una larga mirada, casi se mareaba con el amor de un poeta por la vista, y luego escalaba la pendiente hacia casa en el crepúsculo, pasando por la vieja iglesia blanca y subiendo por los estrechos caminos escarpados, donde los destellos amarillos empezaban a asomar por las pequeñas ventanas y a través de las claraboyas colocadas en lo alto de los escalones dobles con curiosas barandillas de hierro forjado.
Otras veces, y en años posteriores, buscaba contrastes vívidos; Dedicaba la mitad de su tiempo a pasear por las regiones coloniales en ruinas al noroeste de su casa, donde la colina desciende hasta la eminencia inferior de Stampers' Hill, con su gueto y su barrio de negros agrupados en torno al lugar de donde solía partir la diligencia de Boston antes de la Revolución, y la otra mitad en el gracioso reino del sur en torno a las calles George, Benevolent, Power y Williams, donde la vieja ladera mantiene inalteradas las bellas fincas y los trozos de jardín amurallado y la empinada callejuela verde en la que perduran tantos recuerdos fragantes. Estos paseos, junto con los diligentes estudios que los acompañaron, explican sin duda una gran parte de la sabiduría anticuaria que finalmente inundó el mundo moderno de la mente de Charles Ward, e ilustran el suelo mental sobre el que cayeron, en aquel fatídico invierno de 1919—1920, las semillas que fructificaron de forma tan extraña y terrible.
El Dr. Willett está seguro de que, hasta este invierno de mal agüero del primer cambio, el anticuarismo de Charles Ward estaba libre de todo rastro de morbo. Los cementerios no le atraían más allá de su pintoresquismo y su valor histórico, y carecía por completo de cualquier vestigio de violencia o instinto salvaje. Entonces, por insidiosos grados, pareció desarrollarse una curiosa secuela de uno de sus triunfos genealógicos del año anterior; cuando había descubierto entre sus antepasados maternos a cierto hombre muy longevo llamado Joseph Curwen, que había llegado de Salem en marzo de 1692, y en torno al cual se agrupaba una serie susurrada de historias sumamente peculiares e inquietantes.
El tatarabuelo de Ward, Welcome Potter, se había casado en 1785 con una tal "Ann Tillinghast, hija de la señora Eliza, hija del capitán James Tillinghast", de cuya paternidad la familia no había conservado rastro alguno. A finales de 1918, mientras examinaba un volumen de registros originales de la ciudad en manuscrito, el joven genealogista encontró una entrada que describía un cambio legal de nombre, por el cual en 1772 una tal Mrs. Eliza Curwen, viuda de Joseph Curwen, reanudó, junto con su hija Ann, de siete años, su apellido de soltera, Tillinghast, sobre la base de que "el nombre de su marido se había convertido en un reproche público por lo que se supo después de su muerte; lo que confirma un antiguo rumor común, aunque no debe ser creído por una esposa leal hasta que se demuestre que es totalmente indudable". Esta anotación salió a la luz al separarse accidentalmente dos hojas que habían sido cuidadosamente pegadas y tratadas como una sola mediante una laboriosa revisión de los números de página.
Charles Ward tuvo claro de inmediato que había descubierto a un tatarabuelo desconocido hasta entonces. El descubrimiento le excitó doblemente porque ya había oído vagos informes y visto alusiones dispersas relacionadas con esta persona; sobre la que quedaban tan pocos registros disponibles públicamente, aparte de los que se hicieron públicos sólo en los tiempos modernos, que casi parecía como si hubiera existido una conspiración para borrarlo de la memoria. Lo que aparecía, además, era de una naturaleza tan singular y provocativa que uno no podía dejar de imaginar curiosamente qué era lo que los registradores coloniales estaban tan ansiosos por ocultar y olvidar; o sospechar que la supresión tenía razones demasiado válidas.
Antes de esto, Ward se había contentado con dejar que su romanticismo sobre el viejo Joseph Curwen permaneciera en la etapa ociosa; pero habiendo descubierto su propia relación con este personaje aparentemente "silenciado", procedió a cazar lo más sistemáticamente posible todo lo que pudiera encontrar sobre él. En esta excitada búsqueda, finalmente tuvo un éxito que superó sus más altas expectativas, ya que las viejas cartas, diarios y gavillas de memorias inéditas en los desvanes llenos de telarañas de Providence y en otros lugares arrojaron muchos pasajes esclarecedores que sus autores no habían creído conveniente destruir. Un dato importante llegó desde un punto tan remoto como Nueva York, donde parte de la correspondencia colonial de Rhode Island se guardaba en el Museo de Fraunces' Tavern. Sin embargo, lo realmente crucial, y lo que en opinión del doctor Willett constituyó la fuente definitiva de la perdición de Ward, fue el asunto hallado en agosto de 1919 tras los paneles de la casa en ruinas de Olney Court. Fue eso, sin lugar a duda, lo que abrió aquellas negras perspectivas cuyo final era más profundo que la fosa.
II. Un Antecedente y un HorrorI:
Joseph Curwen, tal y como revelan las farragosas leyendas plasmadas en lo que Ward oyó y desenterró, era un individuo muy sorprendente, enigmático y oscuramente horrible. Había huido de Salem a Providence —ese refugio universal de los raros, los libres y los disidentes— al principio del gran pánico por la brujería, temiendo ser acusado por sus costumbres solitarias y sus extraños experimentos químicos o alquímicos. Era un hombre de aspecto incoloro de unos treinta años, y pronto se le consideró calificado para convertirse en un hombre libre de Providence; a partir de entonces compró una parcela justo al norte de la de Gregory Dexter, más o menos al pie de Olney Street. Construyó su casa en Stampers' Hill, al oeste de la calle Town, en lo que más tarde se convertiría en Olney Court; y en 1761 la sustituyó por otra más grande, en el mismo lugar, que aún sigue en pie.
Lo primero que resulta extraño de Joseph Curwen es que no parecía haber envejecido mucho más de lo que lo había hecho a su llegada. Se dedicó a la navegación, compró muelles cerca de Mile-End Cove, ayudó a reconstruir el Gran Puente en 1713 y en 1723 fue uno de los fundadores de la Iglesia Congregacional de la colina; pero siempre conservó el aspecto anodino de un hombre que no pasaba de los treinta o treinta y cinco años. A medida que pasaban las décadas, esta singular cualidad empezó a llamar la atención; pero Curwen siempre la explicaba diciendo que procedía de antepasados robustos y que practicaba una sencillez de vida que no le agotaba. La gente del pueblo no entendía muy bien cómo podía conciliarse tal sencillez con las inexplicables idas y venidas del reservado comerciante y con el extraño resplandor de sus ventanas a todas horas de la noche, y eran propensos a atribuir otras razones a su continua juventud y longevidad. En general, se creía que las incesantes mezclas y ebulliciones de productos químicos de Curwen tenían mucho que ver con su estado. Las habladurías hablaban de las extrañas sustancias que traía de Londres y las Indias en sus barcos o que compraba en Newport, Boston y Nueva York; y cuando el viejo doctor Jabez Bowen llegó de Rehoboth y abrió su botica al otro lado del Gran Puente, en el Signo del Unicornio y el Mortero, se habló incesantemente de las drogas, ácidos y metales que el taciturno recluso le compraba o encargaba sin cesar. Partiendo de la suposición de que Curwen poseía una maravillosa y secreta habilidad médica, muchos enfermos de diversa índole acudieron a él en busca de ayuda; pero, aunque parecía alentar su creencia sin comprometerse y siempre les daba pociones de colores extraños en respuesta a sus peticiones, se observó que sus atenciones a los demás rara vez resultaban beneficiosas. Por fin, cuando habían transcurrido más de cincuenta años desde la llegada del forastero, y sin que se hubiera producido un cambio aparente de más de cinco años en su rostro y su físico, la gente empezó a murmurar más oscuramente; y a satisfacer más que a medias ese deseo de aislamiento que siempre había mostrado.
Las cartas privadas y los diarios de la época revelan también una multitud de otras razones por las que Joseph Curwen era admirado, temido y finalmente rechazado como una plaga. Su pasión por los cementerios, en los que se les veía a todas horas y en cualquier circunstancia, era notoria, aunque nadie había presenciado ningún acto suyo que pudiera calificarse de macabro. En la carretera de Pawtuxet tenía una granja, en la que vivía generalmente durante el verano, y a la que se le veía con frecuencia cabalgando a diversas horas extrañas del día o de la noche. Aquí sus únicos sirvientes, granjeros y cuidadores visibles eran una hosca pareja de ancianos indios Narragansett; el marido mudo y con curiosas cicatrices, y la mujer con un semblante muy repulsivo, probablemente debido a una mezcla de sangre negra. En el cobertizo de esta casa estaba el laboratorio donde se realizaban la mayoría de los experimentos químicos. Los curiosos porteros y mozos de cuadrilla que entregaban botellas, bolsas o cajas en la pequeña puerta trasera intercambiaban relatos sobre los fantásticos frascos, crisoles, alambiques y hornos que veían en la habitación de estanterías bajas; y profetizaban en susurros que el "químico" de boca cerrada —con lo que querían decir alquimista— no tardaría mucho en encontrar la Piedra Filosofal. Los vecinos más próximos a la granja —los Fenner, a un cuarto de milla de distancia— tenían cosas aún más extrañas que contar acerca de ciertos sonidos que, según insistían, procedían de Curwen por la noche. Había gritos, decían, y aullidos sostenidos; y no les gustaba la gran cantidad de ganado que abarrotaba los pastos, pues no se necesitaba tal cantidad para mantener a un anciano solitario y a unos pocos criados con carne, leche y lana. La identidad del ganado parecía cambiar de una semana a otra, a medida que se compraban nuevos rebaños a los granjeros de Kingstown. Además, había algo muy desagradable en una gran dependencia de piedra que sólo tenía ventanas altas y estrechas.
Los ociosos de Great Bridge también tenían mucho que decir de la casa de Curwen en Olney Court; no tanto de la nueva y elegante casa construida en 1761, cuando el hombre debía de tener casi un siglo, sino de la primera, baja y con tejado de dos aguas, con el desván sin ventanas y los laterales cubiertos de tejas, cuyos maderos tomó la peculiar precaución de quemar después de su demolición. Aquí había menos misterio, es cierto; pero las horas a las que se veían luces, el secretismo de los dos extranjeros morenos que eran los únicos sirvientes, el horrible murmullo indistinto del ama de llaves francesa, increíblemente anciana, las grandes cantidades de comida que se veían entrar por una puerta en la que sólo vivían cuatro personas, y la calidad